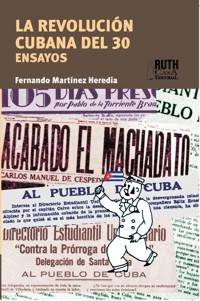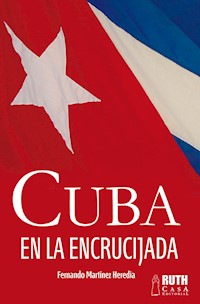Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este libro nace de la idea del amigo y compañero Carlos Tablada, que ha tenido la iniciativa de publicar la conferencia del 3 de julio, y ha pedido al Autor del libro que la acompañe con una selección de trabajos acerca del tema del pensamiento y las ciencias sociales en Cuba. Los textos de este libro, tienen su hilo conductor en esa posición teórica, de método, e ideológica que conducen las ciencias sociales en Cuba. El Autor ofrece esta contribución modesta a una discusión que ya no puede esperar, porque trasciende a las profesiones y a los individuos para convertirse en una de las necesidades vitales de nuestra sociedad. Algunas ideas del Autor presentes en el libro: 1,- Estamos en una coyuntura crucial para el pensamiento y las ciencias sociales en Cuba. Es probable que la sociedad esté viviendo el final de la etapa que se inició en los primeros años noventa, la tercera desde el establecimiento del poder revolucionario en 1959. El momento está caracterizado por una combinación de fortalezas extraordinarias y debilidades graves, un gran número de tensiones y contradicciones, y algunas paradojas. El país sigue erguido, en la defensa perenne de su soberanía y su organización basada en un gobierno de justicia social, pero existe un malestar sordo, relacionado con las carencias materiales y de servicios que se sufren; quizás no sean los sectores que más duramente los padecen los más conscientes de esa situación. 2,- Otra vez será imprescindible pensar el presente y el proyecto, investigar los hechos, los procesos, las tendencias, determinar lo que es significativo y por qué, entrar con la manga al codo en la materia social. Insisto en que contamos con una masa muy notable de profesionales capacitados y de trabajos muy serios, y con centros de investigación y docencia. Pero el número de personas y de instituciones no será decisivo para las tareas que vienen, ni lo serán la organización, los hábitos de dirección y el planeamiento existentes. Es sumamente doloroso constatar cómo tanta calidad profesional y humana puede no traducirse en logros. Los trabajos valiosos suelen chocar con estructuras impermeables, y una colusión espuria reúne a los que establecen o mantienen las prohibiciones a la investigación y la censura a lo que se publica, con los indiferentes a lo que no sea su interés personal o de grupo. Como resultado de las necesidades y la cultura acumulada se producen curiosas mezclas de positivismo e ideología mercantil con autoritarismos y dogmas. 3,- Tengo una confianza muy honda en las reservas morales, intelectuales y políticas de los científicos sociales cubanos. Por eso evito la hipocresía y la complacencia, que esconden el desprecio antintelectual de los que quisieran que estas tareas fueran solo un adorno, o una molestia tolerable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Edición: Denise Ocampo Álvarez
Corrección: Pilar Jiménez Castro y Esther Pérez Pérez
Diseño de cubierta: Ricardo Rafael Villares
Diseño interior y composición: Xiomara Gálvez Rosabal
Emplane y conversión a ebook: Idalmis Valdés Herrera
© Ruth Casa Editorial, 2008
© Sobre la presente edición:
Ruth Casa Editorial, 2022
Todos los derechos reservados
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización de Ruth Casa Editorial. Todos los derechos reservados en todos los idiomas. Derechos reservados conforme a la ley.
ISBN 9789592421295
Ruth Casa Editorial
Calle 38 y ave. Cuba, edif. Los Cristales, oficina no. 6
apdo. 2235, zona 9A, Panamá
www.ruthcasaeditorial.org
www.ruthtienda.com
Para Esther Pérez
NOTA DEL AUTOR
La tarde del 3 de julio de 2007 leí “El pensamiento social y la política de la revolución” en el Instituto Superior de Arte. Una conferencia en una institución universitaria, es decir, algo usual, casi manido. Pero no era así, por tres razones.
En primer lugar, fue la quinta conferencia de un ciclo organizado a partir de dos hechos insólitos.
Al inicio del año, la televisión cubana presentó a algunas personas que fueron funcionarios responsables en instituciones culturales en los primeros años setenta, en programas laudatorios en los que no se introdujo ningún matiz crítico. De inmediato se desató una protesta protagonizada por escritores y artistas de renombre, que con razón consideraron ese hecho perjudicial al desarrollo de la cultura y la convivencia entre todos dentro de la Revolución, y ofensivo para los que sufrieron a consecuencia de los graves errores, retrocesos y abusos de poder acontecidos en esos años. Resultaba inexplicable —y nunca se explicó— por qué aquellas presencias en ese momento, el menos oportuno.
El otro hecho insólito, a la larga mucho más trascendente, ha sido el vehículo utilizado por los protestantes: el correo electrónico. Esa nueva forma de comunicaciónque llegó a nosotros hace unos quince años había mostrado numerosas virtudes, pero no la de contribuir a democratizar espacios públicos mediante la información y el intercambio entre miles de personas acerca de cuestiones cubanas muy sensibles y de interés cívico y político. Este hecho, que dice mucho de las potencialidades revolucionarias del alto nivel cultural alcanzado por los cubanos, es más relevante si se compara con el silencio que —como si nada sucediera— hicieron durante todo este proceso los medios de comunicación establecidos. El carácter impermeable de esos medios ante las críticas fue sacudido por la aparición de esta alternativa, que muy pronto mostró un saldo muy favorable a la Revolución. A finales de este 2007 ya nadie concibe que se prescinda de ese vehículo.
Un viento muy saludable recorrió el país cuando los recuerdos acerca de hechos dolorosos y mezquindades fueron pronto rebasados por el análisis de hechos pasados y presentes, y aparecieron opiniones acerca de las políticas culturales, la naturaleza y los papeles de los medios de comunicación, la cultura en la Revolución, los deberes de aquellos que ocupan responsabilidades y los de los intelectuales, y hasta problemas de mayor alcance en cuanto a la vida cotidiana, la economía y la política nacionales. La dirección del Ministerio de Cultura asumió una postura singular: convocar a reuniones para discutir lo que estaba sucediendo. Con la colaboración de cierto número de personalidades, auspició una iniciativa de la revista Criterios —un ciclo de conferencias que serían mensuales—, dirigida a crear un espacio de debates e informaciones que pudiesen compartir al menos varios cientos de personas. La revista divulgaría las conferencias de cada sesión a otros miles, mediante el correo electrónico. El 30 de enero comenzó el ciclo en la Casa de las Américas, en medio de gran entusiasmo y expectación.1 Desde febrero, las actividades se mudaron para el Instituto Superior de Arte.
La segunda causa de que resultara inusual aquella conferencia del 3 de julio era su tema, expresado en el título. Desde el inicio, los organizadores del ciclo habían decidido incluir —a mi juicio, con muy buen tino— una conferencia sobre el pensamiento social y las ciencias sociales. Estas disciplinas, y las cualidades humanas que deben acompañarlas, tienen siempre una enorme incidencia en los campos de la cultura, de la organización social, de sus permanencias y cambios; cuando no cumplen esas funciones suyas, el hecho resulta también de una significación notable. En un país como Cuba —envuelto desde hace medio siglo en un perenne batallar por la libertad y la justicia social, por su soberanía y por la liberación humana de todas las dominaciones— la necesidad y el valor del pensamiento y las ciencias sociales se multiplican. Ellos forman parte, por tanto, de la historia y los avatares de la cultura en la Revolución, y han vivido procesos muy complejos y difíciles; en los primeros años setenta recibieron muy duros golpes, coincidentes en el tiempo con los hechos a los que se refiere el movimiento iniciado en enero. El lugar de estas disciplinas en la Revolución y la necesidad de que la sociedad y la política luchen por su desarrollo solo pueden ser desconocidos por quienes crean que estas realidades pueden dividirse en parcelas y asignarse de modo exclusivo a “sectores”.
Sin embargo, existió una prevención en algunos medios contra la presencia de esta conferencia en el ciclo, por entender que la “cultura” y las “ciencias sociales” son dos campos ajenos, cuyos asuntos y gobiernos deben marchar separados; por consecuencia, “Cultura” no debía inmiscuirse en el territorio de “Ciencias Sociales”. Tampoco faltó un prejuicio que, inexplicablemente, se niega a perecer: sostener que la presentación y el debate de problemas reales y de criterios diferentes entre revolucionarios no es conveniente y debe ser evitado, porque “perjudica a la unidad” e incluso “puede ser aprovechado por nuestros enemigos”. En el mejor caso, esa actitud expresa un error relacionado con una de las virtudes cardinales de nuestro proceso —la unidad—, y con hábitos defensistas dentro de una revolución que no ha podido bajar la guardia ni un solo día. Pero en muchos casos ella es un pretexto para el autoritarismo, el silenciamiento de los criterios de revolucionarios y la defensa de intereses espurios. Ya es indispensable que los aquejados por ese prejuicio, entre los que ejercen funciones, se libren de él, y nos libren a todos de sus efectos.
Una tarea inmediata para hacer realidad el reclamo de una cultura del debate, y que esta no sea reducida a una frase atrayente, pero vacía, es abolir dos posiciones erróneas: negar el derecho a otros a expresar sus criterios, creerse dueño de las ideas y las informaciones; ignorar los argumentos y las ideas del otro, si a pesar de todo este los expresa, y condenarlos al silencio de su no divulgación.
La tercera razón de que la conferencia del 3 de julio resultara insólita era el propio conferencista. Comencé a trabajar en esas disciplinas cuando era muy joven, y las he venido cultivando con dedicación hasta hoy, aunque casi siempre las he compartido con otras prácticas de la Revolución. Hice todo lo que pude en ellas y por ellas durante la primera etapa del proceso, y las circunstancias me llevaron a asumir responsabilidades. Al terminar aquella etapa, al inicio de los años setenta, mantuve mis ideas y mis convicciones, y me atuve a las consecuencias. Desde la segunda mitad de los años ochenta he vuelto a tener actividades intelectuales públicas. De inmediato participé activamente en el Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas y en la recuperación del pensamiento del Che. En estos últimos veinte años he continuado las investigaciones y reflexiones sobre las realidades cubanas —labor que inicié en los años sesenta—, he ampliado y sistematizado la dedicación a la historia de Cuba, y me mantengo activo en temas sociales y políticos de América Latina, que trabajo también desde los años sesenta. Comparto esos trabajos con una incansable labor intelectual, en espacios públicos y junto a grupos que estudian, de exposición de mis ideas y otras que considero muy necesarias, de promoción del debate y la divulgación, de contribución a la formación de jóvenes. La mayor parte de esas tareas las realizo en Cuba, pero también en países de América Latina.
La guía de toda mi actividad intelectual es una militancia en defensa de la Revolución y el internacionalismo, y por una profundización del socialismo en Cuba. Entiendo que para ello es imprescindibleponer ala causa por encima de lo personal, y pensar siempre con cabeza propia. Me ha dado resultado durante prolongadas situaciones adversas y también ante acontecimientos que parecían darme la razón. Por eso, para mí la conferencia del 3 de julio tenía un solo objetivo: a través del análisis de un campo de la vida intelectual y política, contribuir a un ejercicio de los criterios y un reclamo de participación política que están siendo muy positivos para laRevolución en la actualidad.
Organicé mi exposición a partir de tres líneas generales. Limitarme al pensamiento social y no abordar las disciplinas de ciencias sociales, ante el tiempo disponible, para no ser “panorámico” o parcial. Ser en todo momento analítico y brindar mis juicios en fuerte nexo con esos análisis; no ser un narrador de los hechos y no utilizar anécdotas. Emplear expresiones meditadas previamente y excluir las adjetivaciones innecesarias para un propósito al que le di una importancia cardinal: favorecer y fomentar un diálogo. Está claro que mi posición es polémica. Dados el tema y la situación actual, si no fuera así, no valdría nada. Pero precisamente por eso, la radicalidad del contenido debía acompañarse de un tono comedido y centrarse en los argumentos.
La distinción que hago entre pensamiento social y ciencias sociales pudiera no necesitar comentarios, pero prefiero abundar a ser omiso. El pensamiento social, como lo entiendo, está vinculado a las concepciones más generales que se tengan de la materia social, desde los modos de emprender su conocimiento y las normas, conceptos previos y fronteras que se ponen a esos procesos intelectuales, y las pertenencias ideológicas de los implicados. Esas concepciones funcionan como claves de las comprensiones generales, grandes electores de los temas, presupuestos teóricos de los trabajos e influyentes sombras en sus conclusiones. El pensamiento social también está vinculado a los cuerpos epistemológicos más precisos, atinentes a terrenos especificados del conocimiento social, y a los discursos con que se manifiestan. El pensamiento social incluye trabajos acerca de determinadas materias sociales o de los propios procesos intelectuales, que tienen como objetivo analizar, darle vehículo a las intuiciones, buscar interrogantes, conocimientos, comparaciones e incluso pronósticos, y exponer en síntesis coherentes y eficaces el material al que se ha arribado y las ideas del autor. Su amplitud y alcance son determinados por sus temas y los objetivos del investigador, que a partir de sus necesidades utiliza y combina los campos y los instrumentos de conocimiento social a su alcance.
Con toda intención no hablé de filosofía en mi conferencia, sino de pensamiento social. Además de tratarse de dos cosas distintas, quise situarme lejos de la confusión permanente entre ambas introducida por la deformación profunda y empobrecedora del marxismo, que ha primado entre nosotros durante décadas. Un duro indicador de la inoperancia de muchos de los rasgos positivos que tienen hoy el pensamiento y las ciencias sociales en Cuba es la absurda permanencia del mal llamado marxismo-leninismo en la docencia que reciben gran parte de los adolescentes y una parte de los jóvenes, con lo cual se malbarata parcialmente el grandioso esfuerzo educacional que hace el país. Por las deficiencias de la socialización y la ausencia de debates en los medios en que se forma la opinión pública, la reasunción crítica del marxismo y los beneficios de sus desarrollos son consumidos por minorías. Como en otros terrenos, se ha producido una división entre élites y masas en el consumo de los bienes culturales.
Dado el contenido de mi conferencia, utilizo la noción de ciencias sociales sin hacer precisiones previas. No olvidemos, sin embargo, que acerca de estas ciencias existen diferentes posiciones intelectuales, ideológicas, profesionales, de intereses determinados, y también creencias.
Este libro nace de la idea de mi amigo y compañero Carlos Tablada, que ha tenido la iniciativa de publicar la conferencia del 3 de julio, y me ha pedido que la acompañe con una selección de trabajos míos acerca del tema del pensamiento y las ciencias sociales en Cuba. Accedí de inmediato, para darle divulgación a lo expresado aquel día y para sustentar mejor mi posición mediante otros textos que, aunque están dedicados a temas diversos —incluidos cuestiones y criterios sobre ciencias sociales—, tienen su hilo conductor en esa posición teórica, de método, e ideológica. Casi todos son muy recientes, excepto “Problemas del ensayo cubano en los noventa”, de 1994, y “El ejercicio de pensar”, de 1966, el primer artículo con ideas propias que publiqué; no es casual que le dé nombre al libro. El conjunto me releva de alargar esta nota exponiendo cuestiones que están desarrolladas a lo largo de los textos. Prescindo también de comentarios que me hubiera gustado hacer sobre algunos de esos trabajos. Termino esta nota con algunos criterios sobre cuestiones de hoy que considero principales.
Estamos en una coyuntura crucial para el pensamiento y las ciencias sociales en Cuba. Es probable que la sociedad esté viviendo el final de la etapa que se inició en los primeros años noventa, la tercera desde el establecimiento del poder revolucionario en 1959. El momento está caracterizado por una combinación de fortalezas extraordinarias y debilidades graves, un gran número de tensiones y contradicciones, y algunas paradojas. El país sigue erguido, en la defensa perenne de su soberanía y su organización basada en un gobierno de justicia social, pero existe un malestar sordo, relacionado con las carencias materiales y de servicios que se sufren; quizás no sean los sectores que más duramente los padecen los más concientes de esa situación. Y no se reduce el descontento a esas carencias, sino a una gama muy amplia y variada de deficiencias y situaciones que van resultando inaceptables. El poder político ha reafirmado su legitimidad y un consenso de mayorías, pero este está a la espera de medidas de cambio, que son ansiadas pero no constituyen materia de información ni de conocimiento.
Otra vez será imprescindible pensar el presente y el proyecto, investigar los hechos, los procesos, las tendencias, determinar lo que es significativo y por qué, entrar con la manga al codo en la materia social. Insisto en que contamos con una masa muy notable de profesionales capacitados y de trabajos muy serios, y con centros de investigación y docencia. Pero el número de personas y de instituciones no será decisivo para las tareas que vienen, ni lo serán la organización, los hábitos de dirección y el planeamiento existentes. Es sumamente doloroso constatar cómo tanta calidad profesional y humana puede no traducirse en logros. Los trabajos valiosos suelen chocar con estructuras impermeables, y una colusión espuria reúne a los que establecen o mantienen las prohibiciones a la investigación y la censura a lo que se publica, con los indiferentes a lo que no sea su interés personal o de grupo. Como resultado de las necesidades y la cultura acumulada se producen curiosas mezclas de positivismo e ideología mercantil con autoritarismos y dogmas.
La actividad cívica ligada al ejercicio de estas disciplinas no es muy alentada, por lo que temas candentes o conclusiones y recomendaciones acertadas corren la misma mala suerte. Mientras, leo un documento normativo de las tareas a realizar, muy breve, que contiene doce veces la palabra “perfeccionamiento”. Este es un momento de convocar a la investigación y al pensamiento sociales a ser sobre todo críticos, a vivir la aventura de darse a las necesidades de la sociedad cubana sin abandonar para nada su especificidad, sus instrumentos y sus normas.
Tengo una confianza muy honda en las reservas morales, intelectuales y políticas de los científicos sociales cubanos. Por eso evito la hipocresía y la complacencia, que esconden el desprecio antintelectual de los que quisieran que estas tareas fueran solo un adorno, o una molestia tolerable. Y ofrezco esta contribución tan modesta a una discusión que ya no puede esperar, porque trasciende a las profesiones y a los individuos para convertirse en una de las necesidades vitales de nuestra sociedad.
1 Los temas y conferencistas anteriores a mi presentación fueron: “El quinquenio gris: revisitando el término”, por Ambrosio Fornet, 30 de enero; “El trinquenio amargo y la ciudad distópica: autopsia de una utopía”, por Mario Coyula, 19 de marzo; “El quinquenio gris: testimonio de una lealtad”, por Eduardo Heras León, 15 de mayo; “Con tantos palos que te dio la vida: poesía, censura y persistencia”, por Arturo Arango, 15 de mayo. El 23 de febrero se realizó el taller “La política cultural de la revolución”, con la Asociación Hermanos Saíz.
PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICA DE LA REVOLUCIÓN2
Este tema se integra perfectamente en los objetivos del ciclo del cual forma parte, aunque por su contenido resulta diferente a los anteriores. Hemos visto cómo las más disímiles actividades literarias y artísticas mantienen siempre relaciones con el orden vigente, con los conflictos y con los proyectos de la sociedad en que se practican. En el caso del pensamiento social y las ciencias y profesiones dedicadas a ese campo, las relaciones son mucho más estrechas y tienen implicaciones mucho mayores. Esto ha podido apreciarse en el curso del período revolucionario cubano, tanto en los hechos mismos como en sus consecuencias a mediano y largo plazos.
En el periodo transcurrido entre 1959 y hoy distingo tres etapas, lo que he argumentado en mis escritos. Dado el espíritu de estos encuentros y el tiempo limitado que debo utilizar, he escogido referirme sobre todo a la primera etapa —que va de 1959 a inicios de los años setenta— y a la gran ruptura que significó para el pensamiento social el comienzo de la segunda etapa. Aquellos hechos constituyen una acumulación cultural que influye mucho en la situación actual, acerca de la cual haré también algunos comentarios que me parecen atinentes.
En los encuentros anteriores de este ciclo hemos vivido la combinación entre el interés por la recuperación de la memoria y el planteo de problemas más cercanos en el tiempo y de problemas de hoy. Lo primero viene a combatir una ausencia de consecuencias graves, y su recuperación es una exigencia vital para los cubanos en la actualidad. Lo segundo revela la necesidad y la urgencia de que nuestra sociedad enfrente el conocimiento y el debate de sus problemas fundamentales, y de que lo haga con una participación muy amplia y creciente. Me llena de esperanza que esto último suceda aquí, y que se alcen voces de jóvenes que están realmente involucrados, preguntando o reclamando. Pero estamos sometiendo nuestra ansiedad y nuestra premura al estudio, la profundización y los análisis de colectivos como este, apoderándonos de la época precedente, precisamente para que nos ayude a entender a fondo las cuestiones actuales y lanzarnos a resolverlas, y para formular nuevos problemas, desafíos y proyectos.
Una precisión más: mi exposición intentará ser analítica, no anecdótica, y las referencias indispensables a sucesos, criterios y posiciones que viví o conocí tratarán de servir siempre al análisis y los juicios, los cuales expongo, naturalmente, desde mi perspectiva personal. Con ese fin he tomado también elementos de textos míos acerca del tema que abordo, aunque no pretendo —porque sería imposible— sintetizar aquí lo que ha sido un trabajo de varias décadas. Me referiré solamente al pensamiento social en general y no a disciplinas sociales específicas, mencionaré al pasar temas que exigirían cada uno su desarrollo, y, además, estaré obligado a ser telegráfico y más de una vez omiso, por lo que pido excusas desde ahora.
Mediante una gran revolución, Cuba se liberó a partir de enero de 1959 de las dominaciones que la aprisionaban, promovió cambios muy profundos de la vida de las personas, las relaciones sociales y las instituciones, y creó o reorganizó de manera incesante su propio mundo revolucionario. La sociedad hacía entonces esfuerzos extraordinarios por pensarse a sí misma, comprender sus cambios y sus permanencias, sus conflictos y sus proyectos, sus modos de transformarse, en medio de acciones colectivas, luchas violentas, enfrentamientos ideológicos, cambios en las creencias, conflictos desgarradores y tensiones muy abarcadoras. Los propios tiempos se transformaron. El presente se llenó de acontecimientos y las relaciones interpersonales y la cotidianidad se llenaron de revolución; el futuro se hizo mucho más dilatado en el tiempo pensable y fue convertido en proyecto; y el pasado fue reapropiado, descubierto o reformulado, y puesto en relación con el gran evento en curso. Un hecho decisivo de la etapa de 1959 a los primeros años setenta es que se multiplicó súbitamente el número de los que pensaban sobre las cuestiones sociales y políticas, así como su interés y entusiasmo por conocer más acerca de ellas; así fue desde el inicio, y ese proceso se profundizó y se organizó una y otra vez durante toda la etapa. Eso modificó profundamente el consumo del pensamiento social, su producción, el papel que desempeñaba en la sociedad y sus relaciones con el poder revolucionario.
Sin embargo, nada surge de la nada. En el caso del pensamiento social, existían corrientes principales previas de consumo masivo, que incluían el sentido común, las adecuaciones al dominio burgués neocolonial y las demás dominaciones sociales, las formas de resistencia a ellas, la formación de opinión pública y otras. Debo limitarme al pensamiento social más o menos elaborado, pero este no se entendería si no tuviéramos en cuenta que las enormes transformaciones en tantos campos exigieron al pensamiento elaborado tener relaciones muy fuertes con las realidades y necesidades sociales, así como funciones eficaces respecto a ellas. Insisto en esto, además, porque opino que a partir de los primeros años setenta el pensamiento social quedó en una posición muy diferente respecto al poder y la sociedad, y ha desempeñado desde entonces funciones distintas.
En el pensamiento social elaborado que existía quiero distinguir el liberalismo, el patriotismo, el antimperialismo, el democratismo, las ideas de justicia social y el socialismo. El pensamiento liberal había tenido una trayectoria muy larga en Cuba y hecho aportes muy valiosos, pero terminó fracasando en toda la línea, porque nunca fue capaz de trascender el horizonte burgués y el reflejo colonizado. Este juicio mío es de tipo histórico, pero no desconoce que el consumo de pensamiento liberal seguía siendo notable en aquel momento.
El patriotismo radical, que desarrolló y arraigó sus ideas y sus ideales en el último tercio del siglo xix, se convirtió en parte inseparable de la vida espiritual y en cemento de la nación a través de la gesta nacional de la Revolución del 95, y se sostuvo durante el medio siglo republicano. El nacionalismo tuvo un peso ideológico principal en todo ese período y la clase dominante burguesa siempre lo utilizó para su hegemonía, y hasta cierto punto lo vivió; pero el patriotismo popular nunca se rindió a esos límites, y funcionó paralelamente o en conflicto con ellos. El patriotismo radical vio llegar el fin de sus frustraciones y realizarse sus anhelos con el triunfo de 1959, con la obtención de la liberación nacional y la soberanía plena, y el establecimiento de un Estado puesto al servicio del bienestar de la sociedad. La Revolución socialista cubana