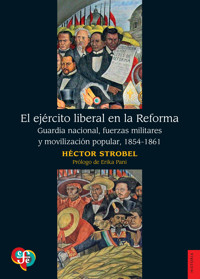
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Atrás de los voluntarios y de la enorme cantidad de soldados obligados a ir a la lucha llegaron a existir varias ideas sobre el significado del liberalismo —a menudo vagas, contradictorias, instrumentalizadas, tangenciales o con diferentes significados— que llevaron a diversos actores y agrupaciones a lanzarse a la guerra u obligar a otros a combatir. ¿Por qué individuos y comunidades tomaron las armas?, ¿por qué forzar el ingreso de la gente a la lucha? En El ejército liberal en la Reforma. Guardia nacional, fuerzas militares y movilización popular, 1854-1861, Héctor Strobel perfila respuestas a estas interrogantes y ofrece un análisis de la conformación de los ejércitos liberales en México desde el estallido de la revolución de Ayutla en 1854 hasta que se proclamaron vencedores de la guerra de Reforma en 1861. Strobel presenta, así, un aporte teórico-metodológico a la historia militar que, alejándose de reflexiones filosóficas sobre el liberalismo, las leyes de Reforma o la creación del Estado laico, se enfoca en la forma en que los liberales integraron sus filas, las razones de su éxito en la guerra y su impacto en la política, la sociedad y en los debates del lugar que ocuparon las fuerzas armadas en la construcción del incipiente Estado-nación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 846
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA
EL EJÉRCITO LIBERAL EN LA REFORMA
HÉCTOR STROBEL
El ejército liberalen la Reforma
Guardia nacional, fuerzas militares y movilización popular, 1854-1861
Prólogo de ERIKA PANI
EL COLEGIO DE MÉXICOFONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, 2024[Primera edición en libro electrónico, 2025]
Distribución mundial
D. R. © 2024, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5227-4672
Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.
ISBN 978-607-16-8328-1 (impreso, FCE)ISBN 978-607-564-587-2 (impreso, El Colegio de México)ISBN 978-607-16-8697-8 (ePub)ISBN 978-607-16-8744-9 (mobi)
Impreso en México - Printed in Mexico
ÍNDICE
Agradecimientos
Abreviaturas
Prólogo. Movilizar para pelear. Los ejércitos liberales durante la guerra de Reforma
Introducción
La participación popular armada
Fuentes y estructura del libro
Un nuevo sistema de defensa para México. la guardia nacional, ejército de civilesDe milicianos estatales a guardianes de la naciónLas múltiples reformas del ejército permanenteLas aporías del ejércitoy del liberalismo militanteDictadura y fuerzas armadasConclusiones. Proyectos de defensa y puntos medios Geografía y sociología de la revolución de Ayutla“Los eternos revoltosos del sur”Discurso revolucionario y uso del lenguaje políticoDesarrollo de la campaña del sur y lógica de la violencia extrema“Soldados de la patria: ¡a las armas!” Conformación socioespacial del Ejército Restaurador de la LibertadCartografía y sociología de la revolución en Michoacán“Meditad un momento en la causa que defendéis.” Intentos de seducir al ejército“Nos hallamos decididos a perder la existencia antes que sufrir martirio en manos de los revolucionarios.” La contrarrevoluciónEconomía de guerra, vida en campaña y equipamiento de la tropaAdhesiones al plan de Ayutla fuera del surConclusiones. ¿Una “revolución liberal” del “pueblo” que luchó por la “libertad”? Los liberales en el poder y la conformación de su brazo armadoTriunfo de la revolución de Ayutla y alineaciones al liberalismoRestauración de la guardia nacional, “garantía de las libertades públicas”Lealtad y defección:el ejército permanenteMovilización y desmovilización campesinaConclusiones. El lugar de las fuerzas armadas en el régimen de Ayutla Movilizar en el nombre de la libertad. El ejército liberalen la guerra de Tres AñosHacia un nuevo conflicto. La batalla por la ciudad de MéxicoOrganización y desplome de la coalición de estadosFragmentación y caracterización del espacio de la guerraEl teatro centro-occidental. Las campañas de Santos Degollado y sus ejércitos El teatro sur-suroriental y la guerra de Benito JuárezLos ejércitos del noreste. Guerra nacional y autonomíaEl noroeste y la lucha por el control regionalVida en campaña, género, enfermedades y etnicidadConclusiones. ¿Por qué ganaron los liberales?
Epílogo. La guerra que no terminó. Ejército y campañas de 1861
Bibliografía
Prensa
Libros, artículos y folletos
Índice y catálogo general de mapas, planos y figuras
Nota necesaria sobre mapas y planos
Mapas
Planos
Figuras
Cronología de combates y sucesos importantes
Revolución de Ayutla
Gobiernos de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort
Guerra de Reforma
ANEXOS
Anexo I. Civiles y militres ascendidos a generales por participar en la revolución de Ayutla o servir a los gobiernos de Álvarez y Comonfort
Anexo II. Generales liberales de la guerra de Reforma*
Anexo III. Gobernadores liberales sin grado de general que condujeron operaciones en la guerra de Reforma
Anexo IV. Mapeo del control territorial en la guerra de Reforma. Antes y después de los combates decisivos
A Erika Pani, Juan Ortiz Escamilla y Michael Ducey
AGRADECIMIENTOS
Este libro derivó de la tesis doctoral que elaboré para el programa en historia del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Agradezco profundamente a Erika Pani por haberla dirigido y después orientar esta obra, que leyó con minuciosidad; a ella se deben muchos de los planteamientos aquí plasmados. También tuve la fortuna de recibir consejos de grandes especialistas de la historia de la guerra en México, de la Reforma liberal y de las clases subalternas; el libro se nutrió con sugerencias de Romana Falcón, Juan Ortiz Escamilla, Will Fowler, Antonia Pi-Suñer, Silvestre Villegas Revueltas, Pablo Mijangos y Bernardo Ibarrola. Ortiz Escamilla y Fowler merecen mención especial, ya que no sólo revisaron cuidadosamente el manuscrito, sino que también me compartieron sus ideas y aprendí de ambos en la gira por Veracruz de la obra de Fowler, La Guerra de Tres Años, en el invierno de 2020.
Mientras preparaba este libro expuse los avances en varios foros donde recibí consejos útiles. En particular reconozco al Seminario de Estudios Históricos sobre las Fuerzas Armadas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que coordina César Valdés, al Seminario “Historia de las revoluciones de México”, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, coordinado por Veremundo Carrillo, y al Seminario permanente “Indígenas y subalternos en la historia”, de la Universidad Veracruzana, que coordinan Michael Ducey y Luis Juventino García. La investigación documental me hizo recorrer numerosos archivos y bibliotecas nacionales e internacionales. Aplaudo en especial la espléndida labor de los encargados del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, pieza clave de mi investigación, donde recibí facilidades de consulta por parte del general Juan Manuel Díaz Organitos y los mayores Antonio Campuzano y Gustavo Vaquero. La visita a archivos y bibliotecas estatales fue posible gracias a recursos del Conacyt, Grupo Santander, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, El Colegio de México y el gobierno del estado de Veracruz. En Jalisco me encuentro en deuda con Elisa Cárdenas Ayala y Maritza Gómez Revuelta, de la Universidad de Guadalajara, por orientarme. Los repositorios franceses los pude consultar con financiamiento de la École Normale Supérieure, el Conacyt y El Colegio de México; agradezco a José Beltrán, Claire Fredj, Dominique Guillemin y Apolline Blanchard por su ayuda en París. Asimismo, con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, revisé la extraordinaria Colección Latinoamericana “Nettie Lee Benson” de la Universidad de Texas.
Debo destacar el importante trabajo de Raúl Lemus Pérez en el Departamento de Sistemas de Información Geográfica de El Colegio de México, quien me enseñó a usar programas para diseñar mapas y me brindó asesoría personal. También aprendí mucho sobre análisis cartográfico y espacial de Paulo César López Romero, Daniela Jiménez Toro y Heriberto Aquino. De mis condiscípulos agradezco en particular a Pedro Espinoza, José Luis Quezada, Tatiana Pérez Ramírez, Andrés Santillán, Diego del Moral, Carlos Manuel Morales Álvarez, Rodrigo Alatorre, Luis Flavio Lazos y Jesús Bernal por su interés genuino en mi investigación y por las conversaciones que tuvimos, siempre útiles. De mis profesores doy gracias a Anne Staples, Andrés Lira, Ariel Rodríguez Kuri, Alfredo Ávila, Gabriel Torres Puga, Graciela Márquez, Aurora Gómez-Galvarriato y Sergio Eduardo Carrera por su abierta disposición a escucharme y su auténtica preocupación por formar historiadores; son en verdad un ejemplo a seguir. Finalmente, quiero agradecer a las personas que estuvieron cerca de mí en los últimos años por su invaluable compañía, en especial a mis padres, a Aloisia Strobel y a mis amigos John Rueda, Roberto Campos y Adrián Meza.
ABREVIATURAS
ARCHIVOS Y REPOSITORIOS
ACM, Dioc.
Archivo Casa Morelos, Morelia, Fondo Diocesano
ACEHM-C
Archivo del Centro de Estudios de Historia de México-Carso, Ciudad de México
ADF, MDM
Archivos Diplomáticos de Francia, París, Memorias y Documentos: México
AEEM, AC
Archivo de la Embajada de España en México, Ciudad de México, Archivo Central
AGN, BN
Archivo General de la Nación, Ciudad de México, Fondo Bienes Nacionalizados
AGN, Gob.
Archivo General de la Nación, Ciudad de México, Fondo Gobernación
AGN, GS
Archivo General de la Nación, Ciudad de México, Fondo Gobernación sin Sección
AGN, GM
Archivo General de la Nación, Ciudad de México, Fondo Guerra y Marina
AGN, LGM
Archivo General de la Nación, Ciudad de México, Fondo Libros de Guerra y Marina
AHCJ
Archivo Histórico del Congreso de Jalisco, Guadalajara
AHDGE, EMEU
Acervo Histórico Diplomático “Genaro Estrada”, Ciudad de México, Embajada de México en Estados Unidos
AHEC, S-XIX
Archivo Histórico del Estado de Colima, Colima, Fondo Siglo XIX
AHEGTO, Gue.
Archivo Histórico del Estado de Guanajuato, Guanajuato, Fondo Guerra
AHEGRO, ACEG
Archivo Histórico del Estado de Guerrero, Chilpancingo, Actas del Congreso del Estado de Guerrero
AHEJ, GG
Archivo Histórico del Estado de Jalisco, Guadalajara, Fondo Gobernación-Guerra
AHENL, SV
Archivo Histórico del Estado de Nuevo León, Monterrey, Fondo Santiago Vidaurri
AHEZ, ARG
Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, Zacatecas, Fondo Arturo Romo Gutiérrez
AHEZ, AS
Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, Zacatecas, Ayuntamiento de Sauceda
AHEZ, JPz
Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, Zacatecas, Jefatura Política de Zacatecas
AHEZ, PL
Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, Zacatecas, Poder Legislativo
AHMC, Corr.
Archivo Histórico Municipal de Colima, Colima, Fondo Correspondencia
AHMCM, ACM
Archivo Histórico Municipal de la Ciudad de México, Ciudad de México, Ayuntamiento de la Ciudad de México
AHMCM, Mun.
Archivo Histórico Municipal de la Ciudad de México, Ciudad de México, Fondo Municipalidades
AHMG, Mil.
Archivo Histórico Municipal de Guadalajara, Guadalajara, Fondo Milicia
AHMM, MI
Archivo Histórico Municipal de Morelia, Morelia, Fondo México Independiente
AHMV
Archivo Histórico Municipal de Veracruz, Veracruz
AHMX
Archivo Histórico Municipal de Xalapa, Xalapa
AHMZ, Hist.
Archivo Histórico Municipal de Zapotlán, Ciudad Guzmán, Fondo Histórico
AHSDN, Canc.
Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ciudad de México, Fondo Cancelados
AHSDN, OM
Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ciudad de México, Fondo Operaciones Militares
AHUG
Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato, Guanajuato
AJA
Archivo Juan Álvarez, BNM, Ciudad de México
AJJB
Archivo Juan José Baz, CLNLB, Fondo Iglesia Católica en México, Austin
AJGO
Archivo Jesús González Ortega, CLNLB, Austin
AJLU
Archivo José López Uraga, CLNLB, Austin
AMD
Archivo Manuel Doblado, AHUG, Guanajuato
AMRP
Archivo Mariano Riva Palacio, CLNLB, Austin
AST
Archivo Santiago Tapia, CLNLB, Austin
ASD
Archivo Santos Degollado, CLNLB, Austin
ASHDNF, EM
Archivo del Servicio Histórico de la Defensa de Francia, Vincennes, Fondo Expedición de México
AVRP
Archivo Vicente Riva Palacio, CLNLB, Austin
BNAH
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México
BNM
Biblioteca Nacional de México, Ciudad de México
CA
Capilla Alfonsina, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey
CJSH
Colección Johann Salomon Hegi, Col. familiar de Salomon y Regina Schärer-Kräuter, Zúrich
CLNLB
Colección Latinoamericana “Nettie Lee Benson” de la Universidad de Texas, Austin
DRIIM
Documentos de la Reforma, la Iglesia y el Imperio de Maximiliano, BNAH, Ciudad de México
DRRIF
Documentos Relativos a la Reforma y la Intervención Francesa, CLNLB, Austin
FN
Fototeca Nacional, Ciudad de México
MMOB
Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Ciudad de México
PRO, FO
Public Record Office, Londres, Foreign Office
PRÓLOGO
Movilizar para pelear. Los ejércitos liberales durante la guerra de Reforma
ERIKA PANIEl Colegio de México
La historia de las primeras décadas del México independiente parece estar plagada de hombres uniformados: aparecen en los grabados de Linati y en las pinturas de Arrieta; pertenecen a los congresos y a los gabinetes, figuran en las comisiones científicas y en las misiones diplomáticas; participan en pronunciamientos y rebeliones y forman parte de las fuerzas que debían reprimirlos. Entre 1824 y 1855, de los 25 hombres que ocuparon la presidencia de la República, sólo seis no eran militares. Un legado persistente de una década de guerra por la independencia fue, como arguye Christon Archer, la militarización, no sólo de la política, sino de muchos aspectos de la vida de los mexicanos.1 Durante décadas, los ejércitos acapararon el grueso de los precarios ingresos de la hacienda pública. La organización y el control de las fuerzas armadas representaron una fuente constante de tensión y conflicto entre la capital del país y las regiones. Los hombres armados sirvieron a menudo, cuando no de motor, de fiel de la balanza en la definición de las luchas por el poder.
La ubicuidad de las fuerzas armadas —ejército, milicias, guardias nacionales— las transformó, paradójicamente, en parte del paisaje del México decimonónico. Su presencia ha sido, de cierta forma, naturalizada. Ha pervivido la imagen, fabricada al calor del intransigente conflicto del medio siglo, de “El Ejército” como entidad corporativa, privilegiada y monolítica, que encarnaba, como “La Iglesia”, los viciosos remanentes del orden colonial —y que, por lo tanto, estaba destinada a desaparecer, aplastada por el inevitable progreso—. De los “caudillos” que se supone dominaron la escena política, conocemos la trayectoria, sabemos de sus redes e intereses, hemos discutido sobre sus tendencias ideológicas y sus visiones de futuro.2 Pero asumimos que vienen con todo y huestes, a pesar de que su capacidad —compleja, contingente y frágil— para levantar soldados es precisamente lo que los constituye en protagonistas de peso en la política de una era turbulenta.
Quienes se han abocado a investigar a las fuerzas armadas han calificado y matizado estas visiones rígidas, maniqueas y superficiales de lo que fueron. Han revelado la diversidad de posturas que adoptaban los hombres fuertes. Han analizado las distintas formas de organizar hombres para pelear y las consecuencias de éstas sobre el ejercicio de la autoridad; han ponderado su papel en la construcción del dominio territorial a nivel local y regional, así como en la definición de la geografía política del México independiente. Algunos historiadores han explorado las motivaciones del soldado de a pie y ensayado reconstruir la vida cotidiana de los hombres —y las mujeres que los acompañaban, alimentaban, cuidaban y entretenían— que constituían el grueso de los ejércitos mexicanos hasta mediados del siglo XIX.3El ejército liberal en la Reforma. Guardia nacional, fuerzas militares y movilización popular, 1854-1861, de Héctor Strobel, se nutre de estas indagaciones y contribuye a ampliar y profundizar una conversación historiográfica, vital e inconclusa, sobre los orígenes y el actuar de las fuerzas armadas en el México decimonónico.
La contribución que hace este libro es particularmente relevante porque se centra en un periodo crítico: el que va de la revolución de Ayutla al final de la guerra de Reforma. La Reforma se ha consagrado como “tiempo eje” en la historia de la nación, por confirmar la vocación liberal, popular y federal de la república, así como su carácter laico. Sin embargo, el conflicto bélico en sí ha servido de telón de fondo más que de objeto de estudio. Quizá por tratarse de una guerra civil, que confrontó a los “hijos de una misma patria”, los estudiosos han tendido a cercenarla, artificialmente, por un lado, de la intervención extranjera que se superpuso a las pugnas domésticas a finales de 1861. La transmutación de la guerra civil en lucha patriótica redime a la nación del pecado de la desunión, al tiempo que oscurece las complejidades del conflicto fratricida.4 Por el otro, estos análisis aíslan a la guerra de procesos cruciales que fueron, inevitablemente, moldeados por la violencia persistente e inusualmente corrosiva de esta guerra, como la radicalización de la agenda reformista y de las acciones —legislativas, diplomáticas, militares— del gobierno liberal.5
El centro del libro lo ocupan la guerra de Reforma —que el autor analiza tomando en cuenta, por estar estructuradas por lógicas similares, tanto las acciones militares que derrocaron al gobierno de Santa Anna y llevaron al poder a una nueva generación de liberales en 1855, como las que en 1861 restauraron el orden constitucional— y los diversos mecanismos a los que recurrieron los liberales para reclutar y organizar soldados, a partir del modelo de los ciudadanos armados inscritos en la guardia nacional, y por medio de la deleznable, vapuleada, pero aparentemente imprescindible leva. Los alcances y límites de sus esfuerzos explican, en gran parte, el triunfo del gobierno que se estableció en Veracruz de 1858 a 1860.
Así, Strobel muestra una guerra distinta a los conflictos armados que la precedieron, por su escala, duración e intransigencia. El que dividiera al país durante tres años y fracasaran todos los esfuerzos por construir una salida negociada al conflicto nos habla de lo mucho que había cambiado la apuesta política de la acción militar. Reconstruye, a través del diálogo con la historiografía y de una amplia investigación de archivo, los distintos escenarios de la guerra, sus contextos particulares y cómo los procesos de conscripción variaron según el lugar y el momento. Lejos estamos del levantamiento espontáneo y entusiasta en contra de “la reacción”. Las exigencias del conflicto no sólo definieron sus características y desenlace; también dieron forma, de manera intermitente y desigual, al terreno y a las reglas del juego político de la posguerra.
El ejército liberal no sólo da cuenta de las complejidades y relevancia de la guerra de Reforma. Al desmenuzar, con precisión y esmero, los distintos mecanismos por medio de los cuales se movilizaron los hombres que recuperaron las principales ciudades del centro del país a lo largo de la segunda mitad de 1860 para, en diciembre, derrotar a las tropas de Miguel Miramón, no sólo esclarece los componentes de la victoria liberal, que, aunque no desterraría la violencia —ésta, más bien, se soterraría y dispersaría—, derrocaría al gobierno conservador y permitiría el regreso del presidente Benito Juárez a la capital. Analiza un espacio intermedio, en el que se encontraban los mandos militares y los soldados rasos, moldeado por dinámicas geopolíticas, confrontaciones ideológicas y estructuras económicas y demográficas, sobre cuyo terreno se mezclan estrategias, objetivos e ideales. En estos espacios, los jefes liberales negociaron y amedrentaron, tejieron alianzas, a menudo frágiles y movedizas, reunieron y emplearon recursos materiales y simbólicos para conmover, activar o coaccionar a la población, con el fin de que los hombres tomaran las armas en defensa de un proyecto político. Con esto arroja luz sobre los procesos que constituyeron al Estado-nación en México, descifrando una imagen de la vida pública que es particularmente difícil de leer: la que se genera cuando la política se convierte en guerra.
El elemento civil se hizo soldado. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
FIGURA 1. Fragmento del mural Epopeya del pueblo mexicano de Diego Rivera, que representa a los protagonistas de la Reforma. Muestra idealizados a los soldados del ejército liberal: visten de rojo, usan sombrero y llevan lanza con banderín.
INTRODUCCIÓN
Con frecuencia suele enaltecerse la victoria de las armas liberales sobre los conservadores por permitir la consolidación del Estado moderno, laico, de derecho y republicano. Sin embargo, si se explora de cerca la historia de México entre 1854 y 1867, se dará uno cuenta que en la mayor parte de la guerra la situación de los liberales fue adversa. ¿Cómo lograron imponerse y por qué ganaron? La historia de la conformación de sus fuerzas armadas parece esencial para responder esta pregunta. En años recientes se han hecho importantes avances en el estudio de la Reforma liberal, pero faltan investigaciones sobre los ejércitos que posibilitaron su triunfo y que además la radicalizaron y aceleraron, según da cuenta Pablo Mijangos en su reciente libro sobre la historiografía del periodo.1 El descuido del tema puede deberse a que, por las corrientes historiográficas actuales, se han priorizado los aspectos sociales, políticos e ideológicos de la Reforma, y a que su historia militar se abordó en las obras clásicas del Porfiriato de manera amplia y descriptiva, aunque pasional y parcial. Lo que se sabe de la guerra y de las fuerzas armadas liberales sigue sesgado por estas obras. A la fecha, la misma información se repite hasta el cansancio; se hacen generalizaciones y, sobre todo, se reproducen las versiones propagandísticas que los liberales elaboraron durante la contienda. ¿En qué consistió entonces su brazo armado, cómo se conformó y cuál fue su participación en las campañas y en la construcción nacional?
En este libro explico cómo se constituyeron los ejércitos liberales en México desde el estallido de la revolución de Ayutla en 1854 hasta que se proclamaron vencedores de la guerra de Reforma, en 1861. Sostengo que, pese al discurso que los liberales intentaron proyectar sobre sí como defensores de las garantías individuales, su ejército se compuso con un gran número de personas tomadas a la fuerza, prácticamente privadas de su libertad, aunque dijeron lo contrario y afirmaron que eran fuerzas del “pueblo”. Otra parte de su tropa la integraron grupos interesados en combatir a su lado, aunque no siempre por motivos doctrinales. Así como Will Fowler propone estudiar la guerra de Reforma separadamente de la Intervención francesa para entenderla en sus particularidades,2 yo propongo analizar a las fuerzas liberales a partir de la revolución de Ayutla y de los gobiernos de Álvarez y Comonfort por el hilo conductor que atraviesa el periodo. Queda pendiente la labor de investigar a los ejércitos que combatieron contra la Intervención francesa y el Segundo Imperio. Los trabajos tradicionales sobre fuerzas armadas en general suelen ser descriptivos y anecdóticos.3 Cuentan hombres, biografías, uniformes, armamento y tecnología militar. Mi objetivo no sólo es explicar su organización y su comportamiento, sino que, a partir de esto, explicar también la guerra, la adopción de estrategias, los modelos de defensa nacional y de reclutamiento, la movilización popular, el impacto del servicio militar en la sociedad y las razones de su triunfo en la contienda. Es en ese sentido que este libro ofrece un aporte teórico-metodológico a la historia militar. Sugiero que los estudios centrados en las fuerzas armadas pueden servir para entender de otro modo las guerras, sus consecuencias y sus resultados.
En esta obra no deben buscarse reflexiones filosóficas sobre el liberalismo, las leyes de Reforma o la creación del Estado laico. Es un estudio sobre cómo los liberales conformaron sus ejércitos, sobre por qué triunfaron y sobre la guerra y su impacto en la política, la sociedad y en los debates del lugar de las fuerzas armadas en la construcción del Estado-nación. Si en algún punto trato el pensamiento liberal es por su papel en la organización de fuerzas armadas. Dado el tratamiento y la temática de este libro, buena porción de él es empírico. El ejército liberal difícilmente podría calificarse como uno, ya que era una mezcla de retazos improvisados sin mayor articulación ni mando centralizado. Sin embargo, el conjunto de estos retazos se autodenominó así y adoptó diversos nombres: ejército restaurador de la libertad, del pueblo, constitucionalista, republicano, liberal o federal. A su vez, se subdividió en varios “ejércitos” de acuerdo a su origen geográfico: ejército de oriente, del norte, del sur y de occidente. Para evitar confusiones denominaré a estas fuerzas en conjunto ejército liberal o fuerzas liberales, pues combatieron a favor de esta tendencia política de 1854 a 1861, ya fuese por voluntad u obligación.
Los liberales aseguraban que sus fuerzas se componían de voluntarios civiles y poblaciones enteras que se movilizaron para luchar por la “libertad”. Sostuvieron en lo público que, como la causa por la que combatían era “la causa de los pueblos”, los mismos “pueblos” se presentaban de manera espontánea a luchar contra el “despotismo” de los conservadores. Sólo algunos generales liberales, en correspondencia reservada, reconocieron que utilizaron leva para hacerse de hombres. Los conservadores, por su parte, decían que las fuerzas liberales se formaban con “chusma” y “bandidos”, comandadas por profesionistas “fracasados” de origen humilde que iban a la guerra para colocarse en el gobierno. También señalaron que, con tal de ganar batallas, movilizaban comunidades indígenas para promover la “guerra de castas” y “exterminar” terratenientes, funcionarios públicos y a “la raza blanca”. Ambas versiones, la liberal y la conservadora, tuvieron mucho de propaganda y poco apego a la realidad. Al término definitivo de la contienda en 1867, la versión liberal se impuso y sirvió de modelo para la historia oficial. Las obras clásicas de los años posteriores, escritas por José María Vigil, Agustín Rivera, Manuel Cambre, Justo Sierra y Miguel Galindo, se basaron en ella. Pese a que estos autores pudieron demostrar lo contrario con sus abundantes fuentes, se mantuvieron fieles al discurso de los ganadores y enaltecieron la gesta del liberalismo y del “pueblo”. Cambre, por ejemplo, director del Archivo Histórico del Estado de Jalisco de finales del siglo XIX a principios del XX, consultó documentos que demuestran que durante la guerra de Reforma los contingentes liberales de Jalisco se formaron con hombres forzados a combatir. Sin embargo, se apegó a la versión oficial al escribir su obra de 1892, La guerra de Tres Años en el estado de Jalisco, y 12 años después en su reedición ampliada, La guerra de Tres Años. Apuntes para la historia de la Reforma.
La versión clasista y de “guerra de castas” de los conservadores perdió espacio. Sólo Niceto de Zamacois la mantuvo vigente en su Historia de Méjico, escrita de 1876 a 1882. En 1905, Francisco Bulnes propuso otra explicación: además de “bandidos” y profesionistas, el grueso del ejército liberal lo compusieron caciques que se decían liberales y sus clientelas. La explicación oficial y la de Bulnes se siguen calcando hasta hoy. Pasó casi un siglo antes de que la historia académica aportara nuevas ideas. En la década de 1980, las historiadoras Alicia Hernández Chávez y Florencia Mallon notaron la importancia de la guardia nacional, una institución de civiles armados, en la conformación de las huestes liberales. De igual modo, en la década siguiente, Mallon, con Peter Guardino y Guy Thomson, propusieron que los principios de igualdad, justicia social y autonomía promovidos por los liberales atrajeron a comunidades indígenas para organizarse y combatir a su favor. A esta interpretación la llamaron federalismo y liberalismo popular, y sus aportes son relevantes y sugerentes, sobre todo por las preguntas que dejaron abiertas. Al ser la guardia nacional una institución que se organizaba desde las cabeceras municipales, ¿cómo pudo formarse tras cada derrota si los liberales controlaron pocas plazas importantes en tiempos de guerra? ¿Cómo triunfó el liberalismo donde las comunidades indígenas no combatieron a su favor o donde la población era escasa? ¿Qué hicieron Santos Degollado y otros líderes liberales para levantar ejércitos a cada momento, particularmente tras sus descalabros? ¿Por qué parte del ejército permanente operó a favor de los liberales y por qué no se le recuerda? ¿Hasta qué punto la tropa liberal se integró con voluntarios?
LA PARTICIPACIÓN POPULAR ARMADA
Esta obra se inserta en un amplio marco historiográfico que busca comprender la participación popular en las guerras del México del siglo XIX. El objetivo particular de los autores que se han acercado a esta temática no ha sido explicar la conformación del ejército liberal, pero se han aproximado desde tres perspectivas: 1) la movilización armada de campesinos, 2) las interpretaciones sobre la guardia nacional y 3) el caciquismo y las clientelas. En este libro empleo el concepto “campesino” para referirme a quienes en su época se les llamó “jornaleros agrícolas” o “del campo”, a pesar de que el concepto no se utilizó en el siglo XIX y que su uso resulta problemático. Romana Falcón advierte que, con independencia a su carga sociológica, resulta difícil usarlo para referir de manera específica a las labores y a la condición étnica y social de cierto grupo de gente, dada la heterogeneidad de categorías, ocupaciones, clases sociales y etnias del mundo rural mexicano. Entre los campesinos, la historiadora distingue a trabajadores del campo autosuficientes, peones acasillados y eventuales, rancheros pequeños y medianos, leñadores, cazadores y hasta artesanos rurales.4 Sin embargo, yo utilizo el concepto porque es justo su vaguedad lo que permite agrupar a una serie de individuos sin caer en especificidades que pueden interrumpir la narrativa de este libro, como la etnia, clase social o labor concreta. Sólo me interesa distinguir que no todos los campesinos estaban agrupados en comunidades, que no todas las comunidades estaban compuestas por indígenas y que, en términos de clase, los rancheros eran los que tenían mayor posibilidad de movilizar soldados por contar con mano de obra y poseer o rentar parcelas. Los pueblos indígenas habían sido dotados de tierras comunales desde la Colonia, cuya economía y sostén solían girar en torno a ellas. Podían ser su fuente de cultivo, de pastizales para ganado o de bosques para tala, caza, uso de agua o explotación de cualquier recurso. En el siglo XVIII se generalizó la presencia de mestizos y “castas” en las comunidades, al grado que su proporción llegó a ser similar al número de indígenas. Pese a ello, mantuvieron su denominación y autodefinición como pueblos de indios.5
Las primeras explicaciones sobre la movilización armada de campesinos de la revolución de Ayutla a la Reforma fueron elaboradas por sus contemporáneos. Los actores que promovieron estas movilizaciones aseguraron que se debieron al “patriotismo” de los pueblos, a sus deseos de “libertad” y a su lucha contra la “tiranía”. Esta idea fue retomada por la historia patria del Porfiriato y del siglo XX para legitimar la “popularidad” del liberalismo. Jesús Reyes Heroles la mantuvo vigente bajo la denominación “liberalismo social” en los tres volúmenes de su obra, El liberalismo mexicano (1957-1961), para explicar la participación armada campesina desde la guerra de Independencia.6 La historiografía académica de 1960 a 1990, con influencia marxista, refutó esta idea, pero llevó la discusión a otro extremo. Historiadores como Thomas Powell, Charles Hale, Luis González y González, Gastón García Cantú, John Tutino, Leticia Reina, Jean Meyer y Jean-François Lecaillon sostuvieron que los campesinos eran “enemigos naturales” del liberalismo, dada la “poca comprensión hacia el campesinado” de los liberales y su política privatizadora “antiindigenista”.7 Sugerían que el grueso de la tropa liberal no se había conformado con campesinos, sino con “élites provincianas, profesionistas de la ciudad y rancheros del campo” interesados en “sacar provecho de la abolición de la tenencia corporativa”.8 En realidad, estos grupos, como explicaré adelante, conformaron el grueso del cuadro de generales, jefes y oficiales del ejército, no de tropa.
En 1995, Florencia Mallon buscó desmotar la postura académica de influencia marxista en su obra Campesino y nación, que además fue la primera en analizar las movilizaciones campesinas en México desde la teoría poscolonial y de la subalternidad. Propuso que los campesinos eran actores conscientes en la política nacional y que al rebelarse buscaban intervenir en ella, sin ser instrumento de líderes regionales. Basó este señalamiento en los discursos “alternos” de los campesinos en los que decían jurar apoyo a determinado proyecto de nación.9 Al año siguiente Peter Guardino sostuvo una interpretación similar para el caso del estado de Guerrero al afirmar que, de 1800 a 1857, las clases populares se movilizaron para participar en la política nacional a favor del proyecto nacional federalista, fenómeno que denominó federalismo popular.10
Las respuestas a Mallon y Guardino no se dejaron esperar y enriquecieron el debate.11 Jesús Hernández Jaimes y Romana Falcón cuestionaron que las movilizaciones se debieran a la defensa de determinado proyecto de nación.12 En este libro sugiero que, si bien algunas comunidades y grupos subalternos elaboraron proclamas que decían luchar por el sistema nacional liberal y federal, no conviene tomar al pie de la letra sus afirmaciones. Por lo general, sus adhesiones respondieron a problemas locales, como la usurpación de tierras o derechos comunales, los abusos de los hacendados a los peones o el alza de impuestos. Los campesinos aprovecharon espacios como pronunciamientos o adhesiones a facciones políticas para recibir apoyo, tomar las armas y hacerse escuchar tras fracasar por medios legales. Incluso hubo comunidades que, luego de no recibir ayuda de los liberales, se pasaron a los conservadores, o viceversa, y en otras ocasiones afirmaron luchar contra cierto sistema político sólo para remover a las autoridades que los perjudicaban. Hubo comunidades que decían combatir contra el sistema liberal, como en la Costa Chica, porque luchar contra el federalismo y abrazar la dictadura centralista de Antonio López de Santa Anna significaba remover del poder a políticos como Juan Álvarez, por los agravios que les causaba.
Lejos de pensar que los campesinos eran actores pasivos en un proceso en el que los partidos políticos hicieron uso militar de ellos, planteo que instrumentalizaron lenguajes y discursos políticos dentro de un marco amplio e institucional para conseguir reivindicaciones y sus objetivos. A fin de cuentas, es imposible saber la razón exacta de la movilización de una multitud de grupos diferentes, pero es difícil sostener que se debiera a intentos populares de modificar la política nacional y el modelo de nación. Su participación militar, si se mira de cerca, no sobrepasaba su rango de acción y, pese a que se pronunciaban contra autoridades nacionales, lo que hacían era atacar haciendas y trapiches con los que tenían pleitos por tierras, agua y otros derechos comunales. Quemaban archivos, liberaban presos, dejaban de pagar contribuciones y asaltaban cabeceras donde habitaban terratenientes, administradores de haciendas, alcaldes y jueces que no les habían hecho justicia. En pocas palabras, la explicación de las movilizaciones campesinas no debe reducirse sólo a los discursos donde se proclamaron liberales o conservadores, sino triangularse a su contexto, sus acciones y sus objetivos de campaña.
A la par de Mallon y Guardino, otros historiadores exploraron las bases populares del liberalismo y del conservadurismo, aunque sin suscribir la postura de ambos. Surgieron obras como las de Guy Thomson y Patrick McNamara, interesados en estudiar el apoyo a los liberales por parte de las comunidades de la Sierra Norte de Puebla13 y de la Sierra de Ixtlán,14 pero también otras como las de Benjamin Smith y Aaron Van Oosterhout, que dieron cuenta de la presencia de un conservadurismo popular.15 Los trabajos de Thomson parecen ser los más sugerentes por su postura sobre los motivos de las comunidades campesinas para adherirse al liberalismo, que denominó liberalismo popular. Thomson sostiene que los liberales atrajeron a ciertas comunidades para que lucharan a su favor al otorgarles beneficios como tierras, fundo legal y supresión de impuestos.16 Demuestra que se trató de una “estrategia” útil de los liberales para hacerse de hombres eficaces en campaña.
La contribución historiográfica de Thomson es innegable, pero llega al exceso de afirmar que el liberalismo popular fue decisivo en la victoria liberal y que el general Jesús González Ortega triunfó en el campo de batalla en 1860 por este apoyo.17 Si bien fue importante, sobre todo en tiempos críticos, el principal recurso que posibilitó la imposición de los liberales en la guerra de Reforma fue la leva. El historiador Héctor Sánchez Tagle, por ejemplo, admite en su minuciosa monografía de la Reforma en Zacatecas que en este estado no existió apoyo popular voluntario a los liberales, a quienes incluso llamó “elitistas” por carecer de bases populares.18 Si bien el liberalismo popular es una postura útil para comprender lo que ocurrió en ciertas comunidades de Puebla o de Oaxaca, es poco representativa para entender la movilización armada nacional.19 No emplearé el término liberalismo popular para referirme a la movilización campesina a favor de la Reforma porque parece insinuar que existió una versión de proyecto liberal de nación constituida “desde abajo”, para lo cual no hay pruebas suficientes, y, al igual que McNamara, prefiero explicar los fenómenos apegado a la terminología de las fuentes que a los conceptos actuales y de la teoría de la subalternidad.20
Pese a la centralidad de la guardia nacional a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, sorprende que los estudios académicos sobre ella comenzaran a realizarse apenas hace algunos años. En la segunda mitad de la década de 1980, Guy Thomson, Florencia Mallon y Alicia Hernández Chávez fueron los primeros en notar su importancia en la movilización liberal. Thomson y Mallon la investigaron para acentuar la participación popular en los proyectos liberales y en sus filas.21 Hernández Chávez señala que “redescubrirla” fue “revelador” por su trascendencia en la consolidación del orden republicano y de la seguridad pública, pero también como círculo de sociabilidad de las comunidades y como institución para exigir reclamos.22 No obstante, la autora utiliza pocas fuentes para sostener ciertas afirmaciones,23 como que había que saber leer y escribir para formar parte de la guardia nacional, que fue “núcleo fundador del ejército” y que “forjó la identidad de la nación movilizando grandes masas de población y vinculando liderazgos estatales”.24
Las investigaciones pioneras de Thomson, Mallon y Hernández Chávez fueron seguidas por estudios novedosos desde perspectivas regionales con propuestas significativas. Destaca el libro de Pedro Santoni sobre la guardia nacional durante la guerra contra Estados Unidos, el de Patrick McNamara sobre la guardia de la Sierra de Ixtlán, el de Luis Medina Peña sobre la de Nuevo León y Coahuila, el de José René Córdoba sobre la de Sonora y las tesis de grado de Ponciano Vázquez y de Omar Urbina sobre la guardia nacional de Yucatán y la ciudad de México.25 Su aporte principal es que describieron la formación regional de estas fuerzas y su desenvolvimiento en la guerra local y nacional. La obra de Medina Peña es notable y concluyente porque contrasta y analiza a detalle la legislación de la guardia nacional, su puesta en práctica en Nuevo León y Coahuila, la participación armada de sus batallones y la razón de su efectividad.
Otra explicación que se ha dado a la conformación de las fuerzas liberales es a través de la movilización bajo el liderazgo de caciques. Francisco Bulnes fue el primero en darla por sentado; aseguró que era el principal origen de los soldados liberales y la relacionó con prácticas “tiránicas” y “egoístas”.26 Cuando escribió esto, la voz cacique transitaba de referirse a una autoridad indígena de linaje noble a un líder regional de dominio despótico, con acepción negativa y antidemocrática.27 Bulnes criticó el absolutismo de los caciques liberales y su tendencia “antipatriótica” de no salir de su región para ayudar en otros frentes. En 1918, el sociólogo argentino Carlos Octavio Bunge adoptó el concepto cacique a la teoría social para explicar la política latinoamericana28 y, en 1968, el historiador Moisés González Navarro lo relacionó con los “tipos ideales” de dominación de Max Weber. González Navarro diferenció a los caudillos, a quienes consideraba urbanos y nacionales, de los caciques: rurales, de proyección regional, defensores del statu quo y promotores de revueltas campesinas para conservar su dominio.29 Otro historiador, Fernando Díaz, aplicó este marco teórico para explicar a Antonio López de Santa Anna como caudillo y a Juan Álvarez como cacique.30
El enfoque de caciques y caudillos es problemático, pues resta complejidad al proceso de conformación de los ejércitos. Considero que llamar a los líderes liberales por sus cargos (gobernadores, generales, jefes políticos, etc.) en vez de caciques, y entenderlos a través de las instituciones y de la marcha de la guerra resulta más valioso para analizarlos, aunque sin desechar sus redes clientelares. Juan Álvarez, por ejemplo, cacique por antonomasia para Fernando Díaz, operó con clientelas para formar el núcleo de su tropa en el distrito de Acapulco y la Costa Grande, pero el grueso de sus fuerzas las obtuvo de otras formas: 1) como gobernador al frente de la guardia nacional, 2) como comandante del estado de Guerrero al mando de tropas permanentes que formó con leva y 3) como “defensor de la libertad” al instigar rebeliones campesinas, que usó como grupos de choque.
Falcón reconoce la utilidad de comprender a los actores políticos del siglo XIX a través del concepto de “clientelismo”, es decir, de uso de pactos, servicios, lealtades y redes informales tejidas entre autoridades que pueden ofrecer seguridad, bienes e influencia, y servidores que retribuyen con apoyo y deferencia. La autora también destaca la importancia de no prejuzgar el clientelismo como fenómeno derivado de condiciones “prepolíticas”, y percibirlo en cambio como el “aceite que hace funcionar la maquinaria del dominio” y, en este caso, de la creación de tropas.31
FUENTES Y ESTRUCTURA DEL LIBRO
El principal problema de hacer la historia de los ejércitos liberales radica en las fuentes; la documentación primaria es cuantiosa y se halla esparcida y fragmentada. El historiador Conrado Hernández López pudo investigar al ejército conservador a partir de los archivos de la ciudad de México porque se trataba de una institución centralizada. Sin embargo, para estudiar a las fuerzas liberales se requiere revisar también repositorios estatales y municipales, ya que los encargados de reclutar y dirigir a la tropa eran los gobernadores, los comandantes regionales, los jefes políticos, los jueces y los alcaldes. En la guerra las autoridades liberales mudaron constantemente su sede de gobierno y se llevaban consigo su correspondencia que, al final del conflicto, si no la extraviaban, la archivaban en los acervos de los estados. Parte de esta documentación llegó a nuestros días y su riqueza es tal que explica mejor que nada la formación de los ejércitos. Los archivos públicos suelen clasificarlos en fondos denominados Guerra, Milicia o Guardia Nacional.
El Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Archivo General de la Nación contienen correspondencia de los liberales interceptada por los conservadores y reportes de inteligencia sobre su situación. También guardan documentos producidos por los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, anexados a los expedientes conservadores tras la guerra. El fondo Operaciones Militares del Archivo de la Secretaría de la Defensa abunda en información valiosa sobre el conflicto y el fondo Cancelados detalla la hoja de vida de casi cualquier militar. El Archivo General de la Nación conserva documentación de los ministerios de Gobernación y de Guerra y Marina de los gabinetes liberales. Si bien las fuentes sobre las fuerzas liberales están dispersas, también son abrumadoras por su tamaño. El detalle es tal que permiten escribir libros minuciosos, redondos e historiográficamente valiosos sobre la movilización liberal en cierta región, la guardia nacional de ciertos estados, la organización popular armada en alguna localidad o la guerra como microhistoria.
La improvisación de ejércitos, la falta de información y la premura de la campaña hizo que muchos detalles de la formación de las fuerzas armadas se perdieran o no se registraran en los documentos oficiales. En algunos casos estos datos pueden hallarse en los archivos diplomáticos de otras naciones, ya que embajadores, ministros plenipotenciarios y cónsules extranjeros escribieron a sus gobiernos sobre la situación de México en las décadas de 1850 y 1860, y en ocasiones remitieron informes sobre las fuerzas armadas. Los archivos personales, diarios y memorias de los generales y jefes liberales también abren otra ventana a la investigación. Dan idea del quehacer cotidiano, de los sinsabores de la campaña y de la división y los rencores entre los militares por su forma de conducir la guerra. Más allá de la documentación personal que no ha salido a la luz por estar en manos de particulares, la de los generales más importantes se halla resguardada en universidades, instituciones y dependencias de gobierno, como la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Texas, la Universidad de California, la Universidad Tulane, la Universidad Iberoamericana, la Biblioteca Nacional de México y la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Algunos archivos personales se publicaron como libros, como los de Santos Degollado y Manuel Doblado, o las memorias y diarios de Porfirio Díaz, Manuel Valdés, José Justo Álvarez y Miguel Negrete, estos dos últimos editados por sus hijos como biografías.
A la par de la investigación documental realicé una investigación gráfica y cartográfica en archivos, mapotecas, fototecas, bibliotecas y museos sobre la representación visual del ejército liberal de 1854 a 1861. Mi objetivo es ayudar a explicar la guerra y las fuerzas armadas con ella, así como dar rostro a personajes, ideas y combates. Aunque la razón de la elaboración de estos cuadros, litografías, estampas y mapas es interesante y abre las puertas a su estudio, no es algo en lo que me detuviera en particular. Angélica Velázquez Guadarrama y Fausto Ramírez Rojas, historiadores del arte, escribieron un par de ensayos que exploraron algunos aspectos de estas obras y su relación con el liberalismo.32No obstante, aún queda un amplio campo para que toda esta producción gráfica sea investigada, y en particular vincularla con la historia militar de la Reforma.
Este libro se divide en cuatro capítulos. Cada uno abarca un corte temporal del proceso de la conformación de las fuerzas armadas y su participación política y militar. En el capítulo I analizo la creación de la guardia nacional en 1846 como institución formada por civiles armados, planteada como parte de una reforma al modelo de defensa del país para sobrellevar la guerra contra Estados Unidos en refuerzo al ejército permanente. Sin embargo, como el ejército permanente estaba tan desprestigiado por sus privilegios, su deficiencia, su costo y su relación con la inestabilidad del país, al término del conflicto los liberales radicales sugirieron remplazarlo con la guardia nacional. La importancia de este capítulo y de exponer el marco jurídico y la actuación político-militar de la guardia nacional radica en que ésta, salvo excepciones, funcionó como grupo de choque de los liberales para establecer su proyecto de nación y de modelo de defensa en las décadas de 1850 y 1860. La idea de la guardia nacional como institución de ciudadanos que defienden la república y la libertad se popularizó entre los radicales. Buscaron persuadir con esto de que el ejército permanente era innecesario, impotente ante ella, y que los civiles militarizados eran suficientes para defender el país y sus instituciones.
En el capítulo II hago un análisis minucioso de la conformación de las fuerzas liberales que combatieron a favor de la revolución de Ayutla. Mi acercamiento es sociológico y geográfico, es decir, me intereso en las personas y grupos que conformaron estas fuerzas y en las razones que tuvieron para adherirse al pronunciamiento en cada región. En el conflicto participaron algunos miembros desmovilizados de la guardia nacional, dada de baja por el gobierno centralista de Antonio López de Santa Anna en 1853 por su relación con el liberalismo y la autonomía estatal. Sin embargo, el grueso de los combatientes que conformaron las fuerzas liberales en este movimiento fueron campesinos y rancheros con motivos tan diversos como contradictorios. La conformación del contingente armado de los liberales, en ese sentido, ayuda a entender la guerra. No se trató de un ejército formal, sino de grupos armados de individuos y colectividades que carecían de preparación militar y que estaban arraigados a una localidad, lo que dificultaba que actuaran bajo un solo mando. La revolución de Ayutla no se pudo aplacar por la impotencia del gobierno, pero tampoco pudo extenderse sin la adhesión de otras regiones, lo que la mantuvo confinada. Pese a ello, Santa Anna claudicó, en parte por la fuerza de la opinión pública y los rumores de una intervención estadunidense, y los pronunciados ganaron la guerra.
El capítulo III es un cuadro sobre la situación de las fuerzas armadas tras el triunfo de la revolución de Ayutla y el establecimiento de un gobierno moderado, de 1855 a 1857. Los liberales que asumieron el Poder Ejecutivo eran moderados, por lo que restituyeron el sistema de defensa basado en el ejército permanente y la guardia nacional. Los radicales siguieron exigiendo que la guardia nacional supliera al ejército permanente y, desde el Congreso, consiguieron que se promulgaran leyes que amenazaban sus privilegios y los del clero, de modo que un segmento importante de militares se pronunció contra el gobierno. En este capítulo explico cómo los liberales moderados formaron fuerzas armadas para sofocar estos levantamientos. Para ello analizo cuatro elementos clave que sirvieron para movilizar tropas: 1) la imposición de autoridades nuevas en los estados tras la revolución de Ayutla, fieles al régimen moderado; 2) la reorganización de la guardia nacional, pensada como “garantía de las libertades públicas y de las instituciones republicanas”, siguiendo el ideal del ciudadano-soldado; 3) el papel del ejército permanente en el gobierno moderado y las razones de su lealtad y de su descontento, y 4) la movilización y desmovilización de fuerzas campesinas organizadas durante la revolución de Ayutla, que siguieron prestando servicios relevantes para mantener el orden liberal, pero, con armas en mano, también exigieron tierras, privilegios, derechos comunales y abolición de impuestos. Fue tal la efectividad de este despliegue que los sublevados no resistieron, pero en el interior del gobierno se fraguó un pronunciamiento contra la Constitución que dividió al ejército nacional y a sus fuerzas auxiliares.
En el capítulo IV explico la organización, composición, táctica y participación en combate de las fuerzas armadas liberales durante la guerra de Reforma. La premisa principal del capítulo es que estas fuerzas se formaron en mayor parte con personas forzadas a combatir, lo que llevó a sus generales en jefe, Ignacio Comonfort, Anastasio Parrodi y Santos Degollado, respectivamente, a adoptar estrategias defensivas y a desconfiar de su tropa. Esto a su vez provocó descalabros sucesivos y, como círculo vicioso, que volvieran a recurrir a la leva para formar nuevos ejércitos. El papel de los jefes políticos, ayuntamientos y comandantes regionales fue fundamental en este proceso, ya que la responsabilidad de tomar gente por leva recayó en ellos. Hubo participación de voluntarios a favor del grupo liberal, así como campesinos y clases subalternas que se rebelaron para obtener beneficios y justicia en sus litigios, pero su número fue ínfimo en comparación con la cantidad de hombres forzados a ir al frente. Un aspecto fundamental del capítulo es que, al inicio de la guerra, la causa liberal se sostuvo con hombres de la guardia nacional y del ejército permanente que permanecieron fieles al gobierno de Benito Juárez, pero, luego de ser dispersados tras los primeros combates, la guardia nacional y el ejército se volvieron a formar, aunque en su mayor parte con leva, de modo que hubo poca diferencia entre ambas instituciones. La leva y la conducción de tropas al combate contradecían el discurso oficial de los liberales, que afirmaba que luchaban a favor de la libertad y de las garantías individuales. Los liberales inclinaron la balanza de la guerra a su favor en 1860 porque estrecharon el control sobre su tropa forzada con más oficiales y abandonaron su vacilación y sus estrategias defensivas. Para explicar a las fuerzas armadas y su participación en el conflicto, dividí geográficamente los teatros de operaciones, ya que cada uno se distinguió por tener pautas propias de reclutamiento e intensidad de la campaña.
Para entender un conflicto por demás crucial en la historia de México, es necesario comprender cómo se conformaron los ejércitos que propiciaron la imposición del modelo liberal de nación. La importancia de este libro radica en acentuar la multiplicidad de actores que participaron en este proceso. ¿Por qué individuos y comunidades tomaron las armas?, ¿por qué forzar el ingreso de la gente a la lucha? Las razones que los llevaron al combate fueron distintas, así como enorme la variedad de pueblos, etnias y clases sociales que se movilizaron o que fueron movilizadas. En esta obra trato de explicar el fenómeno en su conjunto, recayendo en las particularidades necesarias, pero consciente de la imposibilidad de comprender la lógica de la movilización civil en todos sus matices y más allá de los discursos, las acciones y las instituciones. Atrás de los voluntarios y de la enorme cantidad de soldados obligados a ir a la lucha llegaron a existir varias ideas sobre el significado del liberalismo, a veces vagas, contradictorias, distorsionadas, instrumentalizadas, tangenciales o con diferentes significados, que llevaron a diversos actores y agrupaciones a lanzarse a la guerra u obligar a otros a combatir para forjar su destino y de paso el de la nación.
I. UN NUEVO SISTEMA DE DEFENSA PARA MÉXICO. LA GUARDIA NACIONAL, EJÉRCITO DE CIVILES
¿Qué facción podrá sobreponerse al esfuerzo unánime de toda la nación?
MARIANO ARISTA1
EN 1847 LAS fuerzas armadas nacionales fueron derrotadas por el ejército estadunidense. La batalla de Chapultepec culminó una serie de descalabros que demostraron la ineficiencia del modelo de defensa mexicano. Explicar este fenómeno ha sido motivo de varias interpretaciones,2 pero la que me interesa, por estar ligada a la formulación de nuevas ideas para defender la nación, tiene que ver con la desorganización del ejército permanente y con la independencia de mando de las milicias de los estados. Desde que estalló la guerra contra Estados Unidos se dictaron medidas para reestructurar a las fuerzas armadas y, al finalizar el conflicto, las reformas continuaron. El objetivo central de este capítulo es explicar esta reestructuración y sus repercusiones, pues de ella emanaron, entre otros aspectos, la formación de dos modelos de defensa en pugna y la creación de una institución clave para el partido liberal: la guardia nacional.
La guardia nacional fue una agrupación militarizada de civiles creada en 1846 para reforzar al ejército. Los militares profesionales y los conservadores la consideraron innecesaria y hasta una amenaza, pero los partidarios del federalismo y los liberales radicales opinaron que debía suplir al ejército por considerarlo vicioso, costoso y cobijar privilegios. Este capítulo se divide en cuatro apartados. En el primero analizo cómo y por qué se creó la guardia nacional, cuál fue su referente doctrinal y cómo se reglamentó. En el segundo trato las reformas que experimentó el ejército permanente entre 1846 y 1853 para su rehabilitación, y en el tercero explico el desprestigio que sufrió tras la guerra contra Estados Unidos, en detrimento de la guardia nacional, la cual, pese a lo que se decía de ella, se politizó, fue usada con fines de partido y se integró con una mayoría de individuos forzados a prestar servicio militar. Para finalizar, en el cuarto apartado analizo qué orilló al ejército permanente a inclinarse al conservadurismo y por qué Antonio López de Santa Anna lo colmó de favores durante su dictadura.
El sistema defensivo mexicano anterior a 1846 tuvo una evolución compleja. Sus orígenes descansaron en el modelo militar colonial y en los cambios desencadenados por la guerra de Independencia. En 1767 la Corona española estipuló que la defensa de cada territorio de la Monarquía debía garantizarla un ejército permanente y milicias formadas por civiles. Sólo a los ayuntamientos y a ciertas corporaciones se les permitió organizar milicias, pero tenían que sujetarse a órdenes superiores y segmentarse en grupos étnicos. En junio de 1811, para hacer frente a la insurgencia en la Nueva España, Félix María Calleja dispuso que cada ciudad, villa y pueblo formara su propia milicia, integrada por los adultos varones; los milicianos elegirían a sus oficiales y dejaría de haber distinción étnica. De ese modo el control de las milicias se descentralizó.3 En 1821 los insurgentes, las milicias y el ejército permanente reconocieron la independencia de México y se unificaron en el ejército Trigarante. Este primer ejército mexicano heredó la organización militar de los últimos años de la Colonia, con todo y las transformaciones dejadas por la guerra civil. Algunos meses después de la Independencia, la milicia se dividió en “activa” y “cívica”. Mientras que la activa obedecía al gobierno federal, la cívica quedó sujeta a los gobernadores de los estados. De esa manera, esta última cobró importancia para los partidarios del federalismo radical y funcionó para garantizar la autonomía estatal.4
A grandes rasgos, el primer sistema de defensa mexicano consistió en sostener un ejército permanente que protegiera al país y unidades de milicia cívica al mando de los gobernadores para auxiliarlo y salvaguardar la soberanía de las entidades federativas. El ejército se nutrió de remplazos enviados por los estados (el llamado “contingente de sangre”) e, ilegalmente, por hombres tomados por leva. La milicia cívica, por su parte, la organizaron los ayuntamientos con sus vecinos. La milicia activa fue controlada por el ejército; era milicia sólo de nombre, pues obedecía al Ministerio de Guerra y Marina, servía de tiempo completo, se reclutaba de la misma manera que el ejército y sus oficiales recibían entrenamiento profesional. Si bien este modelo de defensa ahorraba dinero al gobierno —la milicia cívica sólo cobraba cuando tomaba las armas—, era ineficiente, inoperante y hasta pernicioso por problemas como la desorganización y la descentralización. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, las fuerzas mexicanas se caracterizaron por su desorden y mal funcionamiento. Su armamento era obsoleto y sus recursos limitados. Los índices de deserción en el ejército eran tan altos que los batallones siempre estuvieron incompletos y mal entrenados. En su mayor parte los integraban “vagos”, “ebrios” y “viciosos” que los estados entregaban para cumplir con su contingente.5 Además, cada gobernador hacía uso discrecional de su milicia cívica en apego al decreto de diciembre de 1827, que les permitió comandarlas según su arbitrio. Podían movilizarlas incluso contra el gobierno general, como ocurrió con la milicia de Zacatecas en 1835.6 Cuando el país enfrentó la intervención estadunidense sufrió las consecuencias de estas divisiones y desarreglos.7
DE MILICIANOS ESTATALES A GUARDIANES DE LA NACIÓN
Las milicias cívicas fueron un dolor de cabeza para el gobierno federal. No coordinaban sus operaciones con el ejército y cada gobernador las mandaba como quería. Para solucionar este problema fueron abolidas en 1836 al proclamarse la Primera República central. Los estados, sin embargo, no acataron la orden e incluso multiplicaron sus cuerpos.8 Tras el estallido de la guerra contra Estados Unidos, el pronunciamiento de la Ciudadela de agosto de 1846 permitió que los federalistas regresaran al poder y que autorizaran a los gobernadores a organizar sus fuerzas de nuevo, pero como era indispensable que colaboraran en la guerra, suplieron a la milicia cívica por una “guardia nacional”. El decreto que la estableció, llamado “Reglamento para organizar la guardia nacional”, fue promulgado el 11 de septiembre de 1846 por el general José Mariano Salas, comandante en jefe de las fuerzas pronunciadas.9
La guardia nacional se pensó como remplazo de la milicia cívica porque evocaba un significado conceptual diferente. Mientras que la milicia cívica sólo estaba obligada a garantizar la soberanía de los estados, la guardia nacional debía de ser “guardiana” de la nación como conjunto. Así, si el país peligraba, su mando se centralizaría en el presidente de la República. No obstante, atrás de su creación hubo algo más que una reforma al modelo de defensa. Su adopción tuvo un fin político que provino del partido federalista radical, ya que su nombre aludía a la guardia nacional de la Francia revolucionaria, que encarnaba el ideal del ciudadano-soldado y poseía un significado popular, radical, patriótico y republicano.10 El objetivo de los federalistas era establecer una institución duradera que sirviera como herramienta para sostener su proyecto de nación. De hecho, propusieron su creación desde los primeros debates parlamentarios de la vida independiente de México y en las décadas siguientes habían presionado para instaurarla.11
El objetivo del general Salas y del ejército permanente al dar el golpe de la Ciudadela el 4 de agosto de 1846 era llamar como presidente a Antonio López de Santa Anna. Su movimiento tuvo éxito por el apoyo de los federalistas radicales de la ciudad de México, liderados por Valentín Gómez Farías, que buscaban derrocar el régimen centralista. Su participación como civiles armados fue más importante que la de las tropas de Salas, por lo que luego de conseguir la victoria se rehusaron a deponer las armas y presionaron para institucionalizarse como guardia nacional. El 10 de agosto, los vecinos movilizados del barrio de Santo Domingo se constituyeron como “1º batallón de guardia nacional” y eligieron comandante a Francisco Carbajal, regidor del barrio identificado con los radicales. En los días siguientes se integraron popularmente otros cinco batallones.12 Estas iniciativas no fueron obstaculizadas por Salas porque la movilización del “pueblo” respaldaba su posición. Las asambleas públicas autorizadas para discutir de política13 le pidieron que oficializara a la guardia nacional y acusaron al ejército de inútil.14 El gabinete, formado por federalistas cercanos a Gómez Farías, también presionó para institucionalizarla. Al final Salas cedió al cabo de un mes y encargó a José Ramón Pacheco, ministro de Justicia, y a otros radicales que redactaran su reglamento.15 Al Ministerio de Guerra y Marina no le pidió nada porque se trataba de una organización civil que no le competiría.
El referente doctrinario para crear la guardia nacional mexicana fue francés. La garde nationale





























