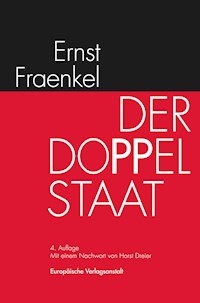Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Estructuras y Procesos. Derecho
- Sprache: Spanisch
«El Estado dual» es un clásico de la literatura sobre el ordenamiento político y jurídico del Tercer Reich. Escrito bajo el régimen nacionalsocialista y, en expresión del propio Fraenkel, «desde el fondo de su alma», es un producto de la soledad de la emigración interna, del trabajo silencioso, pero activo en lo profesional, lo político y lo intelectual. Aunque el manuscrito se cierra en 1938, es notable la clarividencia de sus planteamientos para el análisis del régimen hasta su hundimiento en 1945. La tesis central del libro es la coexistencia de una doble red de poder político en la Alemania nacional-socialista: por una parte, el aparato estatal, calificado por Fraenkel como «Estado de normas», que, con rigor burocrático, continuaba actuando sobre la base de normas generales; por otra, las estructuras del Partido, omnipresentes y operantes mediante «medidas» circunstanciales, no sujetas a la racionalidad de las normas, ni siquiera a las dictadas por el propio Estado nacional-socialista, y que el autor designa como «Estado de medidas». Fraenkel es consciente de que se trata, no obstante, de una yuxtaposición inestable, pues, por encima de ambas esferas, la regla última queda al arbitrio de los actores políticos, y, en última instancia, del Führer como cabeza única de Estado y Partido. El Estado dual sirve, en definitiva, para ocultar el carácter contradictorio del régimen hitleriano, que busca incrementar la eficiencia del Estado por vía de la arbitrariedad, al par que intenta conciliar (y velar) el ejercicio arbitrario del poder con el orden capitalista, dentro del marco de estructuras institucionales manejables a discreción. Partiendo de la detallada descripción de la arquitectura jurídico-política del Tercer Reich, el libro progresa hacia una reflexión teórica y doctrinal, a la altura del pensamiento alemán (y no solo alemán) de las décadas anteriores a su gestación, con Marx, Hilferding y Schumpeter, pero sobre todo Weber y Mannheim, como principales referentes. Ese armazón teórico permite ver en El Estado dual una esencial contribución a la teoría de la dictadura, como rezaba el subtítulo, ahora recuperado para esta edición, de la primera edición en inglés de la obra en 1941.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernst Fraenkel (1898-1975)Hanna Fraenkel, de soltera Pickel (1904-1975)Noviembre de 1940, en Estados Unidos
El Estado dual
El Estado dualContribución a la teoría de la dictadura
Ernst Fraenkel
Prólogo y traducción de Jaime Nicolás Muñiz
La traducción de esta obra ha recibido una ayuda de Goethe-Institut.
COLECCIÓNESTRUCTURAS YPROCESOSSerieDerecho
Título original: Der Doppelstaat
© Editorial Trotta, S.A., 2022
http://www.trotta.es
© Europäische Verlagsanstalt/Rotbuch Verlag, Hamburgo, 1974, 2001
3.ª edición, CEP Europäische Verlagsanstalt GmbH, Hamburgo, 2012
© Jaime Nicolás Muñiz, prólogo y traducción, 2022
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-075-4
A mi mujer,sin cuyos cuidados y su estímulo infatigableeste libro no hubiera podido hacerse realidad,en recuerdo de los difíciles años vividos encomún bajo un régimen de burocracia almargen de toda ley.
E. Fr.
CONTENIDO
Prólogo. Apuntes para una biografía del «Estado dual»: Jaime Nicolás Muñiz
Nota bibliográfica
Prólogo del autor a la edición alemana (1974)
Prólogo del autor a la edición norteamericana (1940)
Introducción del autor a la edición norteamericana (1940)
Documentos en facsímil 1934 a 1940
Parte IEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL ESTADO DUAL
Capítulo I. El Estado de medidas
Capítulo II. Los límites del Estado de medidas
Capítulo III. El Estado normativo
Parte IILA TEORÍA JURÍDICA DEL ESTADO DUAL
Capítulo I. El rechazo del derecho natural racional por el nacionalsocialismo
Capítulo II. La lucha del nacionalsocialismo contra el derecho natural
Capítulo III. Nacionalsocialismo y derecho natural comunitario
Parte IIILA REALIDAD JURÍDICA DEL ESTADO DUAL
Capítulo I. El Estado dual en perspectiva histórico-jurídica
Capítulo II. Los fundamentos económicos del Estado dual
Capítulo III. La sociología del Estado dual
Anexo I. Un procedimiento ante el Tribunal de Trabajo del Reich (el caso «Delatowsky y otros contra la nueva caja alemana de enterramientos»)
Anexo II. Un procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia de Berlín (el caso del «Queso rancio»)
Anexo III. Ordenanza del presidente del Reich para la protección del pueblo y del Estado de 28 de febrero de 1933
Índice de nombres
Índice analítico
Índice general
Prólogo
APUNTES PARA UNA BIOGRAFÍA DEL «ESTADO DUAL»
Para Cristina
Para mis hijas Heide y Paloma
El libro que el lector está a punto de comenzar a leer es todo un clásico de la literatura sobre el ordenamiento jurídico y político del Tercer Reich. Siendo, o tal vez por serlo, el único, y por ello el primer estudio general escrito en Alemania bajo el régimen nacionalsocialista, es también un clásico tardío y hasta un clásico largo tiempo olvidado o simplemente postergado, un clásico a medias. Muchas fueron las peripecias y aventuras de su gestación, su publicación (primero en inglés), su recepción e incluso de su retraducción, muchos años después, al alemán, la lengua de su concepción y la de los manuscritos originales. Por eso, porque la historia del Estado dual [Der Doppelstaat] de Ernst Fraenkel hace especialmente justicia al adagio de fata habent sua libelli, el prologuista juzga aconsejable apartarse de alguna manera del modelo habitual de los densos y minuciosos estudios preliminares y centrar esta breve introducción en una especie de biografía de la señera obra de Ernst Fraenkel, al hilo de la propia biografía del autor, el auténtico objeto y sujeto de esos hados y avatares.
En realidad, la tardía consagración académica de Fraenkel en la Alemania de la entrada posguerra no se debe a esta obra, concluida en 1938, ni en general a sus notables y numerosos escritos previos, aparecidos a lo largo de la segunda mitad de la República de Weimar con una orientación netamente socialdemócrata, entre los que destaca su clásica monografía Zur Soziologie der Klassenjustiz (Sociología de la justicia de clase), de 1926 (criptonovelada con éxito por Ernst Ottwalt bajo el título Denn sie wissen was sie tun [Ya saben ellos lo que hacen]), y sus numerosos trabajos sobre la crisis (y en defensa) del proyecto democrático weimariano, sino a su bien distinta, casi contrapuesta, proyección como uno de los fundadores, con más bien enteco fundamento, de la moder na ciencia política alemana de inspiración norteamericana y como adalid académico del pluralismo y de la democracia liberal occidental, con planteamientos que nunca alcanzan la intensidad y brillantez de otros teóricos como, por poner un ejemplo, los de la sociedad abierta de Karl Popper o, el más filosófico, de Isaiah Berlin.
La fecha del 20 de septiembre de 1938, en que el autor inicia su forzada emigración a los Estados Unidos, huyendo de una persecución política cierta y cargada de los peores augurios, que se habrían hecho fatal realidad solo de haber demorado unos días su salida por vía aérea de Berlín, marca una inflexión radical en su vida personal, profesional, intelectual y hasta política, que culminó progresivamente con su dubitativo retorno a la nueva Alemania occidental, en 1951.
En todo caso, en 1938 (más que en 1941, fecha en que se produjo la primera publicación, en versión inglesa y bajo el título de The Dual State. A Contribution to the Theory of Dictatorship) se puede decir que Fraenkel iniciaba una vida enteramente nueva como inmigrante, y no como emigrante (como él mismo precisaba), pues no se planteaba su situación en términos de espera provisional ni el retorno a Alemania estaba en su ánimo. Hasta aquella fecha del otoño siniestro de 1938, pocos días antes de la conferencia de Múnich y del horrible pogrom del 10/11 de noviembre, Fraenkel era ante todo un prestigioso abogado señalado por una doble y peligrosísima condición: su militancia socialista y democrática y su ascendencia judía.
Su vida había girado en torno al derecho y a los tribunales, bajo la influencia de Hugo Sinzheimer, su mentor universitario, el muy respetado fundador del derecho laboral alemán e influyente miembro del Partido Socialdemócrata. Tras doctorarse con él en diciembre de 1922, sin abandonar sus preocupaciones teóricas, pero al margen de una carrera universitaria, Fraenkel, también miembro temprano del SPD, inició una vida profesional como abogado del poderoso sindicato alemán del metal y como docente en su importante escuela de cuadros dirigentes, abriendo con su amigo y luego rival intelectual Franz L. Neumann despacho en Berlín en locales proporcionados por el sindicato, que fueron saqueados y clausurados por los nacionalsocialistas inmediatamente tras la conquista del poder en 1933.
Neumann resolvió entonces abandonar Alemania sin demora, pero Fraenkel, judío como su compañero, optó por continuar en Berlín, creyendo que, por su condición de combatiente de primera línea y herido durante la Gran Guerra, quedaba a salvo de los primeros embates antisemitas y que podría continuar ejerciendo como abogado, como así fue, entre grandes dificultades y no pocas humillaciones, hasta que en 1938 el régimen decidió retirar la licencia a los últimos abogados judíos que la mantenían en todo el Reich. La advertencia de la inminencia de la medida (solo se esperaba al fin de la conferencia de Múnich para promulgarla) y de que su nombre estaba escrito en un papel, en las temibles listas de las próximas detenciones por la Gestapo, fueron las razones que decidieron su salida precipitada de Alemania.
Entretanto, el Fraenkel político, socialdemócrata, con todo el riesgo que ya se cernía contra los que el régimen señalaba, por cualquier razón, como enemigos o desafectos (lo mismo comunistas que judíos, gitanos, luteranos de la Iglesia Testimonial, testigos de Jehová, los contrarios a la vacunación obligatoria, que parecía una gran amenaza a los afanes de pureza racial de los nacionalsocialistas, o los inofensivos Wandervogel), no había perdido el tiempo. Bajo la cobertura de su ejercicio profesional, había llevado a cabo en la clandestinidad un intenso trabajo de partido, pero, sobre todo, por su experiencia personal y con su vasto conocimiento de los engranajes de la justicia alemana, había acumulado el material para escribir y concluir el manuscrito del Estado dual.
El libro es un producto admirable de la soledad de la emigración interna, de una «emigración» distinta y, a veces, anticipatoria de la exterior, que Fraenkel tampoco entendió como emigración, en el sentido de hibernación o retiro, sino como trabajo silencioso, pero activo en lo profesional, lo político y lo intelectual. Por aplicar a Fraenkel palabras que Neumann había escrito sin pensar en nadie en particular, el escritorio de nuestro autor, a diferencia de lo que dadas las circunstancias fue común y nada reprochable entre los «emigrantes» del interior, no estaba precisamente vacío. En este sentido, el manuscrito del Doppelstaat, que él mismo confesó al final de su vida haber escrito «desde el fondo de su alma», era un caso singular, único. Lo era, por lo demás, no solo por las dificultades con que la escritura se llevó a cabo, cuidando de que ninguno de los clientes cuyos casos podía usar como parte del material pudieran ser «revelados» por descuido a los ojos de la policía política, hasta despistando en las bibliotecas en las búsquedas bibliográficas y jurisprudenciales a base de formular peticiones escritas que embarullaran el objeto de su atención, sino también por la forma en que guardaba la obra, enterrada, en varias copias, en jardines propios y de amigos o cómo consiguió que un ejemplar saliera clandestinamente de Alemania a través de un diplomático francés acreditado en Berlín en contacto con su célula socialista del interior y le acompañara como un tesoro al exilio.
Su otra condición, la simple ascendencia judía de Fraenkel, había de afectarle biográficamente y tener reflejo, inevitablemente, en su escritura del Estado dual, en el juicio al que la obra se exponía y, por supuesto, volens nolens, en su propia vida personal y familiar. Fraenkel, que no se sentía definido por esa condición grupal o religiosa, se sabía judío, pero menos judío que de izquierdas, según sus propias palabras. Procedente de una familia judía acomodada e ilustrada de Trotzjuden, de judíos «asimilados», alejados del judaísmo como religión, pero que no se habían apartado de la comunidad judía, Fraenkel dio un paso más, y casi definitivo, al separarse también de la comunidad organizada. Subjetiva e internamente había dejado de ser judío y, sin embargo, no dejaba de considerarse judío objetivamente a los ojos de los demás (o más bien: subjetivamente, pero desde la perspectiva contraria), y no ignoraba por ello las duras consecuencias prácticas del desatado antisemitismo que desde el primer día de la Machtergreifung (toma del poder) se cernían sobre él como sobre cualquier judío alemán, no importa a qué título o de qué condición, al margen de consideraciones religiosas o de grupo social o vulgar y fantasmagóricamente de «raza».
El vago, o menos vago, poso o sentimiento judío que en él quedaba, a todas luces hubo de revitalizarse a medida en que el régimen, pronto sumido en un belicismo imposible de ocultar, antes incluso de caer en la orgía de destrucción de la guerra que los nacionalsocialistas iban a lanzar tarde o temprano, se endurecía en todas las direcciones y se cebaba en la persecución desaforada de toda clase de opositores y minorías, raciales o no, especialmente cruel con los judíos alemanes y europeos, a los que pronto se les aplicaría la eufemísticamente llamada «Solución final» (de la que Fraenkel, igual que Neumann y tantos otros de sus compañeros de exilio, dice haber tenido conocimiento solo tardíamente, a partir de 1943). Ese reavivamiento de la llama judía llevó a Fraenkel a reforzarse en su decisión inicial de no reinstalarse jamás en su país de origen, incapaz, en sus propias palabras, de reprimir frente a sus antiguos compatriotas las inquietantes dudas que se le producirían al encontrarse por la calle de una ciudad alemana ante cualquier conciudadano, anónimo o no, sin poder excluir que se tratara de un posible e impasible ejecutor del genocidio o simplemente de uno de tantos alemanes que lo habían tolerado sin alzar la voz, cualquiera que hubiera sido la razón de su silencio.
Hay quien ha visto en la fecha temprana de cierre del manuscrito, el verano de 1938, cuando quedaba por llegar lo peor de la historia del nacionalsocialismo, una razón suficiente para no considerar el Doppelstaat una obra definitiva y restarle valor, pero lo cierto es que uno de los méritos de este estudio es la clarividencia de sus planteamientos y su validez para el análisis del régimen hasta su mismo hundimiento en abril de 1945. Fraenkel, partiendo de un material empírico reducido (en parte a causa de su rigor metodológico, pues solo analizaba fuentes directas, contrastadas y por lo general con marchamo oficial, como resoluciones judiciales y normas, y medidas de las instituciones del Estado y de las jerarquías del régimen), había llegado a la idea de que el fenómeno del Estado dual no era una fase pasajera, sino un rasgo estructural permanente y definitorio del sistema político nacionalsocialista y del propio capitalismo alemán.
La tesis central del libro, enunciada de modo definitivo en 1938, pero válida hasta los últimos días del régimen, es la que da título a la obra: la coexistencia, yuxtapuesta más que superpuesta, de una doble red del poder político en la Alemania nacionalsocialista, formada por un aparato estatal, que califica de «Estado de normas» (Normenstaat), que continuaba actuando sobre la base de normas generales, con rigor burocrático, aunque no según los valores de un Estado de derecho, y las estructuras del Partido, omnipresentes y operantes en base a «medidas» circunstanciales no sujetas a la racionalidad de las normas, ni siquiera de las dictadas por el propio Estado nacionalsocialista, al que por lo mismo designa como «Estado de medidas» (Massnahmenstaat).
Es cierto que la tesis de la dualidad de instancias de poder no es más que una elucubración intelectual en exceso teórica, desmentida directamente por la realidad. Pero, independientemente de los fines, en buena medida heurísticos, del enunciado, brillantemente, Fraenkel no ignoraba lo insuficiente, equívoco y erróneo de una interpretación tan simplista de la dualidad.
El lector podrá comprobar sin mucho esfuerzo cómo el mismo Fraenkel se separa y advierte de esa estrecha visión. Estado y Partido en el fondo no son para él dos estructuras de poder paralelas y nítidamente separadas, ni siquiera en la forma, también difusa, del Estado fascista mussoliniano o, más claramente, del remedo del fascismo español, en el que, por lo demás, la duplicación de las estructuras políticas entre Estado y Movimiento solo servían, en última instancia, a librar a la dictadura militar de cualquier influencia del partido único fascista por el expediente de generar cierta «ilusión» de dualidad, de participación del falangismo en la dirección política del Estado.
En el caso alemán, tal como lo analiza Fraenkel, sobre ambas esferas dominativas reina la primacía unificadora de una política entendida al margen y por encima de las normas. Estado de normas y Estado de medidas, si se quiere Estado y Partido, coexisten en inestable e indiscriminada yuxtaposición. En esa amalgama, la titularidad del poder político puede corresponder lo mismo a instancias del Estado que del Partido, y, por ello, resultaba igual de desacertado hablar tanto de un monopolio legislativo (esto es: político) del Partido como de un monopolio administrativo del Estado. Por encima de todo, la regla última de la competencia, la competencia sobre la competencia, descansaba omnímodamente en manos del sector político, si se quiere: del Partido o, en última instancia, del Führer como cabeza única de Estado y Partido, de forma que el Estado de normas y su reducido espacio funcional queda sujeto en todo momento al arbitrio de los actores políticos, partidarios o no. Para Fraenkel, el Estado de normas, en definitiva, es un mero complemento a discreción del Estado de medidas, donde se despliega la verdadera naturaleza del Estado nacionalsocialista. En última instancia, la única cara alternativa no estaría en el Estado, sino en el poder detentado por las estructuras del capitalismo monopolista, el auténtico impulsor de una relativa racionalidad funcional, hasta cierto punto suspendidas por las exigencias —para el Estado y el propio capitalismo alemán— de la economía de guerra poco menos que plenamente desplegada ya a la altura de 1938.
En cualquier caso, al propio régimen también le interesaba mantener de manera oportunista cierta imagen de dualidad entre Estado y Partido. Ello se corresponde con el carácter cínico y velador de su sistema dominativo, que Fraenkel pone magistralmente de manifiesto. En sus propias palabras,
la circunstancia de que el cuerpo doctrinal del nacionalsocialismo sobre el derecho y el Estado haya atribuido un valor tan grande al tratamiento del problema de las relaciones entre Partido y Estado [...] no deja de ser un ardid para ocultar la auténtica significación de determinados problemas a base de enfatizar otros aspectos marginales1.
Y de la misma manera, más adelante precisa cómo el Estado de medidas no solo es un mero «complemento» del Estado de normas, sobre el que se impone sin cuestionamiento, sino también que el Estado nacionalsocialista se sirve de la ideología del Estado de normas sobre todo para ocultar sus objetivos políticos bajo el manto de un falso Estado de derecho.
De hecho, para Fraenkel, el Estado dual sirve para ocultar el carácter contradictorio del régimen de Hitler. El entreveramiento de Estado de normas y Estado de medidas, más bien la confusión de ambos planos, es característica de una política, como la nacionalsocialista, que busca incrementar la eficiencia del Estado por la vía de una arbitrariedad cada vez mayor, a la par que intenta conciliar (y velar) el ejercicio arbitrario del poder con el orden económico capitalista y su mayor o menor racionalidad, a ser posible dentro del marco de unas estructuras institucionales y burocráticas —el Estado de normas— manejables a discreción. Interesaba al régimen mantener la apariencia de una tensión permanente entre las instancias tradicionales, que son las propias del Estado de normas, y los órganos de la dictadura, como los instrumentos propios del Estado de medidas, entre una burocracia profesional ajena a la ideología nacionalsocialista, en cierto modo heredada, anclada en la tradición prusiana y de signo marcadamente conservador, y unos secuaces partidarios
Por lo demás, que al régimen le interesaba mantener cierta fachada dual Fraenkel lo ve macabramente confirmado en la velada, pero perceptible, acogida que su esfuerzo teórico llegó por parte de un jerarca nacionalsocialista como el doctor Best, el responsable de la asesoría jurídica de la Gestapo, quien, claro está, sin reconocerlo, haría parcialmente suya la idea del Estado dual, de la que se había informado a raíz de una conversación que logró mantener con él, por razones profesionales, un abogado judío, Martin Gauger, confidente de Fraenkel en la clandestinidad y pronto víctima de la barbarie del régimen. La apropiación parcial e inconfesada de la idea del Estado dual también se vio reflejada en una conferencia de Hermann Göring sobre la seguridad jurídica como fundamento de la comunidad popular2, que cita con ironía y total incredulidad el propio Fraenkel en su obra. El testimonio prestado mucho después por otro destacado constitucionalista de izquierdas de la posguerra, Helmut Ridder, que, habiendo sido soldado, manifestó haber encontrado durante la guerra un ejemplar del manuscrito original del Doppelstaat en un cajón del Cuartel General del Ejército, parece ir también en esa línea, ya que si el alto mando se estaba ocupando de él no podía ser por razones de inteligencia militar ni por unas actuaciones represivas para las que carecía de toda competencia.
Pero, en definitiva, lo que interesa aquí es destacar el alejamiento de Fraenkel frente a cualquier visión ingenua de la dualidad, como queda sintetizado en el rotundo reconocimiento que se recoge en esta cita textual del libro:
Podemos formular la diferencia entre Estado de derecho y Tercer Reich como sigue: En el Estado de derecho, los tribunales controlan la Administración desde el punto de vista de la legalidad; en el Tercer Reich, las autoridades policiales controlan los tribunales desde el criterio de la oportunidad3.
El objeto entero de la conquista del poder por los nacionalsocialistas no era otro, para Fraenkel, que la instauración de una dictadura, primero comisarial y brutal, y después, inmediatamente, soberana y aún más brutal, aunque a veces más rebuscada. Desde el primer momento se operó una demolición absoluta de la Constitución liberal-burguesa de Weimar, y no se articuló siquiera una nueva constitución de recambio de signo propio, dictatorial, porque para el nacionalsocialismo el sector público, según palabras de Fraenkel, constituía un vacío legal absoluto. La verdadera Constitución de la Alemania bajo la dictadura nacionalsocialista pasó a ser desde el primer día (desde el nombramiento de Hitler como canciller el 30 de enero de 1933, la ordenanza del incendio del Reichstag de 28 de febrero y sus medidas de emergencia y la ley de plenos poderes de 24 de marzo) el estado de excepción. Pero no un derecho de excepción dentro de un marco legal o constitucional, sino un régimen permanente de excepción sin control alguno —que en eso, en la construcción y la puesta en práctica de la dictadura soberana, consistía la función propia del Estado de medidas, llevando al extremo la máxima de la teología política schmittiana de que es soberano quien decide sobre la excepción—. Esa invocación de la teología política la vuelve a tomar Fraenkel para iluminar las interacciones entre Estado de normas y Estado de medidas como «sistemas dominativos concurrentes cuyas relaciones se asemejan a las que se dan entre el derecho del orden temporal, secular, y el derecho divino, de la Iglesia, entre Estado e Iglesia». Si el Estado de normas, remedo del Estado de derecho desprovisto de valores, sería el reino de la forma, la Iglesia, el Estado de medidas, sería el reino de la verdad, teológica, pero objetiva, material. Y al asociar el Estado de normas con la dependencia de la forma, Fraenkel cita a Forsthoff, para el que esa dependencia lleva al Estado de derecho a ser una comunidad sin honor ni dignidad, palabras que atestiguan en el fondo el propio desprecio nacionalsocialista de su Estado de normas y, en definitiva, del Estado dual.
Formuladas estas reflexiones sobre el tema central que aborda el libro de Fraenkel, es hora de retornar a la biografía del Doppelstaat, aunque antes se ha de señalar, por más que con cierta premura, otros rasgos y aspectos de la obra.
A pesar del arranque y del sustento metodológico del análisis, que sugiere un estudio de casos, con las limitaciones ya apuntadas y un frío enfoque jurídico a través de la mediatizada y complicada jurisprudencia de los tribunales del Reich —algo a lo que contribuye la abrupta manera de iniciarse la exposición, originariamente sin prólogo alguno del autor y a falta de toda introducción (formas crudas que vuelven a manifestarse en la ausencia en el libro de toda recapitulación o epílogo), pronto, si no inmediatamente, se disipa en el lector la idea de que la obra está concebida por un abogado a partir solo de su propia experiencia profesional, ciertamente valiosa, pero sin mayores pretensiones ni apoyos teóricos—. Todo lo contrario, el texto está envuelto en una impresionante reflexión teórica y doctrinal a la altura del muy desarrollado pensamiento alemán (y no solo alemán) de las décadas precedentes a la gestación del Doppelstaat, con Marx, Hilferding y Schumpeter, pero sobre todo Weber y Mannheim como principales referentes. De hecho, aunque también la Parte I, más descriptiva de la arquitectura jurídico-política del Tercer Reich, se encuentra impregnada por un alto nivel teórico, toda la Parte II de la obra constituye un penetrante y documentado análisis del fenómeno nacionalsocialista desde las perspectivas de la filosofía del derecho, con una apuesta por el más racional de los derechos naturales; la historia política, enlazando y marcando las diferencias con el dualismo político y social de la monarquía prusiana; y la sociología y la economía política. Ese armazón teórico eleva el valor de la obra a la condición de un clásico del pensamiento político y de la teoría general de la dictadura, razón que ha llevado en esta edición a la decisión de recuperar el subtítulo de la obra (Contribución a la teoría de la dictadura), que acompañó sin merma de valor y fuerza comunicativa al rotundo título principal desde la primera aparición, en inglés, del libro en 1942, pero al que se había renunciado inexplicadamente en la posterior y tardía versión alemana. Queda fuera del propósito de esta introducción entrar en el detalle de estos planteamientos, pero valga lo dicho para destacar la altura académica de la obra en todos esos ámbitos y como una invitación más a su enriquecedora lectura.
Si Der Doppelstaat vino al mundo cuando en el otoño de 1938 (después de un desarrollo embrionario en forma de artículos clandestinos de propósito combativo y tono más encendido) el autor daba por concluida, en la medida en que un corte tan discrecional es posible, la primera y casi más fértil etapa de su desarrollo personal, es a partir de su llegada a los Estados Unidos cuando la obra comienza a andar y se pone editorialmente en marcha. Aunque en su deseo y necesidad de iniciar casi de cero una nueva vida iba ínsito un cierto alejamiento de sus anteriores preocupaciones políticas y su orientación izquierdista, nada más llegar a su nuevo país Fraenkel acometió la búsqueda de lugar donde publicar el manuscrito como una buena carta de presentación para abrirse paso en el mundo académico norteamericano. Financiando él mismo, pese a su penuria extrema y mientras su mujer se empleaba como trabajadora doméstica para sacar adelante el presupuesto familiar, la difícil traducción al inglés, que asumió Edward Shils, el manuscrito transportado de Alemania, que pasó a ser conocido como el Ur-Doppelstaat (el «primigenio» Estado dual), hubo de ser sometido a una imprescindible adaptación al público americano que, entre otras cosas, rebajó el a veces fuerte tono izquierdista anticapitalista y, en menor medida, marxista, de sus planteamientos ideológicos y económicos. El libro apareció en Oxford University Press a finales de 1941 (con fecha de 1942, por razones de conveniencia editorial) bajo el acertado título de The Dual State. Perdido el original alemán bajo el que se efectuó la traducción, ello le facilitó al autor cerrar ese capítulo de sus afanes y comenzar un nuevo y muy distinto rumbo vital que le llevó a empleos docentes en universidades por debajo de sus pretensiones y de su categoría y a su ingreso en la administración federal.
La aparición de The Dual State no tuvo el eco y el éxito editorial que, pese a todo, Fraenkel deseaba ardientemente. Aunque hubo muchas noticias y recensiones del libro, en general elogiosas, a Fraenkel le dolieron muy especialmente las reacciones tibias, de indiferencia o amortiguado menosprecio que recibió de sus antiguos amigos y compañeros Franz L. Neumann y Otto Kirchheimer, como el que antes el manuscrito había recibido, con palabras medidas, no exentas de cierto aprecio personal, de parte de Max Horkheimer, negando, en todo caso, poder apoyar financieramente la publicación o alojarlo en el Instituto neoyorquino. Neumann, cuya monumental y admirable obra sobre el mismo tema, el Behemoth4, escrito ausente de Alemania desde 1933 y con unas pretensiones teóricas muy elevadas, aparecería con gran éxito solo un año después que The Dual State, se despachó con una lacónica referencia, en nota a pie de página, al libro de su amigo en la que minimizaba la relevancia del esfuerzo teórico de Fraenkel, con el que no entraba siquiera en discusión. La razón de las discrepancias estaba, en todo caso, a la vista. La principal, y básica, era la negativa de Neumann a aceptar la consideración del Estado nacionalsocialista como un auténtico Estado y su visión de la maquinaria nazi como un no-Estado o anti-Estado (Un-Staat, un monstruo político hobbesiano), tan brillantemente expuesta como ideológica e irrealista. Con esa premisa, mal podía aceptar la tesis de base del Estado dual, aunque con ello se perdiera incluso el fértil valor heurístico de la hipótesis de la permanencia de un problemático resto de formalidad a través de la formulación fraenkeliana del Estado de normas nacionalsocialista. Y no muy distinta fue la crítica por parte de Kirchheimer, autor de trabajos memorables sobre el sistema jurídico e institucional del nacionalsocialismo5. Kirchheimer, no a salvo de un claro schmittismo de izquierdas, había defendido posiciones antiparlamentarias y descalificatorias del Estado burgués de derecho y contra Weimar que Fraenkel siempre había rechazado. Tanto Kirchheimer como Neumann, por lo demás, reprobaban que Fraenkel admitiera ahora, aun limitadamente, la compatibilidad entre un determinado capitalismo (no monopolista) y la democracia, que también él mismo había excluido en momentos anteriores muy recientes en los escritos políticos preparatorios y en el mismo manuscrito final del libro escrito en la Alemania de Hitler. No obstante, Fraenkel, que tenía una personalidad impenetrable, poco dado a efusiones de ningún tipo, nunca rompió ásperamente la amistad con ambos compañeros. Todo lo más, se produjo un justificable enfriamiento de sus relaciones. Fraenkel tampoco tenía ya interés en remover inquietudes que él consideraba del pasado.
En todo caso, conseguida en 1944 la ciudadanía americana, largamente esperada desde 1938, después de realizar a sus cuarenta años estudios completos de leyes hasta obtener el doctorado en Chicago en 1942, Fraenkel había iniciado antes una carrera académica más bien modesta sobre planteamientos muy distintos a los mantenidos en The Dual State, y en 1945 ingresaba en la administración federal norteamericana a través de la FEA (Foreign Economic Administration), una organización que, integrada subordinadamente en los servicios de inteligencia, preparaba la más que previsible ocupación de Alemania y sus aliados para cuando la guerra concluyera con la derrota de las potencias fascistas. En los incipientes servicios que pronto se convertirían en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Fraenkel se encontró con viejos amigos y colegas como Kirchheimer, Neumann o Marcuse, estos en el núcleo más «selecto» del Office for Strategic Services (OSS); y con Hans Kelsen, en la propia FEA. Los planteamientos de Fraenkel de cara a la ocupación, expuestos en una imprescindible monografía (Military Occupation and the Rule of Law, 1944) y basados en las experiencias fideicomisarias centroeuropeas más recientes, recibieron una acogida más favorable que las propuestas kelsenianas, orientadas por el más rígido y colonial modelo de la ocupación de Cuba tras 1898 y que, en su acribia teórica, hacían peligrar el reconocimiento de una ciudadanía a los derrotados, que podría excluir la condición de prisioneros de guerra de la masa de los soldados apilados en los campos de detención de los Aliados. Disuelta la FEA y transformada la OSS en la CIA, al acabar la guerra Fraenkel fue enviado inmediatamente a Corea como uno de los agentes de alto nivel de la Alta Autoridad americana de ocupación, donde se mantuvo hasta el mismo estallido (1951) de la guerra civil coreana, marcada con los tintes más tensos y agudos de la Guerra Fría.
A diferencia de otros exiliados alemanes, Fraenkel rechazaba ahora toda posibilidad de incorporarse a las autoridades americanas de ocupación en Alemania. Su negativa a regresar seguía siendo completa, pero mayor aún como autoridad o agente de ocupación en su antiguo país. A Fraenkel, al que, adoptando en su momento una actitud socrática, como se refleja elocuentemente en la cita del filósofo ateniense con la que abre la primera parte del Estado dual, le había costado abandonar su vieja patria y había postergado su fuga hasta apurar arriesgadamente el sentimiento de traición que su rígida conciencia le imponía, ahora, también se le hacía casi imposible, por parejas razones de conciencia y afectivas, dar la espalda a su nueva patria, hacia la que sentía la mayor de las gratitudes, y cometer lo que para él podía significar otra traición, en este caso del todo voluntaria. Tardaría de nuevo en vencer sus resistencias, y cuando volvió, a instancias de muchos amigos alemanes, judíos y no judíos, lo hizo solo como ciudadano americano y a una ciudad de régimen tan especial como Berlín. De hecho, hasta 1972 no renunciaría a su pasaporte norteamericano, para poder recuperar en plenitud la ciudadanía alemana, que a su vez le era imprescindible para culminar como funcionario su carrera académica en la Universidad Libre de Berlín, después de haber sido objeto de un trato excepcional para enseñar, equiparado al máximo grado del profesorado universitario, sin necesidad de prestar juramento de fidelidad a la República Federal, pero sin el completo y beneficioso estatuto de profesor ordinario en la Universidad alemana.
El Ur-Doppelstaat y The Dual State quedaban ya muy lejos. Fraenkel, que no ocultaba su abominación de las actitudes de olvido del pasado nacionalsocialista, no tenía, sin embargo, deseo alguno de escribir académicamente más sobre el régimen de Hitler y se encontraba dedicado a otras preocupaciones y proyectos universitarios en la Escuela Alemana de Altos Estudios Políticos (Deutsche Hochschule für Politik, luego integrada en la Universidad Libre de Berlín), y al frente del John-F.-Kennedy-Institut for American Studies por él promovido. Fueron sus jóvenes colaboradores, con Alexander von Brünneck a la cabeza, quienes comenzaron a insistirle y urgirle a que pusiera fin a la extraña situación de que una de sus principales obras, si no la más relevante, no estuviera disponible en alemán, al fin y al cabo su lengua originaria. Con no poca renuencia, demorando el proyecto todo lo que pudo y negándose en principio a comprometerse a fondo en la retraducción, que de nuevo sufrió alguna que otra peripecia (debidas a la desaparición del manuscrito alemán sobre el que había trabajado Shils, lo que hacía del trabajo más bien una casi imposible retrotraducción a través de la que se «reconstruyera» el que fue original alemán de la traducción inglesa, y al extravío por un colaborador de una primera versión alemana con la que Fraenkel parecía no estar del todo satisfecho), Der Doppelstaat apareció en 1974 por primera vez en Alemania, pero no como una obra original nueva ni vieja sino como una simple traducción, muy bien trabajada, de la obra que treinta y tres años antes había aparecido en los Estados Unidos.
A pesar del distanciamiento de su obra, al que ya nos hemos referido, la publicación de su Doppelstaat, un libro en el que condensaba en definitiva su combate antifascista, constituyó un positivo acontecimiento personal para el autor. Aunque a su regreso a Alemania, había mantenido inicialmente una actitud coincidente con la izquierda socialdemócrata, con cierto protagonismo en contra de los proyectos de legislación de excepción que impulsaba Adenauer y su círculo de consejeros, muchos de ellos nazis depurados en falso, lo cierto es que progresivamente, sin apartarse nunca formalmente del SPD, había ido adoptando, sobre todo en los últimos tiempos, posturas muy conservadoras y de gran irritación al frente de la reacción de muchos académicos de primera línea reunidos en el muy amplio Bund Freiheit der Wissenschaft (Liga para la Libertad de la Ciencia) (del que fue un embrión la NofU (Notgemeinschaft für eine freie Universität (Unión de Emergencia en defensa de una Universidad libre), impulsada por Fraenkel en Berlín para la defensa de la libertad universitaria contra lo que consideraba excesos izquierdistas del movimiento estudiantil del 68 y la oposición extraparlamentaria (APO, en sus siglas alemanas). Pese a todo, al final no podía contener su satisfacción por la aparición del Doppelstaat en alemán y en Alemania, en culminación de la empresa que había «nacido» en la ya lejana primera parte su vida. Sin embargo, la publicación del libro acabó presentando una cara mucho más triste, pues en poco menos de un año, el 28 de marzo de 1975, un Fraenkel afectado por el final convulso de su carrera académica y pública fallecía en Berlín a la edad de 76 años. ¡Qué hados maléficos acompañan a veces a los libros!
Años después de su fallecimiento, en 1983 apareció la versión italiana del libro (Il doppio Stato, Einaudi, Turín), con magnífico prólogo de Norberto Bobbio, como hoy aparece esta versión española, traducciones a través de las que se mantiene viva la llama de la tal vez más valiosa y perdurable aportación de Ernst Fraenkel a la ciencia política y al pensamiento democrático. Y, a partir de 1999, se inició (y completó en 2007) una monumental edición de sus obras, en las que ya se puede leer la versión prístina del Ur-Doppelstaat. La vida de Fraenkel se apagó, pero la vida y la biografía de su obra continúa, convertido ya en un clásico indiscutible. Más, si cabe por esta monografía que por sus posteriores obras de posguerra.
Por lo demás, esta introducción no podía concluir con una explicación, también breve, sobre la traducción, cuya necesidad o conveniencia está en la idea misma que me movió a anteponer una nota a un trabajo, el de traducir, que en general solo requiere hacerlo bien, humilde y honradamente. Pero en este caso, igual que en la traducción italiana, a cargo de Pier Paolo Portinaro, era inevitable hacerlo, aunque solo fuera por dos decisiones bien elementales adoptadas por el traductor: la relativa al título mismo del libro y la que concierne a los dos conceptos sobre los que gira la obra.
En lo que respecta al título, no se ha seguido la línea más literal, la que en principio sugería el propio título alemán y la misma que se adoptó en la versión italiana, lengua, por lo demás, tan afín a la nuestra. Haber hablado del «Estado doble» no solo habría resultado de estilo deficiente, y hasta algo cacofónico; también habría supuesto aceptar, aunque solo fuera como insinuación, algún sentido equivoco y negativo de «lo doble» que tanto en alemán como incluso en italiano se percibe mucho más lejano que en español. Sobre todo, se tenía a mano la clara y sencilla, menos problemática, versión inglesa, y por eso pronto se optó por la traducción de Estado dual para esta versión española, manteniendo así el título inglés. El lector decidirá, pero el traductor tenía que explicarlo.
Más ardua fue la decisión sobre la traducción del par conceptual de los elementos del Estado dual, que hemos vertido al final como Estado de normas y Estado de medidas. Aquí teníamos a la vista la sugerencia que se derivaba de la versión inglesa de la obra, Con el beneplácito o más: con la aquiescencia del autor, Shils tradujo el par alemán Normenstaat y Massnahmenstaat como The Normative State y The Prerrogative State —una variación estilística en el primer elemento, pero una alteración de mucho mayor calado en el segundo—. En castellano, «Estado normativo», aun no siendo igual que Normenstaat, no habría supuesto un cambio insoportable, pero hablar de un Estado de prerrogativa (en singular o plural) habría ofrecido dificultades obvias de comprensión que desaconsejaban su adopción. En la edición inglesa, Fraenkel de alguna manera explica por referencia a Locke (y Hobbes) el sentido político, de poder y potencia, que en inglés acompaña a prerrogative (y privilege)6. Por eso lo autorizó o aconsejó. Pero por eso mismo, suprimió en la retraducción al alemán de 1974 el excurso allí introducido sobre el pensamiento político inglés, que era en el fondo un añadido para facilitar el acceso del lector inglés a su libro, innecesario ahora para la mera retraducción alemana y cuando para esto bastaba con recurrir al manuscrito rescatado del Berlín nacionalsocialista. Aquí no había caso. La traducción italiana, por su parte, ofrecía una alternativa más digerible lingüísticamente. El par de elementos lo traducía Portinaro, quiero pensar que con el gran aval de Bobbio, como «Estado normativo» y «Estado discrecional». Respecto al primer elemento no hay mucho más que decir; en cambio, el adjetivo «discrecional» plantea en verdad menos problemas que la idea de prerrogativa, pero, sin querer discutir su propiedad en italiano, en español suscita alguna dificultad terminológica. De un lado, tanto remite perceptiblemente al derecho administrativo, lo que más bien repugnaría en el pensamiento político nacionalsocialista, y al mismo tiempo lo aleja de la idea de arbitrariedad que de un modo u otro se asocia al concepto contrapuesto al de Estado normativo. Por eso en nuestra traducción hemos optado por hablar de «Estado de normas» y «Estado de medidas», con mayor literalidad y en paralelismo lingüístico a las fórmulas alemanas, aún a sabiendas de que por medidas lo mismo se puede entender en definitiva actos jurídicamente ordenados dentro de ciertos márgenes a favor del poder político-administrativo que actos desordenados, arbitrarios y hasta violentos. Pero esa fue la opción. Lo que nunca se barajó fue ser más explícitos y llamar a las cosas por su nombre. Igual que Fraenkel nunca habría llamado «Estado de derecho» a su Estado de normas, tampoco íbamos a hablar sin más de un Estado de arbitrio o arbitrario. Ni Fraenkel pensaba en regalarle ese epíteto, que ni siquiera recogería parte de la brutalidad y sinsentido del Estado de Hitler —él, que tan cuidadoso era con las palabras; una de las cosas que más ha chocado al traductor ha sido la casi absoluta falta de adjetivos descalificativos a lo largo del libro—. Pese a sufrir en propia persona la barbarie del nazismo, esa contención se ve reflejada hasta en las palabras de la dedicatoria del libro a su mujer, la compañera única de su vida, «en recuerdo de los difíciles años vividos en común bajo un régimen de burocracia al margen de toda ley». De nuevo, el lector decidirá sobre el acierto de la traducción —de estas pocas explicaciones, las pocas también notas del traductor intercaladas en el texto y de todo el trabajo de traducir—.
La aparición de este clásico en España solo ha sido posible por la calurosa y valiente acogida que Alejandro Sierra, director de Trotta, prestó desde el primer momento a la propuesta que le formulaba Francisco Laporta San Miguel, que al tiempo le sugería mi colaboración como traductor del libro de Fraenkel. A él, que, pandemia por medio, desde su retiro alcarreño, pero con su escritorio lleno, a la manera fraenkeliana, ha continuado impulsando vigorosamente la marcha de la editorial y ha seguido de cerca el a veces áspero trabajo del traductor con un permanente y estimulante intercambio de llamadas y mensajes llenos, por su parte, de cordialidad y sensibilidad intelectual, ha de ir el primero de mis agradecimientos.
Paco Laporta ha sido el inspirador de la publicación de este libro. Sin su afán por verlo en las prensas, el clásico habría sido todo menos un clásico entre nosotros. Solo a su generosidad se debe que, pese a mi insistencia en que pusiera su pluma al servicio del clásico, sea mi firma, modesta, la que aparece debajo de estas líneas. Aun sin querer trasladarle ninguna responsabilidad por el resultado de mi trabajo, estas páginas deben mucho a las continuas sugerencias e ideas que han salido de las conversaciones y discusiones que hemos compartido, a veces en intensas caminatas por la sierra de Guadarrama. También quiero expresar mi gratitud a Alfonso Ruiz Miguel que, con su gran sentido crítico y toda su exigencia intelectual, se ha sumado con frecuencia a nuestras discusiones. A Alfonso debo además su muy «severa» revisión del manuscrito de esta introducción, gracias a la que he podido mejorarla considerablemente en fondo y estilo.
No puedo cerrar este capítulo de agradecimientos sin reconocer la inestimable ayuda prestada por Elena García Bracamonte y el personal de la magnífica biblioteca del Tribunal Constitucional en la facilitación de los materiales de este trabajo, y a Ascensión Elvira Perales, catedrática de derecho constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, que igualmente ha contribuido a las búsquedas bibliográficas en la biblioteca de esa universidad.
Durante el tiempo que he dedicado a este trabajo, no ha dejado de acompañarme la memoria de mi yerno Isidro Díaz-Maroto Tello, historiador de formación y vocación prematuramente fallacido en 2019. En familia y en nuestros continuos paseos montañeros, Isidro habría sido una vez más testigo e interlocutor, para mí privilegiado, de mis afanes. No lo quiso el destino, pero su recuerdo siempre viajará conmigo.
Majadahonda, 28 de febrero de 2021
JAIME NICOLÁS MUÑIZ
1.En este volumen, p. 44.
2. «Die Rechtssicherheit als Grundlage der Volksgemeinschaft»: Deutsche Justiz (1934), pp. 1427 ss.
3.En este volumen, p. 108.
4. Victor Golanz, Londres, 1942.
5. Entre ellos «Die Rechtsordnung des Nationalsozialismus», en su compilación Funktionen des Staats und der Verfassung. Zehn Analysen, 1972, y «Staatsgefüge und Recht des Dritten Reiches» y «Das Strafrecht im nationalsozialistischen Deutschland», ambas en su otra compilación Von der Weimarer Republik zum Faschismus: Die Auflösung der demokratischen Rechtsordnung, Suhrkamp, Fráncfort del Meno, 1976.
6. La inspiración lockeana del concepto de prerrogativa, en el sentido en que en la versión norteamericana Fraenkel permite que se aplique a la segunda (o primera, según se mire) cara del Estado dual, lo subraya Jürgen Habermas en Auch eine Geschichte der Philosophie. Vol. 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen, Suhrkamp, Fráncfort del Meno, 2019, p. 187, n. 220 [traducción española, Trotta, Madrid, 2022, en prensa]. Habermas se remite a la ajustada definición que del concepto ofrece John Locke en el Segundo Tratado del Gobierno (capítulo XIV, sección 160) como el poder de actuar sin base en la ley, y a veces incluso en contra de la ley («Th[e] power to act according to discretion, for the public good, without the prescription of the law, and sometimes even against it, is that which is called prerogative»). Habermas constata, por lo demás, la gran afinidad que se da entre el concepto anglosajón y la idea de Carl Schmitt de que la existencia de unos arcana imperii al margen del derecho es lo que constituye en definitiva el núcleo substancial del poder. A pesar de que esta idea impregna a todas luces la concepción nacionalsocialista del Estado, terminológicamente seguimos prefiriendo la traducción aquí propuesta de «Estado de medidas», que concuerda literalmente con la opción del mismo Fraenkel en el original alemán de la obra. Por si fuera poco, en el fondo la idea schmittiana (y hitleriana) del Estado no es precisamente dualista. Pero esta sería una discusión que excede del propósito de esta introducción.
NOTA BIBLIOGRÁFICA
La presente nota introductoria es altamente deudora de la exhaustiva y espléndida biografía del autor publicada por Simone Ladwig-Winters, Ernst Fraenkel. Ein politisches Leben, Campus Verlag, Francfort del Meno y Nueva York, 2009, cuya lectura se recomienda inexcusablemente al lector interesado no solo en la personalidad del autor, sino, a través de ella, en la vida intelectual y política alemana de los últimos cien años. De la obra de Ladwig-Winters proceden, en todo caso, muchos de los detalles y datos biográficos del autor.
Igualmente, en lo que se refiere a los avatares de la publicación de la obra en inglés bajo el título de The Dual State, y su aparición en Alemania en Hamburgo, en 1974, con el título de Der Doppelstaat, es sumamente recomendable la lectura del prólogo de Alexander von Brünneck en la segunda (2001) y tercera edición alemanas (2012) de la obra.
También son de gran valor el epílogo de Horst Dreier para la tercera edición alemana («Was ist doppelt am ‘Doppelstaat’. Zur Rezeption und Bedeutung der klassischen Studie von Ernst Fraenkel») y el prólogo de Jens Meierhenrich a la edición norteamericana de 2017 («An Ethnography of the Nazi Law: The Intelectual Foundations of Ernst Fraenkel’s Theory of Dictatorship»), trabajos que se destacan aquí, sin perjuicio de la vasta bibliografía disponible sobre la obra de Ernst Fraenkel, justamente por formar parte, como la ya citada introducción de Norberto Bobbio, de las ediciones anteriores del libro aquí traducido.
El manuscrito de 1938, la pieza matriz de la historia del Estado dual, se encuentra disponible, desde 1999, en el segundo de los cinco volúmenes de los Gesammelte Schriften de Ernst Fraenkel.
PRÓLOGO A LA EDICIÓN ALEMANA (1974)
Ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde que el 15 de junio de 1940, bajo el título de The Dual State, puse punto final a la versión inglesa de este libro. The Dual State era una traducción de la primera versión del Doppelstaat, obra escrita en la ilegalidad en la Alemania nacionalsocialista y sacada del país por conductos ilegales, después de someter el manuscrito a una cuidadosa revisión con ocasión de mi emigración en el otoño de 1938. La revisión se había hecho necesaria al objeto de eliminar una serie de equívocos e imprecisiones fácilmente explicables por las particulares circunstancias bajo las que se había preparado el manuscrito. Las modificaciones que la labor requirió afectaron sobre todo a cuestiones puntuales. En su estructura y en sus conclusiones, las dos versiones del manuscrito, la originaria, que se ha dado en llamar el Ur-Doppelstaat, y la definitiva, coinciden plenamente, como no podía ser de otra manera cuando las fuentes en que se apoyan son las mismas.
Por aquellas fechas, en ningún momento se me había pasado por la cabeza que el libro, que yo había escrito originariamente en lengua alemana, fuera nunca a aparecer en esta lengua. Esto puede explicar por qué he conservado ciertamente el manuscrito de la primera de las versiones —que para mí tenía un especial valor sentimental—, pero no la versión definitiva, en alemán también, resultado del proceso de reelaboración mencionado. La publicación ahora en alemán de la obra, que tantas veces se me había sugerido, ya solo era, pues, posible retraduciendo al alemán el texto de la traducción al inglés. Y esto es lo que ha sucedido. El presente libro constituye esa retrotraducción.
Si ya de por sí cualquier retraducción se topa por lo común con dificultades incrementadas, esto es aún más acusado en el caso de un texto jurídico-politológico, máxime cuando con su redacción no solo se habían perseguido objetivos científicos, sino también políticos. Cuando se preparó el manuscrito y su traducción al inglés se puso especial énfasis en presentar la arquitectura política del Tercer Reich en unas categorías científicas que resultaran familiares para el lector norteamericano versado en ciencias sociales recurriendo, en caso necesario, a algunas paráfrasis que las hicieran comprensibles. Pienso, por ejemplo, en conceptos tan básicos como «estado de excepción» (Ausnahmezustand), que se prefirió traducir al inglés como martial law (ley marcial). Pues la traducción al inglés del texto alemán solo tenía pleno sentido si al mismo tiempo se procedía a una transposición de los conceptos nacionalsocialistas ajustándolos a los del sistema de gobierno norteamericano.
Pero a la hora de retraducir al alemán el texto publicado en inglés resultaba imprescindible deshacer ese proceso de transposición. En más de un pasaje se hacía así necesario renunciar al postulado de una traducción lo más literal posible y reconstruir el texto original a base de las fuentes señaladas. Esta labor resultó especialmente requerida en determinados epígrafes de la primera parte del libro, mientras que esas dificultades hicieron acto de presencia mucho más ocasionalmente en las partes no jurídicas del manuscrito.
Así, por ejemplo, el epígrafe que se ocupa de cuestiones relacionadas con el control jurisdiccional de las disposiciones policiales se hubo de reescribir en su mayor parte, al tiempo que se renunciaba a incluir en la retraducción el epígrafe sobre la división de poderes, que era imprescindible en la versión inglesa toda vez que la doctrina alemana de la división de poderes se basa primariamente en Montesquieu, mientras que en la visión norteamericana predomina la influencia de Locke.
Este trabajo no se podría haber llevado a cabo sin la ayuda de la consejera doña Manuela Schöps, quien asumió la tarea increíblemente difícil de la retraducción y, a base de recurrir al primer manuscrito alemán, cuando ello resultaba posible, preparó un texto en alemán acorde con la versión inglesa. La retraducción exigía que se introdujera de lleno en las formas de pensar de disciplinas tan dispares como el derecho, la sociología, la politología y la economía política (por no decir nada de la historia). Solo gracias a su vasta cultura general y a su rigurosa formación académica le fue posible cumplir esa tarea. Le expreso, por ello, mi más profundo agradecimiento.
El libro se circunscribe a examinar desarrollos que han tenido lugar con anterioridad a mi emigración, con la única excepción de la llamada «Noche de los cristales rotos» (Kristallnacht), que se produjo en las semanas siguientes a mi salida del país. Ello explica que en el presente libro solo se analice el Tercer Reich en su etapa previa a la guerra.
The Dual State apareció en la editorial Oxford University Press a caballo entre 1940 y 1941, y fue objeto de recensión en numerosas revistas norteamericanas e inglesas. Una lista, si bien incompleta de esos comentarios, se publicó en el Book Review Digest, 1941, p. 318. Aproximadamente diez años después de su publicación, el libro se encontraba agotado. Con el permiso de Oxford University Press, Octagon Books (Nueva York) acometió en 1969 una reedición, que en realidad solo era una reimpresión, sin ninguna alteración, de The Dual State.
El libro es un producto de la emigración interna. Su primera versión, que está también en la base del presente texto de la edición alemana, surgió en una atmósfera de terror y ausencia de derecho. Se apoya en fuentes y materiales que he reunido en el Berlín nacionalsocialista y en impresiones que se me han venido presentando cotidianamente. Ha brotado de la necesidad de dar forma teórica a esas vivencias y experiencias, y poderlas superar íntimamente. En su mayor medida, aunque no exclusivamente, proceden de la actividad que ejercí como abogado en Berlín entre 1933 y 1938. Aunque judío, aún después de 1933 tenía licencia para ejercer la abogacía por razón de mi participación en la Gran Guerra. Lo esquizofrénico de mi existencia burguesa me había hecho con todo especialmente sensible al carácter contradictorio del régimen de Hitler. A pesar de ser miembro de la corporación de los abogados en condiciones formales de plena igualdad de derechos con respecto a los demás colegiados, era objeto permanente de molestias, discriminaciones y humillaciones que, sin excepción, procedían del «partido de Estado». Quien no cerraba los ojos ante la realidad de la práctica administrativa y judicial de la dictadura de Hitler no podía evitar verse golpeado por el frívolo cinismo con que Estado y Partido cuestionaban la vigencia del ordenamiento jurídico en amplios sectores de la vida y, al mismo tiempo, en otras situaciones valoradas de manera muy distinta, procedían a aplicar con exactitud burocrática los mismos preceptos de ese ordenamiento.
Apoyado en el conocimiento del funcionamiento del régimen de Hitler que había alcanzado con mi ejercicio de la abogacía, pensé haber encontrado una clave para entender el sistema nacionalsocialista de dominación en la coexistencia de un «Estado de normas» que respetaba sus propias leyes con un «Estado de medidas» que servía para incumplirlas.
Desde el mismo momento en que comencé a reunir y ordenar los materiales buscando determinar si esa hipótesis de trabajo resultaba apta para lograr una mejor comprensión de la anatomía y la fisiología del régimen de Hitler, fui plenamente consciente de que en una dictadura totalitaria basada en el terror solo los apologetas de ese sistema de dominación pueden servirse de los métodos científicos tradicionales sin que se les genere algún escrúpulo cuando se atreven a asomarse a la investigación de un tema políticamente comprometido. Todos los intentos de quienes se reputan enemigos del nacionalsocialismo por descubrir las leyes evolutivas que subyacen a la realidad constitucional del Tercer Reich se encuentran bajo la sospecha de incurrir en los elementos tipificadores del delito de «conspiración para la traición». Y como enemigos del Tercer Reich no solo se reputaba a todos los judíos, sino también a aquellos «arios» que se habían manifestado «contrarios al movimiento» en los «años de lucha» previos a la conquista del poder. Según la doctrina nacionalsocialista, cuando procedían a hacer estudios teórico-políticos, todos ellos estaban predestinados, ya fuera por su ascendencia, ya por su pasado político, a llegar a resultados clasificables como actividades antiestatales.
La idea de que fuera posible utilizar métodos de investigación empíricos para la explicación de las cuestiones que me preocupaban la tuve que desechar de antemano, ya que mis propósitos no habrían podido quedar a cubierto de la policía política del Estado. Tampoco habría podido ser realizable el intento de apoyarme primariamente en un análisis de los casos judiciales en los que yo había participado como abogado. Dejando por completo de lado que esa base de investigación habría resultado harto reducida como para permitir alcanzar conclusiones relevantes, era fácil suponer que ello habría puesto en peligro la seguridad de mis clientes de entonces, razón que bastó para que no llegara a tomarla en consideración.
Los lectores del texto inglés han lamentado expresamente, y no solo en casos excepcionales, que yo haya evitado demostrar, al menos en uno o dos ejemplos, de qué manera se ha impuesto en la práctica de los tribunales el carácter dual del sistema político nacionalsocialista. La mejor manera que he encontrado de dar satisfacción a esas pretensiones ha sido presentar en un Anexo las historias procesales de un caso de derecho laboral1 y otro de derecho penal2. El caso de derecho laboral, que se suscitó por partida doble ante el Tribunal de Trabajo del Reich, me dio el impulso final para estudiar teóricamente el fenómeno del «Estado dual»; el caso penal me brindó, por su parte, la ocasión de someter a prueba la utilización de mis tesis en la práctica.
En modo alguno me pareció fuera de lugar, por el contrario, examinar resoluciones judiciales muy dispares, publicadas en los repertorios oficiales y en revistas especializadas, y comprobar en ellas si hacía posible escudriñar los procesos sociales que se desarrollaban en el Tercer Reich y sacar conclusiones en relación con la práctica del día a día de los órganos estatales de los poderes ejecutivo y judicial nacionalsocialistas. Se trata, dicho sea con otras palabras, de la pregunta de si y hasta qué punto las decisiones de los tribunales sirven como material original de trabajo para la investigación de la realidad constitucional del Tercer Reich.
La objeción que salta automáticamente en el sentido de que es fácil imaginar qué habría operado una censura que tratara de impedir la publicación de aquellas resoluciones judiciales cuya difusión hubiera podido resultar incómoda para el régimen, es válida en términos generales en lo que concierne a las sentencias del Tribunal Popular y del resto de las resoluciones de la jurisdicción penal de carácter político, pero no tanto para las de los demás tribunales. Bien al contrario, con relativa frecuencia en las revistas especializadas se publicaban sentencias que eran objeto de amplios comentarios y encendida crítica por firmes seguidores del régimen. Por limitada que resulte la visión del funcionamiento de un régimen dictatorial que permite alcanzar el estudio de las resoluciones judiciales publicadas, ello puede mostrarse de gran ayuda para corregir la imagen global del sistema dominativo del nacionalsocialismo, construida a partir de sus distintos eslabones, mediante una cierta multiplicidad de instantáneas concretas. Estas se aproximan a la realidad tanto como es posible en un régimen entre cuyos rasgos principales está el de ocultar su verdadero carácter.
Concluí el prólogo a la edición en inglés en 1940 con la expresión del lamento de no poder señalar por su nombre, por razones fácilmente adivinables, a los amigos míos que habían quedado en Alemania y agradecerles así la ayuda que me habían prestado en la concepción de esta obra. El agradecimiento se hubo de limitar a un reconocimiento de conjunto. La ayuda consistió sobre todo en completar y corregir mi trabajo en conversación con ellos antes de formular tentativamente mis ideas. Aunque solo pudieron tener lugar en círculos sumamente reducidos, esas conversaciones representaban para mí una necesidad vital. Servían para impedir que nos ahogáramos anímica e intelectualmente en la soledad de la emigración interna. La ayuda que me otorgaron mis compañeros de ideas se extendió también a su disposición a guardar en lugares seguros materiales, resúmenes y manuscritos y a su cooperación para «sacarlos» del país.
Hoy sería un gesto vacuo recuperar singularizadamente, con nombres y apellidos, el agradecimiento público entonces omitido. No pocos de esos amigos y compañeros han fallecido entretanto; otros se han dispersado por los cuatro vientos; y con algunos han desaparecido los sentimientos compartidos. Por ello, quisiera limitarme a mencionar con gratitud el nombre de Fritz Eberhardt y con melancolía el de Martin Gauger.