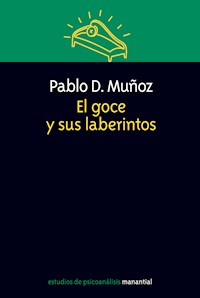
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Manantial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Estudios de psicoanálisis
- Sprache: Spanisch
En este libro el autor enfrenta la tarea de elucidar las aporías y paradojas del goce, una noción "laberíntica", intratable, pero también fascinante, y por ello, peligrosa. Los peligros provienen de su potencia explicativa y su importancia clínica, pues problematiza la teoría cuando irrumpe arruinando lo que se suponía explicaba; así como, a la vez, justifica dificultades de la práctica analítica y cuestiones irresolubles de la misma. Considerarlo a partir de la "negatividad", central en Lacan, posibilita renunciar a "tratarlo" como un impulso indomeñable y excesivo a limitar. Cuando la práctica analítica se reduce a técnicas para acotar excesos o a intentar simbolizar un pretendido goce presimbólico, esquiva aquellas aporías y paradojas, con las consecuencias teóricas y prácticas que el autor pone de manifiesto. Pues que el goce sea imposible no impide leer los trayectos de la eficacia de esa imposibilidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 867
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Muñoz, Pablo D.
El goce y sus laberintos
1a. edición impresa - Buenos Aires: Manantial, 2022
1a. edición digital - Buenos Aires: Manantial, 2022
ISBN edición impresa: 978-987-500-237-1
ISBN edición digital: 978-987-500-240-1
1. Psicoanálisis. I. Título.
CDD 150.195
Edición ebook: Sebastián Santillán
© 2022, Ediciones Manantial SRL
Avda. de Mayo 1365, 6º piso
(1085) Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 4383-7350 / 4383-6059
www.emanantial.com.ar
Prohibida la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler,la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.
Índice de contenido
Prefacio
Introito: “Ordenamiento del goce”
PRIMERA PARTE: Legalidades
Capítulo I. ¿Por qué el goce?
Concepto, noción, término
Nota etimológica
De término a neologismo
Estadísticas terminológicas
Incompletud e inconsistencia del sistema
Capítulo II: El lugar del goce: paradojas del ser
El grafo del goce
El otro que no existe y sus nuevos goces
La nueva subjetividad de la época
No hay otro del otro
La negatividad del goce: S (Ⱥ)
El
cogito
del goce
Capítulo III. Voz, resto y sujeto
La voz del goce
En los desfiladeros de la castración
Goce y ley del deseo
Resto de goce
El sujeto del goce
Conclusiones y problemas
SEGUNDA PARTE. Satisfacciones
Capítulo IV. En los desfiladeros de la demanda
Ambivalencia
Frustración de goce
Goce
on demand
Goce del amo, goce del esclavo
Goce y deseo... del otro
El caso M
Si existiese...
Superyó, ¡sí!
El goce de Dios
Capítulo V. Del goce (no)autoerótico
Goce autista
Goce autoerótico
Erección, un símbolo
Φ, significante del goce
Hans, un paradigma
El autoerotismo freudiano, no tan auto
Síntoma: ¿un goce al natural?
Capítulo VI. El punto de vista económico: (in)satisfacción y (dis)placer
El goce sexual
El principio del placer-displacer
Y más allá, goce y...
… Dolor
Transgresión, prohibición, interdicción
Deseo, entre placer y goce
El mal
Bien en el mal: una digresión ética
Hacia un goce armonioso
Economías de goce
Angustia y amor, entre goce y deseo
Bisagra
Capítulo VII. El punto de goce
Preludio sobre lógica
¡Un goce y punto!
El punto de goce… del otro
Un punto de goce de mi cuerpo
El nuevo principio
Las cosquillas
Goce del blablá
La señora P
Metáfora de goce
Capítulo VIII. Goce y pulsión
Goce y satisfacción pulsional
El peso de la pulsión
Real pulsional
¿Biología o lingüística?
De-más
TERCERA PARTE. “Entificaciones”
Capítulo IX. La sustancia gozante
Esa nueva forma de sustancia
La causa del goce
Ontologización: los brujos vienen marchando
Otra sustancia
Capítulo X. “Fenomenologización” del psicoanálisis
Planteo del problema
Sobre fenomenología
Discusión
Energética o hermenéutica
Del goce, ¿somos responsables?
Capítulo XI. Del sujeto al
parl’être
Parl’être
Parl’être
, inconsciente
Parl’être
, sujeto e inconsciente
L’une-bévue
Epítome
Landmarks
Table of Contents
Cover
Imprint
Dedication
Preface
Division
Division
Division
Half Title Page
PREFACIO
Si no podemos ver claro, al menos veamos mejor las oscuridades.
S. Freud
Nos embarcamos en la ardua tarea de elucidar el goce, objeto teórico inquietante que exige un trabajo de largo aliento. Ante todo porque desnuda un lado descompuesto o atomizado de la teoría, que amenaza con nunca alcanzar una totalización, pues al intentar ceñirlo con una definición sencilla se inmiscuyen otros términos, que varían según el ritmo con que prosigue la enseñanza de Lacan. Siempre será posible, por lo tanto, estimar que se ha descuidado tal o cual aspecto de sus desarrollos. En efecto, es así pues no he buscado exhaustividad. El objetivo de este libro no es el de simplificar ni dar coherencia a sus laberínticas y a veces oscuras indicaciones sobre el goce, sino enriquecer la trama, cruzando las evolucionista por el que se espera hallar in extremis en el suspiro final de Lacan la exhalación de la última y definitiva verdad.
El método elegido es la polémica. Heráclito decía: “Pólemos panton men pater esti”.1 Para el filósofo griego pólemos tenía otro sentido que el que nos evoca hoy: describía la naturaleza auténtica de la realidad como un conflicto interno que la obliga a cambiar (de allí que se lo considere precursor de la dialéctica entendida como lucha de opuestos). Polémica es, entonces, la práctica de causar disputas y controversias en un campo discursivo, búsqueda de discusión2 de argumentos más allá de los narcisismos que nutren la rivalidad de escuelas. Promover la interrogación racional de ideas confrontándolas con otras es imperioso, pues se constata que este tópico en particular se encuentra afectado de una proliferación de consignas, frases hechas, clisés que progresivamente van haciendo del goce algo que va de suyo, que es cuando se entiende todo o ya no se entiende nada –¡que es lo mismo!–. Momento en el que se vuelve patente la faceta más resistencial (si se me permite el neologismo) de la transmisión del psicoanálisis. Esto entraña rebelarse también contra el uso sibilino de las definiciones de goce en fórmulas clausuradas y mecánicas, las cuales apenas se ven un poco interrogadas revelan que el vuelo de los argumentos en los que se afirman no alcanza siquiera la altura del vuelo de las aves de corral.
A poco andar he confesado cuatro renuncias anticipadas como advertencia al lector: al sistema totalizante, a la claridad simplificadora del discurso escolar, a ser exégeta del discurso de Lacan que gracias a mi intervención lograría liberar los secretos que encierra, y al discurso genuflexo hecho de reservas que inunda el medio analítico de expresiones tan resentidas y serviles como mentirosas y prescindibles. Imagine el lector ahora lo que ha de esperar de las páginas que siguen.
La preeminencia que el goce ha adquirido en estos años, la potencia que parece encerrar, nos interpela. A casi tres décadas de la muerte de Lacan se impone, por tanto, interrogar sus usos, sus consecuencias y sus efectos en la práctica clínica. Puede decirse que cuarenta años de lacanismo aplicado al goce deja su problema por pensarse de nuevo, dicho de otro modo, en el statu quo ante. Orejas advertidas habrán notado recién un parafraseo de la cuestión preliminar –en efecto lo es–, pues allí hallamos una guía: interrogar el uso más difundido de la noción de goce, muy cercano a la energética, como si se tratase de una extraña satisfacción que involucra al organismo u otra propiedad inherente a la sustancia viva, por ello incontenible, indomeñable e inefable, límite real del análisis (así como Freud habló de resistencia de la pulsión o Melanie Klein de la resistencia dada por el exceso de pulsión de muerte). Ha llegado el momento de retroceder hacia adelante (si el oxímoron es aceptado), para adoptar una perspectiva más amplia.
Interrogar los usos del goce, objetivo que navega en la ambigüedad de los diversos usos del término y los pretendidos usos que cada quien hace del goce entendido como ejercicios o experiencias, ya sea en sus síntomas, en sus vínculos o en sus prácticas. Lo intrincado de estos asuntos amerita por sí solo entrar con cuidado en los laberintos del goce.
Debo disculparme de antemano por la cantidad de citas, pero obedece a una razón: frente al desconcierto reinante es conveniente fijar nuestros dichos en la letra de Lacan (ya sea texto o matema, escrito o seminario). Considero imprescindible explicitar dónde se asientan mis argumentos para que el lector pueda esgrimir su opinión. De allí también la cantidad de remisiones internas a partes del mismo libro, pues la naturaleza compleja de la elaboración de Lacan, plagada de marchas y contramarchas, anticipaciones y retroacciones, exige señalizarlas como balizas, incluso como hilo de Ariadna que, de acuerdo con el poeta Ovidio, nos facilitará atravesar los sucesivos ámbitos en donde su discurso sobre el goce resuena y recorrer los oscuros pasadizos de una temática laberíntica sin por ello extraviarnos.
El punto de partida de este libro es el trabajo de investigación llevado a cabo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, inscripto bajo la forma de proyecto UBACyT (2018-2020): “Génesis, delimitación y transformaciones del concepto de goce en la obra de J. Lacan”. Título ampuloso que hasta puede sonar pretencioso, del que no se dará acabada cuenta en estas páginas pero que opera como un horizonte –como tal inalcanzable, aunque hacia allí sigamos encaminándonos. Esto último anticipa ya cuál será el punto exacto de la argumentación de Lacan sobre el goce, indicativo de que todo estudio sobre esta noción no podrá sortear esa paradoja.
Quienes se embarcaron en esta tormentosa travesía y me acompañaron evitando el naufragio son: María Celeste Smith, Luciano Lutereau, Bruno Bonoris, Agustín Kripper, Mariano Acciardi, Federico Sánchez, Marina Esborraz, Natalia León, Maximiliano Cosentino, Santiago Sourigues, Lucas Igartúa y Demián Sadrinas. A todos ellos mi agradecimiento. También a Edgardo Haimovich quien, como en otros trabajos de investigación, nos ha asistido perturbando la comodidad de nuestras transitorias comprensiones.
Diciembre de 2020
NOTAS
1. “La guerra es el padre de todas las cosas.”
2. Discutir proviene del latín discutere, y este es derivado de quatere que significa sacudir. Se trata entonces de sacudir algo para separarlo, moverlo con el fin de producir un quiebre que conduzca a una nueva argumentación razonada.
INTROITO: “ORDENAMIENTO DEL GOCE”
Ordenamiento, término que representa la ilusión de ordenar el concepto de goce a lo largo y lo ancho de la obra lacaniana, establecer un orden conceptual, por cierto, pero sin que se aleje de la práctica clínica en la cual nuestros conceptos se ordenan, aunque de manera defectuosa, imperfecta. Puede también aglutinarse bajo ese término todo aquello que se propone como la intervención del analista sobre el goce o sus efectos; ordenar el goce juega en el amplio campo semántico de lo que pretendidamente se hace con él en la práctica clínica: acotarlo, orientarlo, incentivarlo, limitarlo, ¡y cuánto más! Ordenamiento en el que no se deja de escuchar el “miento” que se denuncia en su enunciación, que après-coup agujerea todo saber sobre el goce, incluido el saber-hacer con él. Nos fuerza a desistir de entrada del armado de un sistema que establezca un “orden” completo según un eje único, claro y distinto. Descompletado del engaño de su mentira (su “miento”), resta que el goce se “ordena”, esa orden –¡Goza! ¡Oye! Que se mete hasta la coronilla en lo que él tiene como única sustancia: significante en su dimensión de voz.
AUN ASÍ, UN ORDEN
Por dónde comenzar a abordar un tema tan enorme como difícil es una decisión que merece el calificativo de acto, en la medida en que, como tal, escapa a una argumentación o razón que lo justifique. La variedad de modos en que Lacan ha tratado el tema del goce en cuanto a los conceptos con los que lo ha vinculado, el modo parcial y fragmentario en que lo ha elaborado, los diversos contextos en los que lo ha vertido y la dispersión irregular a lo largo de una obra tan compleja y extensa como la suya, obliga a elegir y con severidad. Su recorrido da una impresión más rizomática1 que lineal, como un tejido reticular, una maraña donde se entrecruzan líneas en múltiples direcciones. De allí que aislar un término es inútil pues este trae consigo toda la red, lo cual imprime gravedad e intensidad a los términos del psicoanálisis que no se pueden aprehender como unidades léxicas sino como unidades discursivas.
Así como Lacan había confesado que hizo jardín a la francesa con las vías abiertas por Freud,2 su texto requiere adentrarse con dificultad, abriendo brechas, desbrozando el camino lleno de maleza. Sin duda el lector podrá juzgar que mi proceder –que encadenó citas con el fin de que unas aclaren a otras, sin importar demasiado sus cronologías– trazó un camino que podría haber sido otro, pues no es ni el único, ni el más verdadero, ni el más justo, ni el más apropiado.
Es sabido que el conjunto de su obra puede escandirse en dos modos diversos pero complementarios; lo que se ha denominado su enseñanza oral bajo la forma de su Seminario junto con otras intervenciones orales, y su obra escrita, sus Escritos. Dos modalidades de transmisión que en cuanto al tema que nos ocupa hace diferencia. En efecto, rastrear el tiempo de la génesis y delimitación conceptual del goce en los seminarios es un trabajo semejante al del arqueólogo: hallar los primeros rastros, descubrir relaciones posibles entre restos encontrados desperdigados en diferentes momentos, establecer desde esas primeras huellas qué se ha mantenido invariable en relación con hallazgos posteriores y qué ha mutado, al modo de la evolución de una sociedad o cultura. Se trata también de poner en juego una lectura filosa, que opere diseccionando y recortando para poner en orden aquello que se confunde, para separar lo que se ve afectado de una mixtura difícil, la que proviene del estilo mismo del Seminario: su estilo no es el de un profesor que define conceptos, sino una enseñanza que se va desenvolviendo en acto y por ello plagada de vacilaciones, alusiones, idas y vueltas que a veces solo bordean un tema sin atacarlo directamente. Es por esa razón por la que prescindo del abordaje cronológico y lineal3 que pretende distinguir momentos de su enseñanza en cuanto al goce, método tan pedagógico como esquemático que puede resultar efectivo para subrayar algunos aspectos pero al precio de dejar inevitablemente muchos otros de lado, sobre todo los surgidos de esas anticipaciones inimaginadas antes de las retroacciones que las iluminan. Claro está, cuando Lacan quiere expresarse de modo más conciso encuentra cómo hacerlo. Los Escritos son un testimonio de que no le faltaba capacidad a la hora de concentrar un decir. Lo cual reafirma que este modo de dar vueltas hace al estilo de transmisión que distingue a su enseñanza. En lo atinente al goce, su abordaje en los escritos aunque abigarrado es mucho más directo, por esa razón imprescindibles, en tanto se producen allí algunos puntos de anclaje, momentos de precipitación de aquello que oralmente se presenta disperso.
Si bien es constatable que el término goce acompaña a Lacan desde el inicio mismo de su enseñanza, primero no se destaca. Es correcto decir, pues, que es a partir de cierto momento cuando adquiere un valor específico. El objetivo perseguido –delimitar con precisión la génesis conceptual– parece por definición ir en sentido contrario a las cronologías antes criticadas. Pero la precisión que se pretende alcanzar no es de fecha, no se trata de un recorrido lineal; desaliento desde este momento toda expectativa de localizar el día exacto en que se inaugura el concepto de goce. Se trata, más bien, de circunscribir trayectos del pensamiento de Lacan, que pivotean entre el término y el concepto, que abreva en Freud y en lógica matemática simultáneamente, en religión y en lingüística, en teoría de conjuntos y en filosofía, apareando discursos que a priori no tendrían motivo para juntarse. Esa es la originalidad que ha de destacarse en el tiempo no exactamente fechable del surgimiento de la noción de goce en su enseñanza.
Aun así, será necesario un orden, una línea temporal donde provisionalmente situarse –como en un experimento de laboratorio– para aislar las condiciones ideales de su primera aparición, eliminando artificialmente la perturbación que proviene de lecturas posteriores y que indefectiblemente la cargan après-coup de significación, al modo del significante segundo cuando vuelve sobre el primero. Como se dijo, si se fija el inicio de la enseñanza propiamente dicha de Lacan con su primer seminario (ya sea el de 1953, Seminario 1, o el dictado en 1951 del que no quedan más que escasos rastros), es claro que el goce inicialmente no se destaca. En esos comienzos es usado ocasionalmente, por lo general vinculado a la dialéctica del amo y el esclavo, según su lectura de la Fenomenología del espíritu: el esclavo con su trabajo provee de objetos de goce al amo.4 Sin componer una sistematización demasiado exacta, puede afirmarse que hasta 1957 el término goce se emplea para designar una sensación gozosa que remite a la satisfacción de una necesidad sexual5 así como la de necesidades biológicas.6 En La significación del falo –en el marco de El Seminario 5– es explícita esta concepción ligada a la fase fálica que para Freud corresponde a la primera maduración genital, caracterizada, por una parte, “por la dominación imaginaria del atributo fálico, y por el goce masturbatorio, y por otra parte él localiza este goce en la mujer en el clítoris, promovido así a la función del falo”.7 En esos años, en los seminarios cuarto y quinto lo usa para nombrar el placer obtenido de un objeto sexual y al de la masturbación, pero marcando relaciones diferentes con la satisfacción que puede experimentarse del usufructo de un objeto deseado, vale decir estableciendo una distinción entre deseo y goce. Incluso con anterioridad el término es usado en el marco de su elaboración del estadio del espejo, aludiendo al júbilo por la asunción de la imagen especular que evoca.
Este ordenamiento, siempre esquemático (pues el miento que ordena nos persigue como una sombra implacable), adolece de lo que toda generalización que cristaliza momentos estáticos ignorando las anticipaciones y retroacciones de un pensamiento vivo, inapresable en una fotografía, de modo que debe tomarse solo en un sentido muy aproximativo pues, en efecto, algunas definiciones de esos años leídas a la luz de desarrollos posteriores adquieren un valor que no lo tendrían en una linealidad semántica poco útil.
BUSCO, ENCUENTRO... Y RETORNO
Presentar este trabajo como una investigación exige aclaraciones. Primero, recordar la posición de Lacan: “no me fío de dicho término. En lo que a mí respecta, nunca me he considerado un investigador. Como dijo una vez Picasso, para gran escándalo de quienes lo rodeaban: no busco, encuentro”.8 El momento en el que pronuncia estas palabras, el de la excomunión, es particular pues se encuentra interrogando qué es necesario exigirle al psicoanálisis para estar autorizado a llamarse ciencia. En ese contexto se define encontrador porque el que busca investiga. Posición que se retuerce en sus últimos seminarios donde la oposición fuerte entre buscar y encontrar se invierte: “Hace mucho me sucedió decir, a imitación de un célebre pintor– yo no busco, encuentro. En el punto en el que estoy, no encuentro tanto como busco. Dicho de otro modo, giro en redondo”.9 Y en El Seminario 25: “Actualmente no encuentro, busco. Busco, e incluso algunos no encuentran inconveniente en acompañarme”.10 Al final de su enseñanza, cuando se tiende a suponer que está el Lacan que más saber ha acumulado, hallamos al investigador que no sabe y que debe buscar más y más. Posición del investigador causado por el objeto del deseo, que busca, que afirma con menor contundencia, que no se contenta con lo producido.
Este viraje no ha de verse como una evolución o superación sino como dos fases o momentos complementarios y necesarios de la investigación en psicoanálisis, subordinando su temporalidad a la temporalidad lógica del inconsciente. No seguimos una temporalidad lineal tal como la indican los diseños de investigación, sino una semejante a la del significante, de anticipación y retroacción, en la medida que la investigación no es sin alguna orientación: una pregunta, una hipótesis, un problema clínico, una inconsistencia de la teoría, pueden tomar la función de aquello que orienta al investigador en su trabajo hacia el descubrimiento, es decir el dominio de la búsqueda. La cual no es sin el dominio de lo que se encuentra, en la medida que este define retroactivamente lo que se buscaba en la investigación.
Cuando Lacan se decide a tratar un tema en profundidad es frecuente que desnude su método, casi al pasar como anecdóticamente pero que –si atendemos a la estructura que asume su enseñanza en el seminario– revela sus líneas de fuerza. Parte de una pregunta: ¿qué idea se forman los autores en el momento en que tratan una noción? “Consulten con alguna regularidad los trabajos clínicos, los informes terapéuticos, las discusiones de casos, y verán la idea que se hacen al respecto, así como las dificultades de aplicación con las que tropiezan”.11 Se guiaba semana tras semana por algún artículo de una revista o libro, utilizándolos para argumentar, con o contra –no importa–, siempre como medio de interlocución. El estado del arte surgía de leer a sus contemporáneos y discutir sus ideas, por lo que llega a caracterizar su obra como “una obra que introduce menos de lo que pone en cuestión”.12
Adoptar su método justifica mi incesante y profusa referencia a autores contemporáneos para obtener una idea aproximada respecto de qué “se entiende” por goce hoy y así confrontarlo con el recorrido lo más exhaustivo posible de los textos de Lacan. Lo cual exige definir también un método para ese recorrido. Al respecto es inspirador el texto de Carlo Ginzburg13 en el que afirma que la construcción del saber científico en ciencias humanas es perfectamente asequible por lo que denomina el paradigma indiciario o semiótico. Este método –que llamo lectura sintomal– ataca las lecturas superficiales, aplastadas por una literalidad asfixiante, sostenidas en el mero recorrido de textos a la pesca de la frase-clisé confirmatoria de lo que se pensaba con anterioridad. Búsqueda de la simple palabra de autoridad del Amo, garantía de lo que ya se había decidido decir.
Por fin, me he decidido a no “corregir” ni “reordenar” mis idas y vueltas, de un texto a otro de una época diferente y luego regresar al primero, no sin alguna referencia a un autor actual. Borrarlas privaría al lector de seguir mi sinuoso recorrido, ese laberinto que es mi modo de leer a Lacan, discutiendo con su letra. Este estilo que me insiste ha hecho que tome muchos caminos simultáneamente, algunos de los cuales fueron dejados en suspenso para abocarme a la terminación de este libro. Líneas de investigación que serán retomadas en un segundo volumen dedicado a lo que del goce nos interrogue, aún.
NOTAS
1. Cf. Deleuze, G. y Guattari, F. (1985). Capitalismo y esquizofrenia. Buenos Aires: Paidós. Para los autores, un rizoma es un modelo descriptivo o epistemológico en el que la organización de los elementos no sigue las líneas de subordinación jerárquica –con una base o raíz que da origen a múltiples ramas–, sino que cualquier elemento puede incidir o afectar a cualquier otro. Es una imagen de pensamiento basada en el rizoma botánico, que aprehende las multiplicidades.
2. Lacan, J. (1970-2012). El atolondradicho. En Otros escritos. Buenos Aires: Paidós, p. 481. Jardín à la française (literalmente, “jardín [a la manera] francesa”), es un estilo de jardín basado en la simetría y el principio de imponer el orden a la naturaleza. En Francia se conoce como jardín regular o clásico y es expresión del clasicismo en el arte de los jardines, es decir, de la búsqueda de la perfección formal, de una majestad teatral y de un gusto por el espectáculo. Su epítome: los jardines de Versalles.
3. Como el que han efectuado Jean-Marie Jadin y Marcel Ritter en La jouissance au fil de l’enseignement de Lacan. Toulouse: Érès, 2009. Que no adoptemos su método no quita mérito a un trabajo que reviste su interés.
4. Cf. por ejemplo Lacan, J. (1953-1954/1981). El Seminario. Libro 1: Los escritos técnicos de Freud. Buenos Aires: Paidós, clase XVIII. También Lacan, J. (1954-1955/1983). El Seminario. Libro 2: El yo en la teoría de Freud, Buenos Aires: Paidós, clases II y XVII; y Lacan, J. (1955-1956/1995) El Seminario. Libro 3: Las psicosis. Buenos Aires: Paidós, clase III. Aunque también lo recuerda con posterioridad cuando el goce ya reclama un lugar destacado en su obra, cf. por ejemplo: Lacan, J. (1966-1967). El Seminario. Libro 14: La lógica del fantasma, inédito, clase XX (31/5/67) [Salvo indicación en contrario, utilizamos la versión establecida por Carlos Ruiz, documento de trabajo de la Escuela Freudiana de Buenos Aires].
5. Cf. por ejemplo Lacan, J. (1953-1954/1981). El Seminario. Libro 1: Los escritos técnicos de Freud, op. cit., p. 310: “Lo que distingue al genital love del primary love [se trata del comentario de un texto de Balint] es el acceso a la realidad del otro como sujeto. El sujeto toma en cuenta la existencia del otro sujeto en tanto tal. No sólo se ocupa del goce de su compañero, sino también de muchas otras exigencias que lo rodean”.
6. Cf. por ejemplo Lacan, J. (1956-1957/1994). El Seminario. Libro 4: Las relaciones de objeto. Barcelona: Paidós, clases VII y XIV.
7. Lacan, J. (1958/2008). La significación del falo. En Escritos 2. México: Siglo XXI, p. 654.
8. Lacan, J. (1964/1987). El Seminario. Libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós, p. 15.
9. Lacan, J. (1976-1977). El Seminario. Libro 24: L’insu que sait de l’une-bevue s’aile a mourre, inédito, clase VI (15/03/77).
10. Lacan, J. (1977-1978). El Seminario. Libro 25: El momento de concluir, inédito, clase del 14/03/78.
11. Lacan, J. (1960-1961/2003). El Seminario. Libro 8: La transferencia. Buenos Aires: Paidós, p. 386.
12. Lacan, J. (1966/2008). Índice razonado de los conceptos principales. En Escritos 2. México: Siglo XXI, p. 855.
13. Ginzburg, C. (1989). Morelli, Freud y Sherlock Holmes: indicios y método científico. En Eco, U. y Sebeok, T. (comps.) El signo de los tres. Barcelona: Lumen.
Primera parte
LEGALIDADES
Capítulo I
¿POR QUÉ EL GOCE?
Te he elegido y buscado, solitario. A través de vigilias y gramáticas, De la jungla de las declinaciones, Del diccionario, que no acierta nunca.
J. L. Borges
Es sabido que el concepto psicoanalítico de goce –si es un concepto– es original de la enseñanza de Lacan pues no registra antecedentes en la obra freudiana, aunque no pueda ser entendido con independencia de ella. Por lo tanto, se sitúa en un lugar peculiar en relación con la insistencia que aquel tiene respecto del gesto teórico de retornar a los términos de Freud y habilita la pregunta, doble, de por qué el goce: por qué este término y por qué razones recurrir a él. Este problema no es nuevo en la lectura de la enseñanza de Lacan, pues se constata que con excesiva frecuencia, cuando introduce nuevos términos –ya sea por originales o por sus nuevos usos–, cierto lacanismo no cesa de no interrogarse sobre cuál es la pregunta que subyace y, por ello, los toma como dados e insuperables; posición de sumisión que clausura cualquier debate. Síntoma de ello es la proliferación abusiva de su uso, indiscriminado, en los más diversos contextos, donde las vetas de oscuridad se vuelven cada vez más notorias. Por qué el goce nos corre de la apacible comodidad intelectual del silencio de las verdades ya no discutidas por indiscutibles. Tironear de ese hilo “ariádnico” fuerza la apertura de una serie de interrogantes de difícil respuesta: ¿qué necesidad lo empuja a promoverlo? ¿Qué dificultad teórica y clínica en Freud retoma y pretende resolver el goce de Lacan? ¿Se trata del enorme problema de la satisfacción en psicoanálisis? Si es así, ¿involucra al concepto de pulsión? ¿O corresponde a otro territorio? En esta perspectiva, ¿el goce puede considerarse en continuidad con la obra de Freud –en el sentido de extender su lógica– o en ruptura con ella? De donde resultará otra pregunta, más inquietante aún: ¿qué nuevos problemas trae consigo?
CONCEPTO, NOCIÓN, TÉRMINO
Este cúmulo de interrogantes, masivos por cierto, exige detenerse para dar lugar a una primera discusión, que da cuenta de la diversidad de dificultades que conlleva su aprehensión. ¿Es el goce un concepto? Pregunta que requiere a priori delimitar qué estatuto tiene lo conceptual en psicoanálisis.
En El Seminario 11 Lacan se pregunta: “¿cuáles son los fundamentos, en el sentido lato del término, del psicoanálisis? Lo cual quiere decir: ¿qué lo funda como praxis?”.1 El término fundamento tiene más de un sentido, es tanto el principio u origen en que se asienta una cosa, su motivo o razón principal, como el fondo o trama de un tejido. En ese sentido, los fundamentos del psicoanálisis como praxis son los conceptos que por eso son calificados de fundamentales: los conceptos fundan el psicoanálisis como una praxis. Teoría y práctica conforman un entramado inseparable denominado praxis. El psicoanálisis no es, pues, una teoría de la que deriva una práctica, es decir un conjunto de enunciados que han de ser empíricamente falsables al modo propuesto por Karl Popper,2 sino la teoría de una práctica: la relación teoría-práctica en este campo es una relación de no-aplicación, no es una relación de conocimiento.
Desde este ángulo, y ateniéndose a la copiosa presencia que el término goce tiene en Lacan y en sus comentaristas (en quienes cual verdad última adquiere una dimensión exorbitante en cuanto a su poder explicativo), es llamativo que nunca lo haya designado “concepto”, como lo hizo con inconsciente, repetición, pulsión y otros. Podría deducirse que no es un concepto a la altura de los fundamentales, que habría que calificar de secundario o bien, más extremo, que no le cabe la categoría de concepto. (Esta observación por sí sola exigiría recurrir a la conceptografía para aclarar qué es un concepto y cómo opera, para dejar de usarlo con liviandad, deuda pendiente del psicoanálisis.) No obstante, la perspectiva adoptada en Los cuatro conceptos... es revisada apenas un año después en la primera sesión del seminario siguiente:
El año pasado hablé de los fundamentos del psicoanálisis. Hablé de los conceptos que me parecen esenciales para estructurar su experiencia y pudieron ver que en ninguno de esos niveles se trató de verdaderos conceptos; que no pude hacer que ninguno resistiera […] que siempre, de algún modo el sujeto, que es quien aporta esos conceptos, está implicado en su discurso mismo; que no puedo hablar de la apertura o cierre del inconsciente sin estar implicado, en mi discurso, por esta apertura y cierre.3
Esta cita oscurece la anterior, tan aparentemente tajante y concluyente, pues revela la dimensión paradojal constitutiva del psicoanálisis: los conceptos que lo fundan como praxis no son verdaderos conceptos. Ello no entraña ninguna contradicción sino que responde a una razón, la que habitualmente mueve a Lacan a evitar definiciones ligeras que traban la indagación. Por este motivo, no debería sorprender que el goce no sea tratado como concepto, así como no sería concluyente que fuese definido como tal. Se vuelve necesario admitir a priori esta dificultad sin convertirla en la excusa que haga cesar la tensión siempre presente entre el carácter conceptual inconcluso del goce y la naturaleza de la práctica psicoanalítica en su discontinuidad con la teoría de la técnica, inexistente y siempre parcial. Por ende, según el espíritu de Lacan, no se ofrecerán aquí fórmulas4 redondas. En efecto, él mismo reconoce “todas las ambigüedades propias de la palabra goce”5 y las paradojas que reviste.6 Aclaración vital que obliga a no obviarlas, de lo contrario se lo reduce a una unidad tópica. Requiere pues ser tomado en sus trayectos espacio-temporales cuyo valor y trama mutan de acuerdo con el momento y el lugar del recorrido.
Así se dará lugar a diferentes versiones del goce, no necesariamente contradictorias entre sí aunque tampoco sean sistematizables, en la medida en que no son reductibles a un principio del cual se deducen, paso a paso, linealmente y sin lagunas, sus consecuencias encadenadas. Variaciones que dan razones suficientes para justificar por qué lo califica como noción, nueva palabra o término.
Si bien esto es así, también es cierto (y no necesariamente opuesto) que exige que el psicoanálisis como campo del saber sea enseñable, es decir: que se pueda formalizar, enunciar y transmitir:
Puede exigirse que una definición sea correcta y que una enseñanza sea rigurosa. Cuando el psicoanálisis está llamado a responder […] que es la crisis que atraviesa la relación del estudiante con la Universidad, resulta intolerable, impensable, que nos contentemos con lanzar que hay cosas que de ninguna manera podrían definirse como un saber. Si el psicoanálisis no puede enunciarse como un saber y enseñarse como tal, no tiene estrictamente qué hacer allí donde no se trata de otra cosa. Si el mercado de los saberes está tan especialmente sacudido por el hecho de que la ciencia le aporta esa unidad de valor que me permite ahondar en lo que atañe a su intercambio hasta sus funciones más radicales, no es por cierto para que el psicoanálisis presente su propia dimisión.7
Este libro puede considerarse en su conjunto una respuesta a esta interpelación. Una enseñanza rigurosa exige conceptos transmisibles. Que los conceptos psicoanalíticos busquen aprehender un saber sobre lo imposible no impide reconocer “cosas que de ninguna manera podrían definirse como un saber”.
Cuando Lacan subraya las paradojas del goce no lo hace anodinamente sino que explicita lo que, a mi gusto, es el modo elegido para su transmisión, que de lo contrario se vería dañada por definiciones fáciles. Que no sea sencillo de transmitir no significa que no sea posible. La noción de paradoja requiere suma atención pues a menudo se la emplea como mera contradicción. En su uso corriente es una idea opuesta a lo que la opinión general considera verdadero. No obstante, admite múltiples usos. En retórica es una figura que consiste en emplear expresiones que implican contradicción. En lógica es una proposición en apariencia falsa o que infringe el sentido común pero no conlleva contradicción lógica (en contraposición al sofisma que solo aparenta ser un razonamiento válido). Desde la perspectiva lógico-matemática, se distingue de la contradicción, pues esta entraña afirmar como verdaderos los enunciados A y ¬A (“no A”). La paradoja se formula así: A es verdadero, sí y solo sí ¬A es verdadero. La doble implicación permite expresiones de la forma “P si y solo si Q”. Si se aplica esta definición al goce, se verá que no es contradictorio sino paradojal, Lacan usa paradojas: proposiciones que realizan su sentido si y solo si se realiza su contrario.8
En una de sus primeras menciones, se refiere al goce como una noción en su Seminario 5:
les mostraré qué significa, en la perspectiva rigurosa que mantiene la originalidad de las condiciones del deseo del hombre, una noción que está siempre más o menos implicada en cómo manejan ustedes la noción de deseo, y que merece ser distinguida de este último – aún diría más: sólo puede empezar a ser articulada cuando se nos ha inculcado lo suficiente la complejidad en la que se constituye el deseo. Esta noción de la que hablo será el otro polo de nuestro discurso de hoy. Se llama el goce.9
Goce es una nueva noción que al ser introducida reclama como necesidad argumentativa un lugar polar respecto del deseo. Es lo que se ha destacado en la versión Paidós del seminario establecida por Jacques-Alain Miller al titularla “El deseo y el goce”. No así en la versión de la Escuela Freudiana de Buenos Aires donde se la tituló: “Sobre el balcón de Genet”, corriendo el énfasis a otro tema tratado en esa clase. Deseo y goce toman allí la forma de una oposición, que si no se la aclara y modula acarrea desviaciones teóricas, por ejemplo, el armado de un esquema binario que termina por hacer del deseo una referencia permanente y radicalmente separada del goce. Se retomará este problema desde diferentes perspectivas para apreciar toda su complejidad. Aquí cabe señalar que esa relación polar no es de pura oposición pues muestra, no obstante, que no se trata de la pertenencia de deseo y goce a territorios disímiles. Indica que este, vía la referencia al deseo es ligado al significante. La estructura del lenguaje es el terreno común del que ambos provienen y donde sus tensiones se ordenan. Como afirma Roland Chemama en su libro dedicado al tema: “el goce constituye la forma de satisfacción condicionada por el hecho de que el deseo está alienado por el lenguaje”.10 De allí que Lacan establezca como condición comprender la complejidad del deseo para poder articular algo sobre el goce.
Si se atiende la secuencia de sus seminarios, respeta esta lógica: el de la ética sigue al consagrado al deseo. No hay en ello azar sino una lógica implacable: después de haber puesto a punto el deseo, hace en El Seminario 7 el primer trabajo sobre el goce. ¿Por qué? Porque responde a la necesidad teórica de comenzar a tratarlo polarizando con el deseo (polarización que retomará en El Seminario 10 mediante el aforismo que define la angustia como la que media entre ambos). Por esa razón se define la ética del análisis como del deseo, punto en que Lacan siguió más a Spinoza y Sade que a Kant.
Por otro lado, en El Seminario 14 dirá que ha planteado el goce como “un término nuevo, al menos en la función que le doy, no es un término que Freud haya puesto en primer plano en la articulación teórica”.11 Término nuevo respecto de Freud, aclara. Sin embargo, en este asunto es tan poco sistemático y cauteloso en cuanto a designar su nuevo término o noción como concepto, que en el mismo seminario utilizará un sinnúmero de oportunidades la expresión “la cuestión del goce”.12 En ese contexto, se refiere a insertar en una nueva articulación la palabra goce ya existente en su lengua, operación que calificará como introducción de un significante en lo real:
No es el pensamiento quien del significante da la última y efectiva referencia, es de la instauración que resulta de los efectos de la introducción en lo real, es en tanto que artículo de una nueva manera la relación de la palabra goce a lo que está, para nosotros en ejercicio en el análisis.13
Goce como término psicoanalítico es una articulación nueva, imprevista, de una palabra existente en la lengua y lo que hace Lacan es nominar esta invención producto de su enseñanza con un viejo significante. En ese sentido, el único enfoque posible del término es la metáfora. En efecto, sistemáticamente lo aborda vía metáforas: económicas (Marx: valor de cambio y de uso), antropológicas (Lévi-Strauss: estructuras elementales del parentesco y leyes de intercambio), filosóficas (Hegel: lucha a muerte) y jurídicas (gozar de un bien). Es interesante la opinión de Juan Ritvo respecto de que en psicoanálisis no hay conceptos puros o conceptos formalizados sino con ceptos segundos, es decir “metáforas radicales, metáforas que ocupan el lugar de la nada”14 sobre las cuales se eleva un edificio conceptual conjetural. Según esta premisa, propongo que el tropo que más se ajusta al goce es la catacresis o abusión: metáfora defectuosa en la que el término denotado no existe en la lengua (eso es lo que significa su nombre: transferencia, transporte).15 Figura retórica que consiste en utilizar una palabra metafóricamente para designar una realidad que carece de un término específico, es decir que restituye el vacío del término comparado cuya existencia está sometida a la palabra del término comparante. Por su intermedio se otorga a una palabra “un sentido traslaticio para designar a una cosa que carece de nombre”.16 Ejemplos comunes: “boca de riego”, “hoja de la espada”, “alas del edificio”, “ojo de la cerradura”; en sentido traslaticio “ojo de la cerradura” viene a nombrar algo que en sí carece de nombre. Es un término figural porque el riego no tiene boca, la puerta no tiene ojo, ni el edificio alas. Se llama a otras palabras para que concurran a ocupar el lugar del nombre que no hay. En la medida que no haya término literal habría catacresis, que etimológicamente significa abuso del lenguaje (más que nunca es válida la equivocidad que introduce el genitivo). “A través de este abuso –la nominación catacrética– se escribe en el lenguaje algo que hasta allí era innombrable, no poseía término literal”. Este término ¿qué sustituye? Nada, porque no hay una palabra que sea sustituida a ese término. La metáfora es la sustitución de un significante por otro, pero “ojo de la cerradura” ¿a qué otra palabra sustituye? Se trata, pues, de una metáfora originaria, radical que viene al lugar de nada: inscripción de un significante pero no en lugar de otro sino de nada. Eso sucede con el término goce. El hecho de que Lacan no lo incluya en el Índice razonado de los conceptos principales de sus Escritos, abona esta tesis (figura ligado a la castración en el punto C: “El falo” del apartado III: “El deseo y su interpretación”).17
A partir de este sucinto trayecto puede esbozarse una primera respuesta al interrogante formulado más arriba: la “necesidad” de introducir esta noción no proviene de la experiencia clínica sino de ese universo de ideas (económicas, antropológicas, filosóficas y jurídicas), no obstante por supuesto derrama sus consecuencias sobre aquel territorio. Ya muy tempranamente Lacan advertía sobre dos peligros “en todo lo que concierne a la aprehensión de nuestro dominio clínico”.18 El primero de ellos “consiste en no ser bastante curiosos […] no somos curiosos, y no es fácil provocar este sentimiento de manera automática. El segundo peligro es comprender. Comprendemos siempre demasiado […]. A partir del momento en que uno deja de exigirse un extremado rigor conceptual siempre encuentra la manera de comprender”. Mi hipótesis es que en lo atinente al goce, ambos peligros confluyen en una realización más que nociva.
Por otro lado, conviene subrayar –aunque no parezca revestir importancia– que Lacan utilizó pocas veces la expresión “los goces”, en general se ha referido al goce en singular y precedido por el artículo definido femenino singular: la jouissance. Esto entraña interrogar las variedades o especies que designa: goce femenino, goce masculino, goce fálico, goce del Otro, goce del síntoma, goce de la vida, goce del blablá, variedad tristemente llevada a veces a la multiplicidad del catálogo.19 Que nunca haya renunciado a tratarlo en singular cuestiona la pretendida multiplicidad. ¿Esa variedad, por tanto, habilita a hablar de los goces? ¿Esta pluralización comporta consecuencias sobre el término? Al tomar comparativamente cada uno de ellos, ¿son equivalentes, tienen idéntico estatuto o responden a problemas o necesidades diferentes? ¿Hay una variedad de tipos de goce o son diversos aspectos aplicables al mismo término? Respecto de esta proliferación de adjetivos se abre un interrogante sobre la pertinencia de referirse a una clínica de los goces, como se ha denominado. Un trabajo estadístico –si puede llamarse así lo que se presenta a continuación– indica que, tomados todos los seminarios y escritos, Lacan emplea “goces” en poco más de una veintena de oportunidades, mientras que “goce” aparece más de dos mil. El desbalance es evidente y por sí solo podría servir para objetar la existencia de una supuesta clínica de los goces. Más aún, a mi juicio, su pluralización no responde a una razón sistemática ni a un período delimitado de su enseñanza.
En tercer lugar, para ceñir una definición propiamente psicoanalítica de goce será necesario, ante todo, distinguirlo del término tal como se lo emplea corrientemente por tratarse de un vocablo de la lengua, para lo cual será preciso verificar el sentido que asume en la nuestra así como en la que hablaba Lacan. Propongo acordar en forma provisoria calificarlo de concepto psicoanalítico con el fin de, primero, enfatizar sus diferencias con la significación vulgar que recibe en un diccionario y, segundo, distinguirlo de su consideración fenoménica, que lo concibe como energía, sustancia, materia o esencia. Nuestro objetivo es el concepto de goce y argumentar cómo y para qué ha sido postulado en el psicoanálisis, tomado este en su carácter trifásico: como discurso, como práctica y como modelo teórico.
NOTA ETIMOLÓGICA
El recurso a la etimología no es pedantería intelectualista, es imprescindible en una disciplina como la nuestra cuya transmisión fundamental es con palabras que van adquiriendo espesura conceptual. Conocerlas en toda su historia y extensión es una manera de llenar de contenido propio ese término que, en cuanto tal, no significa nada o bien del que solo se tiene una aprehensión aproximada a partir del sentido común y la significación compartida. Lacan recurrió sistemáticamente a ella, ejemplos abundan (cf. primeras clases de El Seminario 10), así como Freud (recuérdese su trabajo sobre lo ominoso [unheimlich]).
El Diccionario de la lengua española (DLE) vincula el término goce, en su primera acepción, con la alegría: sentir placer extremo o alegría por algo, júbilo o éxtasis. Alegría proviene del latín clásico alacritas. Alacer significa alegre, pronto, presto, ágil, vivo, ligero y gozoso. La alacritas latina acentúa una imagen más dinámica que emocional, que nuestra percepción actual del término alegría más ligado a los sentimientos. En un interesante libro sobre etimología Ivonne Bordelois señala que aquí se da un proceso que denomina de “sentimentalización”20 en el lenguaje, por el que se borran de la alegría las señales del dinamismo, esencial en su origen, en favor de lo emocional. En su origen alacritas se vincula con la actividad, la disposición a la acción y no con sensación.
El término joie del francés (alegría, gozo) así como el joy inglés y la alegría española provienen del latín gaudium (contento, gozo, regocijo, alegría) que enfatiza el placer de los sentidos. De allí deriva la gioia italiana que, resulta útil notarlo, significa tanto alegría como joya. El español rescata la expresión “¡Joya!” –como se dice coloquialmente– para expresar aprobación o regocijo. Pero el goce puede llegar a ser más elevado que la alegría, que en ocasiones es ruidosa y descontrolada. Cicerón distinguía el gaudium (alegría calma) de la laetitia, la alegría turbulenta que alude al descontrol que inunda a aquel que, por ejemplo, bebe demasiado. El DLE menciona la excesiva licencia de las personas de “vida alegre” y denomina “alegre” a los que se encuentran proclives a la bebida. Se ve así que de la alegría se desprende el exceso, algo fuera de control –característica que suele atribuirse al goce de Lacan.
Según María Moliner, en su Diccionario de uso del español, el “gozo” como sensación física se distingue del “goce” como actividad de gozar que remite directamente a los placeres sensuales, en especial el sexual. Puede decirse que, al igual que la alegría, el goce especifica más una acción que una sensación.21 Por su parte, en el Diccionario de la lengua española el término “gozo” indica sentimiento de complacencia en la posesión o esperanza de bienes o cosas apetecibles, alegría de ánimo, “llamarada que levanta la leña menuda y seca cuando se quema”. El verbo “gozar” significa poseer algo útil y agradable, tener gusto, complacencia y alegría de algo, conocer carnalmente, sentir placer, experimentar gratas sensaciones.
Ignacio Gárate y José Miguel Marinas en su libro Lacan en Español22 han propuesto el uso del sustantivo “gozo” en lugar de la traducción equívoca “goce” que tiende a sustancializar lo planteado por Lacan.23 Indican que sus distintos significados, tanto en francés como en español, apuntan a la complacencia, el uso y la posesión –que se destaca especialmente en el término “gozo”–, sin que se contemple la participación de la sensibilidad corporal, que en “goce” es evidente. Advierten al respecto que el goce es definido como la acción de gozar, entendida como sensación de placer y particularmente de placer sexual, en tanto “se refiere al placer de los órganos”,24 en cambio el gozo es:
el sentimiento de alegría y placer que se experimenta con una cosa que impresiona intensamente los sentidos, la sensibilidad artística o afectiva. Es “gozo” la llamarada menuda que produce la leña seca al arder. Y puede ser tanto el gozo y tan alejado del placer (o sea, de la satisfacción que da el poseer el objeto) que se llega a no caber en sí de gozo… [por lo que] no se trata de impresión, sensibilidad o afecto, sino de la posibilidad de obtener una satisfacción total en la posesión del objeto.
Sugieren, por lo tanto, que la traducción “goce” no es adecuada dado que equivale a placer sexual, que involucra órganos de un cuerpo y su placer; en cambio “gozo” es la posibilidad de obtener una satisfacción total en la posesión del objeto. Para los autores es indiscutible que Lacan no se refiere a jouissance como orgasmo pues la complejidad conceptual del término se articula siempre en un más allá de la genitalidad y, por otra parte, advierten que tampoco podría plantearse la idea de satisfacción total respecto de un objeto del que sería impensable una relación de posesión, que también queda bajo la lógica de la totalidad. En sentido similar se expresa Jean-Luc Nancy: “el gozo se ha convertido para nosotros en lo opuesto al goce: el gozo nos eleva, mientras que el goce sería más corporal, más terrenal”.25 En conclusión, el gozo carece de connotaciones sexuales, mientras que el goce es sexual.
Es atractiva la opinión de Sara Glasman quien presume en el término “gozo” un irónico homenaje de Lacan al alemán Freude (alegría, con sinonimia parcial con júbilo, regocijo, placer, gozo, satisfacción, pero que implica siempre un estado del alma) en la medida en que conoce su origen etimológico en el gaudium. Sin quedar atrapada por disquisiciones semánticas de traducción, plantea que la pertinencia del término “goce” ha de ser hallada en otro terreno: “el ‘gozo’ remite al campo de la mística; el ‘goce’ al del derecho”.26
Merece mencionarse también que en nuestra lengua el goce ha adoptado una significación establecida por el uso que no se registra en los diccionarios: gozar es mofarse, burlarse, divertirse a costa de otro, tomarle el pelo, como apuntan los glosarios de lunfardo, modismos y giros en la Argentina. En mi juventud podía recriminarse a alguien: “¿Me estás gozando?”, “No me goces”. Que ha derivado también en “gastar a alguien”. Costados del término cuyos vínculos con la noción lacaniana habrá que explorar.
En mi opinión, si bien los argumentos etimológicos y psicoanalíticos son adecuados y atendibles, pretender sustituir el término goce por el de gozo en la comunicación oral y escrita entre analistas, es una empresa destinada al fracaso. Cuando un término se afianza por su uso de tal modo, no solo en la edición oficial de los seminarios y escritos de Lacan sino en la comunidad analítica en general, en nuestras comunicaciones orales, es difícil de destituir.27 Eso no implica desconocer ni los problemas de traducción ni la diferencia existente entre el uso común del término y el concepto lacaniano, como claramente ha planteado ya hace muchos años Néstor Braunstein en un clásico sobre el tema:
La significación vulgar, la del diccionario, es una sombra de la que conviene distinguirse constantemente si se quiere precisar este término en su sentido psicoanalítico. Y en ese trabajo uno nunca queda del todo conforme; las dos acepciones pasan siempre imperceptiblemente de la oposición a la vecindad. La vulgar hace sinónimos el goce y al placer. La psicoanalítica los enfrenta haciendo del goce ora un exceso intolerable del placer, ora una manifestación del cuerpo más próxima a la tensión extrema, al dolor y al sufrimiento.28
Esta perspectiva resulta sugestiva porque pone de manifiesto la tensión que surge entre dos términos que parecen designar lo mismo pero que se vuelven opuestos en la concepción de Lacan.
En lo atinente a la historia del término francés jouissance, Lacan sugiere299 estudiar la palabra en Le Littré. Dictionnaire de la langue française, que respecto de Le Grand Robert tiene la virtud de llevar a cabo un rastreo de los primeros usos de cada palabra, más allá de sus acepciones vigentes y la vertiente indicada por la etimología. La aparición de jouissant (provenç. Gaudensa) en el siglo XV es para designar la acción de usar un bien a fin de obtener las satisfacciones que se considera que procura. Tiene una dimensión jurídica ligada a la idea de usufructo que define el derecho de goce sobre un bien perteneciente a otro.30 En 1503 se enriqueció con una dimensión hedonista, convirtiéndose en sinónimo de placer, gozo, bienestar y voluptuosidad. Allí adquiere un nuevo sentido ligado al placer sexual, especialmente al orgasmo, en lo cual se aprecia su vínculo con el joy medieval que designa en los poemas corteses la satisfacción sexual cumplida –que Lacan abandona prontamente–. Por lo cual cabe conjeturar que lo adopta más interesado por la significación de usufructo que entraña el uso de una cosa o percibir los frutos de su uso.31 Hallamos entonces en el campo del derecho la pertinencia del término goce sin que por ello se rechacen esos deslizamientos de sentido cernidos en esta aprehensión lexical.
Jurídicamente se emplea la expresión “gozar de una herencia” (en el que se hace presente el factor hereditario freudiano) y también “gozar de un bien” en el sentido del usufructo, diferente de posesión, lo cual es tempranamente consignado en El Seminario 6: “Cuando decimos que otorgamos a alguien el goce de un bien, ¿qué queremos decir sino justamente que es por completo concebible, humanamente, tener un bien del cual no gocemos pero del cual goza otro?”.32 El goce se plantea como un contrato entre dos personas por el que se permutan posesiones en cuanto al usufructo (ejemplo: permutar una viña por un olivar), goce que se pone en acto en el momento de ceder un título. Perspectiva que Lacan retoma en El Seminario 20:
Esclareceré con una palabra la relación del derecho y del goce. El usufructo reúne en una palabra lo que ya evoqué en mi seminario sobre la ética, es decir, la diferencia que hay entre lo útil y el goce. ¿Para qué sirve lo útil? […] El usufructo quiere decir que se puede gozar de sus medios, pero que no hay que despilfarrarlos. Cuando se tiene el usufructo de una herencia, se puede gozar de ella a condición de no usarla demasiado, allí reside la esencia del derecho: repartir, distribuir, redistribuir, lo que toca al goce.33
El término francés usufruit proviene del latín jurídico ususfructus, término hecho de dos vocablos yuxtapuestos que significa “derecho de uso y goce de un bien del que uno no es propietario”, tal como se consigna en Dictionnaire étymologique de la langue française de Oscar Bloch y Walther von Wartburg. La fenomenología jurídica es interesante en este punto pues hace concebible que podamos tener un bien del cual no gozamos pero cuyo goce cedemos a otro, eso quiere decir otorgarle a alguien el goce de un bien propio, del cual él ahora goza. En lenguaje jurídico, la capacidad de goce es la idoneidad que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. El usufructo es una tenencia definida como precaria, tipo de posesión diferente a la propiedad pues el que usufructúa de un bien no puede venderlo ni enajenarlo. En sentido estricto, solo es propietario de algo quien puede venderlo. Por el contrario, los objetos de goce se sustraen a la esfera del intercambio y la circulación que conservan enteramente su categoría de bienes (de los que solo cabe disfrutar o no) sin poder adquirir la de valores (o sea, la de cosas que solo valen en comparación con otras cosas, por y para esa comparación, de las que se puede ser propietario pero no poseedor ni usufructuario, porque no son susceptibles de goce alguno). En suma, todo goce es parcial pues es una posesión que se funda en una pérdida. Al destacar lo parcial, Lacan descarta que el goce sea total. Lo cual formalizará con el axioma “el goce del Otro no existe” cuya escritura matematizada será: J Ⱥ. En la parte final de la cita, con los términos repartir, distribuir y redistribuir se alude a un problema que se retomará luego (cf. cap. VI), el goce tratado a partir de la economía política del goce planteada en El Seminario 14.
Volviendo a la cita de Aun que está siendo comentada, continúa como sigue: “¿Qué es el goce? Se reduce aquí a no ser más que una instancia negativa. El goce es lo que no sirve para nada”. Formulación aparentemente sencilla pero que puede prestarse a confusiones si no se repara en los párrafos precedentes. El punto de partida está en la siguiente frase: “El año pasado, intitulé lo que creía poder decirles: o peor, y después: Eso se opeora,suspira o suspeora”.34 Es significativo este juego de palabras, homofónico y ortográfico, entre ou pire (o peor), soupire (suspiro) y ça s’oupire (eso suspira-suspeora), que contiene la alusión ya clásica a esta altura de su enseñanza al Es alemán, que remite al Ello freudiano. Si se examina este neologismo se puede captar que confluyen en él el suspiro y lo peor, que en sí entraña una contradicción pues se suspira por aquello que se desea con ansia, que se ama en exceso (en Aun el tema del amor es crucial), y lo peor es lo que se opone a lo conveniente. La significación del neologismo suspeora sería: desear con ansia eso que no es conveniente. Lo cual evoca la definición de goce no como tenencia positiva sino como instancia negativa. Asimismo, no deja de resultar llamativa esta definición, dado que instancia quiere decir precisamente acción y efecto de instar, e instar es repetir la súplica. Esta pseudosimple definición del goce, como puede notarse, tomada en su literalidad y complejidad, permite ver que lo esencial al goce es su carácter de repetición incesante. Repetición de una súplica, imperativo de repetición con el cual labora la instancia negativa del goce que insta al sujeto a la búsqueda infinita de satisfacción. De allí la inmediata mención del superyó, instancia imperativa por excelencia.
Ha de considerarse, además, que el origen de este juego de palabras está en El Seminario 19 titulado enigmáticamente …o peor, en francés, …ou pire. En su sesión inaugural Lacan explica que los puntos suspensivos que “en los textos impresos [se usan] para señalar o dejar un lugar vacío”35 aluden a el decir, en francés le dire. El título del seminario reconstruido dire ou pire contiene una oposición basada en un juego de letras, es decir no de palabras (de habla) sino de letras (de escritura) pues la letra d girada 180° resulta la letra p. Es, pues, el decir de la no relación/proporción sexual, decir por fuera del cual la cosa no puede más que empeorarse. Asimismo, a nivel de la escritura los puntos suspensivos también se usan para dejar en suspenso el discurso, hay algo escrito que continúa, no se sabe cómo pero sigue. Decir o –lo que sigue es– peor. Pero también esa suspensión dice que la relación sexual se la supone en el horizonte, anhelada, se suspira por ella, se la sus peora, suspensión contenida en la expresión francesa: points de suspension (puntos suspensivos). En términos numerables, podría decirse que los puntos suspensivos son Unos que se repiten, que como tales aluden a la repetición de algo que no se sabe qué es (sobre lo cual volverá a propósito del concepto de síntoma en R.S.I. [21-1-75]).
De estas consideraciones Lacan deduce que el goce es lo que no sirve para nada, formulación que modula y enrarece su consideración a partir del usufructo pues entraña una articulación paradojal de las categorías de goce y utilidad (por medio de las cuales Lacan ha vertebrado sus reflexiones sobre el amor y la mística en los seminarios 7, 8 y 20). El utilitarismo es una teoría ética fundada por Jeremy Bentham36 a fines del siglo XVIII que sostiene que moralmente la mejor acción es la que produce la mayor utilidad para el mayor número de individuos, la que maximiza la utilidad; es una moral consecuencialista: el valor moral de una acción se mide en función de sus consecuencias, no tiene valor intrínseco.37 Al respecto Jacques Le Brun plantea que lo que Lacan denomina goce se localiza más allá de todo principio de utilidad, de todo egoísmo que se satisfaga bien con cierto altruismo y que se trata de una oposición antigua: lo útil permanece encerrado en el círculo de la utilidad pues pertenece a la naturaleza de lo útil ser utilizado, mientras que el goce no está ligado como determinación, consecuencia o siquiera como cumplimiento último de la felicidad, al placer, al bien, no se refiere a lo que pertenece al orden del supremo Bien (como en Aristóteles): “Más aún –dice–, para Lacan el ‘uso del bien’ aparece incluso para el hombre como el medio de mantenerse alejado del goce y exorcizar lo insoportable”.38 El goce no entra en el campo del utilitarismo, no sirve para nada. De allí su articulación con la satisfacción en el sufrimiento en tanto algo excesivo, injustificable e inútil. La enigmática fórmula Eso suspeora





























