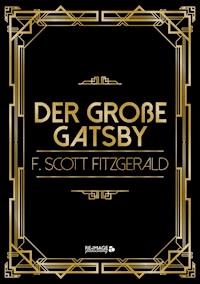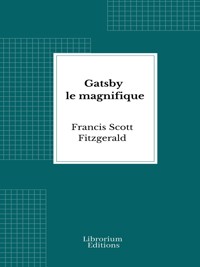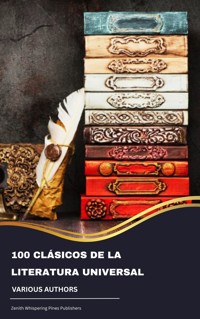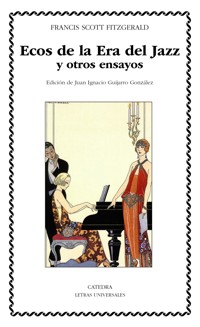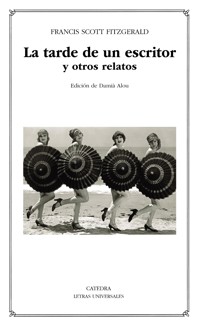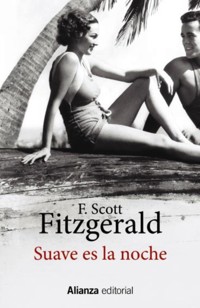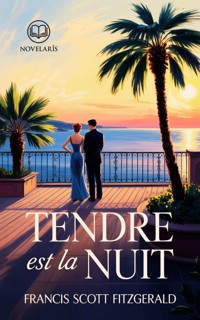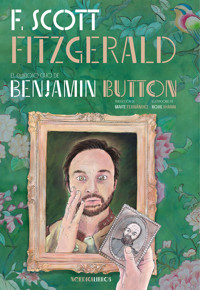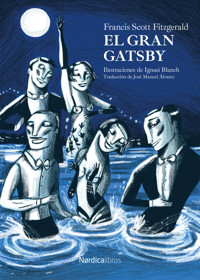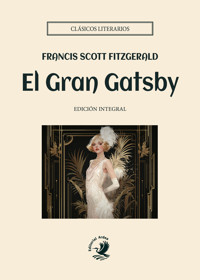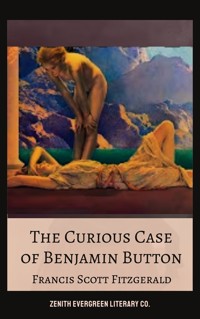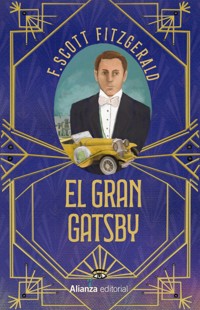
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Son los felices y locos años veinte. El jazz corre por las venas de los jóvenes estadounidenses tanto como el champán, a pesar de la ley seca y gracias al contrabando. Todos persiguen "el sueño americano", que parece estar encarnado en el anfitrión de las mejores fiestas de Long Island: el misterioso Jay Gatsby. En el éxtasis de las noches veraniegas, mientras la luz de la luna baña los jardines de la mansión, sus invitados se interrogan sobre él, pero nadie le conoce realmente. El hombre que lo tiene todo esconde un gran vacío, un deseo imposible que arrastrará su mundo hasta la aniquilación. Le falta Daisy. F. Scott Fitzgerald (1896-1940) publicó El gran Gatsby en 1925. Murió sin saber que la crítica la consideraría "la gran novela americana" y que alcanzaría un éxito universal. Traducción de Ramón Buenaventura
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francis Scott Fitzgerald
El gran Gatsby
Traducido del ingléspor Ramón Buenaventura
Una vez más, para Zelda
Nota previa sobre la traducción
Hemos intentado repetir en castellano el modo en que Fitzgerald utiliza el inglés, llevándolo a veces hasta las fronteras de la gramática, poniendo especial cuidado en no bajar nunca la tensión, en que los adjetivos que se aplican a los personajes tengan un simbolismo especial (Daisy es de oro, pero el amarillo transpira fealdad), en forzar las imágenes todo lo que sea necesario, hasta hacerlas insólitas y, sobre todo, potentes, en rechazar la vulgaridad.
El lector, pues, no debe sorprenderse cuando llegue a párrafos que no se ajustan a lo habitual en español: tampoco se ajustan a lo habitual en inglés.
Por otra parte, aclaremos que la decisión de mantener la traducción tradicional española del título se toma sin alegría del traductor: habríamos preferido Gatsby el Magnífico, imitando la versión francesa.
Ponte, pues, el sombrero dorado, a ver si la emocionas;si eres bueno saltando, brinca también por ella,hasta hacerla exclamar: «Amor del sombrero dorado,amor saltarín, ¡has de ser mío!».
THOMAS PARKE D’INVILLIERS
Capítulo 1
En mis años jóvenes y más vulnerables mi padre me dio un consejo sobre el que llevo recapacitando desde entonces.
«Cuando te sientas con ganas de criticar a alguien –me dijo–, recuerda que en este mundo no todos han tenido las mismas ventajas que tú.»
No dijo más, pero siempre hemos sido extraordinariamente comunicativos dentro de nuestra reserva, y comprendí que me estaba diciendo mucho más que eso. En consecuencia, tiendo a reservarme todos los juicios, hábito que me ha abierto muchas naturalezas dignas de atención y también me ha hecho víctima de no pocos pelmazos inveterados. La mentalidad anómala en seguida capta esta peculiaridad, para utilizarla, cuando se presenta en una persona normal, y así ocurrió que en la universidad fui injustamente acusado de político, porque estaba al tanto de las congojas secretas de hombres brutales y desconocidos. Casi todas las confidencias eran no solicitadas: frecuentemente he fingido sueño, preocupación o ligereza hostil cuando me percataba por alguna señal inconfundible de que una revelación íntima se estremecía en el horizonte; pues las revelaciones íntimas de los jóvenes, o al menos los términos en que las expresan, suelen ser plagiarias y adolecer de obvias supresiones. Abstenerse de juzgar requiere una esperanza infinita. Todavía me da un poco de miedo perderme algo si olvido que, como mi padre no sin cierto esnobismo me sugirió, y no sin cierto esnobismo repito yo, la noción de los decoros fundamentales se reparte desigualmente al nacer.
Y, tras alardear así de mi tolerancia, vengo a admitir que tiene límite. El comportamiento puede cimentarse en dura roca o en húmedo cenagal, pero más allá de un cierto punto deja de importarme en qué se cimienta. Cuando regresé del Este el pasado otoño, noté en mí el deseo de que el mundo vistiera de uniforme y se mantuviese en posición moral de firmes para siempre; no deseaba más excursiones alborotadas con vislumbres privilegiados del corazón humano. Solo Gatsby, el hombre que da título a este libro, quedaba exento de mi reacción: Gatsby, que representaba todo aquello por lo que yo siento un natural desprecio. Si la personalidad es una serie ininterrumpida de gestos logrados, entonces es que había algo encantador en él, una reforzada sensibilidad a las promesas de la vida, como si estuviera conectado a una de esas máquinas intrincadas que registran los terremotos a diez mil millas de distancia. Esta receptividad no guardaba relación alguna con la fofa impresionabilidad que dignificamos con el nombre de «temperamento creativo»: era un don extraordinario para la esperanza, una alacridad romántica que nunca encontré en ninguna otra persona y que no es probable que vuelva a encontrar. No: Gatsby resultó correcto al final; era lo que se apoderaba de Gatsby, la parte de sucia polvareda que flotaba en la estela de sus sueños, lo que cerraba temporalmente mi interés por las penas infructíferas y los júbilos alicortos de los hombres.
Mi familia lleva tres generaciones entre las más importantes y acomodadas de esta ciudad del Medio Oeste. Los Carraway somos una especie de clan, y según nuestra tradición descendemos de los duques de Buccleuch, pero el auténtico fundador de mi linaje fue el hermano de mi abuelo, que llegó aquí en el año 1851, envió a un reemplazo a la Guerra Civil y puso en marcha el próspero negocio de ferretería al por mayor que mi padre sigue llevando en la actualidad.
Nunca llegué a ver a dicho tío abuelo, pero dicen que me parezco a él, basándose sobre todo en el retrato más bien tosco que cuelga en el despacho de mi padre. Terminé mis estudios en Yale, New Haven, en 1915, precisamente un cuarto de siglo después que mi padre, y algo más tarde tomé parte en esa migración teutónica retardada que se conoce por el nombre de Gran Guerra. Disfruté tantísimo con la réplica a la invasión que volví a casa muy inquieto. En vez de ser el cálido centro del mundo, el Medio Oeste se me antojaba ahora el andrajoso borde del universo; de modo que decidí marchar al Este a ejercitarme en el negocio de los bonos. Todos mis conocidos andaban en el negocio de los bonos, y supuse que en él habría sitio para uno más. Todas mis tías y todos mis tíos lo deliberaron como si estuvieran eligiéndome una escuela primaria, y acabaron diciendo: «Bueno, esto, biennn», poniendo unas caras muy serias y dubitativas. Mi padre aceptó mantenerme durante un año, y tras varios aplazamientos llegué al Este, para siempre, pensé, en la primavera de 1922.
Lo más práctico habría sido buscar acomodo en la ciudad, pero hacía calor y yo acababa de abandonar un país de anchas praderas y árboles amistosos, así que cuando un joven del despacho sugirió que alquiláramos una casa juntos en una zona residencial, me pareció una gran idea. Fue él quien encontró la casa, pequeña, de una sola planta, con las paredes de cartón y muy maltratada por los elementos, por ochenta dólares al mes, pero a última hora la compañía lo trasladó a Washington, y me fui yo solo al campo. Tenía un perro –o al menos lo tuve unos días, hasta que se escapó– y un viejo Dodge y una finlandesa que me hacía la cama y me preparaba el desayuno y murmuraba para sí fragmentos de sabiduría finlandesa ante la cocina eléctrica.
Fue la soledad durante un día, más o menos, hasta que una mañana un individuo, llegado más recientemente que yo, me paró en el camino:
–¿Por dónde se va a West Egg? –me preguntó, desamparado.
Se lo dije. Y cuando seguí andando ya no estaba solo. Era un guía, un pionero, un primer poblador. Aquel hombre, sin pretenderlo, me había otorgado la libertad del avecindado.
Y así con el sol y con las hojas creciendo a reventones en los árboles, como crecen las cosas a cámara rápida en las películas, estaba en el familiar convencimiento de que la vida volvería a empezar con el verano.
¡Había tanto que leer, en principio, y tanta buena salud que cosechar de aquel aire tan joven y tan vigorizante! Me compré doce libros sobre banca y crédito y títulos de inversión, y los puse a lucir en la estantería, con sus rojos y sus dorados, como monedas recién salidas de la ceca, prometiendo desvelarme los deslumbrantes secretos que solo Midas y Morgan y Mecenas alcanzaron a conocer. Y tenía la elevada intención de leer además otros muchos libros. En la universidad había sido bastante literario: un año escribí una serie de editoriales muy solemnes y muy obvios para el Yale News; y ahora iba a reponer todo eso en mi vida, para convertirme otra vez en el más limitado de los especialistas, es decir, en uno de esos hombres que saben de todo un poco. Lo cual es algo más que una frase hecha: a fin de cuentas, la vida se contempla con mucho más éxito desde una sola ventana.
Fue cuestión de suerte que alquilara la casa en una de las comunidades más raras de Norteamérica. Estaba en esa isla esbelta y bullanguera que se extiende hacia el este desde Nueva York, y donde hay, entre otras curiosidades naturales, dos formaciones terrestres insólitas. A veinte millas de la ciudad un par de huevos enormes, de contorno idéntico, y separados solo por una bahía apenas digna de tal nombre, se adentran en la extensión de agua salada más domesticada de todo el hemisferio occidental, una especie de patio grande y húmedo llamado Estrecho de Long Island. No son óvalos perfectos –como el huevo de la anécdota colombina, ambos están aplastados en la zona de contacto–, pero su parecido físico debe de ser causa de perpetua confusión para las gaviotas que los sobrevuelan. Para los desalados, es fenómeno más llamativo su falta de disimilitud en todos los aspectos, quitados la forma y el tamaño.
Yo vivía en el West Egg, el, digamos, menos chic de los dos, aunque esta etiqueta resulte muy superficial para expresar el extraño y no poco siniestro contraste entre ambos. Mi casa estaba en la mismísima punta del huevo, a solo cincuenta yardas del Estrecho, y aplastada entre dos enormes viviendas que se alquilaban a doce o quince mil dólares la temporada. La de mi derecha era colosal desde cualquier punto de vista que se considerase: era copia fiel de un ayuntamiento de Normandía, con una torre lateral, nueva y pimpante bajo una ligera barba de hiedra, y una piscina de mármol, y más de cuarenta acres de césped y jardín. Era la mansión de Gatsby. O, mejor dicho, dado que yo no conocía al señor Gatsby, era la mansión habitada por un caballero de tal nombre. Mi casa hacía daño a la vista, pero poco daño, y estaba en un altozano, así que tenía vistas al mar, vista parcial de las praderas de mi vecino y una confortadora cercanía de millonarios... todo por ochenta dólares al mes.
Al otro lado de la bahía apenas digna de tal nombre los palacios blancos del elegante East Egg chispeaban a lo largo de la orilla, y la historia del verano comienza de veras la atardecida en que crucé en coche para cenar en casa de los Buchanan. Daisy era prima segunda mía y a Tom lo conocía de la universidad. Y justo después de la guerra había pasado dos días con ellos en Chicago.
El marido, entre otros diversos logros físicos, había sido uno de los más potentes extremos entre los que alguna vez jugaron al fútbol en New Haven: una figura nacional en cierto modo, uno de esos hombres que alcanzan una excelencia tan señalada a los veintiún años que todo lo que les viene después deja un regusto de anticlímax. Su familia era enormemente rica –ya en la universidad su trato libre con el dinero era objeto de reproche– pero ahora había abandonado Chicago para venirse al Este de un modo que lo dejaba a uno sin aliento: por ejemplo, se había bajado de Lake Forest toda una cuadra de caballos de polo. Costaba trabajo aceptar que un hombre de mi generación fuera tan rico como para eso.
Por qué se vinieron al Este, no lo sé. Pasaron un año en Francia porque sí y luego anduvieron a la deriva de aquí para allá, sin descanso, por todos los sitios en que la gente se juntaba para jugar al polo y tener dinero. Daisy me dijo por teléfono que esta última mudanza iba a ser permanente, pero no me lo creí: no porque tuviese acceso al corazón de mi prima, sino porque me parecía que Tom permanecería para siempre a la deriva, buscando, no sin melancolía, la dramática turbulencia de algún partido de fútbol irrecuperable.
Y así fue como un cálido atardecer, con mucho viento, me trasladé en coche al East Egg para ver a dos amigos a quienes apenas conocía. Su casa era aún más refinada de lo que había imaginado: una mansión roja y blanca de estilo georgiano colonial, muy alegre, desde la que se dominaba la bahía. El césped empezaba en la playa y recorría un cuarto de milla hasta la parte delantera de la casa, saltando por encima de relojes de sol y senderos de ladrillo y jardines ardientes, para, finalmente, al alcanzar la casa, subírsele por un lado en forma de enredadera resplandeciente, como aprovechando el impulso de su carrera. Interrumpía la fachada una hilera de ventanales, ahora con reflejos dorados y abiertos de par en par a la tarde ventosa; y Tom Buchanan, en traje de montar, estaba ahí de pie, con las piernas separadas, en el porche delantero.
Había cambiado desde los tiempos de New Haven. Ahora era un robusto hombre de treinta años con el pelo pajizo, una boca más bien dura y un talante desdeñoso. Dos ojos de brillo arrogante se habían apoderado de su rostro y le conferían el aspecto de estar siempre inclinándose agresivamente hacia delante. Ni siquiera el toque afeminado de su ropa de montar alcanzaba a ocultar el enorme poderío de ese cuerpo: parecía henchir las botas resplandecientes hasta tensar los cordones, y era observable el modo en que los músculos se le abultaban bajo la chaqueta ligera al mover un hombro. Era un cuerpo capaz de una enorme potencia: un cuerpo cruel.
Su voz al hablar, de tenor pero ronca y áspera, reforzaba la impresión de desafío que transmitía. Había un toque de desprecio paternal en ella, incluso con las personas que le caían bien; en New Haven ya hubo quien lo odiaba a muerte.
«No, no vayas a creer que mi opinión en este asunto es resolutoria –parecía decir–, solo porque soy más fuerte y más hombre que tú.» Estábamos en la misma agrupación de alumnos mayores, y aunque nunca llegamos a intimar, siempre tuve la impresión de que me daba su aprobación y de que deseaba caerme bien con una especie de ansiedad muy personal, entre triste y desafiante.
Estuvimos hablando unos minutos en el porche lleno de sol.
–Es muy bonito este sitio que tengo –dijo, con los ojos lanzándosele inquietos de un lado para otro.
Tras hacerme girar cogiéndome del brazo, recorrió con la mano ancha y plana el panorama delantero, incluyendo en su barrido un jardín italiano a nivel inferior, medio acre de rosas pungentes y profundas y una barca chata, de motor, en que chocaban las olas costeras.
–Perteneció a Demaine, el magnate del petróleo.
De nuevo me hizo girar, con tanta cortesía como brusquedad.
–Vamos dentro.
Pasamos por un recibidor de techo alto a un espacio de color rosa brillante, frágilmente unido a la casa por un ventanal al principio y otro al final. Las ventanas estaban entornadas y eran de un blanco centelleante en contraste con la hierba fresca del exterior, que daba la impresión de introducirse un poco en la casa. La brisa recorría la estancia, inflando las cortinas hacia dentro en un extremo y hacia fuera en el otro, como banderas pálidas, levantándolas hacia el pastel de boda del techo, para a continuación arrugar la alfombra color vino, trazando en ella una sombra como la que el viento traza en el mar.
El único objeto totalmente inmóvil de la estancia era un enorme diván en el que dos mujeres jóvenes estaban abalizadas como en lo alto de un globo cautivo. Ambas iban de blanco, y sus vestidos ondeaban y revoloteaban como si acabara de traerlas de regreso el viento tras un corto vuelo en torno a la casa. Yo debí de permanecer unos momentos escuchando los latigazos y chasquidos de las cortinas y el gemido de un cuadro al rozar con la pared. Luego hubo un estampido cuando Tom Buchanan cerró los ventanales traseros y el aire, atrapado, fue languideciendo en la estancia, y las cortinas y las alfombras y las dos jóvenes fueron bajando como globos hasta el suelo.
La más joven de las dos me era desconocida. Estaba tendida cuan larga era en su parte del sofá, totalmente quieta, y con la barbilla un poco levantada, como manteniendo en equilibrio algo con bastantes probabilidades de caerse. Quizá me viera por el rabillo del ojo, pero no dio señal de ello: de hecho, casi me sorprendí al murmurar una excusa por haberla molestado con mi presencia.
La otra chica, Daisy, hizo amago de levantarse –se inclinó ligeramente hacia delante con expresión de ir a cumplir con su deber– y luego se echó a reír, una risa absurda y encantadora, y yo me reí también y acabé de entrar en la habitación.
–Estoy pa-paralizada de alegría.
Volvió a reírse, como si acabara de decir algo muy ocurrente, y me estrechó la mano un momento, mirándome a la cara, y me aseguró que no había nadie en este mundo a quien tuviera más ganas de ver. Era su modo de comportarse. Dio a entender con un murmullo que la equilibrista se llamaba Baker de apellido. (He oído decir que el murmullo de Daisy solo tenía por objeto hacer que los demás se agacharan en su dirección; crítica irrelevante que no lo hacía menos encantador.)
De todas formas, Miss Baker, moviendo un poco los labios, me dirigió una inclinación de cabeza casi imperceptible y en seguida recuperó la postura: evidentemente, el objeto que mantenía en equilibrio se había tambaleado un poco, dándole un susto. Una nueva excusa brotó de mis labios. Hay pocas exhibiciones de completa autosuficiencia que no me arranquen un tributo abrumado.
Miré de nuevo a mi prima, que se puso a hacerme preguntas en su tono grave y emocionante. La suya era una de esas voces que el oído sigue hacia arriba y hacia abajo, como si cada oración fuera una serie de notas que nunca más volverían a interpretarse. Tenía un rostro triste y adorable, con toques brillantes en él: unos ojos brillantes y una boca brillante, apasionada, pero había una excitación en su voz que a los hombres que se habían interesado en ella les resultaba difícil olvidar: una irrechazable invitación a cantar, un «Escúchame» susurrado, la afirmación de que acababa de hacer cosas alegres y emocionantes y de que otras cosas no menos alegres y emocionantes esperaban su turno en la próxima hora.
Le dije que había hecho una parada de un día en Chicago, en mi ruta hacia el Este, y que diez o doce personas me habían encargado que le transmitiese su afecto.
–¿Me echan de menos? –exclamó extasiada.
–La ciudad entera está desolada. Todos los automóviles llevan la rueda trasera izquierda pintada de negro, en señal de luto, y hay un lamento que recorre durante toda la noche la orilla norte.
–¡Qué estupendísimo! ¿Por qué no volvemos, Tom? ¡Mañana mismo!
Luego añadió sin que viniera a cuento:
–Tienes que ver a la niña.
–Me encantaría.
–Está durmiendo. Tiene tres años. ¿No la has visto nunca?
–Nunca.
–Pues deberías verla. Es...
Tom Buchanan, que había estado revoloteando inquieto por la habitación, hizo un alto y me puso una mano en el hombro.
–¿Tú a qué te dedicas, Nick?
–Negocio bonos.
–¿Con quién?
Se lo dije.
–Nunca he oído hablar de ellos –contestó de modo terminante.
Eso me molestó.
–Pues oirás –le repliqué en seguida–. Oirás hablar de ellos si sigues en el Este.
–Sí, no te preocupes, seguiré en el Este –dijo, mirando primero a Daisy y volviendo luego a mirarme, como si estuviera esperando algo más–. Tendría que ser un perfecto idiota para vivir en cualquier otro sitio.
En ese preciso momento Miss Baker dijo:
–¡Absolutamente!
Y ello tan repentinamente que me sobresaltó: era la primera palabra que pronunciaba desde que entré en aquella habitación. Evidentemente, ella quedó tan sorprendida como yo, porque, tras un bostezo, emprendió una serie de rápidos y hábiles movimientos y se plantó de pie en el suelo.
–Me he quedado tiesa –se quejó–. Llevo tendida en ese sofá desde no recuerdo cuándo.
–A mí no me mires –le replicó Daisy–. Me he pasado la tarde tratando de llevarte a Nueva York.
–No, gracias –dijo Miss Baker a los cuatro cócteles que en ese momento llegaban de la antecocina–, estoy de entrenamiento absoluto.
Su anfitrión la miró con incredulidad.
–¡De veras!
Se tragó su cóctel como si hubiera sido una gota en el fondo del vaso.
–No me entra en la cabeza que alguna vez hagas algo.
Miré a Miss Baker, preguntándome qué sería ese «algo». Me gustó mirarla. Era una chica esbelta, de pechos pequeños, que se mantenía muy erguida, lo cual acentuaba proyectando el cuerpo hacia atrás por los hombros como un joven cadete de infantería. Sus ojos grises, forzados por el sol, me devolvieron la mirada con una cortés curiosidad recíproca, desde un rostro pálido, encantador, descontento. Me vino entonces a la cabeza que la había visto antes en algún sitio, en persona o en efigie.
–Tú vives en West Egg –observó despectivamente–. Conozco gente allí.
–Yo no conozco a una sola...
–Seguro que conoces a Gatsby.
–¿Gatsby? –preguntó Daisy–. ¿Qué Gatsby?
Antes de que pudiera contestarle que era vecino mío anunciaron la cena: encajando su tenso brazo imperativamente bajo el mío, Tom Buchanan me sacó de la habitación como quien traslada de casilla una ficha del juego de damas.
Esbeltas, lánguidas, con las manos dispuestas ligeramente en las caderas, las dos chicas salieron por delante de nosotros a un porche de tonos rosa, abierto al crepúsculo, en el que cuatro velas temblaban sobre la mesa por acción del viento venido a menos.
–¿Para qué las velas? –objetó Daisy, frunciendo el entrecejo. Las despabiló con los dedos–. Dentro de dos semanas será el día más largo del año. –Nos miró en todo su esplendor–. ¿Siempre esperáis a que llegue el día más largo del año y luego os lo perdéis? Yo siempre estoy al acecho del día más largo del año y luego me lo pierdo.
–Tendríamos que hacer algún plan –bostezó Miss Baker, sentándose a la mesa como quien se mete en la cama.
–De acuerdo –dijo Daisy–. ¿Qué plan hacemos? –Se volvió hacia mí como desamparada–. ¿Qué planes suele hacer la gente?
Antes de que pudiera darle respuesta, sus ojos se clavaron con expresión de espanto en su dedo meñique.
–¡Mira! –se lamentó–. Me he hecho daño.
Todos miramos: tenía el nudillo amoratado.
–Has sido tú, Tom –dijo en tono acusador–. Sé que no ha sido queriendo, pero has sido tú. Eso es lo que saca una casándose con un bruto, con un espécimen físico tan grandísimo, con...
–Odio la palabra espécimen –objetó Tom, con desagrado–. Aunque la digas de broma.
–Un espécimen –insistió Daisy.
Había veces en que Daisy y Miss Baker hablaban al mismo tiempo, sin llamar la atención y con una incongruencia burlona que nunca bajaba hasta el puro parloteo, tan fresca como sus vestidos blancos y sus ojos impersonales de los que todo deseo estaba ausente. Estaban aquí y nos aceptaban, a Tom y a mí, haciendo solo un cortés y amable esfuerzo por alternar con nosotros o dejarnos alternar con ellas. Sabían que la cena acabaría en seguida y que un poco después acabaría también la velada, y que ambos hechos quedarían descartados sin consecuencia. Era muy distinto en el Oeste, donde las veladas pasaban a toda velocidad de fase en fase hasta su conclusión, en una sucesión de expectativas frustradas o, si no, en el puro espanto nervioso de cada momento.
–Me haces sentirme poco civilizado, Daisy –confesé con la segunda copa de un burdeos no por acorchado menos impresionante–. ¿Por qué no hablas de cosechas, o algo por el estilo?
No me refería a nada en concreto con esta observación, pero fue recibida de modo inesperado.
–La civilización se está desmoronando –saltó Tom con violencia–. Me he vuelto terriblemente pesimista en todos los aspectos. ¿Has leído El auge de los imperios de color, de un tal Goddard?1
–No –contesté, bastante sorprendido ante su tono.
–Pues es un buen libro, y todo el mundo debería leerlo. El tema es que si no andamos con ojo la raza blanca va a naufragar por completo. Son datos científicos. Está demostrado.
–Tom se está poniendo muy profundo –dijo Daisy, con expresión de tristeza improvisada–. Se dedica a leer libros espesos con muchas palabras raras. Cómo era aquella palabra que...
–Pues son libros de ciencia –insistió Tom, mirándola con impaciencia–. El tipo ese ha elaborado él solo toda la cosa. Nos corresponde a nosotros, que somos la raza dominante, tener mucho cuidado, si no queremos que las demás razas lo controlen todo.
–Tenemos que machacarlos –susurró Daisy, con los ojos ferozmente amusgados ante el fervor del sol.
–Tendrías que vivir en California –empezó Miss Baker, pero Tom la interrumpió, cambiando pesadamente de postura en su silla.
–El tema es que nosotros somos nórdicos. Yo, y tú, y tú, y...
Tras una vacilación infinitesimal, incluyó a Daisy con una ligera inclinación de cabeza, y ella volvió a guiñarme el ojo.
–Y que nosotros –prosiguió– hemos producido todo lo que constituye la civilización... La ciencia, el arte y toda la pesca. ¿No os dais cuenta?
Había algo patético en su concentración, como si la autocomplacencia, más acusada que antaño, hubiera dejado de bastarle. Cuando, casi inmediatamente, sonó el teléfono y el mayordomo salió del porche, Daisy aprovechó la momentánea interrupción y se inclinó hacia mí:
–Voy a contarte un secreto de familia –me susurró con entusiasmo–. Es sobre la nariz del mayordomo. ¿Quieres que te cuente lo de la nariz del mayordomo?
–Para eso estoy aquí esta noche.
–Bueno, pues no siempre fue mayordomo; antes era bruñidor de plata de una gente de Nueva York que tenía una cubertería para doscientas personas. Tenía que pasarse el día entero limpiando, mañana y noche, hasta que al final el asunto empezó a afectarle a la nariz...
–Las cosas fueron de mal en peor –apuntó Miss Baker.
–Sí. Las cosas fueron de mal en peor, hasta que se vio obligado a renunciar a su puesto de trabajo.
Por un momento, el último rayo de sol se posó con romántico afecto en su rostro resplandeciente; su voz me obligó a inclinarme hacia ella, perdido el aliento, mientras escuchaba; luego se desvaneció el resplandor, todas las luces la fueron abandonando con ganas de quedarse, como niños que dejan una calle placentera al ponerse el sol.
El mayordomo, cuando regresó, murmuró muy cerca del oído de Tom algo que le hizo a este fruncir el ceño, apartar la silla y, sin decir una sola palabra, meterse en la casa. Como si su ausencia acelerara algo dentro de ella, Daisy volvió a inclinarse hacia delante, con la voz destellándole y cantando.
–Me encanta verte a mi mesa, Nick. Me haces pensar en... en una rosa, en una rosa total. ¿A que sí? –Se volvió hacia Miss Baker en busca de confirmación–. ¿A que es una rosa total?
No era cierto. Ni por lo más remoto me parezco a una rosa. Daisy hablaba por hablar, sin más, pero de ella se desprendía una agitación calurosa, como si su corazón estuviera tratando de acercársete oculto en una de esas palabras sin aliento, sobrecogedoras. Luego, de pronto, arrojó la servilleta sobre la mesa, se excusó y entró en la casa.
Miss Baker y yo intercambiamos una breve mirada conscientemente desprovista de significado. Estaba a punto de decir algo cuando ella se irguió, alerta, en su silla y dijo «¡Chist!» en tono de aviso. Nos llegaba, procedente de la apartada habitación interior, un murmullo controlado y lleno de pasión, y Miss Baker se inclinó hacia delante sin pudor alguno, intentando oír algo. El murmullo alcanzó casi el umbral de comprensión, luego se sumergió, volvió a subir con excitación y luego cesó del todo.
–El Gatsby que mencionaste antes es vecino mío –dije.
–No hables. Quiero oír qué ocurre.
–¿Está ocurriendo algo? –inquirí cándidamente.
–¿Quieres hacerme creer que no lo sabes? –dijo Miss Baker, francamente sorprendida–. Creí que todo el mundo lo sabía.
–No yo.
–Bueno –dijo, vacilante–, Tom se ha echado una mujer en Nueva York.
–¿Se ha echado una mujer? –repetí yo, sin expresión alguna.
Miss Baker asintió con la cabeza.
–Podría tener el decoro de no llamarlo por teléfono a la hora de cenar. ¿No te parece?
Antes casi de que le hubiera captado el sentido a lo que decía, se oyó el roce de un vestido y el rugir de unas botas de cuero, y Tom y Daisy estaban de nuevo a la mesa.
–¡No ha habido modo de evitarlo! –exclamó Daisy con tenso alborozo.
Se sentó, nos miró inquisitivamente a Miss Baker y a mí y siguió hablando:
–He echado un vistazo fuera, y son unos exteriores muy románticos. En el césped hay un pájaro que debe de ser un ruiseñor llegado en las líneas marítimas Cunard o White Star. Está dándolo todo al cantar.
Su voz cantó:
–Es muy romántico. ¿Verdad, Tom?
–Muy romántico –dijo él; y luego, penosamente, se dirigió a mí–: Si aún tenemos luz después de cenar, quiero enseñarte las cuadras.
Sonó el teléfono dentro de la casa, de pronto, y cuando Daisy le dijo que no con la cabeza a Tom, con mucha firmeza, el tema de las cuadras se desvaneció en el aire, y con él todos los restantes temas. Entre los fragmentos rotos de los cinco últimos minutos a la mesa recuerdo que volvieron a prender las velas, para nada, y que yo era consciente de estar mirando cara a cara a todo el mundo, pero evitando los ojos. No llegué a figurarme lo que podían estar pensando Daisy y Tom, pero no creo que la propia Miss Baker, que parecía tener dominado un robusto escepticismo, pudiera apartarse de la cabeza por completo la estridente acucia metálica del quinto huésped. Para personas de determinado carácter, la situación podría haber resultado intrigante; mi reacción instintiva era llamar inmediatamente a la policía.
Los caballos, no hará falta decirlo, no volvieron a mencionarse. Tom y Miss Baker, con varios palmos de crepúsculo entre ellos, regresaron lentamente a la biblioteca, como al velatorio de un cuerpo perfectamente tangible, y yo, mientras, tratando de no mostrar interés y de estar un poco sordo, seguí a Daisy, bordeando una cadena de miradores conectados entre sí, hasta el porche delantero. En sus profundas tinieblas nos sentamos juntos en un canapé de mimbre.
Daisy se llevó las manos a la cara, como palpando su encantadora forma, y luego los ojos fueron trasladándosele al crepúsculo de terciopelo. Viéndola presa de emociones turbulentas, le hice unas cuantas preguntas sobre su hijita, pensando que así la calmaría un poco.
–No nos conocemos muy bien, Nick –dijo de súbito–, aunque seamos primos. No estuviste en mi boda.
–No había vuelto de la guerra.
–Eso es verdad –vaciló–. Pues lo he pasado muy mal, Nick, y me he vuelto bastante cínica con respecto a todo.
Evidentemente, tenía razones para serlo. Quedé a la espera, pero no dijo nada más, y, pasado un momento, retomé sin entusiasmo el tema de su hija.
–Supongo que habla y... y come, y todo lo demás.
–Ah, sí. –Me miró como ausente–. Escucha, Nick, deja que te cuente lo que dije cuando nació. ¿Te apetece oírlo?
–Mucho.
–Te hará ver cómo he llegado a sentirme ante... ante las cosas en general. Pues la niña tenía menos de una hora y Tom estaba Dios sabe dónde. Desperté del éter con una sensación de total abandono, e inmediatamente le pregunté a la enfermera si era niño o niña. Me dijo que era una niña, de manera que volví la cabeza y lloré. «Muy bien –me dije–, me alegro de que sea niña. Y espero que sea tonta; eso es lo mejor que puede ser una chica en este mundo: una tonta preciosa.»
»Creo que todo es terrible, lo mires como lo mires –prosiguió, muy convencida–. Todo el mundo lo cree así, incluidas las personas más avanzadas. Y yo lo sé. He estado en todos los sitios y lo he visto todo y lo he hecho todo.
Su mirada se lanzó en derredor de un modo desafiante, igual que la de Tom, y se echó a reír con un desprecio estremecedor.
–¡Sofisticada! ¡Dios! ¡Lo sofisticada que soy!