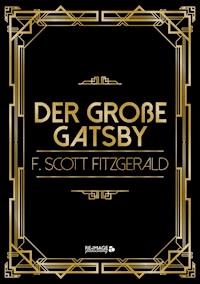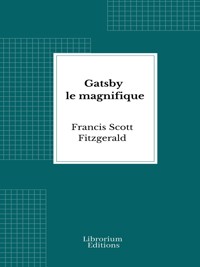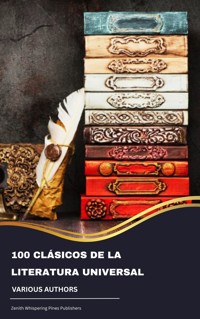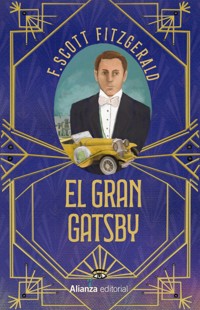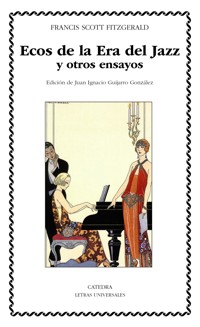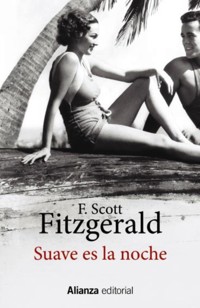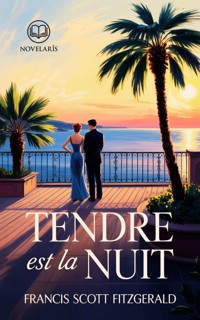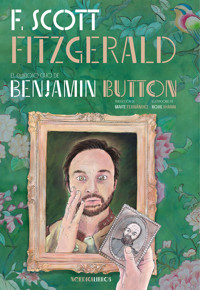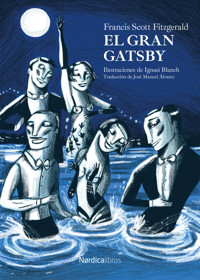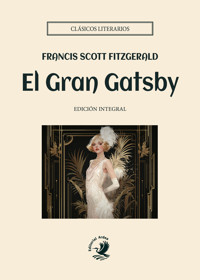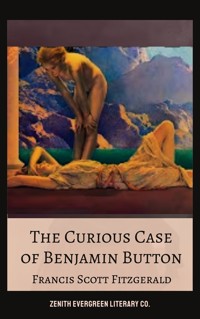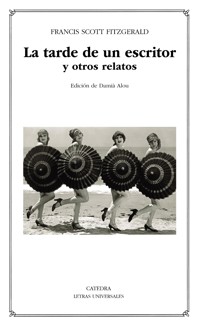
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Cátedra
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Universales
- Sprache: Spanisch
Pocas obras se explican tan bien desde la biografía de su autor como la de Francis Scott Fitzgerald. Nadie como él encarnó la euforia de la Era del Jazz y, posteriormente, la depresión del Crack del 29. Conoció el éxito temprano y fulgurante y sin embargo en sus últimos años sufrió el fracaso y el olvido. Aunque Fitzgerald siempre consideró sus cuentos literatura alimenticia, vistos con la perspectiva del presente constituyen una parte fundamental de su obra y se inscriben en la gran tradición cuentística de los Estados Unidos. Esta antología recoge los mejores cuentos de sus distintas épocas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRANCIS SCOTT FITZGERALD
La tarde de un escritory otros relatos
Edición de Damià Alou
Traducción de Damià Alou
Índice
INTRODUCCIÓN
Prefacio: una autobiografía inmensa
El encanto de una vida arruinada
La obra: podar y modelar
Una aproximación histórica
Las novelas
Los relatos
Los relatos de esta antología
BIBLIOGRAFíA
LA TARDE DE UN ESCRITOR Y OTROS RELATOS
Cabeza y hombros
Bernice se corta el pelo
Dados, puños americanos y guitarra
El joven rico
A tu edad
Regreso a Babilonia
Domingo loco
Algo más que una casa
La tarde de un escritor
La década perdida
«Hiervan agua... mucha agua»
El último beso
CRÉDITOS
INTRODUCCIÓN
PREFACIO: UNA AUTOBIOGRAFÍA INMENSA
Alcohólico a los 20, hundido a los 30, muerto a los 40.
Anotación en uno delos cuadernos de Scott Fitzgerald.
POCAS obras se explican tan bien desde la biografía de su autor como la de Francis Scott Fitzgerald: hasta el punto de que no se puede prescindir de ella a la hora de adentrarse en una narrativa que es un prisma en el que se reflejan y se refractan los sueños y anhelos propios y ajenos, las aspiraciones y frustraciones de una sociedad eufórica y luego deprimida, el arco iris del mundo con sus colores de pasión y desgana, victoria y derrota, deseo y frustración, la historia como una sucesión de caprichos humanos que convergen y divergen en el azar, el impulso a hurgar en uno mismo y a huir de uno mismo: esa carga de la vida de la que no podemos librarnos nunca, y que Cioran llamó «el encanto de una vida arruinada»1.
La vida de Scott Fitzgerald es la historia de un sueño cumplido y de una pesadilla hecha realidad. El éxito, la mujer soñada, la riqueza, el alcohol como pulsión vital se transformaron en el fracaso, el esfuerzo por mantenerse a flote, el alcohol como pulsión de muerte, la mujer soñada una pesadilla de locura y rencor. Su propia lucidez fue también un lastre que lo arrastró al fondo de la botella: supo siempre que era el mejor escritor de su época, pero al entrar en la década de los 30 supo también que su tiempo había pasado, que la voz optimista, rebosante de luz, esperanza e inocencia que había dado a su generación se había tornado descarnada, exigente y realista de la época posterior al Crack del 29, que lo llevaría a su propio «Crack-up», como tituló la serie de piezas autobiográficas que relatan su hundimiento en la depresión. Se identificó hasta tal punto con la década de los 20, con la Era del Jazz —es decir, del jazz como música de baile— que el final de esa década supuso su propio final. Aunque su don para la escritura permaneció siempre intocado, su único tema fue él mismo como héroe romántico —en sus dos primeras novelas—, y trágico cuando ya no pudo ser romántico —en las dos últimas—. En medio, el gozne de la madurez, El gran Gatsby, ese punto en el que fue espectador —el narrador, Nick Carraway— y héroe —el propio Gatsby—, y supo adoptar los dos puntos de vista con la misma perspicacia.
Y durante esas casi dos décadas de escritura, la presencia constante de sus cuentos, en los que intenta disimular esa evolución porque se dirigen a un público que no quiere reflexionar tanto, y en los que vierte su vena más optimista, un humor desmesurado y, al final, una mirada ácida dirigida a sí mismo, sobre todo en las Historias de Pat Hobby, una comedia sobre su propio fracaso. Desde el fresco optimismo de «Cabeza y hombros», el primero cronológicamente de esta antología, a «El último beso» —un título premonitorio—, se esparce una vida que contiene toda la exageración de la épica del triunfo y el fracaso americanos, que encarna una época que abarcaría dos guerras mundiales y la primera gran crisis del capitalismo. Y en todos ellos brilla, por encima de todo, el talento de Fitzgerald, ese único capital que tan consciente era de poseer, un talento que es siempre una gran ola que nos arrastra desde la primera página hasta la última.
En su libro sobre Fitzgerald, La muerte de la mariposa, Pietro Citati afirma que
Toda la vida de Fitzgerald fue una grieta. Ya desde su infancia había sufrido una serie continua de reveses: carencias, pérdidas, desengaños amorosos, renuncias, abandonos, fracasos, humillaciones, heridas tremendamente sangrientas o, por lo menos, presentimientos de pérdidas y de heridas. (...) Lo habían apartado, marginado, excluido «del gran flujo resplandeciente de la vida»2.
Y Fitzgerald, desde su primera novela, casi desde su primera línea, decidió que quería un mundo color de rosa, un paraíso en el que hacer felices a los suyos, en el que el amor sería algo único e irrepetible, en el que la mujer que lo encarnara sería incomparablemente hermosa, ingeniosa, divertida, y en el que la diversión se sucedería sin tregua, porque él ofrecería al mundo algo hermoso que lo haría merecedor de todo ello. Le daría belleza en sus novelas y diversión en sus cuentos. Se empaparía del mundo, de lo bueno y de lo malo, y lo devolvería en forma de arte, auténtico y encantador. Para él, lo más importante era «el trabajo bien hecho, y hecho por amor al arte»3. Contrariamente a Flaubert, a quien tanto admiraba, su método no es la observación distanciada, sino la implicación en todos sus personajes (quizá porque todos eran, en cierto modo, él)4 y en su propia época —que vivió, asumió y de la que se empapó como nadie—, una época que fue la de la aparición del coche, el teléfono, el cine y el avión, que entonces encarnaban los nuevos ideales: velocidad, reducción de las distancias, movilidad, rapidez en todos los sentidos y a cualquier precio.
De él dijo Dos Passos:
Cuando hablaba de la escritura, su mente —que habitualmente parecía estar ocupada con las ideas más incongruentes— se tornaba dura y transparente como el diamante. No tenía buen ojo para el paisaje, no sabía apreciar la comida ni el vino, ni la pintura, apenas tenía oído para la música, excepto para las canciones más populares, pero en lo referente a la creación literaria era un experto nato5.
Scott Donaldson, en su biografía titulada Ansia de amor. La vida de Scott Fitzgerald, resume la tesis de su obra afirmando que su vida se orientó a complacer a los demás, una propensión que derivaba de su madre y a la que atribuye su inseguridad social:
Fitzgerald no encajaba en ninguna parte. Jamás poseyó un hogar permanente, ni disfrutó de una posición segura. En todas sus situaciones sociales, con cada nueva persona, intentó demostrar su valor ejerciendo su encanto. No fue muy eficaz cuando trató de complacer a los hombres, quienes pensaban que hablaba demasiado o que se excedía exageradamente en sus esfuerzos. Tuvo mucho éxito con las mujeres, a quienes gustaba su aspecto físico, su modo de halagarlas y sus dotes de hombre sensible. Casado o soltero, cortejó a muchas. No podía evitarlo, necesitaba procurarse su aprobación, cosa que representaba su amor y su adoración. Zelda Sayre Fitzgerald fue la mujer más importante de su vida, pero no la única, ni podía serlo6.
Escribió en abundancia sobre el amor, pero en su concepción los amantes nunca sienten una atracción honesta, mutua ni permanente. Más bien se dedican a competir entre sí. Wilfred Sheed observó que Fitzgerald fue de esos escritores que «gustan del sexo opuesto, pero no confían en él lo más mínimo»7. La presencia del matriarcado la refleja en la siguiente observación: «Ningún inglés aguantaría una octava parte de lo que un americano aguanta a su esposa»8.
Si lo situamos junto a los otros dos grandes autores norteamericanos de los años treinta, William Faulkner y Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald fue el único que no quiso revolucionar ni transformar ni renovar la prosa americana. Su afán fue escribir la novela «perfecta»: podar y modelar la escritura y transformarla en un vehículo en el que la narración, la descripción, la evocación y la reflexión formaran un todo orgánico irreducible a ningún otro lenguaje que no fuera el de la prosa. Su aspiración dio el fruto máximo de la novela estadounidense: El gran Gatsby, una novela de múltiples lecturas y tesoros ocultos cuya perfección estriba en su imposibilidad de trasladarla a nada que no sean sus propias palabras9: de ahí el fracaso de todas sus adaptaciones cinematográficas y de cualquier otro tipo.
Aunque fue un artista de la narrativa, Fitzgerald fue básicamente un poeta. Dijo de sí mismo que su talento era en gran parte del tipo poético que madura temprano, y que tenía un temperamento de poeta tal como lo definió Wordsworth:
... un hombre que le habla al hombre; un hombre, cierto, dotado de una sensibilidad más viva, más entusiasmo y ternura, que posee un mayor conocimiento de la naturaleza humana y un alma más amplia, que de la que se considera común entre los seres humanos10.
No creó ninguna geografía imaginaria, como Faulkner, ni fue a otras geografías reales en busca de experiencias para luego contarlas, como Hemingway. Relató tan solo el mundo que encontró y que nunca rechazó, limitado e infinito, preciso y ambiguo, esperanzador y mezquino: ese fue el magma de donde extrajo sus cinco novelas y sus 160 relatos, que, con la perspectiva de los años, las relecturas y su perdurable influencia constituyen una cumbre de la narrativa norteamericana del siglo XX.
EL ENCANTO DE UNA VIDA ARRUINADA
Fitzgerald fue un hombre profundamente arraigado en la tradición americana. Descendiente de emigrantes y pioneros, su abuelo materno, Philip Francis McQuillan, había emigrado del condado de Fermanagh, Irlanda, y se había instalado en Galena, Illinois. En 1857, a los 23 años, se mudó a St. Paul, una ciudad tosca y floreciente en el recién organizado Territorio de Minnesota11, que se convertiría en el mayor centro de distribución al por mayor del noroeste. Cuando McQuillan llegó a la ciudad, las calles estaban sin pavimentar, los indios eran muy visibles y flotaba en el aire el olor de las pieles que colgaban en los escaparates.
A los dos años poseía su propia tienda, y en 1872 ya estaba construyendo un almacén de cuatro plantas, uno de los edificios más grandes de la ciudad. Murió a los cuarenta y tres años de la enfermedad de Bright, dejando una fortuna personal de 266.289,49 $ y un negocio que facturaba millones al año.
Esa fue la base de la que partió Fitzgerald, más sólida que las patentes de nobleza —el descender de las viejas familias de Maryland— que le llegaron por el linaje del padre. De ese abuelo, Fitzgerald heredó su confianza en sí mismo y una honorable ambición. La abuela de Fitzgerald, Louisa McQuillan, fue una mujer de impecable aspecto, cuyo principal interés, después de la familia, era la Iglesia. Iba cada pocos años a Europa, sobre todo a presentarle sus respetos al Papa. La madre de Fitzgerald, Mollie, tenía inclinaciones románticas. Era poco agraciada físicamente, de cara redonda. Leía mucho: novelas, biografías. Sin demasiadas ofertas matrimoniales, decidió casarse con Edward Fitzgerald, que llevaba varios años cortejándola. El tatarabuelo de Fitzgerald había sido Francis Scott Kay, autor de la letra de «The Star-Spangled Banner», el himno de los Estados Unidos, para el que se inspiró en el bombardeo de Fort McHenry por parte de las tropas inglesas durante la Batalla de Baltimore de la Guerra de 1812, tras comprobar que la enseña estadounidense seguía ondeando sobre el fuerte12. Y un primo de Edward era cuñado de Mrs. Surratt, ahorcada por complicidad en el asesinato de Lincoln13.
Francis Scott Key Fitzgerald nació el 24 de septiembre de 1896 en St. Paul, Minnesota, una ciudad donde se respiraba el ambiente del norte: la roca de formación primitiva, la inagotable abundancia de agua y el aire cristalino que llega del océano polar. Su infancia fue un tanto itinerante, pues su padre perdió su negocio y tuvieron que trasladarse a Buffalo (estado de Nueva York) y luego a Siracusa (también en el estado de Nueva York). Una de las primeras imágenes del fracaso que presenció fue el despido de su padre de la empresa Procter & Gamble, en 1908. Como él mismo explicaría, cuando aquella mañana se había ido, su padre era «un hombre relativamente joven, lleno de fuerza y seguridad en sí mismo. Cuando regresó a casa por la tarde era un viejo, estaba completamente destrozado (...) Fue un fracasado el resto de sus días»14. Fitzgerald siempre quiso a su padre, aunque no lo respetaba. En cambio, respetaba a su madre por mantener a la familia solvente, pero no la amaba, por su dejadez en cuestiones formales y su personalidad dominante. En su obsesión por inventar su linaje imaginaba que, en lugar de ser hijo de sus padres (a los que no tenía en gran estima), era un huérfano de sangre real, de un rey que gobernaba el mundo entero. En una ocasión le escribió a Maxwell Perkins, su editor: «Mi padre es un imbécil y mi madre una neurótica, con dolencias patológicas de tipo nervioso. Entre los dos no tienen ni han tenido nunca los sesos de Calvin Coolidge»15.
Su madre era una mujer sin pelos en la lengua, acostumbrada a decir lo que se le pasaba por la cabeza, por inconveniente que fuera. Y su padre bebía en exceso. Con el tiempo, él, que siempre se había considerado un fracasado, experimentaría un placer desmedido ante cualquiera de los éxitos de su hijo. Fitzgerald idealizaría la figura del padre en su narrativa, aunque la única madre de cierto empaque narrativo sería la de Amory Blaine en A este lado del paraíso, una mujer llena de ingenio y encanto personal, todo lo contrario de la madre de Fitzgerald, cuya forma de vestir y de comportarse lo avergonzaba.
Pero a Fitzgerald le quedó una cierta nostalgia de St. Paul, tal como lo evoca Nick Carraway, en un pasaje de El gran Gatsby:
Ese era mi Medio Oeste. No el trigo ni las praderas ni los pueblos perdidos de los suecos, sino los emocionantes trenes de mi juventud en los que regresaba, y las farolas de las calles y las campanillas de los trineos en la oscuridad escarchada y las sombras de las coronas de acebo que las ventanas iluminadas proyectaban sobre la nieve16.
Pero, como hemos dicho, nunca tuvo un hogar, sino una serie de domicilios temporales. Entre 1909 y 1919 sus padres vivieron en cinco direcciones diferentes, un nomadismo que luego su hijo reproduciría durante toda su vida.
Fitzgerald decidió ir a Princeton tras haber asistido a un concierto en el Glee Club en 1905. O quizá fue después de ver al jugador de fútbol americano Sam White realizar una carrera de 95 metros para acabar marcando el tanto de la victoria. O por muchas impresiones que hicieron que prefiriera esa universidad a Yale o Harvard, las dos únicas alternativas que había considerado. En su imaginación veía a los hombres de Yale «musculosos, brutales y poderosos» (como el Tom Buchanan de El gran Gatsby) y a los de Princeton «esbeltos, sagaces y románticos». Princeton también le parecía un lugar más tranquilo, más suave, menos exigente.
Se aplicó mucho en los deportes, sobre todo en el fútbol americano, aunque le faltaba físico. Y tenía una arraigada veta exhibicionista que su madre alentaba, que le llevaba a cantar delante de las visitas, además de una gran habilidad para las palabras, aunque no siempre abundara en ideas para acompañarlas. En 1916 escribió «La espira y la gárgola», un relato que consideró su primer escrito de madurez, que luego se publicaría en el Nassau Literary Magazine.
Cuando empezó a ir a clases de baile, en 1909, conoció la división en clases de los que llegaban en limusina, los que llegaban en coche eléctrico y los que llegaban en tranvía, una conciencia que siempre le acompañó y que impregna prácticamente toda su obra.
Su primera obra publicada fue «The Mystery of Raymond Mortgage», en la revista de la escuela, una obra escrita bajo la influencia de Gaston Leroux y Anna Katharine Green17. Cuenta él mismo: «Leí mi relato al menos seis veces, y me pasé el día deambulando por los pasillos contando cuánta gente lo leía, y, como quien no quiere la cosa, le preguntaba a todo el mundo si lo había leído»18.
Decidido a ir al este, Fitzgerald se matriculó en la Newman School, en las afueras de Hackensack, una escuela concebida como un Eton católico a pequeña escala, donde reinaba un ambiente de caos hilarante e individualismo irlandés. En aquella época se consideraba, en lo físico, apuesto y atlético y buen bailarín. En lo social, un hombre con personalidad, encanto, magnetismo, aplomo y la capacidad para dominar a los demás. En lo mental, se enorgullecía de tener mucho talento e ingenio. Esos puntos positivos los equilibraba con, en lo moral, falta de escrúpulos y el deseo de influir en los demás; frialdad, falta de sentido del honor, egoísmo. En lo psicológico, aunque influía en los demás, no se veía «capitán de mi destino»19, y era esclavo de sus estados de ánimo. Y en lo general, sabía que le faltaba lo esencial. Creía que en un caso de crisis carecería de valor, perseverancia y respeto por sí mismo. Y lamentaba, sobre todo, que algunos de los profesores que enseñaban poesía la detestaran y no supieran cómo abordarla. Pero con los años agradeció a sus padres su estancia allí, y no permitió a su hija Scottie que abandonara Vassar cuando esta se lo planteó.
Pero Princeton nunca se sintió muy orgullosa de él: cuando, poco después de la muerte de Scott, Zelda intentó vender los papeles de su esposo a Princeton por 3750 $, el bibliotecario le contestó que la universidad no tenía la obligación de mantener a la viuda de un escritor de segunda clase del Medio Oeste, que bastante suerte había tenido ya de poder ir a estudiar allí20.
Desde su más temprana edad aportó materiales a su «posteridad»: escribía un diario en el que anotaba acontecimientos emocionantes, donde siempre se presentaba a sí mismo como un héroe, y confeccionaba listas que recogían observaciones sobre gentes y cosas, conversaciones que había escuchado y pequeñas ocurrencias. Y más o menos al mismo tiempo que inició su carrera literaria, allá por 1919-1920, estrenó un libro mayor que continuaría hasta 1937, en el que anotaba sus principales obras literarias, con fecha y lugar de publicación; sus ingresos literarios; otras publicaciones varias (con sus ingresos correspondientes); los ingresos de Zelda; y, por último, una serie de esbozos biográficos.
En Newman, aquel otoño conoció al padre Sigourney Webster Fay, un hombre —a pesar de su obesidad casi deforme, su miopía y su voz estridente— de contagioso encanto que se convertiría en el antecedente del padre Darcey de A este lado del paraíso; un hombre capaz de decir misa en griego y en celta, y un intelectual a la par que sacerdote, gran conocedor de la literatura mundial y sobre todo del fin de siècle (Huysmans, Wilde, Swinburne), que alentó a Scott a desarrollar su talento, fomentó sus intereses literarios, amplió sus conocimientos y reforzó su fe vacilante, por todo lo cual se convirtió en la persona más influyente de su adolescencia.
Los demás alumnos miraban con recelo su obsesión con alisarse el pelo, su tácita jactancia y una cierta chulería al concebir su futuro. Después de un éxito teatral en la escuela, le invadió esa euforia que encontramos en A este lado del paraíso. A un profesor que le afeó su frecuente impuntualidad le espetó: «Señor, es absurdo esperar de mí que sea puntual. ¡Soy un genio!»21.
En 1914 conoció a John Peale Bishop, poeta y hombre de letras que, curiosamente, no viviría mucho más que Fitzgerald. Lo describe como un hombre afectuoso, generoso, estimulante, con un sorprendente ramalazo irreverente22. En A este lado del paraíso lo convertiría en Thomas Parke D’Invilliers, autor de los versos que sirven de epígrafe a El gran Gatsby. También conoció a Edmund Wilson, famoso por su erudición, una figura retraída y literaria y un tanto engreída. Pero si Wilson era un intelectual nato, cuyo amor a los libros y la cultura lo había llevado a explorar la vida que los rodeaba, Fitzgerald había comenzado con un rápido e instintivo amor a la vida, y eso le había llevado después a los libros23. Vivía en su imaginación, hervía de invención poética y su fuego creativo no tenía parangón.
Cuando le preguntaron cómo conseguía acorralar siempre a la chica más atractiva de la fiesta, contestó que solo le interesaba lo mejor. En su diario de 1911 anotó que Marie Hersey fue su primera «relación fija», su «primer amor»24, aunque ese mismo invierno confiesa dos enamoramientos más. Suplía las dos cosas que consideraba más importantes, «magnetismo animal y dinero», con un buen físico e inteligencia. No le interesaba la pura carnalidad, ni acostarse con las chicas. En una ocasión, refiriéndose a las memorias de Frank Norris mientras hablaba con una mujer, dijo: «Es desagradable. La clase de porquería a la que tu sexo está sometido, la conversación de retrete a la que se entregan los hombres. Me aburre... ¡No sabes lo desagradables que pueden ser los hombres!»25.
A pesar de que su principal afición era la poesía, comprendió que si quería abarcar el mundo necesitaba un género en el que este cupiera y en el que mucha gente quisiera leer ese mundo. Así, el universo que ofreció fue su época vista a través de su prisma poético, que lo descomponía en multitud de colores, que fueron pasando de la ilusión de A este lado del paraíso al desencanto de Suave es la noche. Creía en el infinito, en ese misterio de la vida que asociamos con el temperamento religioso. Era un chico devoto cuando llegó a Princeton, pero luego sufrió la influencia de Edmund Wilson, un escéptico beligerante.
Cuando en 1917 Estados Unidos entró en la guerra se alistó, no por patriotismo ni honor, sino, tal como le dijo a su madre: «Me he involucrado en este asunto con sangre fría, y el Sacrifica a tu hijo por la patria no me importa lo más mínimo... me he limitado a tomar una decisión, sobre todo por razones sociales»26. Aunque la guerra, desde el punto de vista político, apenas le interesaba, se veía siempre como un héroe. De hecho, al finalizar la contienda envidiaría a quienes habían estado en el frente, como Ernest Hemingway, el cual, a pesar de no haber combatido y ser un simple conductor de ambulancia, fue herido de gravedad y regresó a su país como un héroe, fue entrevistado y admirado, escribió una de sus grandes novelas, Adiós a las armas, y diversos relatos ambientados en la contienda, y la convirtió en una de las experiencias seminales de su vida. De Hemingway diría que: «Un día, cuando los psicoanalistas hayan caído en el olvido, a E. H. se le leerá por sus grandiosos conocimientos sobre el miedo»27.
Se presentó a los exámenes para que lo nombraran subteniente, con lo que entraría antes en combate que si estuviera en la reserva, y lo mandaron a Fort Leavenworth, Kansas, para sus tres meses de instrucción. Pero como oficial del ejército resultaba muy poco convincente: sus conocimientos militares eran escasos y no sentía responsabilidad alguna hacia sus hombres, a los que, en teoría, debía liderar.
Ese año asistió al carnaval anual del Gran Theater de Montgomery, donde vio a tres chicas vestidas con un traje de Pierrot blanco y saltando a la comba. Una de ellas era Zelda Sayre, que se enredó con la cuerda, cayó y se enredó aún más. Pero su manera de quitarle importancia llamó la atención de Fitzgerald.
Zelda era de una familia ilustre de Montgomery, Alabama, una ciudad de tradición y buen gusto edificada, como Roma, sobre siete colinas, entre cuyos primeros residentes se habían contado un buen número de alemanes liberales y cultos que habían huido de las restricciones políticas y las tendencias de la restauración que se impusieron en los reinos y principados alemanes. Un tío de su padre, John Tyler Morgan, había sido general en la Guerra de Secesión y uno de los senadores más ilustres de Alabama28, mientras que su padre, Anthony Dickinson Sayre, era juez del Tribunal Supremo de Alabama. Zelda había heredado la inteligencia de su padre y la generosidad de su madre, pero, por lo demás, era todo lo contrario que sus padres, sumamente conservadores. Era valiente como cualquier muchacho, y sus admiradores constantemente la ponían a prueba. Su piel tenía un color exquisito, de un rosa y blanco inmaculado, y el pelo color miel era tupido y vivo, luminoso como el de un niño. La ropa no le interesaba, y era la encarnación de la belleza sureña. Parecía que su único cometido fuera recibir regalos del banco inagotable de la vida. Era como una mariposa, destinada a conocer tan solo las superficies de la existencia. No era culta, pero tenía buen gusto literario, y en sus cartas, incluso en las escritas desde el psiquiátrico, se advierte un trazo de ternura, elegancia, naturalidad y artificio. Pero procedía de una familia de enfermos mentales: el padre había sufrido una grave depresión, tres hermanas estaban neuróticas, la abuela se había suicidado y algunos tíos mostraban desequilibrio mental. Su hermano Anthony se suicidó en 1933.
Conoció a Scott en julio de 1918, semanas antes de cumplir los 18, y en cuanto él la vio se le acercó para presentarse. Había como una predestinación en esa pareja, y la gente decía que parecían hermanos. De hecho, la necesidad que sentía Zelda de sentirse admirada era tan fuerte como el deseo de notoriedad de Scott. Pero lo que a él más le atrajo de ella fue su amor a la vida, y la osadía y originalidad que emanaba de su conversación, que nunca conseguía aburrirle. En su proyecto de vida, ella debía ejercer de musa y modelo, y él debía ofrecerle una vida extraordinaria, llena de grandes momentos y alejada de la rutina cotidiana. Y ambos coincidían en una cosa: lo querían todo y cuanto antes, sin perder tiempo planteándose una economía de vida y sin imponerse límite alguno. De él escribiría Zelda años después: «Había como un sostén celestial debajo de sus omóplatos que parecía levantar sus pies del suelo en extática suspensión, como si disfrutara en secreto de la capacidad de volar pero caminara por pura convención»29.
Fue, de todos modos, un idilio lleno de altibajos; Zelda provocaba los celos de Scott en casi todas sus cartas, y él se trasladaba periódicamente de Nueva York a Montgomery, hasta que en marzo de 1919 le mandó un anillo de compromiso, que ella aceptó frívolamente, sin renunciar a su vida social y negándose a fijar una fecha para la boda.
Cuando acabó la guerra buscó trabajo en Nueva York y encontró empleo en una agencia de publicidad, la Barron Collier Agency, donde su mayor éxito fue el siguiente ripio: «We keep you clean in Muscatine», para una lavandería de Muscatine, Iowa. Zelda había aceptado casarse con él cuando tuviera dinero, porque, le dijo: «Detestaría llevar una existencia sórdida y gris, porque entonces me amarías cada vez menos»30. Mientras tanto, seguía coqueteando con otros jóvenes, aunque había aceptado su anillo de pedida y se habían acostado juntos.
Los disturbios del Primero de Mayo marcaron, según Fitzgerald, el inicio de lo que él denominaría la Era del Jazz. En el New York Times del 2 de mayo apareció la noticia de que diversos alborotos habían estropeado la celebración de esa festividad en Nueva York. Una multitud de más de mil soldados, marinos y marines había intentado interrumpir una manifestación en apoyo de un líder obrero encarcelado, Thomas J. Mooney. A pesar de diversas escaramuzas entre la policía y los manifestantes, hubo pocos arrestos y escasos heridos31.
El 16 de septiembre de ese año Scribner’s le aceptó A este lado del paraíso32. En noviembre Scott fue a Montgomery y Zelda aceptó casarse con él. La victoria no tuvo el sabor que habría tenido seis meses antes, cuando ella lo había rechazado, y ya nunca recuperaría la emoción de su primer amor. El libro se publicó el 26 de marzo de 1920. John Peale Bishop, poeta y amigo de Scott en Princeton, reflexionaba que la clave de su éxito era que proponía: «Sinceridad en lugar de hipocresía, espontaneidad en vez de autocontrol, liberación de la represión: ¿quién podía resistir un programa así? El impacto fue enorme»33. Y también lo fueron las ventas: a los cuatro días ya se había agotado la primera edición.
El mes de abril había conseguido a la chica de sus sueños, había publicado su primera novela y Estados Unidos estaba al borde de «la mayor y más ostentosa juerga de su historia»34. Y él estaría allí para contarlo todo.
Los críticos recibieron A este lado del paraíso como el libro de un escritor de grandísimo talento y muy prometedor, cuyos defectos —osadía, arrogancia, inmadurez— formaban parte de su encanto. Se le calificó de «artista» y «genio». Scott siguió con suma atención la recepción de su libro; estaba al tanto de en qué zonas del país se vendía mejor y de cuáles eran sus ganancias aproximadas a cada momento. Se paseaba por las librerías con la esperanza de oír halagos, y cuando se encontraba con alguien que no conocía el libro se quedaba hundido.
Había cumplido el sueño americano de juventud, belleza, dinero y éxito precoz, y durante los seis u ocho años siguientes nada lo perturbaría. Su frivolidad y su glamur en público se harían eco del estado de ánimo del momento, y se convirtió, en palabras de uno de sus contemporáneos, en «nuestro niño mimado, nuestro genio, nuestro bufón»35.
La vida con Zelda era divertida, pero cara. Su preocupación por los asuntos domésticos era nula, cosa que encontraremos reflejada en su siguiente novela, Hermosos y malditos. Alexander McKaig, publicista y amigo de Scott, refleja en su diario las constantes riñas del matrimonio; sus borracheras; la tentación de Zelda de entrar en el mundo del cine; sus derroches. Igual que en Hermosos y malditos, tenían un mayordomo japonés, Tana.
Era la época de la Prohibición, que se extendió entre 1920 y 1933, una época de alcohol adulterado en la que los bares, los establecimientos nocturnos y las salas de bailes estaban bajo el control de los grandes capos del crimen organizado, que controlaban la circulación, distribución y venta de bebidas. En esos años, la «aventura» era el alcohol, lo que proporcionaría la esencia vital, el olor específico de esos años: un extasiado y extasiante periodo de dicha, marcado por un vertiginoso pulso vital y una alegre transgresión. Fitzgerald sabría reflejar la transformación de los modos de comportamiento y las convenciones morales, y para ello no se serviría de estadísticas ni de informes, sino de personas de carne y hueso, de sus comportamientos y sus gestos.
En 1922 volvió a St. Paul con Zelda para tener a su hija, aunque lo encontraron aburrido.
Hermosos y malditos36 se publicó el 3 de marzo de 1922, y le granjeó una profusión de elogios a Scott. El tema más sombrío de una pareja, Gloria y Anthony Patch, jóvenes, glamurosos y emancipados, que viven de manera egoísta y hedonista hasta su desesperación y degradación final, resultaba quizá un tanto desolado para el público, pero era todo un presagio —y un reflejo— de la vida de Zelda y Scott, desde detalles directamente extraídos de sus vidas hasta una reflexión sobre el amor y su erosión a causa del mero roce de la vida; y no solo cuando esta era llevada al límite (como era el caso de la pareja real y la novelística), sino como un proceso inevitable de la existencia. Era un canto a la flapper37 y a su tiempo, y una elegía a la autodestrucción de dos seres humanos que sucumben a la ilusión del dinero y la posibilidad de ser felices.
A su vuelta a Nueva York, sus amigos íntimos eran los Lardner. Ring38 fue su gran influencia durante el año en que estuvo pensando en Gatsby. Cuando murió, en 1933, escribió en su necrológica: «Ring no tuvo enemigos, porque fue amable, y fuente de alivio y placer para millones»39.
El 20 de noviembre de 1923 Fitzgerald estrenó la obra de The Vegetable, or, from President to Postman, que fue un sonoro fracaso y duró una semana en cartel.
Después de un año de casados, las juergas alcohólicas de Fitzgerald comenzaron a adquirir un sesgo destructivo. Desaparecía dos o tres días por la ciudad, y los vecinos lo encontraban dormido en el césped de su casa. En abril, en vista de la caótica vida neoyorquina, decidieron embarcarse hacia Europa. Se fueron a Francia a bordo del Aquitania llevándose diecisiete baúles, maletas, bolsas, los numerosos volúmenes de la Enciclopedia Británica y a su hija Scottie, que no tenía ni tres años. Allí la vida era barata: una comida costaba tres francos, y un dólar valía diecinueve. Y aunque intentaban ahorrar, Fitzgerald siempre había detestado la avaricia, incluso la previsión. Un día comprendió que lo suyo era el despilfarro, el desenfreno y la destrucción, porque transformaban algo real en nada.
Pero en Europa Zelda tuvo un affaire con un tal Édouard Jozan, un militar apuesto y bronceado cuyos músculos resaltaban bajo sus uniformes almidonados, que acabó con una confrontación con Scott y un ultimátum. En la Riviera, sus grandes amigos eran los Murphy, Gerald y Sara, un adinerado matrimonio, conocedores del arte y la literatura, por cuya casa solían pasar Picasso y Fernand Léger, Cole Porter, John Dos Passos, Archibald McLeish y los Hemingway. Una amistad no exenta de encontronazos, sobre todo por los excesos alcohólicos de los Fitzgerald, a los que llegaron a prohibir temporalmente la entrada en su casa.
Antes de comenzar El gran Gatsby había releído el prefacio de El negro del Narcissus de Conrad, donde decía que una obra de arte debería justificarse a sí misma en cada línea, y que esa frase había sido su guía.
Tras la publicación de El gran Gatsby40, las críticas señalaron su metamorfosis de prodigio adolescente a artista maduro. Gertrude Stein dijo que Fitzgerald estaba creando el mundo contemporáneo igual que Thackeray había creado el suyo en Pendennis y La feria de las vanidades41. Eliot afirmó que se trataba del primer paso de la novela americana desde Henry James. Posteriormente Fitzgerald le diría a un amigo que el tema de Gatsby era «la injusticia de que un joven pobre no pudiera casarse con una chica con dinero. Un tema que me ha sido recurrente, porque lo viví»42.
La táctil y sensual imaginería del libro le debe mucho a Keats, mientras que el inquietante terror y el mecanismo del narrador perplejo reflejan la influencia de Conrad. Había abandonado el molesto ingenio, que consideraba el peor defecto de su obra anterior, y lo había reemplazado por un tenso realismo, acompañado de un sutil romanticismo, la melancolía de la belleza que cuelga de un hilo, una compasión lírica. Aquella obra era personal, original, de nadie más. De ella dijo Jean Cocteau que para traducirlo se necesitaba «una pluma misteriosa para no matar al pájaro azul»43.
Pero las ventas fueron decepcionantes. Los 22.000 ejemplares vendidos apenas cubrieron el anticipo de Scribner’s. Perkins lo explicó diciendo que Gatsby parecía corta para ser una novela, que mucha gente no la había entendido, y que la idea de tantas fiestas y alcohol había sido perjudicial.
Aquel fue el año en que conoció a Hemingway en París. Hemingway había conducido una ambulancia en la Primera Guerra Mundial, y como corresponsal del Toronto Star había cubierto la Conferencia de Lausanne y la Guerra Greco-Turca. Era un hombretón seguro de sí mismo y atractivo, de sonrisa juvenil y ojos oscuros. Era pescador, esquiador y cazador. A Fitzgerald le maravilló la frescura del mundo de sus historias y viñetas. Lo veía como un hombre complejo que adoptaba la pose de un hombre sencillo. Su bonhomía ocultaba una timidez y una sensibilidad naturales, y era un hombre de carácter y valor. Hemingway, en cambio, se complacía en retratar a Fitzgerald como un hombre acomplejado, que solía fingir estar más borracho de lo que estaba. En su pieza sobre Scott relata que este creía tener el pene demasiado pequeño (al parecer, Zelda le había acusado de ello), y que, al contárselo a Hemingway, este lo llevó al lavabo para examinárselo, juzgándolo perfectamente normal44. Cuando Zelda sufrió su trastorno mental, les decía a los psiquiatras que su marido era homosexual y mantenía una relación amorosa con un hombre llamado Hemingway.
En la Riviera, la gente del Casino se alarmaba al verlos entrar, pues sus travesuras eran habituales. Cuando les presentaban a alguien, Scott decía con su estilo de Princeton: «Encantado de conocerle, señor... Sabe, soy alcohólico»45.
El alcohol y su influencia merece un comentario aparte en el caso de Fitzgerald, pues es uno de los casos más ilustres en esa larga estirpe de escritores alcohólicos que casi monopolizan la literatura americana. En su vida no tuvo solo un efecto de «lubricante social», como suele decirse, sino que le hacía perder los estribos y ofender a los demás46. Durante los años veinte hubo una revolución en la moral social, y para los miembros de la nueva generación se hizo casi obligatorio desafiar la Prohibición, y la bebida se convirtió en el acompañamiento casi natural de la vida literaria. A ello hay que añadir, también, que el escritor estadounidense, sumido en la desmesura habitual del país, soporta una carga especial en su anhelo de éxito, el afán de prestigio, fama y dinero. Fitzgerald, por otra parte, fue víctima de una contradicción que le acompañó a lo largo de su carrera: quería ser el más grande escritor que había existido y ganar la mayor cantidad de dinero posible. Además, como nos dice Donaldson:
Era irlandés, y los irlandeses beben. Era romántico, y el licor le proporcionaba una sensación grata, que satisfacía sus anhelos. (...) La mala suerte le acechaba en su camino, y bebía para apartar de su mente los malos augurios. (...) Además, podía así escapar de sí mismo, literalmente, ingiriendo el alcohol preciso47.
Y aunque al principio toleraba poco la bebida, en la década de 1930 solía ingerir un litro de ginebra al día o treinta botellines de cerveza. Bebía de la misma manera que, según Baudelaire, bebía Poe: «a lo bárbaro, con una velocidad y una expedición completamente americanas, como si llevara a cabo una función homicida, como si tuviera que matar algo en su interior, un gusano que no acababa de morirse»48.
El año de 1927 fue un punto de inflexión en sus vidas, pues supuso el final de esa perfección que ambos se habían creado en el mundo real, y, de alguna manera, el resto de su vida fue la caída de esa cima. A principios de año fueron a Hollywood, pues Scott necesitaba dinero y sentía curiosidad por su potencial como guionista, por lo que aceptó una oferta de United Artists para escribir una historia original para Constance Talmadge. Describió Hollywood como «una trágica ciudad de hermosas muchachas»49.
La fiesta de Navidad de 1927 fue una parábola de sus propias vidas. Lo que habían planeado como algo íntimo para Scottie y comenzó con unos pocos amigos se desmandó cuando comenzaron a llegar invitados inesperados que bebieron de manera descomedida, y algunos se comportaron de forma grosera y violenta.
A partir de 1928 Fitzgerald comenzó a interesarse por las ideas de La decadencia de Occidente de Spengler: en medio de la prosperidad de la década, veía indicios de la decadencia del hombre occidental, que, en su opinión, debería poner a prueba su valor en otra guerra50. Pero quizá su interés se debía a lo que él veía como su propia decadencia: él, que siempre había escrito con gran facilidad, encontraba ahora esa labor una tarea cada vez más exigente. A lo que sin duda contribuían su cada vez mayor dependencia del alcohol y el carácter cada vez más caprichoso de Zelda, que, de repente, empezó a desear escribir y ser algo más que «la señora Fitzgerald». Posteriormente se obsesionaría con ser bailarina y con la aclamada Liubov Yegóvara, que se convirtieron en tema exclusivo de conversación. El ejercicio excesivo la dejó en extremo delgada, pero, por edad, era difícil que llegara a destacar como bailarina.
Ese mismo año, gracias a Sylvia Beach, Scott conoció a Joyce, por quien sentía una tremenda veneración.
En esa época el doctor Adolf Meyer le propuso tratarle su alcoholismo, pero Fitzgerald lo rechazó. Entre otras cosas, porque temía que el tratamiento psiquiátrico le convirtiera en una persona analítica y razonadora en lugar de una persona sensible, y puso varios ejemplos de novelistas que, desde que se habían psicoanalizado, no habían escrito más que basura.
Fueron tiempos de crisis para el escritor: sabía que el talento de Hemingway se estaba imponiendo incluso en el gusto americano. Era la época del éxito de Adiós a las armas51. Las virtudes espartanas de robustez y perseverancia de Hemingway triunfaban sobre las peligrosas virtudes atenienenses de facilidad y gracia de Scott. «De lo que aprendemos más es de los fracasos, no de los éxitos», dijo una vez52.
Su siguiente novela, Suave es la noche, la escribió a trompicones, y con múltiples obstáculos, a lo largo de ocho años, aunque la versión definitiva le llevaría menos de un año. Su escritura la dilataron sus malos hábitos: bebía más que nunca (igual que Zelda) y fumaba demasiado. Zelda había sufrido anteriormente algunas crisis psicológicas, pero ahora eran cada vez más frecuentes y adquirían un carácter histérico, sobre todo porque percibía que Scott le reprochaba que no se dedicara a algo serio o «profesional». Pero lo peor fue que cada vez estaban más distanciados: la atracción sexual había desaparecido, se habían extinguido sus largas charlas nocturnas y a duras penas soportaban estar a solas. Los dos se sentían abandonados por el otro y eran incapaces de comunicarse.
Y a pesar de que todo el mundo se mostraba entusiasmado por los fragmentos que leía, y de los ánimos de Perkins o Hemingway (o el consuelo de que Joyce le confesara que le quedaban tres o cuatro años para terminar lo que estaba escribiendo, que sería Finnegan’s Wake), Fitzgerald temía haber dado todo lo que tenía dentro en la mitad transcurrida de la década.
Durante la redacción de la novela tuvo lugar el crack bursátil de 1929, fruto de los desenfrenados negocios especulativos de ese verano. La catástrofe causó un profundo shock en la psique americana, en su talante optimista y su inquebrantable confianza en el orden social del país. Sin embargo, la devaluación radical de las acciones y los bienes raíces no afectó a los Fitzgerald, que no poseían ninguna de las dos cosas: su destino siguió su curso en una esfera personal en la que la realidad política desempeñaba un papel marginal.
El 23 de abril de 1930 Zelda iniciaría su largo periplo por diferentes sanatorios o clínicas de enfermedades nerviosas: Francia, Suiza. Durante su internamiento, Fitzgerald se mostraría muy afectado, preocupado, amoroso, aunque los médicos desaconsejaban su proximidad durante el tratamiento. El 15 de septiembre Zelda recibió el alta de su última clínica, Prangins, y viajaron a París y luego de vuelta a los Estados Unidos. En marzo de 1932 Zelda remitió a Perkins el manuscrito de su primera novela, Resérvame el vals53, revelando muchos detalles de la vida en común con Scott. Este se enfureció al leerla, y cuando ella planeó una segunda novela, consideró que quería invadir su territorio y perjudicarle. En una sesión organizada por el doctor Thomas A. C. Rennie para el 28 de mayo, tenían que resolver sus diferencias, pero todo acabó en una agria discusión en la que se cruzaron frases de las que era difícil desdecirse. Posteriormente Scott consultó a su abogado de Baltimore, Edgar Allan Poe, Jr., para un posible divorcio. Poe le informó de que había dieciséis estados que autorizaban el divorcio alegando demencia.
Liberarse de Zelda le llevó a lanzarse a la conquista por la conquista. Entre las mujeres con las que tuvo relaciones en esa época figuraban, según Lillian Hellman, Dorothy Parker54 y una mujer anónima que estaba de gira con los cuatro acróbatas de Yale. Fue a Hollywood para trabajar con Irving Thalberg, y cuando Zelda ingresó en la clínica, Scott comenzó a verse como un hombre de mundo, «y decidí caer bien a todos y que los demás me admiraran por mí mismo»55. Cualquier persona capaz de conseguir que se considerara un literato y un caballero artista le resultaba un ser muy preciado.
Para el título de Suave es la noche56Scott acudió a la «Oda a un ruiseñor» de Keats, una de sus minas favoritas en las que escarbar en busca de poesía. Se publicó en forma de libro el 12 de abril de 1934, y era una confesión de fe en el sentido artístico: la obra más ambiciosa de Fitzgerald, su obra maestra, su Feria de las vanidades contemporánea. La recepción fue desigual, pero en su mayoría favorable. Lady Florence Willerts, que había conocido a los Fitzgerald en la Riviera, le escribió: «Ahora mismo he terminado su libro. Es algo vivo... un milagro. Es escritura y pintura todo en uno, y también fotografía instantánea, todo transmutado en un arte de orden superior. (...) Una obra colosal»57.
El libro apenas vendió 13.000 ejemplares, mientras Anthony Adverse y Adiós, Mr. Chips58 barrían en ventas. Abatido, se paseaba por su casa en albornoz y pijama, pensando en cuál debería ser su siguiente paso. Casi no salía, y no quería ver a nadie. Perdía los nervios en cualquier discusión y solía ser desagradable. En una fiesta estaba tan borracho que se le doblaron las piernas y cayó al suelo. Bebía más que nunca, pero con un horario y racionándose. En cualquier caso, su producción en los ocho meses posteriores a la lectura de las pruebas de Suave es la noche fue extraordinaria: escribió media docena de relatos, reescribió tres artículos de Zelda para Esquire, colaboró en un tratamiento cinematográfico para Suave es la noche, escribió un guion de radio y un prefacio para la edición de Gatsby para la Modern Library, donde elogió la obra de Nathanael West y Vincent McHugh.
En enero de 1934, poco antes de la aparición de la novela, Zelda sufrió otra crisis y fue internada en la clínica Sheppard-Pratt, en las afueras de Baltimore, donde intentó suicidarse varias veces. Al fin se le dijo a Zelda que probablemente nunca podría vivir fuera de una institución mental, y durante un paseo con Scott intentó tirarse a las vías del tren.
En febrero de 1935, durante unas vacaciones en Carolina del Norte, conoció a una pareja insólita, los Flynn, Nora y «Lefty». Conocían a muchos famosos, y llamaban «Beth» a la reina de Inglaterra. Frecuentaban su casa artistas, actores y músicos, y Nora, miembro de la Ciencia Cristiana, era especialista en rehabilitar alcohólicos. Durante su estancia Fitzgerald dejó de beber durante largos periodos, pero al volver a Baltimore y enfrentarse a la tragedia de Zelda volvió a recaer.
En aquella época medio vivía con una secretaria, Laura Guthrie, a la que llamaba a todas horas, sobre todo cuando no podía dormir. Laura anotó en su diario muchas frases de Fitzgerald: «La gente se divide en dos tipos. Los que piensan, son sensibles y tienen algún defecto fatal. Y luego están los que son buenos y sin imaginación... y sin interés»59.
Mientras vivía con Scottie en el Cambridge Arms, escribió un relato, «La tarde de un escritor»60, que era simplemente la descripción de uno de sus días habituales: el de un hombre a punto de tocar fondo. La vieja rutina ya no le servía, y se sumía en interminables monólogos alcohólicos que no conseguían disimular el hastío que le provocaba todo el mundo (él mismo incluido). El único consuelo que le quedaba era su amor por Scottie.
A Harold Ober, su agente y el principal soporte de Fitzgerald desde 1919, cada vez le costaba más vender sus relatos. Una noche de noviembre de 1935 hizo las maletas y se fue a un hotelucho de Hendersonville, donde escribió el ensayo-confesión «The Crack-Up». Tras regresar a Baltimore escribió dos más del mismo estilo. Eran obras típicas de un católico no practicante, para quien la «confesión era un ritmo del alma»61. En ellas pretendía justificarse o explicar cómo los diversos avatares de su vida (sus experiencias negativas en la universidad, los repetidos desaires de las chicas a causa de su pobreza) justificaban su alcoholismo y su falta de previsión general. Y quizá contribuir a su leyenda de escritor genial afectado por una serie de desgracias tempranas y sus propios errores.
Mientras tanto, sus piezas sobre su depresión no habían despertado reacciones entusiastas. John Dos Passos le dijo que, dada la situación mundial (era 1936), no era momento para confesiones personales. Hemingway, por otra parte (del que estaba ya bastante distanciado), le dijo a Perkins que ese lloriqueo en público era una vergüenza, aunque le sabía mal y quería ayudarle. Dijo que Fitzgerald había pasado de la juventud a la senilidad saltándose la madurez62. Cosa que, probablemente, era cierta.
Entonces tuvo lugar la entrevista con Michel Mok, un episodio que le sumió en una honda depresión y a un intento de suicidio. El editor del New York Post, tras leer la pieza de Fitzgerald «El Crack-Up», pensó que allí había carnaza para escribir un artículo sobre el 40 aniversario del escritor, y mandó a un reportero llamado Michel Mok para entrevistarlo. Fitzgerald había permanecido confinado largo tiempo por culpa de su hombro escayolado, y bebía más que nunca. Era evidente que no estaba en condiciones para ser entrevistado, pero Mok insistió alegando que había hecho un largo viaje desde Nueva York y expresó admiración por su obra. Mok estuvo varias horas con él, y Fitzgerald se llevó una impresión agradable de su visita... hasta que leyó el resultado. Lo cierto es que, leída ahora, y aunque todo lo que aparece en ella concuerda perfectamente con lo que sabemos de Fitzgerald, da una impresión absolutamente patética del autor: sus constantes viajes a la botella, que guarda en un cajón, sus temblores, la referencia a su «lamentable expresión de un niño al que acaban de apalear cruelmente»63, o su triste invocación final de «¡Oh, Dios mío, autores de éxito!»64, ofrecen la imagen de un hombre acabado al que prácticamente solo le queda pegarse un tiro.
El efecto de la entrevista fue fulminante: nada más verse en ese espejo periodístico Fitzgerald se tragó un frasco de morfina, pero solo le hizo vomitar, y cuando posteriormente la enfermera descubrió lo que había hecho se sintió profundamente avergonzado. Había tocado fondo. Pero el artículo, cuando menos, consiguió que reuniera el respeto por sí mismo que le quedaba y puso los cimientos de su retorno.
Durante las vacaciones de Navidad, Fitzgerald le ofreció a su hija un baile en el Belvedere Hotel de Baltimore, pero solo acabó avergonzándola al emborracharse e intentar bailar con las chicas, que parecían asustadas o avergonzadas.
En el invierno y la primavera de 1937 dejó de beber con la ayuda de un médico, y al poco Harold Ober, su agente, le consiguió un contrato de seis meses con la MGM por 1000 $ semanales.
Allí intentó aprender todo lo que pudo sobre la escritura de guiones y sobre el medio, manteniéndose a flote a base de ingentes cantidades de Coca-Cola. Al cabo de una semana conoció a la mujer que se mantendría a su lado durante el resto de su vida, Sheilah Graham65. Tenía veintiocho años y le contó que había nacido en el seno de una familia de alto rango, pero que se dedicaba al periodismo porque encontraba aburrida la alta sociedad. Pero (¿quién sabe si por amor?) no tardó en revelarle la verdad. Su nombre verdadero era Lily Sheil, y había nacido en las afueras de Londres. A los seis años la habían mandado a un orfanato, y a los catorce había salido para cuidar a su madre, que padecía cáncer. A los 17 se había casado con un hombre de negocios de 42 que le dejaba hacer lo que quería. Ahora estaba divorciada y era columnista de Hollywood. Era una mujer práctica que sabía cuidar de sí misma —todo lo contrario que Zelda—, sobre todo cuando la acechaban agresivos actores de Hollywood como Randolph Scott o Errol Flynn.
Pero el guion con el que estaba más ilusionado y el único que firmó, Tres camaradas, fue mutilado por Joseph L. Mankievicz, que encontraba su escritura «demasiado literaria»66, algo que afectó profundamente a Scott.
Lo despidieron de la Metro, pero Walter Wanger lo contrató para que colaborara con Budd Schulberg67 en una película sobre el Carnaval de la Universidad de Dartmouth, donde había estudiado Schulberg. Se trata de otro triste episodio en el que todos se aprovecharon de la mala salud y la necesidad de dinero de Fitzgerald. Poco antes del viaje, Scott sufrió un rebrote de la tuberculosis que padecía, a pesar de lo cual accedió a desplazarse. En el aeropuerto, el padre de Budd Schulberg les regaló dos botellas de champaña, que Fitzgerald accedió a beber durante el vuelo a regañadientes. Enfermo y embriagado, asistió a una fiesta que ofreció uno de los miembros del equipo, durante la cual algunos profesores aprovecharon para satirizar la debilidad del guion. Al final, harto de sus comentarios, Fitzgerald se puso en pie y afirmó: «Saben, me encantaría ser profesor de universidad, disfrutar de su seguridad y de sus engreídos refinamientos, en lugar de apechugar con lo que tengo que apechugar en el mundo real. Les deseo buenas noches, caballeros». Uno de los cámaras que lo acompañaban les dijo: «Sabe más cosas de las que jamás sabrán ustedes»68.
Pero después de ese incidente sus trabajos en el cine se espaciaron. Tampoco conseguía vender ningún cuento. Harold Ober se negó a adelantarle más dinero. Se le consideraba un autor pasado de moda, una reliquia de la locura de los años veinte. Tenía nueve libros en catálogo, pero nadie los compraba: sus royalties de 1939 ascendieron a 33 $, y la edición de Gatsby de la Modern Library se había retirado porque no se vendía. Un día leyó que se iba a representar en un teatro una adaptación de «El diamante tan grande como el Ritz», y alquiló una limusina para asistir en compañía de Sheilah. Al llegar descubrieron que era una representación estudiantil en la sala de arriba. Fitzgerald aplaudió e intentó poner buena cara, pero volvió a casa callado y deprimido.
Buscaba un héroe romántico sobre el que escribir, y lo encontró en la figura del legendario productor Irving Thalberg, el hijo frágil y enfermizo de un importador de encaje judío alsaciano que había llegado a Hollywood en 1919 como secretario personal de Carl Laemmle, presidente de la Universal Pictures. Laemmle se había ido al este, y Thalberg era su enlace: asignaba actores y directores y daba órdenes como si dirigiera el estudio. Cuando Fitzgerald le conoció era jefe de producción de la Metro con un salario de 400 000 $. Pretendía hacer películas un poco mejores que las que se habían hecho hasta entonces, y su pasión por la creación iba aparejada a su romántica creencia de que el dinero lo compraba todo. Era un perfeccionista y un autócrata benevolente, que había deslumbrado a Fitzgerald con su «encanto peculiar, su extraordinaria apostura, su éxito y el trágico final de su aventura»69. Cuando Thalberg murió a los treinta y siete años, dejó un vacío como el que dejaría Stahr al final de El último magnate70.
Sería una novela trágica, tal como había sido siempre su concepción de la vida. En 1920, en pleno éxito, le había escrito al rector de Princeton: «mi visión de la vida (...) es la de los Theodore Dreisers y los Joseph Conrads: que la vida es demasiado poderosa e implacable para los hijos de los hombres»71. Sería una novela que también hablaría de algo fundamental de los Estados Unidos, esa nación de cuento de hadas. «Creo que es la historia más hermosa del mundo (...) Es la historia de toda aspiración: no solo del sueño americano, sino del sueño humano»72. Monroe Stahr es el último de la raza de los pioneros. «¿A esto se reduce los Estados Unidos?», parece preguntar, antes de responder con un compasivo sí.
Fitzgerald, que siempre había parecido más joven de lo que era, ahora se veía mayor, agotado, carente de energía vital, y su rostro, pálido y de rasgos más borrosos, había adquirido un aire ascético. Se le veía inmaterial, arcaico; formulaba preguntas sobre famosos de los años veinte como si aún estuvieran en el candelero, y se le veía casi siempre con frío y encogido. Ahora hablaba con la autoridad de quien ha conocido el éxito y el fracaso, era el menos superficial de los hombres y poseía un conocimiento de sí mismo y de los hombres que solo se podía describir como trágico.
El último magnate lo dedicaría a su hija Scottie y a Edmund Wilson, que, desilusionado con el estalinismo, estaba abandonando su fase marxista y se interesaba más por la narrativa contemporánea.
Le enorgullecía ver los primeros pinitos literarios de Scottie: el ensayo que vendió a Mademoiselle en junio de 1939, en el que criticaba a la generación de su padre, y un sketch publicado en The New Yorker.
Le escribió a Zelda que resultaba extraño que su talento para el relato se hubiera desvanecido. «En parte se debió a que los tiempos cambiaron, los editores cambiaron, pero en parte era algo que tenía que ver un poco contigo y conmigo... el final feliz»73.
Una tarde de finales de noviembre fue al drugstore y volvió temblando. Al día siguiente un electrocardiograma mostró que había sufrido un ataque al corazón. El médico le recetó seis semanas de cama, y para no subir escaleras se mudó al apartamento de Sheilah, una planta baja. Escribía y estaba de buen humor. El 20 de diciembre, después de escribir una escena especialmente difícil, decidió celebrarlo acompañando a Sheilah a una premiere. Cuando se levantaron para salir, Scott se tambaleó y ella le dio el brazo. Al día siguiente se le veía contento, y el médico iba a venir por la tarde. Sentado en una butaca, mientras comía una chocolatina y tomaba notas, de repente pareció sufrir un calambrazo, se agarró a la repisa de la chimenea y se derrumbó con los ojos cerrados, jadeando. Todo acabó en un instante.
Tras la muerte de Scott, Zelda escribió:
Fue un alma tan espiritualmente generosa como ha habido pocas (...) En retrospectiva parece como si siempre hubiera estado planeando momentos felices para Scottie y para mí. Libros que leer, sitios adonde ir (...) Aunque ya casi no nos veíamos, Scott fue para mí el mejor amigo que se puede tener...74.
Cuando se publicó El último magnate, Zelda dijo que le había hecho recuperar las ganas de vivir, que se diferenciaba del resto de la literatura contemporánea en que se deleitaba en la futilidad del destino humano hasta el punto de que lo único que valía la pena era «publicar libros que dejen constancia de la inutilidad de haberlos escrito»75.
John Peale Bishop escribió en su réquiem para Fitzgerald:
He vivido contigo la hora de tu humillación.
Te he visto volverte contra los otros en la noche,
y de tristeza y autodesprecio,
sin ocultar nada,
te oí gritar: Estoy perdido. ¡Pero vosotros sois peores!
Y estabas en tu derecho.
Los condenados no reconocen su condenación.
Cuando murió, la Iglesia Católica se negó a que fuera enterrado en la parcela familiar del Cementerio Católico de Saint Mary de Rockville, Maryland, con lo que fue enterrado en el Rockville Union Cemetery. Cuando Zelda murió en 1948 a causa de un incendio en el hospital mental en el que residía, fue enterrada junto a su marido. En 1975 su hija Scottie solicitó que se revisara esa decisión, y los restos de sus padres se trasladaron a la parcela familiar de Saint Mary.
En su testamento, Fitzgerald había pedido que se le hiciera «el funeral más económico posible»76. Dejó 600 $ en un sobre para pagar el entierro, y a Zelda y Scottie su póliza de seguros, a cuenta de la cual muchas veces había pedido prestado. John Biggs, su albacea, creía que existía una cuenta bancaria secreta, pero no encontró nada.
LA OBRA: PODAR Y MODELAR
Una aproximación histórica
El final de la Primera Guerra Mundial daría un vuelco radical al equilibrio de poder mundial. En una Europa hundida por la guerra, el imperialismo británico, que durante un siglo había dominado el mundo, sufriría un brusco declive —cuyas consecuencias aún hoy no ha acabado de asimilar— para dar paso a la posición hegemónica de los Estados Unidos.
La prosperidad de los felices años veinte se basó en tres factores principales: a) la acelerada evolución de la técnica (racionalización, estandarización); b) el desarrollo de la industria mecánica, eléctrica y química; c) la progresiva concentración económica, apoyada frecuentemente por el estado, encarnada por los consorcios, trusts, grandes bancos y complejos industriales. Pero esa misma prosperidad hizo germinar las semillas de la Crisis del 29: el paro obrero fue aumentando de manera progresiva; algunos precios se mantuvieron congelados y otros fueron a la baja por la coyuntura de superproducción; la riqueza se distribuía de manera desigual; las cotizaciones de bolsa subieron de manera vertiginosa (sobre todo en Estados Unidos); se dio un retroceso en la producción de carbón y la industria textil; y se saturó el mercado agrícola. Los agricultores, además, por la excesiva oferta de productos agrícolas y los daños causados por la erosión del suelo, se cargaron de deudas o quedaron reducidos a la miseria.
Ese fue el marco económico en que nació la obra de Scott Fitzgerald, un mundo de alta especulación, proteccionismo y poca previsión que provocó el Crack del 29, iniciado por el «Viernes Negro» de la bolsa de Nueva York, con la nefasta consecuencia de que entre 1929 y 1932 los valores industriales caerían de 452 a 58, mientras que la producción industrial se contraería en un 54 por 100.
Los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial, según su presidente Woodrow Wilson, para hacer del mundo «un sitio seguro para la democracia». El país salió beneficiado de la guerra y convertido en una nación acreedora más que deudora. También surgió del conflicto más convencido de los valores «básicos» norteamericanos, cauteloso ante los enredos extranjeros, molesto ante el rumbo que tomaban los problemas mundiales y desconfiado de la política progresista de los años previos a la guerra. La nación se concentró en los negocios, la expansión económica, el progreso tecnológico y la generalización del consumismo. Las costumbres cambiaron, la textura de la vida se vio alterada, la nueva tecnología se hizo presente en cada calle y en cada casa; la conciencia del cambio y de las diferentes generaciones se hizo manifiesta. La sensación de desorden cultural y colapso que se manifestaba en Europa no dejó de afectar a los norteamericanos.
Esa era del puritanismo y la prohibición fue también la era del psicoanálisis, el jazz y las flappers; una de extraordinarios logros técnicos y comerciales: el automóvil, el aeroplano, el cine, la radio, la emoción más intensa de la ciudad moderna.