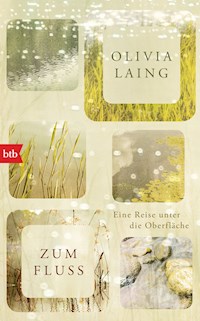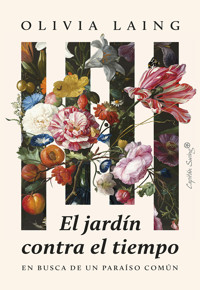
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Inspirándose en la restauración de su propio jardín, Olivia Laing se embarca en una estimulante investigación del paraíso. En 2020, comenzó a restaurar un jardín amurallado del siglo XVIII en Suffolk, un edén cubierto de plantas insólitas. Este ensayo saca a la luz una cuestión crucial para nuestra época: ¿quién puede vivir en el paraíso y cómo podemos compartirlo mientras aún estemos a tiempo? Moviéndose entre jardines reales e imaginarios, desde El paraíso perdido de Milton hasta las elegías sobre los cercamientos de John Clare, desde un santuario en tiempos de guerra en Italia hasta un grotesco campo de recreo aristocrático financiado por la esclavitud, Laing cuestiona el coste, en ocasiones escandaloso, de construir el paraíso en la tierra. Pero la historia del jardín no siempre representa modelos de privilegio y exclusión. También es escenario de avanzadillas rebeldes y sueños comunitarios. Desde la utopía queer conjurada por Derek Jarman en la playa de Dungeness hasta la fértil visión de un Edén común soñada por William Morris, entre los parterres de flores se han intentado nuevos modos de vida, experimentos que podrían resultar vitales en la próxima era del cambio climático. El resultado es un relato bello y exigente de los abundantes placeres y posibilidades de los jardines: no como un lugar donde esconderse del mundo, sino como un sitio de encuentro y descubrimiento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A los jardineros
y en recuerdo de Pauline Craig
«Haciendo que la abeja laboriosa
mida el tiempo lo mismo que nosotros.
¿Cómo si no con hierbas y con flores
contar horas tan dulces y tan puras?».
ANDREW MARVELL, «El jardín»
«Este libro se titula jardín cerrado,
bien sellado, paraíso lleno de
todas las manzanas».
RICHARD ROLLE, Salterio inglés
I
Una puerta
en el muro
Tengo un sueño recurrente, aunque no de forma habitual. Sueño que estoy en una casa, y descubro una puerta que no sabía que existía. Se abre a un jardín inesperado y, durante un instante ingrávido, me encuentro habitando un nuevo territorio rebosante de posibilidades. Tal vez halle escalones que descienden hacia un estanque o una estatua rodeada de hojas caídas. Nunca está ordenado, y su aspecto descuidado siempre resulta fascinante, con la correspondiente sensación de riquezas ocultas. ¿Qué podría crecer aquí? ¿Qué extrañas peonías, iris, rosas encontraré? Me despierto con la impresión de que una articulación que soporta demasiada tensión se ha relajado, y de que todo fluye con vida nueva.
Durante la mayor parte de los años en los que se ha repetido este sueño, no disponía de un jardín propio. Me estrené tarde en el acceso a la propiedad, pues estuve de alquiler hasta los cuarenta, y solo en contadas ocasiones en pisos que contaban con un espacio exterior. El primero de estos jardines temporales estaba en Brighton. Era tan estrecho que casi podía tocar ambas vallas a la vez, cayendo sobre la cresta de los Downs en tres terrazas escarpadas, que culminaban en un invernadero con una vid que crecía descontrolada, habitada por un sapo de ojos dorados.
Allí planté caléndulas, tajetes, que, según Gerard, el herborista del siglo XVI, «fortalecen y reconfortan enormemente el corazón».[1]Me estaba preparando para ser herborista y tenía la cabeza llena de plantas, una maraña de formas naturales. El estudio de la botánica suponía una educación de la mirada. El mundo ordinario se volvía más intrincado y repleto de minuciosos detalles, como si hubiera adquirido una lupa que triplicara la capacidad ocular. Cada planta estaba tan entrelazada con la historia de la humanidad que estudiarlas era como caer por un conducto a través del tiempo. «La caléndula silvestre es semejante a la caléndula simple, pero más pequeña; toda la planta perece con la llegada del invierno, y vuelve a recuperarse con la caída de la semilla».[2]
Diez años más tarde, en Cambridge, planté salvia y genista, y rehice el estanque hediondo que en primavera se llenaba de tritones que nadaban hasta la superficie para exhalar una bola plateada de aire. Vivía con contratos de corta duración, con moho negro en las paredes, pero los jardines me proporcionaban estabilidad, o tal vez me ayudaban a asumir aquella transitoriedad. Además del esfuerzo que implicaba hacerlos, me encantaba la posibilidad de olvidarse de una misma, la inmersión en una especie de trance de atención que difería del pensamiento cotidiano tanto como la lógica onírica lo hace de la vigilia. El tiempo se detenía, o más bien me arrastraba con él. A los veintitantos llegó a mis manos un listado de normas de existencia, y me produjo tal impresión que las copié en un pequeño cuaderno negro que en aquellos días estaba repleto de aforismos y consejos sobre cómo ser una persona. La regla que más me gustaba estipulaba que siempre merece la pena hacer un jardín, sin importar lo temporal de la estancia. Puede que no durase, pero ¿no era mejor ir por la vida como Juanito Manzanas, dejando una estela de bocanadas de polen al pasar?
Cada uno de estos jardines era una forma de sentirme como en casa, pero al mismo tiempo anhelaba un espacio permanente propio, sobre todo cada vez que un casero finalizaba el contrato y vendía un espacio que, por supuesto, no me pertenecía. Lo había deseado desde pequeña, más incluso que una casa. Aparte del amor, era mi deseo más constante e incontenible, y dio la casualidad de que una cosa me llevó a la otra, un aluvión de buena suerte que no termino de creerme. A los cuarenta y pico, me enamoré de un catedrático de Cambridge y no tardé en casarme con él, un hombre extraordinariamente inteligente, tímido y afectuoso. Ian era mucho mayor que yo y vivía en una casa adosada abarrotada de libros que iban desde el suelo hasta el techo. Su mujer había fallecido recientemente y, al poco de mudarme con él, tuvo que someterse a dos operaciones delicadas. Nos habíamos hecho amigos en un principio por nuestro interés compartido en la jardinería, y tras su jubilación empezamos a plantearnos seriamente la idea de mudarnos a algún lugar que ofreciera la posibilidad de restaurar un jardín o de crear uno desde cero. No podíamos saber cuánto tiempo estaríamos juntos, y hacer un jardín nos parecía una buena manera de pasar una parte de ese tiempo.
Durante este periodo de búsqueda, mi tía me envió por correo electrónico una foto de una casa totalmente envuelta en rosas que habían sido guiadas para que se curvaran con holgura, de manera que las flores golpeaban contra las ventanas. Había setos cuadrados de boj a cada lado de la puerta principal, recortados en una forma muy cómica, como los bizcochos French Fancies de Mr Kipling. Era exactamente igual que las casas robustas, cuadradas y con chimenea que dibujaba de niña, una materialización de la raigambre que tanto había deseado en aquellos años de inestabilidad e incertidumbre. Me salté la descripción del interior y pasé directamente a la sección titulada «Exterior»: «Los jardines de la Real Sociedad de Horticultura son una característica particular de la casa, diseñados por el distinguido jardinero Mark Rumary, de Notcutts». ¡Esto era más que prometedor! Aunque no había oído hablar de Mark Rumary, conocía Notcutts, el afamado vivero de Suffolk cuyas exhibiciones a menudo obtenían medallas en el Chelsea Flower Show.
Fuimos a verla en enero de 2020, conduciendo por pequeños pueblos de Suffolk hasta casi alcanzar la costa. Con cada kilómetro que pasaba, el terreno se volvía más plano y el cielo parecía aceptar más luz. Llegamos tan temprano que tuve tiempo de pedirme unas tostadas con huevos escalfados en la cafetería de enfrente, sin dejar de mirar el reloj. Desde la calle no podía verse el jardín. Debía de estar escondido en la parte de atrás. Lo vi en cuanto se abrió la puerta principal. El vestíbulo tenue y alargado conducía hasta una segunda puerta acristalada. Una oleada de luz verdosa inundó el interior.
Fuera, los árboles estaban pelados. El jardín estaba cercado por muros, con el ladrillo rojizo de Suffolk cubierto con distintos tipos de trepadoras: glicinia, clemátide, jazmín de invierno y madreselva, además de murallas y banderines de hiedra. Todo estaba abandonado y crecido, pero incluso con un simple vistazo pude reconocer plantas inusuales como avellanos de bruja, cuyas flores de piel de limón exudaban un aroma hipnótico y astringente, y los capullos negros inconfundibles de una peonía arbustiva. Al fondo, una puerta en el muro daba a una cochera victoriana que ahora servía de garaje improvisado. Más allá había una cajonera suelta con un comedero de hierro, como en el libro The Children of Green Knowe, donde Tolly deposita terrones de azúcar para Feste, el caballo fantasma. En el cobertizo del jardín, el propietario me enseñó el mandil de jardinería lleno de telarañas de Mark Rumary, que todavía colgaba de un gancho.
Toda la parcela era algo menos que una tercera parte de un acre, pero parecía mucho más grande porque estaba ingeniosamente dividida por medio de setos, uno de hayas y uno de tejo, de modo que nunca pudiera contemplarse de una sola vez, sino que constantemente se atravesaban puertas y arcos por los que se accedía a nuevos espacios misteriosos. En uno de ellos había un estanque elevado en forma de cuadrifolio, y otro parecía completamente abandonado, con árboles frutales podridos, entre ellos un níspero, un árbol que solo conocía por la broma de Shakespeare en Romeo y Julieta sobre cómo llaman las jóvenes a esta fruta: culo abierto. Allí habían celebrado una boda, y una carpa de lona atravesada por ortigas y dedaleras todavía cubría el suelo. Al otro lado del muro del fondo, un parque en pendiente rodeaba una casona georgiana de color rosa, apenas visible entre las ramas desnudas de los sicomoros. En este muro había también una puerta en curva, cerrada con un candado y pintada de un descascarillado azul huevo de pato. Su presencia había originado el rumor de que antiguamente había sido la residencia de la viuda, aunque a mí me recordaba a la puerta enigmática del jardín de mis sueños.
Un entramado de rosales colmaba muchos de los muros. Parecía que nadie los hubiera podado en años, y me acordé, cómo no, de la enfadada Mary Lennox con su piel amarillo ictérico que, a fuerza de fisgonear, había accedido a un jardín como este, del que luego surgió una chica totalmente diferente.[3] No tenía ninguna duda de que, si raspaba aquellos rosales con una navaja, hallaría una mecha y estarían vivos. Los jardines tienen un don para parecer muertos, pero raras veces lo están y, en cualquier caso, el suelo estaba cubierto con campanillas de invierno, que se abrían paso a través de hojas putrefactas. Y entonces, en un rincón descubrí una dafne, la más grande que había visto nunca, con sus ramilletes rosa nacarado que desprendían un olor débil pero dulce. Era la primera planta de la que me había enamorado, el primer nombre botánico que me había aprendido de niña. Más que nada en el mundo, quería que ese jardín fuese mío.
Estábamos en enero. Llegó febrero y en el Reino Unido empezaba a informarse de los primeros casos de covid, seguido del confinamiento en Italia, donde los hospitales ya estaban saturados. El primer ministro británico, que poco después estuvo a punto de morir a causa del virus, hablaba alegremente de las medidas que adoptar. La gente empezó a usar mascarillas, luego a quedarse en casa, después a preocuparse por una posible contaminación a través del correo postal o en el supermercado. Justo después del equinoccio de primavera, se declaró el confinamiento nacional. Casi todo el país estaba encerrado en sus hogares, y solo estaba permitida una hora de ejercicio al aire libre al día.
Y así, el mundo, que en los últimos tiempos había girado más que deprisa, sencillamente frenó de golpe. En El paraíso perdido, Milton describe la Tierra colgando suspendida de una cadena. Así es como se le aparece a Satanás en su viaje desde el Infierno por los páramos del caos. En primer lugar ve el Cielo, con sus almenas de zafiros y ópalo, y luego, «sujeto al extremo de una cadena de oro, aquel mundo suspendido, semejante a una estrella de pequeña magnitud colocada cerca de la Luna».[4] Un mundo pequeño, colgante: así fue la primera temporada suspendida del confinamiento.
El tiempo era templado y agradable, dulce, encantador, aunque pueda sonar ridículo. Mientras todo lo demás se contraía, la primavera trajo consigo una contraola de belleza, una avalancha incesante de cerezos en flor y perifollos verdes. Cambridge se vació de turistas y estudiantes. Incluso los parques infantiles permanecían cerrados, con los columpios asegurados con candados a sus soportes. Ian superaba los setenta, con dos aneurismas a sus espaldas, y mi pánico por mantenerlo a salvo empezaba a estar fuera de control. Caminábamos por calles vacías hasta parques vacíos, huyendo en cuanto aparecía algún desconocido y conteniendo la respiración cuando a nuestro lado pasaban corredores resoplando. Aunque lo cierto es que apenas pisé el exterior. Unas semanas antes del confinamiento había desarrollado una tos de la que no conseguía librarme y que derivó en una pleuresía. Febril y postrada en la cama, pasé muchas horas recorriendo mentalmente aquel jardín, tratando de hacer todas las averiguaciones posibles sobre su génesis y evolución.
Los entonces propietarios me habían prestado dos ensayos sobre aquel jardín, uno de Rumary, que estaba incluido en una antología sobre jardines de Suffolk, y otro que se había publicado en una edición de la revista Country Life de 1974, ilustrado con fastuosas fotografías en blanco y negro. Firmaba el artículo el paisajista Lanning Roper, que más tarde descubrí que había sido la primera persona que había contratado a Rumary. Indagando por aquí y por allá, descubrí otro texto en el libro The Englishman’s Garden, editado por Rosemary Verey y Alvilde Lees-Milne. El tono de Rumary era tan cálido y alegre que era como si estuviera allí mismo en la habitación, gesticulando, entusiasta y autocrítico; un experto locamente enamorado de las plantas. «Nunca podré olvidar la emoción —decía— la primera vez que vi este jardín».[5] Se había mudado a la casa en 1961 con su pareja, el compositor Derek Melville, a quien, incluso en el año 2000, todavía se refería como amigo. Un homosexual que no había salido del armario: un lenguaje que conocía íntimamente debido a mi propia infancia en una familia homosexual de los ochenta.
A su llegada, había encontrado un jardín descuidado, «con un pequeño vergel de manzanos y ciruelos decrépitos creciendo en un exuberante tapiz de egopodio, rodeado de muros inusualmente altos que le conferían la sensación claustrofóbica del patio de una prisión».[6] Había una red de senderos ruinosos que no parecían llevar a ninguna parte. La tierra era arenosa, y al otro lado del muro del fondo una hilera de olmos proyectaba un tupido haz de sombra. Rumary había diseñado centenares de jardines, pero este fue el único que hizo para él. A pesar de la distancia que nos separaba, su emoción era palpable. Prescindió de todo, excepto de unos cuantos árboles adultos, entre ellos tres tejos irlandeses y una magnífica morera plantada durante el reinado de Jacobo I. Después de ocuparse del egopodio y de desenterrar los manzanos enfermos, advirtió que la irregularidad de la parcela se prestaba a ser distribuida en espacios semejantes a las extensiones de la casa, por medio de setos que demarcaran los límites; el clásico estilo Arts and Crafts del que Gertrude Jekyll fue pionera y que con tanta habilidad desplegaron Vita Sackville-West y Harold Nicolson en el castillo de Sissinghurst. Es más, la higuera que había admirado en mi visita procedía de un esqueje de uno de los árboles de Sissinghurst.
En la versión original del jardín, en lo que ahora era el jardín del estanque había antiguas variedades de rosas, como la «Ferdinand Pichard» o la «Fantin Latour». El espacio que había detrás del seto de tejo donde se había instalado la carpa nupcial era un jardín blanco en sombra, donde distintos árboles frutales iluminaban cada rincón, entre ellos un cerezo tibetano y un cerezo de invierno. Bajo estos altos cúmulos de flores había bancos de hosta y bambú intercalados con matas de skimmia, potentilla blanca y phlox blanca, además de narcisos blancos, lirios reales y tulipanes de flor de lis. Era un buen lugar para recuperarse de una resaca, afirmaba Rumary, con un césped en círculo a modo de piscina verde y flores blancas que brillaban en la luz narcótica que se filtraba entre las hojas. Lo imaginaba no muy diferente a Clavel, lirio, lirio, rosa, aquella imagen en color crema de los atardeceres de verano de John Singer Sargent.
El afán de Rumary por probar nuevas variedades y especies amenazaba en todo momento su elegante sentido de la estructura. «A lo largo de los años, la batalla entre el diseñador y el botánico ha sido constante —señalaba—, porque, aunque por formación soy lo primero, el instinto me lleva a ser lo segundo. Es como el doctor Jekyll y el señor Hyde o, en este caso, ¡la señorita Jekyll y el señor Hyde! Al principio, Jekyll llevaba la voz cantante…, pero Hyde aparecía una y otra vez, y aún lo hace».[7] Comprendía perfectamente este tipo de obsesión por las plantas, pues yo misma tendía a ser mucho más parecida a Hyde. Por aquel entonces, el jardín trasero estaba abarrotado de plantas inusuales y codiciadas. Ayudada de estos tres artículos y de una veintena de fotografías sacadas de internet, elaboré una lista minuciosa de casi doscientas plantas, muchas de ellas escogidas por su fragancia. Me encantaba repasarla una y otra vez, lo que me permitía distraerme de la espeluznante indeterminación del futuro. Soñaba despierta con los distintos aromas de sarcococca, calicanto de invierno y Rosa rugosa «Roseraie de l’Haÿ». Estaba segura de que algunas habrían muerto o las habrían retirado a lo largo de las décadas. ¿Qué habría sido de la piña escoba, que necesita un muro cálido orientado al sur para prosperar? ¿Seguiría estando allí el laurel moteado que había crecido a partir de un esqueje de la tumba de Chopin o las clavelinas de pluma procedentes de semillas recogidas en el jardín de George Sand en Nohant?
A medida que el terror de la pandemia iba en aumento, este jardín medio imaginado y medio real se convirtió para mí en un refugio, un lugar aparte al que podía acceder a mi antojo, aunque solo lo hubiera visto una vez. Puede parecer una actividad peculiar, pero no fui la única, ni mucho menos, que aquella primavera encontró en el jardín un espacio de consuelo. Durante el tiempo que tuve que guardar cama, una insólita obsesión por la jardinería se apoderó de mí. En todas partes, la gente se embarcó en un nuevo y febril romance con las plantas. Cada mañana, mi cuenta de Instagram se llenaba de una marea verde savia de plántulas de guisantes de olor y clemátides avistadas en paseos diarios. En el transcurso de 2020, tres millones de personas en Gran Bretaña se iniciaron en la horticultura, más de la mitad de ellas por debajo de los cuarenta y cinco años. Los centros de jardinería se quedaron sin abono, semillas e incluso plantas a medida que la gente destinaba su energía a transformar los espacios en los que estaban confinados. El mismo patrón se repetía en todo el mundo, desde Italia a la India. En Estados Unidos, durante la pandemia, 18,3 millones de personas comenzaron a hacer sus pinitos en la jardinería, muchas de ellas millennials. La empresa de semillas estadounidense W. Atlee Burpee anunció que las ventas del primer mes de marzo del confinamiento habían sido las más elevadas en sus 144 años de historia, mientras que el minorista ruso Ozon informó de un aumento del 30 por ciento en la venta de semillas. Era como si, durante aquella temporada estancada y aterradora, las plantas hubieran emergido a la visibilidad colectiva, convertidas en una fuente de socorro y apoyo.
Era fácil entender por qué. Cultivar alimentos responde a un instinto en épocas de inseguridad, y alcanza su apogeo en pandemias y guerras. La jardinería permitía echar raíces, ofrecía calma, era útil y embellecía. Ocupaba los días desocupados y proporcionaba un propósito para las personas que de la noche a la mañana se habían desvinculado de sus rutinas de oficina. Era una forma de rendirse al momento presente en el que todos nos hallábamos atrapados. En un tiempo interrumpido —agazapados a las puertas de un desastre inimaginable, con la cifra de víctimas mortales disparada, sin un remedio a la vista—, era reconfortante ser testigos de que el tiempo transcurría como debía, de que las semillas crecían, los capullos brotaban, los narcisos se abrían paso en la tierra; un compromiso de cómo debería y podría volver a ser el mundo. Plantar era una manera de invertir en un futuro mejor.
Al menos, para algunos. Por desgracia, el confinamiento también puso de manifiesto el hecho de que el jardín, ese presunto santuario frente al mundo, era inevitablemente político. Aquella primavera sublime asistimos a una desalentadora disparidad entre quienes se entretenían con palas de jardinería o tecleando desde sus tumbonas y los que se encontraban recluidos en torres de pisos o estudios mohosos. Y esta disparidad se intensificó aún más cuando los parques y los espacios asilvestrados se clausuraron o quedaron sujetos a una vigilancia policial reforzada, volviéndose inaccesibles para las personas que más los necesitaban. Según una investigación de la Oficina Nacional de Estadísticas realizada aquella primavera, la inmensa mayoría —el 88 por ciento— de la población británica tiene acceso a algún tipo de jardín, incluidos balcones, patios y espacios verdes comunales, pero esta distribución no es en absoluto aleatoria. Las personas negras tienen casi cuatro veces más probabilidades que la gente blanca de no tener acceso a un jardín, mientras que aquellos que desempeñan trabajos no cualificados o semicualificados, los trabajadores ocasionales y los desempleados tienen casi tres veces más probabilidades de no disponer de un jardín que los que ocupan puestos profesionales o directivos. Un estudio del Instituto Nacional de Salud de 2021 sugería que, si bien los jardines en Estados Unidos están menos extendidos entre el conjunto de la población, las personas blancas tienen casi el doble de probabilidades que los ciudadanos afroamericanos o asiáticos de tener acceso a un jardín.
A medida que las protestas de Black Lives Matter empezaban a tomar fuerza en todo el mundo, los jardines, en especial los de las casas solariegas aristocráticas pertenecientes al National Trust,[8] fueron objeto de examen por derecho propio. Un jardín, un espacio verde, puede parecer más inocente, e incluso loable, que la estatua de un comerciante de esclavos, pero también guarda una relación oculta con el colonialismo y la esclavitud. No se trata solo de que muchas de las plantas de jardín que nos resultan familiares, desde la yuca y la magnolia a la glicinia o el lirio africano, sean importaciones «exóticas», una herencia de la obsesión por la recolección de plantas que se desarrolló en la época colonialista. La esclavitud proporcionó asimismo el capital para un embellecimiento del paisaje, en la medida en que los beneficios monstruosos de las plantaciones de azúcar sirvieron para financiar casas y jardines fastuosos de vuelta en Inglaterra.
Para cierto público, este debate era intolerable, pues politiza algo que consideraban que debía ser neutral, una hermosa guarida frente a las disputas políticas. Algunos se negaban a cuestionar el coste de construir paraísos o a socavar el acogedor encanto del denominado paisaje patrimonial. Para otros, eso convertía al jardín en una zona deslustrada, incluso contaminada: una fuente de privilegios incuestionables, el fruto reluciente del dinero sucio. Personalmente, considero que, si bien el hechizo del jardín radica, en efecto, en su suspensión, en su aparente separación del mundo en un sentido más amplio, la idea de que exista fuera de la historia o de la política no es una posibilidad. Un jardín es una cápsula del tiempo, además de un portal fuera del tiempo.
El hecho de que poseer un jardín constituya un lujo, de que el acceso al propio terreno sea un lujo, un privilegio y no el derecho que debería ser, está lejos de ser un fenómeno nuevo. Desde sus inicios edénicos, la historia del jardín siempre ha sido también una historia sobre qué o quién está excluido o expulsado, desde tipos de plantas a tipos de personas. Como observó Toni Morrison en cierta ocasión: «Todos los paraísos, todas las utopías, están diseñados por quien no está ahí, por la gente a la que no se permite entrar».[9] Si algunos de los jardines en apariencia sublimes de Inglaterra dependían económicamente de las plantaciones de azúcar, algodón y tabaco de América y las Antillas, otros se debían a la práctica del cercamiento parlamentario, el proceso legal por el que los antiguos campos abiertos, terrenos comunales y tierras baldías del periodo medieval pasaron a ser de propiedad privada. Entre 1760 y 1845 se aprobaron miles de actas de cercamientos. En 1914, se había cercado más de una quinta parte del área total de Inglaterra, un preludio de la indignante estadística actual que afirma que menos del 1 por ciento de la población posee más de la mitad del país. Los cercamientos ayudaron a facilitar una nueva arcadia: la gran casa en espléndido aislamiento, una isla en medio de un parque aparentemente natural, cuidada hasta el más mínimo detalle y despojada de burdos elementos humanos, desde carreteras, iglesias y granjas a pueblos enteros.
Llevaba mucho tiempo reflexionando sobre estos aspectos más preocupantes del jardín. Tanto por una cuestión de ingresos como de tendencia natural, en mi vida me había dedicado sobre todo a jardines ad hoc, establecidos por muy poco dinero en suelos abandonados o deteriorados. Empecé a formarme como herborista después de un periodo de activismo ambiental. En la universidad, pasé mi primer invierno viviendo en una tienda de campaña en una granja de cerdos abandonada a las afueras de Brighton, formando parte de un colectivo que trataba de crear un jardín comunitario en ese espacio. Mi decisión de estudiar Herbología se había derivado de numerosas lecturas fascinantes de Naturaleza moderna, donde el director cinematográfico Derek Jarman relata la creación de un jardín en la playa de guijarros de Dungeness, mientras moría de sida. «La Edad Media ha sido el paraíso de mi imaginación»,[10] señala, y las entradas de su diario se intercalaban con extractos de herbarios medievales, una farmacopea de plantas mágicas y medicinales: romero, borraja, pensamientos salvajes, tomillo. Todos ellos arrastraban tantos recuerdos y asociaciones que su jardín se convirtió en dos cosas supuestamente contradictorias: una trampilla de escape a lo eterno y una forma de coserse a uno mismo —aunque, en realidad, él emplea la palabra «encadenarse»—[11] en el paisaje vivo.
Más o menos en la misma época en la que aparecieron los primeros casos de covid en las noticias, yo participaba en la campaña para salvar Prospect Cottage, la casa de Derek Jarman, y el famoso jardín que la rodeaba. Dos semanas después de que se decretara el confinamiento, la campaña había alcanzado lo que en un principio parecía un objetivo de financiación colectiva extremadamente ambicioso: tres millones y medio de libras. Por lo visto, yo no era la única que encontraba sostén en aquel lugar inverosímil mucho tiempo después de la muerte de Jarman. Su jardín carecía de muros o vallas, borrando la frontera entre lo cultivado y lo silvestre; las rosas y las kniphofia daban paso a matas de col marina y aulaga esculpidas por el viento. En este sentido, visibiliza uno de los aspectos más interesantes de un jardín: el límite entre el artificio y la naturaleza, la decisión consciente y el azar silvestre. Hasta los terrenos mejor cuidados están sujetos a una descarga incesante de fuerzas externas, que van desde el clima y la actividad de los insectos a los microorganismos del suelo y los patrones de polinización. Un jardín es un ejercicio de equilibrio que puede adoptar la forma de colaboración o de guerra encarnizada. Esta tensión entre el mundo tal como es y el mundo que desean los humanos se encuentra en la esencia de la crisis climática y, por tanto, el jardín puede ser también un lugar de ensayo donde experimentar formas nuevas y tal vez menos perjudiciales de habitar esta relación.
Como ya sabía por experiencia propia, la historia del jardín no siempre refleja patrones más amplios de privilegio y exclusión. Es también un lugar de avanzadillas rebeldes y de sueños de un paraíso comunal, como el de los Cavadores, la secta separatista que surgió en la Revolución inglesa que reivindicaba la tierra como un «tesoro común» que debía compartirse entre todos (una idea que sigue resultando radical en nuestros días). Establecieron su breve edén vegetal en la colina de San Jorge, en Surrey, en lo que ahora es una comunidad vallada muy apreciada entre los oligarcas rusos. Este tipo de jardín es un lugar de posibilidades donde pueden intentarse, y se han intentado, nuevos modos de vivir y modelos de poder; un recipiente de ideas, así como una metáfora a través de la cual expresarlos. Como señalaba el artista Ian Hamilton-Finlay, que creó el jardín de esculturas Little Sparta en Escocia, «algunos jardines parecen lugares de retiro, pero en realidad son un ataque».[12]
Si conseguía el jardín de Rumary, me repetía, lo restauraría, pero también analizaría su intersección con la historia, algo inevitable en el caso de cualquier jardín, por pequeño que sea, puesto que cada planta es un viajero en el espacio y en el tiempo. Quería explorar los dos tipos de historias del jardín: calcular el coste de construir un paraíso, pero también indagar en el pasado en busca de versiones del Edén que no estuvieran fundadas en la exclusión o en la explotación, capaces de albergar ideas que pudieran resultar vitales en los difíciles años venideros. Ambas cuestiones me resultaban sumamente apremiantes. Nos encontrábamos en un punto crucial de la historia, vivíamos en la era de la extinción masiva, el desenlace catastrófico de la relación de la humanidad con el mundo natural. El jardín podía ser un refugio frente a todo eso, un lugar de cambio, pero también puede encarnar —y así ha sido— las estructuras de poder y las mentalidades que han conducido a esta devastación.
Pero había algo más. El ahora perpetuo y agonizante de las noticias me agotaba. No quería limitarme a viajar al pasado a través de los siglos. Quería desplazarme en una concepción diferente del tiempo: el que se mueve en espirales o ciclos, palpitando entre podredumbre y fertilidad, luz y oscuridad. Por aquel entonces ya presentía que todo jardinero se inicia en una comprensión diferente del tiempo, en una que también podría incidir en cómo evitar el apocalipsis hacia el que parecemos decididos a precipitarnos. Quería cavar y ver qué encontraba. Un jardín contiene secretos, eso es algo que todos sabemos, elementos enterrados que pueden crecer de formas extrañas o germinar en lugares inesperados. El jardín que yo elegí tenía muros, pero, como cualquier jardín, estaba interconectado y abierto al mundo.
[1]John Gerard, The Herball, or Generall Historie of Plantes, A. Islip, J. Morton and R. Whitakers, 1633 (1597), p. 741.
[2]Ibid., p. 741.
[3]Mary Lennox es la protagonista del clásico infantil de Frances Hodgson Burnett El jardín secreto, publicado en 1911. (N. del E.).
[4]John Milton, El paraíso perdido, Montaner y Simón Editores, 1873, trad. de Cayetano Rosell.
[5]Mark Rumary, en Alvilde Lees-Milne y Rosemary Verey (eds.), The Englishman’s Garden, Penguin, 1985, p. 120.
[6]Lanning Roper, «An Ingenious Cottage Garden», Country Life, 11 de abril de 1974, p. 872.
[7]Mark Rumary, en Alvilde Lees-Milne y Rosemary Verey (eds.), The Englishman’s Garden, p. 121.
[8]Fundación Nacional para los Lugares de Interés Histórico o de Belleza Natural. (N. de la T.).
[9]Toni Morrison, PBS News Hour, 9 de marzo de 1998.
[10]Derek Jarman, Naturaleza moderna, Buenos Aires: Caja Negra, 2019, trad. de Hugo Salas.
[11]Ibid.
[12]Ian Hamilton Finlay, en Robert Gillanders, Little Sparta, Scottish National Portrait Gallery, 1998.
II
Paraíso
Nos acabamos mudando a mediados de agosto. En plena canícula estival, con el suelo reseco y agrietado. Hacía treinta y un grados a las doce del mediodía y el aire se mecía ligeramente como gelatina. En cuanto nos dieron las llaves, fui directa al jardín. No era en absoluto como lo recordaba. Parecía abandonado y destartalado; el césped crujía, los arriates se desmoronaban. El boj tenía tizón. El invernadero estaba lleno de tomateras medio muertas y, en la puerta, por fuera, la Magnolia grandiflora había perdido centenares de hojas que tenían el color y la consistencia de un guante de béisbol. ¿Habíamos cometido un error? Aquel estado de ánimo que parecía acumularse entre los muros, ¿había sido solo una imaginación mía? Más tarde descubriría que en agosto el jardín siempre estaba en su peor momento, sobreexpuesto y abrasado por el sol.
Llegaron los de la mudanza y, una por una, las agradables habitaciones vacías se fueron llenando de cajas. Mientras ellos trabajaban en el interior, yo desmonté el invernadero, para lo cual tuve que arrastrar macetas viejas y bolsas de abono hasta el césped, a pesar del calor que hacía. Limpié el armazón y guardé mis herramientas, colocando cañas y soportes para plantas en montones ordenados. Una chapuza, sinceramente. La estructura en sí estaba mucho peor de lo que había advertido en aquella primera visita que tanto me había seducido. Gruesos zarcillos de hiedra se habían abierto paso bajo el techo, y las vigas estaban tan podridas que un solo dedo podía atravesarlas. Muchos de los ladrillos de la tapia del fondo estaban reventados o teñidos de un verde alga virulento. En otras palabras, nada de una mano de pintura rápida: se necesitaba una reconstrucción completa.
No habíamos arrancado ninguna de las plantas de nuestro antiguo jardín, ni siquiera la peonía rayada a la que llevaba mimando desde su más tierna infancia, pero lo que sí teníamos era una multitud de tiestos, entre ellos mi floreciente colección de pelargonios. Sus nombres recordaban a personajes de una novela de Jane Austen: «Lady Plymouth», «Lord Bute», «Ashby», «Brunswick», «señora Stapleton». En cuanto los bajaron del camión, los trasladé uno por uno al jardín del estanque y los dispuse alrededor de los bordes de la piscina elevada, junto con un león de piedra que se llevaba las zarpas a la cabeza y dos puñados de piedrecitas blancas que Ian había traído de Grecia. Una densa capa de malas hierbas cubría el agua. Bancos de pies de león espumaban los márgenes y, en el rincón más alejado, un cardo solitario navegaba a toda vela; sus coronas púrpura imperial refulgían en la luz fluctuante. Un geranio malva asomaba entre las escuálidas rosas. ¿Eran «Rozanne»? Hacía tanto calor que solo se distinguía el zumbido de las abejas y el tráfico distante de la A12.
Cuando se marcharon los de la mudanza, nos sentamos sobre la hierba y comimos cerezas. Unas sombras alargadas se arrastraban por el césped. Aquella madrugada, mi padre me había enviado un correo electrónico informándome de que su mujer había empeorado por la noche. Llevaba ingresada en el National Hospital for Neurology and Neuroscience desde mayo, la última de una larga serie de hospitalizaciones a causa de un tumor cerebral. Era la primera vez en diez años que no había podido ir a visitarla. En todas y cada una de las ocasiones anteriores, se había desplazado a diario a Londres en tren para sentarse con ella o hablar con el personal y gestionar la compleja orquestación de sus cuidados, a medio camino entre la oncología y la neurología. Cuando ella estaba en casa, él la cuidaba sin ayuda de nadie, una situación que era cada vez más insostenible. Hacía varios días habíamos sopesado la posibilidad de contratar a un cuidador de cara a la inminente alta hospitalaria. Sin embargo, ahora estaba gravemente enferma y los médicos no confiaban en que superase aquella semana.
Nos mudamos un lunes. El miércoles parecía que iba a repuntar, a lograr una de esas recuperaciones sorprendentes y radicales a las que nos tenía acostumbrados. Su tensión arterial había vuelto a la normalidad, así como la temperatura corporal. Pero el viernes por la mañana, pocas horas después de este último y alegre parte médico, murió, y mi padre llamó sollozando desde Queen Square, sentado en un banco frente al hospital, aferrado a una caja que contenía la ropa de su mujer.
Fue mi padre el que me inculcó el amor por la jardinería. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía cuatro años, y todos los fines de semana de custodia él se dedicaba a llevarnos a todos los jardines del National Trust y de las casas señoriales en un radio de doscientos cincuenta kilómetros de la M25, un círculo que recorríamos continuamente, porque nosotras vivíamos en la parte inferior del anillo y él en la superior. Fui una niña nerviosa, no muy feliz, y me encantaban las posibilidades de olvidarse de una misma que ofrecía un jardín. Uno de los lugares que más nos gustaba visitar era Parham, una casa isabelina de Sussex, donde en cada rincón de los jardines cercados había pequeños y cuidados estanques cubiertos con un tapete verde y reluciente de lentejas de agua. A Sissinghurst íbamos en abril, el mes de mi cumpleaños, cuando las calles lucían festivas con la flor del manzano y podías embriagarte con el aroma maduro de los alhelíes, que se tostaban al sol en la torre de Vita.
Mi padre siempre acudía a estas expediciones equipado con un pequeño cuaderno negro. En él confeccionaba listas de nombres de plantas en una caligrafía ilegible, abalanzándose sobre cualquier variedad inusual. A mí me gustaban sobre todo las clásicas y acaparaba listas de rosas antiguas o de manzanos que habían estado en boga en el siglo XVI. «Winter Queening», «Catshead», «Golden Harvey», «verde crema», «Old Permain». Su mujer casi nunca nos acompañaba. En la caja que entregaron a mi padre en el hospital había una hoja tamaño A4 donde ella había apuntado información personal, es de suponer que ayudada por algún miembro del personal de enfermería, porque a esas alturas su vista ya no le permitía leer ni escribir. La última casilla estaba destinada a aquello que no le gustaba o de lo que prefería no hablar. Solo decía: «Jardinería: normalmente se ocupa mi marido».
La desolación de mi padre, así como la conmoción y el horror que irradiaba aquella muerte inesperada, saturaron mi experiencia del jardín en esos primeros días y amplificaron la aprehensión provocada por la pandemia. En invierno, solo había advertido la belleza del conjunto, la sensación prometedora. No había asimilado realmente lo abandonado que estaba todo. Ahora lo veía con otros ojos. Los árboles bullían con hongos, o crecían de forma extraña y desordenada, con exuberantes guirnaldas de campanillas colgando. Las plantas parecían patilargas o atrofiadas, privadas de nutrientes, inundadas de malhechores que llevaban largo tiempo propagándose. Una tarde, un grosellero se desplomó justo delante de mí, y el árbol vecino también parecía estar en las últimas. Los antiguos propietarios habían realizado un trabajo increíble en la restauración de la casa, pero, como ellos mismos reconocían, no eran jardineros, y durante los meses de confinamiento tampoco habían contado con ninguna ayuda.
No es que me gustasen los jardines pulcros. Subscribía el manifiesto de Frances Hodgson Burnett en El jardín secreto, cuando afirma que un jardín pierde todo su encanto si se vuelve demasiado limpio y ordenado. Una tiene que poder perderse y sentirse, como señalaba Burnett, casi excluida del mundo. Una de las cosas que más me gustaban de este jardín era su extraño sentido de la proporción: los muros y el seto de hayas, con su par de arcos, eran tan absurdamente altos que nos sentíamos como liliputienses al atravesarlos con nuestros rastrillos. La altura que alcanzaban algunas de las plantas parecía enfatizar la cualidad absorbente de incluso las tareas más cotidianas del jardín.
Esta suspensión de la vida diaria tiene algo de mágico, una transición vegetal que puede resultar casi exultante. Al mismo tiempo, un jardín que luce un aspecto demasiado abandonado puede resultar siniestro, tan inquietante como lo es una casa abandonada; lo doméstico invadido por agentes del desorden y el deterioro. La imagen de un jardín desatendido circula por la literatura como una metáfora del abandono a mayor escala. Pensad en el criado de Ricardo II que se niega a sujetar los «albaricoques que se balancean»[13] en el jardín del duque de York y pregunta por qué debería escardar una parcela cercada cuando el jardín de Inglaterra está tan descuidado y «sus más lindas flores se ahogan, sus árboles frutales se hallan todos sin podar, sus setos están en ruinas, sus parterres en desorden y todas sus plantas útiles hormiguean de orugas». Oleadas de espanto se desprenden de estos versos. Hay algo maligno, algo podrido o infestado allí donde todo debería estar ordenado y ser fructífero.
Si en este ejemplo el jardín defiende firmemente el Estado nación, en Hamlet, escrita cinco años después, transmite un paisaje emocional además de político. A raíz de la muerte de su padre, Hamlet compara el mundo recién deteriorado y contaminado con «un campo incultivable, donde solo crecen cosas de vulgar naturaleza, dominándolo por completo».[14] El propósito de esta imagen persistente y perturbadora es indicar que un jardín debería estar plantado y atendido, por lo que su disolución sugiere un lapso más siniestro que un pedazo de naturaleza salvaje o un terreno baldío.
Encontramos una especie de ansiedad similar en la escalofriante sección «El tiempo pasa» de Al faro, de Virginia Woolf, donde la casa de Ramsay queda expuesta a la intemperie, también a causa de una muerte inesperada. Las amapolas se siembran a sí mismas entre las dalias, y las alcachofas sepultan a las rosas como lo habían hecho aquí en los lechos del estanque. Hay un placer fecundo, aunque inverosímil desde el punto de vista hortícola, en este desgobierno, cuando el clavel se empareja con el repollo. Pero observamos también la confirmación de que, en cualquier instante, puede convertirse en algo más desolado, incluso mortal. «El simple peso de una pluma y la casa se derrumbaría, se iría a pique, se tambalearía y zambulliría en el profundo y sombrío abismo».[15] Entonces la propia casa se haría añicos y sus fragmentos rotos quedarían enterrados bajo un manto de cicuta y zarzamora.
En aquellas primeras semanas, regresaba a menudo a esas líneas. Todo necesitaba cuidados. Ortigas, escribí con tristeza en mi diario del jardín, grama, zarzamora, raíz del traidor. En lugar de cicuta: heracleum, más alto que yo, centenares de inflorescencias blancas que ya habían echado semillas. La tierra parecía azúcar moreno, tal como la había descrito Mark Rumary. Pura arena de Suffolk, que es incapaz de retener nutrientes y necesita dosis regulares de materia orgánica. Apenas veía lombrices, y cada vez que me aventuraba en las regiones cubiertas por la hiedra al final de alguno de los arriates, tropezaba con un cadáver, con el tocón siniestro de un árbol o un arbusto, exterminado por causas desconocidas y ataviado con malezas fúnebres.
Dediqué las primeras semanas a tantear el terreno, ajustando mi mapa mental a la realidad. Y la realidad era que había cuatro jardines pequeños, además de varios lechos diseminados junto al sendero que recorría el lado norte de la casa y pasaba por el cobertizo de las macetas, hasta otra puerta pintada de color crema y con los goznes caídos por la que se accedía al jardín principal. Al atravesarla, la casa quedaba a la izquierda, en forma de L rosada, con un aspecto desastroso tras años de añadidos, una fachada casi oculta por una glicinia, cuyas gruesas espirales impedían abrir la ventana del salón. Dentro de la L, resguardado, había un patio enlosado lo bastante grande para una mesa, flanqueado por un pequeño parterre de boj abarrotado de peonías y rosas.
Este patio daba a otro jardín secreto en la parte sur de la casa, que recibía el poco imaginativo nombre de jardín del invernadero debido a su elemento central y más interesante. Había un rectángulo de césped agostado con un ciruelo en el centro rodeado de infelices arbustos encorvados, entre ellos mahonias, madroños y una magnolia que no lograba identificar, además de dos manzanos incomprensiblemente plantados en plena sombra. Para aislarse de la carretera, del muro sobresalía una pantalla de carpes entrelazados y atados a postes municipales. Me recordaba al aparcamiento de un hospital. Imaginé dulces asperillas bajo ellos elevándose en un oleaje verde y blanco, una marea primaveral.
Mi diario estaba lleno de anotaciones como esta: descripciones angustiadas intercaladas con sueños de fertilidad y reparación. Francamente, me sentía abrumada. ¿Por dónde se suponía que debía empezar? ¿Qué método debía aplicar? Había renovado jardines con anterioridad, pero ninguno con un legado tan excelso. No quería echar nada a perder ni deshacerme de joyas por un simple desconocimiento o error. Mi amigo Simon, el jardinero jefe del Worcester College en Oxford, me brindó el mejor de los consejos. Me dijo que no quitara nada durante un año entero, a menos que estuviera absolutamente segura de su identidad y aspecto en todas las estaciones. No soy una persona paciente por naturaleza, pero si de verdad quería saber qué había sobrevivido, el único método a prueba de errores era observar y esperar.
El jardín principal estaba enfrente de la casa. Habían plantado césped y lo bordeaban arriates curvos y profundos que culminaban al fondo en el seto de tejo que ocultaba el jardín nupcial. El arriate septentrional estaba dominado por una magnolia de Soulange, un árbol antaño muy común en los jardines suburbanos. Produce una hiperabundancia de flores rosas en forma de pico tan tempranas que, a menudo, sucumben a las heladas y cubren la calle con cieno marrón. Solía contemplar el que había en el exterior de la casa de mi abuela con fascinación de propietaria, y deseaba que nuestras visitas coincidieran con su breve temporada de esplendor.
Aquí se cobijaba una colonia de hortensias demacradas de un tipo que nunca antes había visto, como un coro de figuras de Giacometti. Delante de ellas se alzaba la morera, ametrallada de avispas, que había ido desplomándose a lo largo de los siglos hasta alcanzar una posición casi supina, perezosamente despatarrada sobre dos soportes. Un avellano de bruja compartía el mismo lecho, y, al otro lado del sendero, había un avellano común, Corylus avellana «Contorta», también conocido con el saleroso nombre de «bastón de Harry Lauder». Servía de telón de fondo para una yuca espectacular que desde el día de nuestra mudanza había generado un pincho tras otro de campanillas de color marfil.
Gracias a las fotografías publicadas en la revista Country Life, sabía que la yuca era un remanente de lo que había sido un magnífico arriate donde convivían agrupaciones de espuelas de caballero y amapolas orientales, con sus enormes cabezas de seda salpicadas de elegante negro. Ahora parecía congestionada y enferma. El césped se había extendido sobre ella, enviando raíces invasoras que formaban frágiles tapetes amarillos que ahogaban las plantas atrofiadas en la parte de delante. El césped nunca había sido una de mis mayores preocupaciones, pero esta imagen rezumaba algo donde cristalizaba toda mi consternación frente al descontrol. Una mañana calurosa, agarré una horquilla de mano y me senté frente al arriate dispuesta a liberar la hierba. Las raíces establecían redes que se desprendían fácilmente: la única ventaja de una tierra arenosa.
Mientras cavaba, las púas de la horquilla chocaron contra algo metálico. Lo palpé y me di cuenta de que era el antiguo borde, una línea curva de metal que discurría alrededor del césped. Probablemente, en esos momentos no había nada más pasado de moda que un césped bien recortado, pero para mí fue como un talismán, una señal tangible del equilibrio entre el desorden y el control, la abundancia y la claridad, que cada jardinero ha de determinar por sí mismo.
No todo era así, desde luego. También íbamos a nadar a las playas en Dunwich y Sizewell. La primera noche, al acostarnos, oímos a dos cárabos comunes llamándose el uno al otro, y todas las noches siguientes retomaron su conversación nocturna. A veces me levantaba y me quedaba junto a la ventana contemplando el césped, un espacio oscuro y triste bajo un cielo sembrado de estrellas. El clima se mantuvo, y yo salía cada día justo después del amanecer para dar una vuelta por el jardín con una taza de té. Era la mejor hora para estar allí, al amanecer o al anochecer, cuando la paleta de colores era muy suave, teñida de rosa y lavanda y, a veces, dorado.
Cruzaba el césped y atravesaba la primera arcada del seto de hayas que conducía al jardín del estanque, el espacio que más me gustaba. Era tan privado, tan remoto. Incluso el sonido del tráfico enmudecía. El muro curvo estaba adornado con un denso tapiz verde de hojas: higuera y jazmín, trepadora de chocolate Akebia quinata y parra virgen, que pronto adquiriría un tono escarlata cardenalicio. Una Rosa banksiae sobresalía por encima de la tapia y se desplomaba sobre sí misma creando una especie de pasaje secreto. Siempre había pájaros piando fuera de la vista, y con ellos una agradable sensación de no soledad, de estar acompañada por pequeñas presencias invisibles.
Era el más elegante de los jardines. El estanque cuadrifoliado se encontraba en un extremo, y en el lado opuesto discurría un sendero de piedras entre dos lechos alargados, cada uno con un ciprés en el extremo más próximo, uno muy alto y el otro tirando a achaparrado. Cinco setos de boj desiguales y endebles con forma cuadrada flanqueaban ambos lechos, y al fondo crecía una falsa acacia festoneada con dulces y floridos penachos de algodón. Junto a ella, en el muro, una puerta de madera conducía a los establos. Por encima del seto se veía el antiguo palomar, rematado por una veleta con la robusta figura de un caballo de Suffolk.
Dentro de esta estructura ordenada, las plantas se habían desbocado. A primera vista producían una confusión deliciosa: geranios del malva más pálido, luminosas corolas amarillo Nápoles de onagra vespertina y cabezas punzantes de cardos yesqueros de color azul polilla. Guisantes de olor perenne trepaban por los cipreses, y había un trío de árboles de hibisco estándar: rosa, azul y blanco. Pero, salvo una mata poco común de kniphofia, que supuse que podría ser una variedad «Bees» limón, la mayoría de las plantas eran de autopolinización promiscua, como la amapola amarilla y la colleja, o «matonas» como la melisa y la ortiga muerta, que habían formado una densa maraña a rayas en casi todos los bancales del jardín, asfixiando cualquier posible crecimiento. En el extremo del establo también daba la impresión de que algo extraño hubiera sucedido. Aquí, el suelo era mucho más bajo y había grandes huecos entre las plantas. Meses después descubrí que en este lugar se había erigido otra carpa nupcial.
La intención original había sido reproducir en este espacio parte de la atmósfera y el carácter de los patios ajardinados del sur de España. La forma inusual cuadrifoliada del estanque, según afirmaba Mark Rumary en The Englishman’s Garden, era una copia «de los que a menudo pueden verse en los jardines mediterráneos clásicos, sin duda alguna de origen árabe».[16] El nombre técnico para este tipo de diseño es jardín del paraíso, y es mucho más antiguo de lo que Rumary pudo haber imaginado. Los jardines del paraíso surgieron en Persia seis siglos antes del nacimiento de Cristo, y se organizan conforme a unos principios geométricos estrictos. Tienen que estar cercados e incluir un elemento acuático, ya sea un estanque, un canal o un riachuelo, así como árboles como granados o cipreses dispuestos de una manera regular.
Estos jardines están estrechamente vinculados con el fundador del Imperio persa, Ciro el Grande, sobre quien Thomas Browne escribió su insólito y melancólico tratado El jardín de Ciro, en 1658. Con el paso de los siglos se extendieron por el mundo islámico y llegaron a ser conocidos como charbagh debido a su estructura cuádruple. Pueden encontrarse en Irán, Egipto y España (Rumary los vio por primera vez en los famosos jardines árabes de la Alhambra). En el siglo XVI fueron introducidos en el norte de la India por Babur, el primer emperador mogol, y, aunque muchos se han perdido o destruido desde entonces, persisten en forma de miniaturas mogolas: espacios exquisitos con terrazas y pabellones, plantados con una variedad de flores reconocibles como iris o lirios y habitados por aves y peces, así como por atareados séquitos de jardineros.
En un primer momento pensé que era el propio jardín lo que se comparaba con el paraíso, como en el caso del cielo, pero, para mi sorpresa, el concepto es justo al revés. Nuestra palabra «paraíso», con todas sus fascinantes asociaciones, tiene sus raíces en la lengua avéstica que se hablaba en Persia en el 2000 a. C. Deriva de la palabra avéstica pairidae¯za, que significa «jardín amurallado», donde pairi es «alrededor» y daiz es «construir». Como explica Thomas Browne en El jardín de Ciro, es a estas personas amantes de la botánica «a quienes les debemos el nombre mismo de Paraíso; por tanto, no lo encontramos en las Escrituras antes de los tiempos de Salomón, y fue concebido originalmente en persa».[17]
El historiador y jefe militar Jenofonte de Atenas descubrió la palabra cuando luchaba en Persia con mercenarios griegos en el 401 a. C. Apareció por vez primera en la lengua griega en su descripción de cómo Ciro el Grande plantaba jardines de recreo dondequiera que se desplazase: παράδεισος, transliterada como paradeisos. Esta palabra griega es la que se emplea en el Antiguo Testamento para hacer referencia tanto al Jardín del Edén como al propio Cielo, entrelazando de manera irreparable lo celestial con lo terrestre. A partir de ese momento, continuó migrando al latín y después a muchas otras lenguas, incluido el inglés antiguo, donde adquirió nuevos significados. En el siglo XIII también había pasado a significar «un lugar de incomparable belleza o deleite, de dicha suprema», es decir, que, tras haber ascendido a lo sublime, regresaba de nuevo a la tierra.
El descubrimiento de esta cadena de asociaciones me dejó atónita. Lo primero había sido el jardín, y el cielo seguía su estela. Ese había sido el cénit de la perfección, el ideal a lo largo de los siglos y de los continentes: un jardín cercado; un espacio fértil, hermoso, cultivado. Me encantaba que lo material precediera a lo sublime, o, dicho de otra manera, que lo sublime surgiera a partir de lo material. Desbarataba el mito de la creación de un modo que me producía un intenso placer. En cierta ocasión oí que esto se conoce como la herejía inglesa, la idea de que el paraíso podía encontrarse en un jardín, pero lo cierto es que fue ahí donde se fundó el rumor del paraíso.
Tal vez también me tocó la fibra sensible porque mi primer encuentro propiamente dicho con el concepto de paraíso estuvo muy entrelazado con un jardín real. Me eduqué en un convento en la localidad de Chalfont St Peter, en Buckinghamshire. El colegio ocupaba una casa muy antigua llamada la Granja. Las niñas decían que había pertenecido al juez de la horca Jeffries, cuyos sangrientos juicios aún persistían en la memoria local. Se ubicaba en unos jardines de tamaño considerable rodeados por una densa empalizada de coníferas. Detrás de las pistas de tenis había un huerto, y por todas partes salían al paso estatuas de Jesús y de san Francisco de Asís, con las palmas de las manos de cemento vueltas hacia arriba.
Mi profesora del jardín de infancia era la hermana Cándida, que sigue siendo la persona más genuinamente bondadosa que he conocido en mi vida. La devoción era un estado permanente en ella, una especie de manto de viaje. Hablaba con suavidad, nunca se mostraba antipática y, para escapar del aula, nos llevaba a pasear por el bosque. Allí fue donde aprendí a reconocer la Vinca major, hierba doncella, con sus hojas amarillas a rayas y pétalos azul claro. Un día nos prometió una sorpresa. Bajamos al río Dell, un espacio hasta entonces inexplorado. En la ribera había una gruta de pedernal y, en su interior, una figurita pintada de la Virgen acunaba al niño Jesús con la cabeza inclinada en señal de respeto.
Una cursilada católica que me afectó profundamente. No siempre nos daban clase las monjas, pero las historias de la Biblia lo impregnaban todo. Recuerdo, con cinco o seis años, el desconcierto que me produjo la Creación. No encajaba con el relato más científico que también me habían enseñado, y llegué a la conclusión de que Dios debía de ser el responsable de las partes más difíciles, como las pestañas (aunque esta justificación no me dejó del todo satisfecha). En torno a esa época tuve una pesadilla en la que aparecía la palabra horno. Se inscribía en un tipo de sueños sobre palabras que han continuado hasta hoy. Comprendí que significaba quemar y me desperté aterrorizada. El infierno abajo, el paraíso arriba y, en alguna parte, a un lado, el Jardín del Edén, que parecía existir de muchas formas, incluido el propio jardín del convento, aislado y gobernado por una misteriosa jerarquía de seres espirituales, así como los jardines transformativos de mis lecturas infantiles, desde Green Knowe a Misselthwaite Manor o el jardín de medianoche donde Tom juega en los altos árboles.[18]