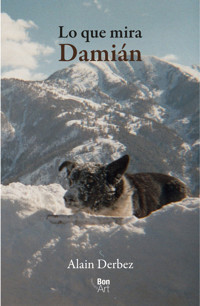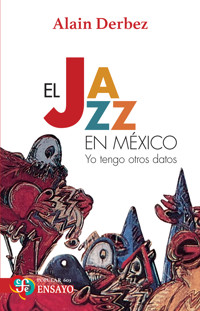
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En palabras del autor, esta historia del jazz en México se ha escrito, se escribe y está siempre por escribirse. Alain Derbez escucha, toca, investiga, difunde y, sobre todo, disfruta el jazz. Su pasión lo ha llevado a incorporar en su obra, con cada nueva edición, abundante material inédito, entrevistas a algunos de sus principales protagonistas y textos que nacieron como conferencias o guiones para radio: una armonía de datos e imágenes contra la desmemoria y el desdén que no pretende ofrecer verdades inamovibles, sino seducir y encontrar nuevos cómplices para entender el jazz que se ha hecho en México. Este libro —que se ha convertido ya en una lectura imprescindible no sólo entre quienes disfrutan del jazz, sino también entre quienes investigan en su historia— invita a pensar al jazz como un modo de vida y no sólo como una opción musical más. "¿Cuándo comenzó la historia del jazz en México? En verdad, ¿importa? Lo real es que empezó, continuó y continúa y de ello aquí daremos seguimiento."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1385
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR
603
EL JAZZ EN MÉXICO
ALAIN DERBEZ
El jazz en México
Yo tengo otros datos
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, 2001 Segunda edición, 2012 Tercera edición, 2024 [Primera edición en libro electrónico, 2014] [Segunda edición en libro electrónico, 2024]
Distribución mundial
D. R. © 2001, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5227-4672
Diseño de portada: Maricruz Hernández Imagen de portada: collage con fragmentos de Oda a los pintores, jazzeros y poetas, Jazzamoart, 1988, mural en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, 14.50×23.69×4.50 m, Acervo Artístico UAM.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.
ISBN 978-607-16-8424-0 (rústica)ISBN 978-607-16-8495-0 (ePub)ISBN 978-607-16-8507-0 (mobi)
Impreso en México • Printed in Mexico
SUMARIO
Introducción (toma uno)
Introducción (toma dos)
I. Jazz: localidades no agotadas (una lectura a brincos entre el jazz y la identidad aquí)
II. Farmacia
III. Detrás de la farmacia, la miscelánea
IV. Como en botica
V. Más para un veinte de jazz y otros veintes que nos caen
VI. Jazz nuestro de cada día
VII. Los damnificados del a-go-go
VIII. El contradictorio jazz en México. ¡Qué sí, que no, el macalacachimba!
IX. Lo que el jazz me dio a entender
X. Va mi espada en prenda
XI. La colonia del jazzista mexicano y otras preguntas
XII. De voces y variantes y cajones de sastre (para saber de la a a la zeta quién es qué y si hay modo también dónde)
Bibliografía
Láminas
Índice
Con Eréndira y Jonás, mis hijos; con Marcela, compañera siempre, dedico esta edición a mi madre María Magdalena Velázquez y a mi padre Marcelo Derbez. Me hubiera gustado ver el libro en sus manos, su voz en la lectura, sus comentarios. Vaya la vida por mejores miércoles que aquellos dos del 2010. Y para el poeta de jazzera estirpe y sonriente mirada, Gaspar Aguilera (1947-2021).
DEL RIMERO DE EPÍGRAFES COMO CARTAS DE INTENCIÓN
Toquemos jazz a ver si despiertan los cuates que están dormidos.
LUIS AGUILAR
El jazz es la música más impúdica y, a la vez, más hermética. Cuanto más se la ama, menos se deja poseer.
ARNAUD Y CHASSEL
El historiador no es el que sabe. Es el que busca.
LUCIEN FEBVRE
Por eso, a la demanda que se me ha hecho de escribir un nuevo prólogo para este libro reeditado, sólo he podido responder una cosa: suprimamos el antiguo. Eso sería lo honrado. No tratemos de justificar este viejo libro, ni de reinscribirlo en el presente: la serie de acontecimientos a los cuales concierne y que son su verdadera ley está lejos de haberse cerrado. En cuanto a novedad, no finjamos descubrirla en él, como una reserva secreta, como una riqueza antes inadvertida; sólo está hecho de las cosas que se han dicho acerca de él, y de los acontecimientos a que ha sido arrastrado.
MICHEL FOUCAULT
Los músicos de jazz somos el último escalón en la esfera idiosincrática de México, algo así como un perro negro y callejero, ja, ja, ja…
JAKO GONZÁLEZ GRAU
Contra todos los icebergs, las sirenas cantoras, los piratas saltimbanquis, las traiciones de los arenosos como movedizos bajos fondos, los obstáculos todos donde embozada está incluida la esperanza, la nave del jazz en México a flote continúa y surca sobre las olas (vals bien sincopado) y en tal embarcación ocupando un lugar en la atalaya del vigía, quiere hallarse esto que desde un libro aquí comienza en la lectura de sus páginas, eso que ya se afloja el cinturón, ya se lo suelta según el diseño de su ropaje lo determine en sus distintas ediciones. Nuevos tripulantes y pasajeros aparecen y ofrecen sentidos adioses a los que por la borda son llamados a la mar.
(Palabras que escribí y dije para comenzar la transmisión de un día completo de jazz mexicano en Radio Educación el 23 de abril, Día Internacional del Jazz [UNESCOdixit] del malhadado 2020.)
Introducción (toma uno) DONDE SE HABLA DE GARBANZOS, DE VOLÚMENES Y DE ESTANTES POR POBLAR
Cuando en julio de 1994 vio la luz1 el libro Datos para una historia aún no escrita. Una aproximación al jazz en México, parecía, apostado en el estante deliberada e ilusionadamente destinado al tema, un garbanzo en olla. No es asunto mío decir si “un garbanzo de a libra” o “duro gabriel de cocido”, pero sí destaco que el todavía no tan gordo volumen de apenas 275 páginas estaba ahí solo y su alma.2 Parecía que al potencial engrosador de la bibliografía del universo dedicado al jazz y su quehacer en el territorio nacional que, tras el día de la Candelaria de 18483 quedó entre los ríos Bravo y Suchiate, no le atraía tanto la tarea como para ponerse a indagar, plasmar y conseguir luego quien le editara el mamotreto.4 “Y si tal hubiera, ¿quién lo leería? ¡Vaya, ni siquiera, al no ser en general labrado hábito, los jazzistas locales que en buena cantidad mentados vienen”,5 pudo haber respondido quien cumplía con la encomienda en la editorial de mandarlos, con cajas destempladas y amarilla sonrisa de empedernido fumador, a ti y a tu manuscrito al diablo.
Hoy que ya estamos en los no muy alegres veinte del XXI (donde pandemia, encierro, enfrentamientos bélicos y matanzas, como una centuria antes, vuelven a encontrarse, ahora aderezados con cambio climático y el mismo salvajismo capital del capitalismo más impío), pareciera que el panorama editorial jazzero-doméstico es otro. No “¡muy otro!” para echar a rebato las campanas, pero sí otro.
En las repisas ya cohabitan aquel volumen potosino seguido por otros dos títulos (con sendos tirajes de dos mil ejemplares ambos) progresivamente más gorditos, publicados por el Fondo de Cultura Económica: El jazz en México. Datos para una historia, del 2001, con nueva pintura de Jazzamoart (Multi-instrumentista) en la tapa y 480 páginas, y El jazz en México. Datos para esta historia, del 2012, 819 páginas y una tercera portada de Jazzamoart (Los saltimbanquis del jazz). Haciendo sumas: son cinco mil ejemplares los distribuidos y, hasta donde me han hecho saber en la editorial, agotados.6
Contraviniendo al Foucault del epígrafe (“suprimir el antiguo prólogo”), reproduzco, desde este 22, con sus añadidos apuntes con otra tipografía, algunas partes de lo que hace diez años, con el título de “El que avisa no es traidor”, escribí a manera de introducción a lo que se deja venir:
Se leyó en la contraportada aquel potosino 1994: El tamaño de este asunto, producto de los datos aquí vertidos, permitirá al lector defenderse de todo aquel que sin el menor empacho salga con la batea de babas de que el jazz en México no existe o ha existido. Aquí está parte de ese jazz. Está en la labor de los jazzistas que han trabajado como catalizadores de la música comercial y no comercial en el siglo XX mexicano y está en eso que se ha hecho y se sigue haciendo en el XXI anunciado como jazz, escuchado como jazz, ubicado como jazz, disfrutado como jazz, criticado como jazz. Toca al lector escucha (escucha-lector) decidir qué y que no según su santa e informada voluntad. Contra los afanes dictatoriales confío y espero que todo esto se desate, se dispare y siga.
En los dos millares de volúmenes de la también agotada edición que siete años más tarde, con el nombre de El jazz en México y las cuatro palabras del subtítulo Datos para una historia, se lee (p. 9): ¿Se desató? ¿Se disparó? Cosa de echar un ojo y de prestar oreja. Esto que sigue es una aproximación a la historia del jazz en México. De mi postura ante la historia hablan sin tanta verborrea los epígrafes empleados, de mi acercamiento al jazz en el país espero que hable este libro como lo han hecho los artículos en periódicos, suplementos y revistas, las charlas públicas, las series radiofónicas y televisivas y un largo etcétera sintetizado con minúsculas en mi tarjeta de visita:
alain derbez
lector. escritor.
escucha.
saxoservidor
Siendo algo tan amplio, tan rico y tan poco investigado, lo menos complejo sería recurrir a las fechas como cota confortable. Aquí no hay tal. Sé que a la historia real las fechas (carne de efeméride) le tienen sin cuidado, así que convengamos: poner una cerca no limita el campo sino a quien quiere engañar la vista.
¿Cuándo comenzó la historia del jazz en México?… En verdad, ¿importa? Lo real es que empezó, continuó y continúa y de ello aquí daremos seguimiento. Entran (además de abundante material inédito y siempre con la idea de pertenecer a este contexto y no como caprichosa suma de folios) escritos que, a lo largo de varios lustros, he publicado en lados (e incluso idiomas) distintos. Yo estudié (estudio) Historia y amo el jazz. Lo toco, lo oigo, lo ubico, lo investigo, lo difundo, lo disfruto, lo critico. Probablemente eso explique al lector —como he pretendido que lo haga conmigo a lo largo de las décadas que llevo lidiando con la confección y reconfección de esta obra— el porqué de este buceo, de esta constante inmersión.
No hay en este libro —en eso confío— ningún afán de avasallar con verdades inamovibles y arrebatadoras. Hay, sí, con muchas, muchas preguntas, todas las ganas de invitar, de seducir, de hallar amigos, más cofrades, más cómplices con quienes algún día seguir haciendo y seguir leyendo y oyendo y deleitándonos.7Ir más allá de los datos y de las dudas para acceder a una mejor, una mayor aproximación a una historia que se ha escrito, que se escribe y que está siempre por escribirse.
Advertido esto e insistiendo en que en mi paso, mis pasos, por la universidad (ante las preguntas ¿qué bibliografía existe, cómo sería el aparato analítico, quién la dirigiría, quiénes tus sinodales?) muy difíclmente se me hubiera animado —por no decir permitido— a presentar como tesis de licenciatura una Historia del jazz en México.8
Recojo el hilo de 2001 de nuevo para mi rueca de 2012 y también la del 22:
El 4 de diciembre de 1993, adelantado siempre como fue hasta el final, falleció el gran músico Frank Zappa (1940). Él fue quien aseveró que el jazz no está muerto sino que huele un poco chistoso. En 1997, añadiendo el gentilicio de mi país (“el jazz mexicano”), usé la frase Jazz is not dead, it just smells funny como nombre de una charla en la Universidad de Nueva York a los alumnos del crítico y escritor Howard Mandel y luego, traducido, en mi conferencia del Segundo Taller de Jazz en el Conservatorio de las Rosas michoacano, en la que daba cuenta de lo acaecido desde el 93 en el jazz de aquí.9 Meses más tarde en ese 1999, una plática con tal título, aunque modificado el contenido, se oyó al iniciar las actividades de una asociación de jazz en Oaxaca. Nueva información iba sumándose a otra y otra más para permitirme, partiendo de un tema central, la escritura de una serie de ponencias —verbales instantáneas de un cuerpo en movimiento— pronunciadas en diferentes coloquios, en ferias de libro y en festivales de jazz, tanto nacionales como extranjeros. Sobre el asunto algo se ha oído tanto en Casas de la Cultura como en antiguas estaciones de desaparecidos trenes nacionales vueltas centro cultural (y amenazadas hoy, demolición mediante, con tornarse —en Pachuca por ejemplo— un supermercado más de estadunidense cadena), en salas de cine, auditorios y museos en la provincia mexicana, en la naciente Universidad Autónoma de la Ciudad de México, distintas unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, el todavía “defeño” Museo de Culturas Populares, así como el del Chopo, un par de embajadas fuera del país, el canadiense Centro Stewart Mc Donald de Guelph en Ontario, la sala Ponce de Bellas Artes, algún auditorio del CENART, algún otro salón de la Facultad de Filosofía de la UNAM, el guatemalteco Teatro Municipal de Quetzaltenango, un parque de Azcapotzalco donde, en plena feria del libro, sugerí públicamente, al presentar mi libro, organizar un festival que se llamara Jazzcapotzalco, y la neoyorkina Universidad de Columbia.10 Si la vista, los dedos y Pitágoras no engañan, es claro que las tribunas y el interés por el tema “jazz en México” van creciendo y con ello sus potenciales públicos locales y foráneos.11
Uno se preguntará, si se habla de tres millares de ejemplares agotados para el 2012: ¿cuántos de estos volúmenes fueron adquiridos, fueron leídos y son consultados efectivamente por músicos de jazz, muchos de los cuales adentro mencionados están?
¿Cuántos por otra gente involucrada en el jazz (difusores, funcionarios, organizadores de conciertos y festivales, dueños de lugares que al jazz abren / cierran sus puertas, etc.) que papel protagonista juega y que, a veces conociendo la portada del libro, prefiere obviar la lectura de las páginas mas no por ello dejar de opinar sobre él porque alguien les platicó (vino y les dijo) que bla ba bla?…12
En 2001 se leyó:
¿Es esta una nueva edición corregida y aumentada de Datos para una historia aún no escrita?…
Respóndase como ocasionalmente lo hacía en televisión aquel poeta tan opinador antes de aclararse la dialéctica garganta: Sí y no. Lo que sí que no es, es una simple cuanto pachorruda reimpresión. Digamos que se trata de una nueva relectura anotada y comentada por el autor. Eso sería lo más apropiado. Agrego datos, doy información, complemento, amplío, asomo posibles senderos a tomar por quien decida internarse, añado a la anterior una nueva discografía13 que, contra el viento y la marea burocráticos que cierran espacios dedicados exclusivamente a tocar jazz en vivo, se ha ensanchado gracias a la labor de, sobre todo, los jóvenes músicos y los jóvenes especialistas en sonido; incorporo al final de cada capítulo una lista de personas mencionadas ahí que han colaborado, cada quien a su manera, para que el jazz sea una realidad en la cultura mexicana del siglo XX y lo siga siendo en el XXI; corrijo detectados errores y omisiones y sí, vuelvo a dejar preguntas varias al aire para ser respondidas por todos los involucrados y los que sumarse quieran. Al final, en lo que algún día cada vez menos lejano se tornará una necesaria enciclopedia colectiva del jazz en México.
Vuelvo a abrir la interrogante en 2010 y en 2022 y amplío la respuesta: ¿Es esta una nueva edición corregida y aumentada? Sí, lo es. Las dos anteriores, con sus variantes, recogían muchos datos contra la desmemoria y el desdén, arrojaban un aluvión de preguntas y buscaban detectar constantes en el desarrollo del jazz en nuestro país; constantes que al ser señaladas deberían funcionar para permitir que los protagonistas del asunto rompieran las inercias y no repitieran aquello que haría pensar que el jazzista mexicano es el único animal que cae, instrumento en mano, esperanzadamente dos, tres veces en la misma trampa… Podría apostar mi resto a que los dos libros precedentes no habrían sido aceptados por la academia como aquella tesis posible e imposible. Quizás colegiados colegas coligieron que no hay en los dos antecedentes impresos un trabajo académico con su aparato crítico y su bibliografía muy bien formada y quizás falte la inserción del texto en el contexto de otros movimientos de jazz en países latinoamericanos hermanos o —más allá— en los movimientos jazzísticos estadunidenses y europeos; probablemente no haya un escrito que, analítico, bien pueda ubicarse en algún debate ideológico o sociohistórico… Y eso tal vez suceda simplemente porque, como bien claro lo anunciaba desde la portada, el autor no lo pretendía: “DATOS para una historia (aún no escrita)”. La labor en esa aproximación —se advirtió, y el que avisa, insisto, no es traidor— consistía en recoger los dispersos haberes para —ubicándolos en su contexto social, histórico, cultural— hacer evidente su negada existencia a veces hasta a los mismos hacedores; acomodar las existencias, ordenarlas, inventariarlas y luego también sugerir algunas de las muchas formas de entrarle a hacer las particulares historias de los haberes y los porqués de los deberes.
(Y sin embargo, advierto, aclaro y declaro sin ambages, créanlo algunos obcecados o no: este es un libro que puede bien ubicarse en las librerías en la sección de los libros de historia. Tal vez habrá que hacer, en este 22, un cintillo especial que rodeando el volumen próximo impreso rece: “Pssst, si lo lees completo te darás cuenta: ¡este es un libro de historia!… Date el chance”.)
La pregunta hoy es: ¿Lo pretende ahora al sumar más y más interrogantes? ¡Pero qué molesto hábito de inquirir y no atrever una respuesta de inmediato! ¡Qué empeño por escabullirse en la retórica! ¡Qué atropello —cantara el tango de Enrique Santos Discépolo (1901-1951)— a la razón!… Repito: ¿Lo pretende ahora?
Se leía en aquellos entonces: “¿Tú crees que a los jazzistas mexicanos —le pregunté a un jazzista mexicano— les pueda interesar una enciclopedia del jazz mexicano? ¿Un libro sobre ellos? ¿Un libro sobre ustedes? ¿Lo leerían?… La respuesta está aquí, páginas adentro.
¿A qué huele el jazz en México?
Me gustaría contestar que, sobre todo lo demás, a pan y a madrugada.
Quien asomado comience ahora a ojear y hojear este libro finalmente entregado entre el crepúsculo del 22 y la aurora del 23, se habrá dado cuenta —si el arrobo ante la nueva portada de Jazzamoart (Oda a los pintores, jazzeros y poetas) lo permite— que en esta entrega hay otro subtítulo acompañante: Yo tengo otros datos. Eso es rigurosamente cierto y en buti de páginas que vienen, titipuchal como son, los vierto. Pian pianito empero continuaré señalando a lo largo del libro otras diferencias que, entre este volumen y sus antecesores, justificarían el porqué de una nueva edición corregida y aumentada y no nada más, pachorruda de mi parte, una reimpresión, pero por ahora deseo dar un vistazo a algunos de los tomos que hoy conviven en el librero mencionado y que tienen al jazz y, en el retobo y el arrempujón, al blues mexicanos como temas, ya tocados frontalmente ya de soslayada manera.
Comienzo por casa porque es —quiero suponer— lo que mejor conozco, así que en el anaquel de marras coloco Hasta donde nos dé el tiempo, libro que, con un tiraje de tres mil ejemplares, salió en octubre de 1987 y que en sus 197 páginas poco tocaba al jazz desde México aunque sí algo del blues acá (crónicas sobre los festivales con una formidable alineación de músicos estadunidenses, charlas que sostuve con blueseros como Brownie Mc Gee, Big Joe Williams, Taj Mahal,Queen Sylvia Embry, Larry Davis, Phil Meeks, Magic Slim, Papa John Creach, Blind John Davis y, desde México, la cantante Betsy Pecanins y el grupo Real de 14).14 Sobre este volumen y su autor escribió el poeta, ensayista, crítico, además de entusiasta difusor del jazz (sobre todo del free-jazz), pianista, saxofonista y duranguense, Evodio Escalante:15
Alain Derbez nos descubre en Hasta donde nos dé el tiempo su vocación más profunda, la de historiador. Pero un historiador que no acepta las jerarquías establecidas y que deja correr la máquina por su cuenta. Un historiador que destripa de la academia y de sus métodos castrantes porque lo que le interesa es historiar la historia desde sus tripas personales, quiero decir, desde acá, desde la otra orilla, desde la severa carnalidad de los no existentes, de los oprimidos y de los olvidados. Que otros hagan la historia de los faraones y de los modos de producción. Admirador del movimiento situacionista francés, lector de Guattari y de los escritos de Cooper y Laing, magonista nostálgico y tal vez empedernido, Alain Derbez no puede no escarbar en las tradiciones populares que desdeñan los pedantes pero que mantienen vivas las raíces de una rebelión que acaso algún día cambie el destino de nuestra tierra. Y quizás la más atractiva, la más sorprendente de estas tradiciones es la de la música negra […] Técnicas cercanas al periodismo, como lo son la crónica y la entrevista, sabiamente dosificadas con el relato y caudales de información que no se adquieren de un día para otro […] le sirven de estímulo y pretexto para reconstruir la larga historia de la música negra y para dar al mismo tiempo un testimonio de primera mano acerca de la pichicatería de lo que quiere ser una política mexicana y no es sino la expresión carranclana de un autoritarismo paranoico que expresa su miedo a la juventud limitando y en otros casos prohibiendo los conciertos de este tipo de música. Que una institución del Estado avale con sus siglas la aparición de este libro es una más de las ironías que nos depara la existencia […] ¿Una historia de la música negra? Sí, pero una historia contestataria, como ya se insinuó. Una historia que exige ópticas distintas, métodos diferentes. Historia que exige entender a la música como mucho más que meramente música […] La música es el eslabón de una cadena semiótica que nos lleva desde el esquema de los doce compases hasta el sufrimiento en bruto de la cadena de producción […] Los profesores del conservatorio, los tullidos de las orejas, los sábelo-todo que no saben nada, ya tienen un motivo para escandalizarse. O cuando menos para descalificar al libro: no es sobre música, es sobre sociología de la música, dirán, y volverán a berrear las burradas de siempre. Pero se equivocan. Lo que está en juego es, aunque Derbez no lo declara, una idea de la música […] El signo musical es simultáneamente y sin orden de prioridades, un signo social.
Recuperé, corregí y actualicé los textos de Hasta donde nos dé el tiempo y publiqué una versión mayor en Pluma en mano. Entre blues y jazz,16 volumen de 358 páginas en el que incluí nuevos ensayos y algunas otras entrevistas. Específicamente instalados en el tema del jazz mexicano incorporo el capítulo “Olivia Revueltas hacia un nuevo catorce” (una larga conversación con la pianista y la relación que tuvo con su padre, el escritor José Revueltas). Hay también un escrito dedicado al pintor y músico irapuatense y compañero de jazzeras aventuras Javier Vázquez Estupiñán, Jazzamoart, un ensayo basado en mi libro Todo se escucha en el silencio sobre la relación entre el jazz y el blues y la literatura hispanoamericana17 y un escrito sobre el desarrollo del jazz en la Ciudad de México: “Más mezcla maistro o le remojo los adobes (rima con lucha el jazz en la capirucha)” que con este párrafo termina: “El jazz es, en esta ciudad de subterráneos, segundos pisos y de cada vez más rascacielos y menos paisaje, suelo sediento y terremotos, un edificio siempre en construcción que toma de aquí y de allá para dejar claro que buenos cimientos sí que tiene pero muchas veces están mal repartidos. La cosa ahora depende de la voluntad de todos sus alarifes con unísono grito: ¿Más mezcla maistro o le remojo los adobes?”18
Otro libro visible en la tabla es la colección de ensayos de historia y literatura Por sabido se calla, publicado en 2021. Con bastantes modificaciones y ampliado se podrá leer completo en el primer capítulo de esta edición el escrito “Jazz: localidades no agotadas (una lectura a brincos entre el jazz y la identidad aquí)”, así que por ahora no abundo. Lo que sí hago es recuperar, de uno de los dos textos introductorios de los doctores en Historia Ricardo Pérez Montfort y Ángel Miquel, unas líneas escritas por éste: “Y también [el jazz] asoma en este Por sabido se calla, donde aparece en el quinto de los ensayos recopilados […] para hacer patente que este género constituye —encarnado en grupos e intérpretes que se hacen oír en escenarios, discos, películas y programas de radio— una de las vetas nutrientes de nuestra cultura”.
Me interesan estas ocho palabras: “una de las vetas nutrientes de nuestra cultura” para sugerir algo: finalmente algunas de las instituciones que lidian con la cultura y los investigadores de la academia —acostumbrados a acotar siempre al jazz en sus propias reducidas reservas y no presentarlo como venero y surtidor de la música popular mexicana— brindan al jazz en México una menos discontinua y quizás mayor atención en este vigesimoprimer siglo; eso pareciera o eso quisiera uno creer. Como prueba de ello esgrimo el hecho de que el ensayo de marras haya sido escrito originalmente para aparecer (2018) en el volumen colectivo (el primero de dos) que la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas publicó para celebrar sus cuarenta años de existencia, con el título de Culturas musicales de México y un poco usual tiraje de tres mil ejemplares, “aportaciones de 31 especialistas entre etnomusicólogos, antropólogos y músicos principalmente”.19 Los escritos ahí lo mismo van del afro-jarocho o las danzas huaves, de la música de banda a los músicos callejeros del centro histórico en la Ciudad de México, del mariachi, el baile de artesa, el danzón o las pirekuas a las manifestaciones de la identidad a través del rock urbano en la Ciudad de México o las canciones de los pueblos indígenas mexicanos de la actualidad. Desacostumbradamente, entre estudios sobre diferentes manifestaciones musicales que definen aspectos varios de nuestra cultura popular, convivía un texto sobre jazz, un texto sobre jazz en México, sobre jazz de México. ¿Qué hubiera dicho Vasconcelos, quien —como se podrá leer en el siguiente capítulo— afirmó contundente en sus memorias haber prohibido el jazz? ¿Cuántos revolcones se oirán desde su tumba ubicada en plena catedral?20
Escriben Chacha Antele y Luna Ruiz:
En torno al jazz hay una imagen ambigua, la imagen perceptiva del jazz que no se ve a sí mismo pero está sujeto a interpretaciones multifactoriales, una multiplicidad de visiones le rodean; así A. D. pone el ejemplo del espejo. El jazz no equivale a un significado y a un significante. “Un concepto para intentar definir nada, la palabra jazz”. En un recuento histórico y una narrativa barroca hará una revisión de la llegada del jazz a territorio mexicano. Y en esta búsqueda de lo mexicano interroga ¿cómo definir entonces sobre la cultura? ¿Cuáles son los parámetros y cuáles las formas y los acentos? Así que con la variación al vals de Macedonio Alcalá con un ligero, contundente, cambio “Jazz nunca muere”, nos recuerda que el jazz en México cumple cien años con múltiples opciones y propuestas y buena presentación y representación.21
Miremos un par de libros más en la repisa, el primero es del 2015. Traigo a colación otra vez el nombre del historiador —músico también que alguna vez integró La Peña Móvil— Ricardo Pérez Montfort, que fue quien lo coordinó y escribió además varios de los capítulos. Se trata del tomo 4 de México contemporáneo, 1808-2014, publicado por el FCE y El Colegio de México. Algo puede hallarse sobre el jazz en tres capítulos escritos por el profesor investigador del CIESAS. El primero es “La apertura al mundo. Entre modernidades y tradiciones 1880-1930”, el segundo “Auge y crisis del nacionalismo cultural mexicano, 1930-1960” y el tercero “Entre lo local y lo global: logros y fracasos de la globalización en la cultura mexicana, 1960-2010”. Cito primero de aquél la página 173:
Este florecimiento ocasionalmente se vio opacado por los ritmos provenientes de Estados Unidos, como los fox-trots, los swings y los blues, que las orquestas de Everett Hoagland y de Alberto Domínguez Mr. Frenesí tocaban justo cuando el público clasemediero y aristocrático se fascinaba con las modas gringas solicitando su presencia en las pistas de baile, en las marquesinas de los teatros y desde luego en el dial de la radio nacional. Así a finales de los años treinta y principios de los cuarenta la convivencia entre valores locales, regionales y nacionalistas con caribeños, latinos y norteamericanos no parecía generar demasiado escozor.
En la página 206 del segundo capítulo de Pérez Montfort se lee:
Un fenómeno notable en el ambiente cultural mexicano, al menos en el de la Ciudad de México, durante finales de los años cincuenta fue la presencia del existencialismo, como idea, como literatura, o como simple moda psicológica. Lo que se entendía por existencialismo hacia final de 1959 entre los jóvenes de clase media era decir “La vida no tiene sentido pero vale la pena vivirse, vestirse con pantalón y suéter de cuello de tortuga rigurosamente negros y tener la cara de aburrido o de estar deprimido”. Se leía con avidez a autores como Sartre, Camus o Lagerkvist y se acudía a los llamados cafés existencialistas como El Gato Rojo, La Rana Sabia y El Sótano, que eran lugares pequeños y oscuros donde se escuchaba jazz, se tomaba café expresso y se leían poemas acerca de la inconveniencia de haber nacido.
En el tercer capítulo mencionado (citando el libro El jazz en México) se puede leer (página 221): “Los antros de jazz, por su parte, fueron promovidos por los jóvenes existencialistas que ocupaban alguna vieja casona en la colonia Roma o en la naciente Zona Rosa en la capital mexicana, y aquella música rica, rítmica y compleja, que ya tenía algunos representantes importantes en México como Juan José Calatayud, Chilo Morán y Víctor Ruiz Pazos, se vio severamente opacada, por la invasión del rock en inglés y en menor medida por sus versiones castellanas”. Más adelante, en el mismo capitulo (página 251), el autor hace una específica referencia a algunos hacedores del jazz mexicano de los ochenta: “En el jazz también aparecieron figuras que impactarían el desarrollo de esta música en México como el grupo Sacbé de los hermanos Toussaint, o el muy joven Gerardo Bátiz”.
El otro libro es del 2006 y fue coordinado por Fernando Híjar Sánchez para la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas que lo publicó en 2006: Música sin fronteras. Ensayos sobre migración, música e identidad. Cito unas líneas de la introducción escrita por este promotor cultural e investigador (p. 7):
A partir de las décadas de los setentas y principios de los ochentas, los estudios e investigaciones sobre la música popular dieron un giro en cuanto a la forma de enfrentar y comprender los hechos musicales. Las ideas de la pureza, de lo auténtico, de la preservación, de la búsqueda de las raíces musicales primigenias, del análisis estrictamente musical alejado de la problemática histórico-social, que dominaban los estudios, cambiaron hacia una posición que ubicaba a la música dentro de contextos sociales y culturas específicas. Es decir, este enfoque emergente otorgaba un peso fundamental a la aceptación de nuevos conceptos sobre las culturas populares y, por ende, de la música popular como objeto del análisis musical multidimensional […] A raíz de estas premisas surgieron los primeros estudios acerca de los repertorios musicales de las poblaciones migrantes y minoritarias y sobre todo los cambios de las diversas músicas por el contacto con otras culturas […] Los estudios sobre la música popular se enriquecieron gracias a las contribuciones metodológicas de la antropología, la sociología, la etnomusicología, la etnología y la lingüística, entre otras.
Para este volumen escribí un ensayo que más adelante aquí, con sus modificaciones, retomaré (“Preguntas con música de fondo (ir y venir, devenir, convenir, porvenir del jazzista de acá allá”). Hay también, escrito por Teresa Estrada, cantante y licenciada en Ciencias Políticas de la UNAM, el texto “Roqueras migrantes en México”, en el que un buen espacio está dedicado a la aquí ya mencionada bluesera Betsy Pecanins: Betsy —concluye Estrada— “se ha transformado en un icono de la cultura popular en México, su proyecto tiene que ver con la constancia, la dedicación, la entrega y la aventura de experimentar con distintos músicos, estilos y compositores. Esta necesidad de arriesgarse a fusionar tan variados géneros quizá tenga que ver con sus tres raíces, con su esencia cosmopolita”.
Un tomo más hay en el estante y éste viene desde Sudamérica: El jazz en Colombia. Desde los alegres años 20 hasta nuestros días. Su autor es Enrique Luis Muñoz Vélez y fue publicado en Barranquilla por La Iguana Ciega en septiembre del 2007. Se lee en las páginas 32 y 33:
México inscribe su nombre en el escenario del jazz desde una época temprana. En el libro El toque latino de John Storm Roberts se afirma que México aportó a la conformación de las primeras bandas de jazz, al igual que músicos cubanos asentados en New Orleans integraron la Banda del Octavo Regimiento Mexicano de Caballería en 1840 hasta 1867, en lo que bien podía señalarse como periodo pre-jazzístico. Pero la historia propiamente dicha del fenómeno jazzístico en México se puede rastrear gracias a la abundante documentación que existe tanto en la literatura musical como en fonogramas y registros fotográficos que ayudan a contextualizar la historia. La obra Jazz en México.Datos para unahistoria, de Alain Derbez, se constituye en una pieza esencial para aproximarnos a la música norteamericana en suelo mexicano. La revista Universal Ilustrada del 27 de abril de 1922 trae un artículo sobre la primera orquesta de jazz femenina con el título: “Jazz… Jazz, el mundo se vuelve frívolo”. La primera orquesta de jazz de la cual se tiene noticia es la Jazz Band de Juan de Dios Concha (1922) y la México Jazz Band (1923) consagrada al cine silente en el Teatro Venecia de la capital y la Winter Garden Jazz Band, por su parte, en el cine Rialto. También están la Jazz Band del 35 Regimiento de Infantería en Chihuahua (1923). Otras jazz bands mexicanas que pueden mencionarse son: La Orquesta Veracruzana Jazz Band (1924), la Jazz Band del Apostadero Naval de Veracruz (1925) y la Jazz Band de Juan y Everardo Concha (1925).
Concluye Muñoz Vélez esta breve revisión a la temprana labor del jazz mexicano:
La aparición de las primeras orquestas en formato de jazz band en México guarda relación cronológica con la Jazz Band Lorduy de Cartagena. La cultura musical mexicana posee un testimonio sonoro de un tema de fox trot jazz que data de 1925. Al parecer en México, como en buena parte del mundo, el jazz lo invade todo, para bien o para mal. No cabe duda alguna, el jazz se ha apoderado del gusto musical de todos, jazz es aceptación o rechazo, pero no se puede ser indiferente al ritmo musical que nació en Norteamérica pero que se ha enraizado en casi todos los pueblos del mundo.
Otro libro extranjero se refiere a El jazz en México y fue publicado en Nueva York en 2018 por la Oxford University Press: Experimentalisms in Practice. Music Perspectives from Latin America, editado por Ana R. Alonso-Minutti, Eduardo Herrera y Alejandro L. Madrid. En la página 189 la etnomusicóloga estadunidense Tamar Barzel presenta un ensayo de casi cuarenta páginas con el título “We Began from Silence. Toward a Genealogy of Free Improvisation in Mexico City: Atrás del Cosmos at Teatro El Galeón, 1975-1977”, en el que se estudia a los introductores del free jazz en México: Ana Ruiz al piano, Henry West al saxofón con una buena cantidad de músicos que incluirán al trompetista Don Cherry que cada lunes de 1975 se reunían en el Teatro El Galeón en Chapultepec a hacer su música “en un teatro —traduzco— caja negra con trescientos asientos atestado de espectadores”. Apunta la estudiosa en la página 192 al referirse a este libro: “the most comprehensive history of the ensemble is included in a Spanish-language monograph by Alain Derbez, El jazz en México. Datos para esta historia” [la más exhaustiva historia del ensamble está incluida en una monografía escrita en castellano por A. D., El jazz en México].22
Con la misma advertencia de que ambas investigaciones ocuparán nuestra atención más adelante, menciono un par de libros más también editados fuera de la Ciudad de México: La ruta del jazz. Itinerario del jazz en Michoacán durante el sigloXX (2019), del historiador Héctor Peña y, desde Guadalajara, Los desafíos del jazz en Jalisco (2020), escrito por la saxofonista, clarinetista franco-americana-tapatía Nathalie Braux. Aquí debería de moverme tipográficamente a las cursivas para destacar lo plasmado ante los ojos del lector: escrito por la saxofonista, clarinetista franco-americana-tapatía Nathalie Braux. Una música, una hacedora de música llegada desde Francia, aprende a hablar castellano y escribe una historia del jazz en México y en particular del jazz en Jalisco. Leo, del músico, escritor, hacedor de radio Alfredo Sánchez, parte del prólogo que escribe para el libro de Braux:
Yo la conocí [a Nathalie] cuando terminaba el siglo XX y comenzaba el XXI. Había llegado a la ciudad poco antes, en 1998 […] Había estudiado varios años de piano clásico en Francia, pero su instrumento era el clarinete y su música era el jazz. En México también comenzó su relación con el saxofón, instrumento que se convirtió en su cómplice para ganarse la vida […] Hoy tenemos este libro impreso donde Nathalie, una aparente extranjera, se sumerge en las casi desconocidas profundidades del jazz de Guadalajara. Lo hace con curiosidad pero también con generosidad: una mezcla de locura y dolor la impulsaron cuando se dio cuenta de la enorme ignorancia y falta de documentación que han prevalecido en relación con los músicos y con la música de jazz que se ha practicado en estas tierras, por ello quiso poner un granito de arena para recorrer el velo y favorecer la memoria.
Más allá de las palabras introductorias de Sánchez, autor de un par de libros que también algo atienden al jazz y que por ello en el librero están,23 voy a la página 15 donde Nathalie escribe:
Al principio de mi investigación me entero de la existencia de un documental sobre el jazz tapatío (Guadalajara en el jazz, una especie de homenaje a Carlos de la Torre, pianista y maestro de jazz); José Luis Muñoz me presta la tesis de maestría en etnomusicología de Sergio Arturo Ocampo León (Síntesis etnográfica y del performance en la práctica musical del jazz en Guadalajara, Jalisco, 1919-2010, Universidad de Guadalajara, diciembre del 2010).24[…] Al leer este trabajo descubro, ¡oh sorpresa!, que el jazz existe en la Perla Tapatía desde los años veinte, cuando lo tocaban las grandes orquestas de baile. Me doy cuenta entonces de que la palabra pioneros ya no es correcta para describir a los músicos que tocan jazz en el marco temporal definido (los setenta y los ochenta) y de que la investigación adquiere una envergadura que no había contemplado: para apreciar en profundidad lo que comunican estos jazzistas acerca de sus formaciones y desempeño musical, tengo yo, una francesa llegada en 1998, que asimilar muchas otras cosas del pasado socio-cultural de la ciudad de Guadalajara y su región, lo que me toma un tiempo no previsto. Se redefine entonces el título como Los desafíos del jazz en Jalisco.
Más adelante (página 17) continúa Braux:
Pensando este libro como un libro didáctico, me parece entonces necesario plantear, en una primera etapa, un resumen de la historia del jazz en los Estados Unidos, desde su nacimiento en el sur del país hasta los años noventa, suficientemente corto para dar una idea clara al jazzista como a las personas interesadas por el jazz estadunidense. La segunda etapa permite situar el jazz nacional en relación con el jazz estadunidense. Los grandes historiadores mexicanos del movimiento, Antonio Malacara, Alain Derbez, Xavier Quirarte y Roberto Aymes son mis principales fuentes de información, sin olvidar al filósofo y escritor belga Luc Delannoy por sus aportaciones históricas al jazz latino. Enseguida ofrezco una narración de la historia del jazz tapatío […] Se redondea esta obra con las biografías individuales de los músicos entrevistados, a partir de sus propias narraciones, que complemento con la información encontrada en la prensa. Algunos lugares comunes tachan al jazz jalisciense de convencional, insisten en que los jazzistas de las generaciones anteriores no componen, que solamente tocan estándares de jazz estadunidenses. Me dedico a aclarar estos puntos a medida que voy encontrando y analizando los documentos, como los artículos de prensa y los programas de mano.
Concluye su introducción Nathalie en la página 18: “Espero que este libro, con su enfoque histórico, sea un parteaguas en el conocimiento de los desafíos que enfrentaron estos guerreros del jazz jalisciense”.
En el librero encontraremos más tomos realizados o animados y editados por músicos: Músicos en la Ciudad de México, editado por el músico Todd Clouser y la escritora Zazil Collins en 2017,25 con textos escritos por jazzistas varios y también con entrevistas. Entre muchos otros nombres encontraremos los de los guitarristas Aarón Flores, Eduardo Piastro, Federico Sánchez y el propio Clouser, los pianistas Alex Mercado y Abraham Barrera, las cantantes Ingrid y Jenny Beaujean e Iraida Noriega, los bajistas Arturo Báez, Alonso Arreola, Carlos Malcisne y Aarón Cruz, los bateristas Gustavo Nandayapa y Hernán Hecht, los saxofonistas Remi Álvarez, Daniel Zlotnik, Daniel Aspuru y Adrián Escamilla y el trombonista Brian Allen, etcétera.
Mencionado aquí arriba Alex Mercado, ubiquemos en el estante dos libros suyos: Arte, conciencia y vida. Aforismos cuánticos, del 2018, y El sublime proceso del lenguaje musical, del 2020.
Un par de libros más acomodo en el entrepaño; los dos son biografías de músicos. El primero es El contrabajista, escrito por Víctor Ruiz Pazos Vitillo con un tiraje de 500 ejemplares y editado en 2016;26 el segundo es la biografía del pianista potosino Jorge Martínez Zapata que Dalia García amorosamente confeccionó y publicó en mil ejemplares en 2022: Jorge Martínez Zapata. Un músico integral. Recordemos igualmente, de Jorge Martínez Zapata, el libro por él escrito y publicado por las potosinas ediciones Ponciano Arriaga en el 2000 con un tiraje de mil ejemplares engargolados: Razonamiento técnico de la invención musical espontánea. Tras un par de comentarios de los músicos Chucho Zarzosa y Mario Ruiz Armengol, se lee en la introducción hecha por el maestro Martínez Zapata:
La realización de este libro sobre los aspectos técnicos fundamentales de la improvisación musical responde a un deseo, largamente sostenido, por proveer al joven músico o estudiante con una vocación definida, de las herramientas utilizadas en la composición instantánea, como algunos llaman al arte de improvisar. No se trata, por supuesto, de un recetario de fórmulas milagrosas que puedan evitar las horas de estudio necesarias para lograr el dominio de lo que explica la teoría de la música; tampoco el hablar de improvisación significa fomentar la existencia de músicos improvisados. Se advierte al lector de este libro que la improvisación musical es tratada aquí como una especialización dentro de los estudios musicales y, de hecho, como la cristalización de los estudios del compositor (p. 9).
Otro músico ha sacado en el 2021 un libro sobre la improvisación con didácticas intenciones. Se trata de Ik’Balam Moyrón Castillo, quien estudió la licenciatura de jazz en el JazzUV de la Universidad Veracruzana pero publicó su libro en la Universidad de Guadalajara: Identidades musicales. Semejanzas entre el jazz y el son jarocho. Escribe Ik’Balam en su introducción:
Antes de estudiar música en la academia, me di cuenta muy pronto del potencial del requinto jarocho, de la universalidad que tiene, al igual que la de sus familiares del son jarocho […] Paradójicamente los instrumentos tradicionales y en concreto los mexicanos, han sido objeto de descalificaciones y deformaciones durante años, reflejo del racismo y discriminación que se vive en el país. No fue la excepción cuando en el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana estudié los cursos preparatorios y la licenciatura con el requinto jarocho de cinco cuerdas, donde maestros y compañeros se referían a este instrumento como jarana […] Nunca escuché que llamaran trompeta al trombón o bajo a la guitarra eléctrica, de la forma en que confundían mi instrumento. Puedo decir que fueron años duros de aprendizaje y de ir a contracorriente […] así que cuando egresé de la licenciatura en 2018 […] por primera vez en la historia académica musical de México se había cursado totalmente un programa educativo con un instrumento tradicional veracruzano. Ese trayecto culminó con la monografía que escribí para titularme: Recursos teóricos y técnicos de jazz para requinto jarocho.
Más al norte, un libro impreso en 2011 y editado por Luis Ignacio Rosales Robles recoge —con disco compacto incluido— 101 composiciones de 29 compositores regiomontanos de jazz, de diferentes generaciones y tendencias artísticas y de muy diferentes lugares de nacimiento. Su título es ¡Regio Jazz! y lo publicaron con sus archivos gráficos Conarte y Arsax (no hay colofón y no se sabe qué tiraje tuvo). Se lee en la página 3:
El jazz en Monterrey ha tenido una vida larga, con más de cincuenta años; sin embargo, en este espacio de tiempo no se han cristalizado aún una buena cantidad en grandes proyectos. Los trabajos de jazz en esta ciudad abundan en su mayor parte en la interpretación de los llamados standards, pero la parte más creativa del jazz y de toda música, o sea la composición, aún no ha sido tomada muy en serio […] Este libro contribuye al desarrollo del jazz regiomontano, ayudándolo a escalar a otros niveles, hacia otro estado un tanto más sólido y tangible; además, fortalece la comunicación entre sus músicos y también ayuda a proyectarlo al mundo y posteriormente terminará por formar un escalón que dará un apoyo muy especial y necesario a las generaciones posteriores de la música y todo el arte local.
De blueseros, sobre blueseros y desde el blues, con el libro de Raúl de la Rosa está en los haberes bibliográficos un libro escrito por el armoniquero fundador del grupo Follaje, Jorge García Ledesma, El camino triste de una música. El blues en México y otros textos de blues, y, con una más amplia perspectiva temática, de otro músico alguna vez acompañante de Betsy Pecanins, así como integrante de Real de 14, el bajista y clarinetista, además de maestro en etnomusicología, Jorge Velasco: El canto de la tribu, libro ganador, en 2003, del premio de Ensayo Literario Lya Kostakowsky.27
Concluyamos por ahora esta primera visita al ya no tan desolado aparador con un volumen que, coordinado por el muy movido sevillano Julián Ruesga Bono, ha sido editado tanto en España como en Cuba, Perú y Xalapa. Su título es Jazz en español. Derivas hispanoamericanas. Escribe Ruesga en la página 7 de la edición xalapeña publicada en 2013 por la Universidad Veracruzana con un tiraje de 500 ejemplares:28 “Este libro […] puede situarse dentro de una mirada global al jazz en el mundo —o quizás mejor, al mundo del jazz—, aunque centrada en el mundo de habla española. Con él queremos mostrar una visión de conjunto del jazz que se hace en Iberoamérica y en España”. Y sigue Julián en la página 8: “El objetivo de este libro es presentar y pensar el jazz en los países castellanohablantes, repasar su pasado y su presente, intentando provocar lazos colaborativos que dinamicen su futuro inmediato. Se trata de pensar y presentar una música de la que se habla y escribe en el mismo idioma, con cientos de acentos diferentes. También se trata de aseverar en presencia y ampliar la ecúmene global del jazz más allá del mapeado parcial que circula en los medios. Hay mucho jazz allende las oficinas de contratación de Nueva York”. Más adelante el compilador hace un recorrido por algunos de los libros que en este librero habitan. Menciona a Jaime Pericás así como a Evodio Escalante, quien publicó en 1990 en los Cuadernos del Acordeón de la Universidad Pedagógica Nacional México en el jazz, donde se incluía “El jazz en México, un diagnóstico intempestivo”. Menciona también Ruesga al periodista-bajista-cantante de blues y miembro de la Sociedad Acústica de Capital Variable, Xavier Quirarte y su libro Ritmos de la eternidad de 1998, y de igual forma los volúmenes que Sergio Monsalvo con Fernando Aceves y Roberto Aymes publicaron (Tiempo de solos y Panorama del jazz en México durante el sigloXX), libros de los que aquí se habla más adelante. Transcribo, por ahora, lo plasmado por el andaluz sobre este libro y lo que comentó sobre la labor de Antonio Malacara (pp. 41-42):
Posteriormente, en 2001, Alain Derbez sacó a la luz la segunda edición de El jazz en México. Datos para una historia […] Con gran cantidad de información Derbez lleva a cabo un recorrido detectivesco tras la presencia del jazz en los medios mexicanos, desde sus primeras manifestaciones en México hasta finales del siglo XX, dando cabida a opiniones de especialistas y músicos mexicanos […] Pero quizás el libro que más extensamente describe el recorrido del jazz mexicano es el Catálogo casi razonado del jazz en México de Antonio Malacara Palacios […] Éste reúne la historia discográfica del jazz en México; contiene portadas, fichas técnicas y reseñas de los discos y casetes del jazz mexicano, y una compilación con los datos de más de 600 grabaciones de entre 1948 y 2005, además de diferentes textos sobre el tema […] Malacara sacó en 2002 una compilación de sus notas periodísticas titulada De la libertad en pequeñas dosis, notas del jazz nacional […] También ha escrito sus aproximaciones biográficas Juan José Calatayud. Modelo para armar y Eugenio Toussaint, las tangentes, el jazz y la academia. En el 2007 coordinó el encuentro Viaje al fondo del jazz en el Museo Nacional de Culturas Populares de la Ciudad de México […] El resultado ha quedado reflejado en la memoria que con ese título editó la Universidad de la Ciudad de México.29
Introducción (toma dos) EL JAZZ MÁS ALLÁ DE LAS OREJAS1 TRES APROXIMACIONES EN UNA AL JAZZ EN MÉXICO
Invitado a pronunciar el 30 de marzo del 2010 una “conferencia magistral” en la undécima edición del festival de jazz anual de Campeche, di lectura a un texto dividido en tres partes que más tarde adapté como uno de los guiones de la serie radiofónica El jazz más allá de las orejas y que luego, modificado hasta poco antes de entrar al horno editorial, he insertado aquí como final de largo prólogo.
Lo oído aquella tarde en la capital campechana —mientras puertas afuera comenzaba a acomodarse todo para el concierto que iba a celebrarse esa noche con el cuarteto Los Dorados tuvo como título “Tres aproximaciones en una al jazz en México”2 y dice…
1. REVISAR QUÉ ES REVISAR (O UN ALTO EN EL CAMINO QUE NUNCA SE DETIENE EN LA CONCIENCIA DE QUE LA RESONANCIA ES DE QUIEN LA TRABAJA)
Nos convoca aquí una “conferencia magistral” sobre el jazz en México. La pregunta es, ante tan contundente título y ante un hecho tan hace no mucho completamente sorpresivo: ¡una “conferencia magistral” sobre jazz en México! ¿Se puede? (entendido el ¿se puede? de dos maneras: “¿es posible?”, sería la primera; “¿puedo pasar?”, sería la segunda). La respuesta para ambas acepciones es sencilla y corta: sí, claro que se puede. Sí, porque existen los documentos, las memorias, los testimonios, las preguntas. Sí, porque existe la invitación para entrar a algo que finalmente se da más allá de la olvidable excepcionalidad: la reunión que convoque a quien algo tenga y quiera decir y algo tenga y quiera escuchar. El asunto es el cómo: ¿cómo hacer hoy esa revisión histórica del jazz en México?
Revisar presume un alto en el camino, un camino que nunca se detiene aunque haya habido y haya muchos que, a lo largo de su historia, le hayan puesto el alto. Revisar es mirar, volverlo a hacer, coger el cardador, el peine, desbrozar, no eliminar sino ubicar esto allá, esto acá, definir criterios no necesariamente categóricos para hacerlo, sino laxos, elásticos y sin embargo útiles, funcionales, consultables, accesibles, compartibles.
Revisar una historia presume también la existencia, santo Perogrullo, de una historia, tema éste que, salvo para algunos necios, estrechos partidarios creacionistas del mundo plano —que en su necedad quemarían a Galileo y a Darwin, los primeros, con ardiente tea—, es un hecho real y grande como una casa: la historia del jazz en México —tan parecida a algunas,3 tan distinta de otras— existe y puede revisarse: un libro gordito hay con el tamaño suficiente para dar al penco enmascarado cual Torquemada un golpe de conejo directo en la zona de la nuca y adiós a la discusión. Eso dije en el Instituto de México en Madrid el jueves 29 de marzo del 2007 cuando presenté el volumen mentado en compañía de Raúl Mao (1944-2013), director de la revista Cuadernos de jazz, de la cual yo era corresponsal en México.4 Repetí la frase públicamente en otras varias partes del país así como extra fronteras5 y la retomo siempre añadiendo vino nuevo a viejos odres donde ha habido la oportunidad e invitación. Advierto que no hago este recuento de millaje acumulado y de tiempo invertido nomás por darles onanista noticia de mis periplos “interranchonales”, sino por comunicarles el sentimiento de curiosidad y de sorpresa cuando los posibles lectores ante la dimensión del libro dicen:
—¡En serio! ¿En verdad todo esto hay y ha habido de jazz en México?
—¡Y lo que se acumule esta semana si rascándole por detrás o por delante nos queremos enterar! —respondo con flagrante abuso del lenguaje coloquial.
Y entonces viene la posibilidad del suscitado interés, de la curiosidad real más allá de la sorpresa de la primera impresión… Pero con esto volveremos más tarde. Sigamos con el verbo “revisar”.
Revisar es pasar entonces a otro estadio más allá de la pura labor de acopio, primera tarea, pertinente ante el campo de lo que se va acumulando, que es gerundio.
¿Acopio de qué?
De historias personales, documentos, testimonios sonoros y no, visuales y no, tangibles y no, de detectables propuestas de estilo, escuela, concepto… de todo ese mar de datos, ese material que anunciado como jazz, hecho como jazz, es jazz porque lo fue en su momento hace un siglo y lo es en su momento un siglo después —y no hay anacronismos que sirvan para a toro pasado eliminar lo hecho y dicho—: el jazz está en este país desde que apareció la palabrita (con dos eses, con dos zetas) para definir el asunto, y una historia de la cultura desde el jazz existe aquí y a las pruebas, enarbolando este mar de páginas, me remito.
Revisar presume entonces no ubicar sino ubicarnos. Hacer el balance y balancearnos.
¿Y por dónde andamos? (¿Es que oyes ladrar los perros? ¿Es que te llevo a mi espalda?)
Revisar presume un posible, plausible balance cuantitativo y cualitativo en estos días que pueden presumirse como de crecimiento. Y éste se presenta en dos terrenos que a su vez se tocan, se retocan, se entretienen, se mantienen y se dan: memoria y vitalidad en la propuesta.
Contra todo hay entonces historia y vida propias y ambas reclaman análisis.
En la columna de deberes mucho se muestra pero la de haberes ya no es tan gratuita y despreciablemente obviable.
Hoy, en la escena del jazz desde México, permanecen los jazzistas que por justicia poblarán las próximas, necesarias, enciclopedias; otros han muerto o se han retirado con la música (o sin ella) a otra parte, pero su quehacer está ahí para acercarse si existe la voluntad, y muchos hay que pueden enlistarse como jóvenes, más jóvenes y menos jóvenes valores donde madurez creativa y profesional no es ámbito a echar de menos por ellos propiciado.
Muchos de los jazzistas “enciclopediables” permanecen fieles a lo que definió su laborioso aprendizaje, su formación, su bagaje, recreando y recreándose en el modelo del jazz estadunidense en boga que definía sus parámetros y los de quienes fieles les seguían. Otros de esas y posteriores generaciones de pronto abrían sus miras a influencias llegadas de otras partes de América (el Caribe, Argentina o Brasil), de Europa, de la musica académica o de la improvisación libre y colectiva o de la electrificación y el decibel, pero nunca se plantearon hacer otra cosa que definiera en la cocina un sabor único de localía. Otros contemporáneos quisieron indagar entre lo autóctono, lo folclórico, lo nacional desde el mestizaje e hicieron lo que hicieron. Y vinieron unos, más jóvenes (algunos licenciados y hasta maestros con título en el arte de improvisar), los que oyendo de todo (o al menos con esa posibilidad) no se preocuparon por definir qué y de dónde las influencias para hacerlas suyas. Y sonaron todos así (siguen sonando). Y están también los que nacidos aquí están en otra parte y los que nacidos en distintos “allá” están aquí, etcétera, etcétera. Todos buscando resonar. Sonar… ¿quién suena?, ¿quién sonó?, ¿quién se dio cuenta y dio cuenta?, ¿quién lo hace?, ¿dónde están las formas de resonancia?, ¿cuántas y cuáles son y quién las detenta y reparte si hay tal disponibilidad al grito de: “la resonancia es de quien la trabaja”?…
2. JAZZ ESTACIONARIO: BALANCE DE HABERES Y DEBERES
En diciembre de 2003 vino a nuestro país, para preparar la gira que el trompetista Wynton Marsalis6 tendría en la primavera de 2004, el entonces director de programación del neoyorkino Lincoln Center. Un motivo más para su viaje era el interés por presentar allá a jazzistas mexicanos. La intención era invitar a algunos representantes a participar el siguiente noviembre en un festival de Manhattan y tocar en el recién inaugurado edificio para jazz del famoso centro de las artes con nombre de presidente liberador de esclavos. Establecido el contacto y cumplidos los requisitos, jazzistas mexicanos fueron y tocaron y, según lo referido a su vuelta, tuvieron buen éxito, tanto que algún periódico pudo haber tenido como ocurrente cabeza para la noticia: “Los jazzistas mexicanos le vendieron chiles a Clemente Jazz [sic]”. Conscientes de que ni tal encabezado ni tal diario existieron nunca, habría que averiguar sin embargo cuáles fueron los criterios de selección y las expectativas de los convocantes y cuáles, tras su actuación, las respuestas de públicos y organizadores allá y luego aquí para entonces propiciar —como lo planteaba la página correspondiente a los “objetivos del proyecto”— una esperable continuidad.7
Jazzistas de México han ido una o varias veces a tocar a otros escenarios de Nueva York (de la intemperie diurna de Central Park al Blue Note, del Taller Latinoamericano al Knitting Factory), a la costa oeste estadunidense, a Sudamérica, Oceanía, Asia, España, a países de Europa central y nórdica, a Cuba, Puerto Rico, Canadá; una cantante mexicana como Lila Downs, que abreva en el jazz lo mismo que en la música vernácula, apareció en la noche hollywoodense más preciada y un hacedor mexicano de jazz, el pianista Alejandro Corona, estuvo entre los candidatos para recibir un Grammy por su compacto Trío Smooth Live Jazz,8 mientras que músicos de jazz de otras partes —véase a Charlie Haden,9 como antes vimos a los pianistas Tete Montoliú, Steve Koven10 o Dave Brubeck y al saxofonista Art Pepper— se fijan, más allá de las ubicables boyas “Frenesí”, “Estrellita”, “Cuando vuelva a tu lado” y “Bésame mucho”, en el proceloso océano del repertorio de la música popular de este país, escuchable en radioemisoras de la nostalgia como El Fonógrafo, para llevarla hoy desde el jazz hacia el compacto… En fin, que pudiera parecer que el jazz luce tan apetecible que kilómetros y kilómetros se pueden recorrer para poder saberlo, saborearlo y conocerlo. Sí… pero… inquiramos curiosos como el abogado del diablo ante cualquier optimista panorama dónde meter la cola por el puro placer de sembrar la desazón: ¿Ese interés foráneo es similar al interés local de los involucrados en el jazz que, sin instrumento musical a soplar, percutir, frotar, pulsar, son y han sido directamente, a lo largo de un siglo, también sus protagonistas o, mejor dicho, los protagonistas de su no protagonismo? Para ponerlo en los términos fiscales de los funcionarios disfuncionales de Hacienda, digamos que pareciera que vamos bien en el pizarrón donde lucen las estadísticas de la macroeconomía (no hay duda, si tú lo dices), pero… ¿dónde mis microeconómicas tortillas, sus frijoles y quesillo? ¿Dónde cuelgo mi letrero de “desempleado” que no sea en mi pescuezo? ¿Dónde cruzo “que no me agarre la migra”? ¿Dónde trabajo “que no me chingue la chota”, “me apañe la tira” o como se quiera expresar? ¿Por qué, aparentemente, si jazz estacionario allá (volátil combustible necesario para satisfacer buenamente nuestras vitales necesidades), es tan continuamente “jazz estacionado” acá? ¿Qué falta, qué sobra? “Candil de la calle y oscurijazz