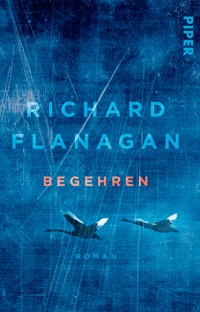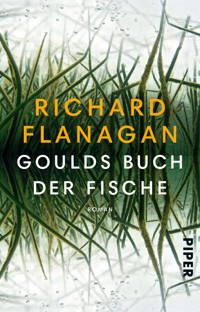9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fiordo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Arden las tierras de Oceanía, se extinguen incontables especies animales, la gente ha empezado a perder parte de su cuerpo, y Francie agoniza. Ante su inminente desaparición, que es también la desaparición de aquello que une a toda su familia, sus hijos Anna, Tommy y Terzo despliegan su poder para salvarla, poniendo en marcha un mecanismo de rescate que ata a la anciana Francie a una existencia que sin ser vida tampoco es muerte, pero sí dolor. ¿Dónde termina la vida? ¿Quién dispone su final? ¿Pueden las palabras dar cuenta de la pérdida? Y si todo está perdido, ¿dónde cabe la esperanza? El mar vivo de los sueños en desvelo es una novela que abre cientos de preguntas, una historia que avanza como un vendaval, o un incendio, sobre todas las certezas acerca de lo que significa, verdaderamente, estar en el mundo. «Las novelas me recuerdan que no estoy solo», ha dicho Richard Flanagan, su autor, y si hay algo que abre esta obra es eso: un torrente de empatía, un espacio de consuelo, un momento de genuina comunicación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
EL MAR VIVO DE LOS SUEÑOS EN DESVELO
RICHARD FLANAGAN
TraducciónTOMÁS DOWNEY
FIORDO
ÍNDICE
Sobre este libro
Sobre el autor
Otros títulos de Fiordo
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Agradecimientos
SOBRE ESTE LIBRO
Arden las tierras de Oceanía, se extinguen incontables especies animales, la gente ha empezado a perder parte de su cuerpo, y Francie agoniza. Ante su inminente desaparición, que es también la desaparición de aquello que une a toda su familia, sus hijos Anna, Tommy y Terzo despliegan su poder para salvarla, poniendo en marcha un mecanismo de rescate que ata a la anciana Francie a una existencia que sin ser vida tampoco es muerte, pero sí dolor. ¿Dónde termina la vida? ¿Quién dispone su final? ¿Pueden las palabras dar cuenta de la pérdida? Y si todo está perdido, ¿dónde cabe la esperanza?
El mar vivo de los sueños en desvelo es una novela que abre cientos de preguntas, una historia que avanza como un vendaval, o un incendio, sobre todas las certezas acerca de lo que significa, verdaderamente, estar en el mundo. «Las novelas me recuerdan que no estoy solo», ha dicho Richard Flanagan, su autor, y si hay algo que abre esta obra es eso: un torrente de empatía, un espacio de consuelo, un momento de genuina comunicación.
SOBRE EL AUTOR
Richard Flanagan nació en Tasmania en 1961. Estudió en la Universidad de Tasmania y en el Worcester College en Oxford. Luego de publicar una serie de libros de no ficción, su primera novela, Death of a River Guide (1994), fue recibida por el Times Literary Supplement como uno de los debuts más auspiciosos de la literatura australiana, un juicio que se confirmó con cada una de sus obras subsiguientes, entre ellas Gould’s Book of Fish, ganadora del Commonwealth Prize en 2002, y The Narrow Road to the Deep North, que recibió el Man Booker en 2014. Además de novelas, Flanagan escribió y dirigió una película basada en su best-seller The Sound of One Hand Clapping (1998), y ha colaborado en numerosos medios internacionales como Le Monde, The Daily Telegraph, el New York Times y la revista New Yorker con piezas sobre medioambiente, literatura y política. El Washington Post lo mencionó como «uno de los más grandes novelistas vivos», y The Economist como «el novelista australiano más sofisticado de su generación». Además, Flanagan es activista y colabora en la preservación del entorno natural tasmano. Vive en Hobart, Tasmania, junto a su familia.
OTROS TÍTULOS DE FIORDO
Ficción
El diván victoriano, Marghanita Laski
Hermano ciervo, Juan Pablo Roncone
Una confesión póstuma, Marcellus Emants
Desperdicios, Eugene Marten
La pelusa, Martín Arocena
El incendiario, Egon Hostovský
La portadora del cielo, Riikka Pelo
Hombres del ocaso, Anthony Powell
Unas pocas palabras, un pequeño refugio, Kenneth Bernard
Stoner, John Williams
Leñador, Mike Wilson
Pantalones azules, Sara Gallardo
Contemplar el océano, Dominique Ané
Ártico, Mike Wilson
El lugar donde mueren los pájaros, Tomás Downey
El reloj de sol, Shirley Jackson
Once tipos de soledad, Richard Yates
El río en la noche, Joan Didion
Tan cerca en todo momento siempre, Joyce Carol Oates
Enero, Sara Gallardo
Mentirosos enamorados, Richard Yates
Fludd, Hilary Mantel
La sequía, J. G. Ballard
Ciencias ocultas, Mike Wilson
No se turbe vuestro corazón, Eduardo Belgrano Rawson
Sin paz, Richard Yates
Solo la noche, John Williams
El libro de los días, Michael Cunningham
La rosa en el viento, Sara Gallardo
Persecución, Joyce Carol Oates
Primera luz, Charles Baxter
Flores que se abren de noche, Tomás Downey
Jaulagrande, Guadalupe Faraj
Todo lo que hay dentro, Edwidge Danticat
Cardiff junto al mar, Joyce Carol Oates
Sobre mi hija, Kim Hye-jin
Todo el mundo sabe que tu madre es una bruja, Rivka Galchen
Un imperio de polvo, Francesca Manfredi
No ficción
Visión y diferencia. Feminismo,
feminidad e historias del arte, Griselda Pollock
Diario nocturno. Cuadernos 1946-1956, Ennio Flaiano
Páginas críticas. Formas de leer y
de narrar de Proust a Mad Men, Martín Schifino
Destruir la pintura, Louis Marin
Eros el dulce-amargo, Anne Carson
Los ríos perdidos de Londres y El sublime topográfico, Iain Sinclair
La risa caníbal. Humor, pensamiento cínico y poder, Andrés Barba
La noche. Una exploración de la vida nocturna, el lenguaje de la noche, el sueño y los sueños, Al Alvarez
Los hombres me explican cosas, Rebecca Solnit
Una guía sobre el arte de perderse, Rebecca Solnit
Nuestro universo. Una guía de astronomía, Jo Dunkley
El Dios salvaje. Ensayo sobre el suicidio, Al Alvarez
La mente ausente. La desaparición de la interioridad en el mito moderno del yo, Marilynne Robinson
Islas del abandono. La vida en los paisajes posthumanos, Cal Flyn
Legua
Al borde de la boca. Diez intuiciones en torno al mate, Carmen M. Cáceres
El viento entre los pinos. Un ensayo acerca del camino del té, Malena Higashi
ELOGIO DE RICHARD FLANAGAN
«Una de las novelas más profundas y conmovedoras que he leído; una verdadera obra maestra».
Cherilyn Parsons, LitHub
«La inventiva de Flanagan es (…) prodigiosa».
John Banville
«Leer a Flanagan es como ver a Federer en Wimbledon: en cada página es capaz de cualquier proeza, y la hace parecer sencilla, elegante (…). Esta novela es imaginativa y lírica, una meditación sombría sobre el lugar al que hemos llegado, y hacia el que nos dirigimos. El mar vivo de los sueños en desvelo es su mejor novela al día de hoy».
Hamilton Cain, Harvard Review
«Richard Flanagan es uno de los autores más versátiles de la lengua inglesa».
Joyce Carol Oates
«Flanagan es uno de nuestros grandes novelistas vivos, capaz de hacerse cargo de materiales tan desgarradores que no es posible dejar de leer».
Washington Post
COPYRIGHT
Título original en inglés: The Living Sea of Waking Dreams
© Richard Flanagan, 2020
All rights reserved./Todos los derechos reservados.
© de la traducción, Tomás Downey, 2022
© de esta edición, Fiordo, 2023
Tacuarí 628 (C1071AAN), Ciudad de Buenos Aires, Argentina
www.fiordoeditorial.com.ar
Dirección editorial: Julia Ariza y Salvador Cristofaro
Diseño de cubierta: Pablo Font
ISBN 978-987-4178-66-4 (libro impreso)
ISBN 978-987-4178-72-5 (libro digital)
Flanagan, Richard
El mar vivo de los sueños en desvelo / Richard Flanagan. - 1a ed - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires: Fiordo, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
Traducción de: Tomás Downey.
ISBN 978-987-4178-72-5
1. Literatura Australiana. 2. Narrativa Australiana. 3. Novelas. I. Downey, Tomás,
trad. II. Título.
CDD A823
Para David y Diane Masters
—guardianes del faro—
Cayó presa bajo el hacha del lucro y de la ruina;
Y a Crossberry Way y a la vieja Round Oak con su estrecho sendero
Con sus árboles huecos como púlpitos, no volveré a ver:
Cercaron la tierra sin dejar nada a su paso,
Arrasaron como un Bonaparte con cada árbol, cada colina
Y colgaron a los topos por traidores, aunque el arroyo corre todavía,
Corre el arroyo desnudo, el agua fría.
John Clare, «Reminiscencias»
UNO
1
Su mano.
2
Es imposible saber cómo empezaron las desapariciones, o si ya terminaron, pensó Anna. O, para el caso, por dónde empezar. Si tiene que ver conmigo o con ella o con él, si es ella o nosotros o tú, si es ahora o entonces o pronto. Y no tener el tiempo verbal ni el pronombre correcto hace que sea mucho más difícil. Quizás incluso imposible. ¿Eran palabras, como había dicho Francie?
Bueno: ¿eran qué?
Como si también ellas estuviesen ya derrumbándose, tanta ceniza y hollín a punto de caer, tanto humo por aspirar. Como si todo lo que se pudiese decir fuera nosotros decimos tú o si entonces aquello. ¿Ellos nosotros éramos nosotros ustedes?
3
Quizás Francie esté más contenta así, no p-p-pudiendo hablar, tartamudeó Tommy. Digo, ¿traducir experiencias en palabras será realmente un logro? ¿No será en cambio la causa de todas nuestras infelicidades? ¿No será nuestra tragedia, la fuente de nuestra arrogancia? El mundo se entusiasma con palabras, frases, párrafos elaborados. Una palabra lleva a la otra y de un momento al siguiente tenemos affaires, guerras, genocidios y el Antropoceno. El silencio, según Tommy cuando estaba borracho, es el único lugar en el que se puede encontrar la verdad.
¿Y en lugar de eso qué tenemos? Ruido: balbuceos por todos lados.
4
Hacía ya mucho tiempo que era consciente de un grito que iba creciendo y existía tanto dentro como fuera de él, continuó el hermano de Anna. Él trataba de contenerlo, y eso lo hacía tartamudear, pero el grito insistía. El mundo se llenaba de humo y se volvía más caliente y más ruidoso noche tras noche: más ruido de construcción más insectos desapareciendo, más ruido de carreteras más bancos de peces colapsando, más ruido en las noticias más sapos y serpientes que morían, más Brexit más Trump más carbón cada vez más, cada vez más malditos turistas en todos lados, incluso aquí en Tasmania incluso aquí en el fin del mundo, y bueno, la gente hace cola para subir a la cima del Everest, ¿qué esperaban? Más martillos neumáticos más camiones yendo marcha atrás y grúas hidráulicas p-p-pi-pi-pi, más autobuses con turistas obstruyendo las calles angostas más valijas con ruedas haciendo por la calle clac-clac-clac más motorhomes de lujo y Airbnbs de mierda más gente del lugar durmiendo en carpas por toda la ciudad hasta que incluso sus sueños se saturaban de pesadillas de ruido movimiento crecimiento que no parecía beneficiar a nadie y solo producía cosas que inquietaban a todos volviéndolos infelices y más pobres; un pánico incluso mayor que se expresaba como movimiento, un miedo a la quietud, el turismo que se suponía iba a salvar a las islas se había convertido en exactamente lo contrario, los turistas incluso cagaban en los jardines delanteros de la gente local ¿qué mierda significaba eso? Sacaban a los pobres malditos pingüinos de sus madrigueras y los levantaban para tomarse selfies para subirlas a Instagram, ¿quién era toda esa gente? Llegaban en vuelos baratos llegaban en cruceros: cada año más grandes, más ruidosos y más infantiles, como estrellas de la muerte, con toboganes de agua cada vez más inmensos y plataformas de bungee jumping y pantallas que sobresalían justo delante del humo turbio de la combustión, una f-f-felicidad forzada, dijo Tommy. M-m-malditas cárceles que f-f-fingen diversión flotando por ahí Hobart parece Noddytown ¿todos quieren tener siete años?
Sí no quizás.
5
Apenas pasando la montaña detrás de la ciudad, los fuegos ardían cada vez más cerca, todos los días las noticias repetían videos de las redes sociales los centros de evacuación repletos cientos de personas era como una guerra eran como refugiados era una guerra y estaban perdiendo ¿quién le ganaba a quién? Su celular decía que el gobierno pedía más y más minas de carbón nuevas centrales eléctricas a carbón podían meterte preso hasta veintiún años si protestabas contra el fuego lo mismo que por un asesinato ahora en Australia el fuego nunca era suficiente todo ese fuego y todo ese humo pero él estaba asustado, la verdad, estaba a-a-aterrorizado, ya había tenido más que suficiente. Tasmania era el lugar al que uno venía para alejarse de toda esa mierda pero ahora la mierda había llegado hasta aquí, desaparecían los bosques antiguos, las playas se cubrían de basura, las aves salvajes vomitaban bolsas de supermercado, un mundo se desvanecía y una violencia terrible regresaba para un último ajuste de cuentas.
¿Cómo qué por qué quién?
6
Y mientras había cada vez más de todas esas cosas, dijo Tommy, parecía haber cada vez menos del mundo quizás cada vez menos de él. Las vaquitas de San Antonio acabadas los cantáridos las moscas califóridas acabadas las tijeretas que uno ya no veía acabadas los hermosos escarabajos navideños de colores brillantes cuyos armazones metálicos y chillones coleccionaban de niños acabados las plagas de moscas voladoras acabadas el canto de las ranas en primavera el zumbido de las chicharras en verano acabado acabado polillas emperadores gigantes grandes como pequeños pájaros, alas como alfombras persas polvorientas agitándose con un rumor en las noches de verano acabadas y alrededor de ellas los cuoles los potorus los pardalotes los periquitos migradores acabándose acabándose acabándose. Había cada vez menos de todo, dijo Tommy, tendría que ir con él alguna vez a pescar cangrejos de río, ¿por qué harían eso? ¡Los grandes bosques de algas acabados los abulones acabados los cangrejos de río acabados! ¡Acabados! ¡Acabados! Algo estaba mal él lo sentía como un dolor como una enfermedad que le crecía por dentro, que le crecía acabando acabado, una presión en el pecho y en la carne una falta de aire, día tras día noche tras noche. Una vez que lo escuchas no puedes dejar de escucharlo, ¿sabes?
7
¿Creía ella que el problema era el amor? Ya nadie sabe cómo amar, ¿el amor se había acabado? ¿Era así? Su propio corazón se sentía más pequeño que un teléfono, ¿entendía ella de qué le estaba hablando lo entendía?
8
Anna le dijo a Tommy que él de todos modos seguía con su vida. Aunque también lo sentía. Lo sentía devorándola. Sentía que algo se estaba yendo. ¿Pero qué? Sintió vibrar su teléfono. ¿Qué había pasado? ¿Qué había salido mal? Perdón, Tommy, dijo Anna. Solo necesitaba quería escapar esto eso solo ver una cosa perdón algo todo lo que fuera.
9
Tommy había ido a un colegio pupilo de maristas en Burnie. Burnie: puerto, papelera, planta productora de pigmentos, p-p-pedófilos. Al cumplir los doce años, había vuelto a casa tartamudo. Ahora bebía. Ronnie también había ido a la escuela marista. Quizás Ronnie hubiera terminado bebiendo aún más. Hablaban mucho de Ronnie, recordaban historias, pero no aquella historia, nunca esa historia, hablaban de sus formas, sus dichos y sus tics, sus queridos juguetes y su perro Bup, pero de lo que más hablaban era de su futuro.
Anna Tommy Ronnie Terzo, con más o menos dos años de diferencia entre uno y otro, en ese orden, y Ronnie, se decían entre ellos, había sido el más talentoso de los cuatro. Un gran atleta. Muy inteligente. Quizás no quizás sí quizás hubiera vivido, dijo Anna, quizás hubiera engordado mucho quizás hubiera bebido quizás hubiera muerto de una hemorragia cerebral a sus cuarenta y siete. Pero no importaba cuándo había muerto porque de todas formas seguía siendo el más dotado de los cuatro y porque iba a seguir muerto, ciento treinta y dos kilos de exactamente nada de algo muerto, a los cuarenta y siete o a los catorce, ¿importaba cuándo?
Así hablaban de Ronnie sus hermanos y su hermana, en un círculo que no iba a ningún lado, una espiral que se cerraba hacia dentro. Le inventaban futuros alternativos. A eso le decían ronniar. Era un remolino. Un remolino en el que se quedaban ronniando.
Tommy dijo que no lo había podido salvar. Decía siempre lo mismo, como si hubiera podido hacer algo, pero Tommy no podía salvarse ni a sí mismo. Fue para mejor, solía decir. Y empezaba a ronniar otra vez. Ronniaba y ronniaba. Había sido para mejor había sido para peor o lo que fuera.
Loquemierdafuera.
10
Me gustaría volver a nacer en forma de árbol, confesó Tommy, y eso es todo lo que uno necesita saber sobre Tommy. Anna dijo que si fuera un árbol en ese momento estaría prendido fuego y él dijo que sentía que ya se estaba quemando. Su hijo, Davy, el sobrino de Anna, es esquizofrénico y lo atormentan unas voces, que es lo mismo que decir palabras, dice Tommy. Él está preocupado —obviamente— y sostiene que la batalla del amor es la batalla de mantener las palabras a raya, una batalla que su hijo ha perdido.
11
Quizás fue por eso que cuando Francie preguntó qué le había pasado a su mano, Anna no respondió. Sin decir nada, le acercó la taza de papilla a la que habían acordado referirse como té, espesada hasta convertirla en gel para evitar que se ahogara bebiéndola, y su madre, casi enseguida, tras el primer sorbo, ya estaba hablando de otro tema; esta vez de las cosas que había visto en la cueva, más temprano esa mañana, desde su ventana de hospital: animales que se convertían en pájaros y luego en plantas, la carreta llena de ancestros de la que también había hablado la Tigresa en sus últimos días.
Anna se alejó de su madre y fue hasta la ventana. No había ninguna cueva, por supuesto, ninguna carreta, ningún animal en plena metamorfosis, solo una vista sombría de la ciudad. Sintió un deseo abrumador de saltar y atravesar el vidrio, aunque estuviera a varios pisos del suelo y debajo no hubiera más que una calle de Hobart, dura e implacable.
Pero Anna acababa de tener la sensación súbita, como en un sueño, de que si atravesaba la ventana no iba a caer hacia su muerte sino que iba a dibujar un arco, una especie de zambullida enérgica, y que de repente se iba a encontrar volando sobre la calle Campbell, pasando junto a la antigua sinagoga, maravillosa en todo su místico esplendor de revival egipcio, construida por los judíos liberados de prisión como si hubiesen querido decir que esta isla, la tierra de Van Diemen, era su Egipto y a la vez no; que representaba, además, la libertad.
Iba a pasar volando junto a ella, no muy alto, su vuelo no era tan firme, sino a un metro o dos del suelo, a una velocidad placentera y por momentos aterradora, mientras se deslizaba por aquí y por allá, controlando las curvas con un giro mínimo de los hombros o un movimiento ínfimo de una de sus piernas estiradas, tal como lo había hecho en sus sueños, de chica, una cuestión de quietud y movimiento simultáneos; o, en otras palabras, del más perfecto equilibrio, controlado gracias a una concentración absoluta, una atención aguda sobre los gestos más sutiles, un movimiento en falso y la magia terminaría en una caída catastrófica.
Si Anna se permitía creer un poco más en los poderes del vuelo, pronto estaría donde tenía que estar, que era un lugar de calma y verdor, de ensueño, quizás de trascendencia…
12
Pero antes tenemos que conocer los detalles, estaba diciendo Terzo, y lo que decía Terzo, su hermano menor, solía prevalecer como el punto de vista de la familia, ni las ensoñaciones de Anna ni las reflexiones de Tommy sino la voluntad de Terzo, expresada con una certeza absoluta que ella, ahora, escuchaba llenando la sala a sus espaldas, perfectamente modulada y despojada de cualquier elemento errático o extraño a su propósito, monótona como una puerta que se cierra.
Anna, de repente, caía a los tumbos, había perdido sus poderes, y cuando giró hacia el sonido empalagoso de la voz de su hermano, dándole la espalda a la ventana, se encontró a Terzo hablándole a Tommy como si él también fuera uno de sus clientes inexpertos. Con la elegancia de su traje italiano, la estudiada informalidad de su camisa sin corbata, los ojos resplandecientes en medio de una cara demasiado débil para semejante intensidad, Terzo contrastaba marcadamente con Tommy y sus jeans de trabajo holgados, su buzo de polar roto, su cara algo caída, carnosa, que a Anna siempre le había parecido de carnicero. Levantó la mano para saludar a su hermano, pero la bajó un instante después para que Terzo y Tommy no vieran lo que Francie sí había visto.
13
Aquel año, el verano en Tasmania estaba resultando interminable. Las reglas habituales no aplicaban. No habían caído las lluvias de primavera ni las lluvias de verano. Todos los días hacía mucho calor, o más calor que el día anterior. A pesar de eso, no estaba siendo un verano luminoso ni feliz. En las zonas silvestres había tormentas eléctricas secas que duraban días, miles y miles de rayos que iniciaban pequeños incendios por todos lados. Las selvas, que en otra época habían sido mundos místicos y húmedos, se habían convertido en bosques secos que apenas sobrevivían, y el fuego prendía con facilidad, y crecía; los incendios eran la única noticia; se acercaban o se alejaban, avanzaban o frenaban; pero estuvieran donde estuvieran seguían creciendo inexorablemente, y con ellos el humo, opresivo e infernal, las tormentas de hollín, el reino de las cenizas, y la capital de la isla se llenaba de gente desplazada que esperaba, apática, que el fuego se apagara para poder volver a su casa y a su vida.
Sin embargo, la vida en sí misma parecía en suspenso.
Se esperaba intensamente algo, aunque nadie supiera qué. Se percibía una tensión, un filo, a medida que el fuego reducía a cenizas los bosques autóctonos, los hermosos brezales y los jardines alpinos al oeste de la isla, cenizas que Anna, cuando visitaba a su madre, encontraba por las mañanas manchando las sábanas del Airbnb en que se alojaba, el fuego hacía que llovieran pequeños fragmentos carbonizados de helechos y mirtos ancestrales sobre la vieja ciudad de la isla, negativos perfectos que bajo su mano se desvanecían hasta dejar una mancha de hollín, y todo lo que quedaba de los milenarios cedros del rey Guillermo y de las antiguas xantorroeóideas, las arboledas de cedros de Tasmania, las parcelas de pandanos y richeas, los grandes eucaliptos regnans junto con las praderas de ciperáceas y las pequeñas y extrañas orquídeas de montaña, lo único que quedaba de tantos mundos sagrados era la sábana de Anna manchada de hollín.
El humo había teñido el aire de un marrón tabaco, el brillo cegador de los cielos azules solo era visible cuando los vientos horadaban un pequeño agujero en la nube espesa que cubría gran parte de la isla. Parecía no disiparse nunca, y en los peores días reducía el horizonte a unos pocos cientos de metros, encapsulando el mundo de una manera que provocaba claustrofobia. El sol aparecía a los tropiezos, día tras día, como un culpable más, una bola de un rojo furioso, sin contorno definido, estremeciéndose al atravesar la niebla como si tuviera resaca, mientras que el humo, en la luz ocre, sofocaba las calles e inundaba las habitaciones, arruinaba las bebidas, las comidas; un humo agrio, cargado de brea, sulfuroso, que quemaba el fondo de las gargantas, llenaba las bocas y las narices y bloqueaba los aromas tibios y amables del verano. Era como vivir con un fumador crónico y enfermo, solo que el fumador era el mundo y estábamos atrapados en el interior de sus pulmones obstruidos, al borde del colapso.
14
Y esa tarde de miércoles, ni siquiera una hora antes, ese mismo humo había quemado la garganta de Anna y la había hecho toser mientras entraba con su auto alquilado al estacionamiento de la calle Argyle, frente al hospital Royal Hobart. Cuando levantó la mano para cubrirse la boca notó algo raro. Tuvo la sensación de que le faltaba un dedo. Fue una sensación tan extraña que la olvidó en el acto.
Mientras doblaba hacia la rampa de cuatro pisos, puso su mano izquierda sobre el volante. De nuevo le pareció que algo no estaba bien. Miró un momento hacia abajo. Sí, había algo raro. Además de su pulgar, contó tres dedos. Giró el volante a un lado y luego al otro. Vio que uno de sus dedos, definitivamente, no estaba donde tenía que estar, y que donde debería haber estar estado, junto al meñique, había, para ser precisa, pensó Anna, bueno, precisamente nada.
Movió la cabeza hacia un lado y hacia el otro, mirando alrededor rápidamente bajo la luz crepuscular del estacionamiento, esperando, quizás, ver su dedo perdido saltando por ahí. Miró el tablero como si pudiera haber caído ahí dentro. Recorrió el portavasos y la consola con el resto de los dedos, pero lo único que palpó fue la mugre y los papeles del alquiler del auto. Bajó la vista varias veces hacia el asiento debajo de sus piernas, y luego hacia el piso.
Y al darse cuenta de lo ridícula que era su cruzada quijotesca, porque una no pierde un dedo como si fuese un juego de llaves o un teléfono, giró la mano desde las nueve hacia las doce en punto —como si fuera la aguja de un reloj sobre el volante— y estuvo a punto de chocar contra un auto que venía en la dirección contraria. El otro conductor tocó bocina y ella pisó el freno, dobló bruscamente, se detuvo, y al levantar una mano temblorosa hasta su frente sintió, en lugar de alivio, una oleada de pánico.
Entre su meñique y su dedo medio, donde antes había estado su dedo anular adherido a su mano, solo quedaba una mancha de luz difusa, un borrón de la articulación del nudillo, un efecto no tan diferente del que generaba la edición en Photoshop de una cara problemática, el retoque de caderas, muslos, arrugas y deformidades varias que borraba alguna u otra verdad de la foto.
Y ahora se había borrado uno de sus dedos, o eso parecía.
Miró la mano de cerca durante un minuto. No era una ilusión extraña ni una alucinación. No había —era innegable— dedo anular. Movió el pulgar y los tres dedos restantes. Parecían estar bien, hacían lo que hace cualquier dedo. No había dolor. No había, en lo inmediato, sensación de sufrimiento ni de pérdida.
Solo una desaparición.
15
Anna dejó caer la mano y atribuyó el extraño evento al cansancio que la aquejaba. Su día había empezado con una llamada de Tommy, que la despertó a las dos de la mañana para avisarle que Francie había empeorado y había sido trasladada en ambulancia al hospital Royal Hobart. Era una verdadera molestia, pensó Anna, porque cuando la salud de Francie empeoraba el asunto parecía no tener fin; aunque a su vez, en retrospectiva, la situación nunca era tan grave como la hacía sonar Tommy.
Anna, a veces, sentía que la frecuencia con la que Tommy les comunicaba las novedades sobre la salud de su madre bordeaba lo ridículo. Con Terzo tenían un chiste recurrente en el que Tommy llamaba para decir que estaba muy preocupado por la forma en que Francie comía/hablaba/respiraba. Parecía sentir que era su obligación mantener a sus hermanos al día respecto de las dolencias varias de su madre, como si fueran pruebas de un desmoronamiento total de su estado de salud.
Era cierto que en el último tiempo había habido algunos problemas, pero cada uno de ellos, luego de un tiempo, se había resuelto solo. Algunos años antes, Francie había empezado a comportarse de manera extraña y su médico le había diagnosticado demencia. Su forma de caminar empezó a enrarecerse, adoptó un paso torpe y tambaleante, algo bizarro —como un caballo que estuviera teniendo un mal viaje, decía Terzo—, y el médico, entonces, le diagnosticó la enfermedad de Parkinson. Pero un día se descompensó y la llevaron de urgencia al hospital y descubrieron que no era ni demencia ni Parkinson sino otra cosa totalmente diferente; líquido en el cerebro, una condición llamada hidrocefalia, y podía tratarse insertándole un conducto por la nuca que llegara hasta el interior del cráneo y derivara el exceso de fluido hacia el estómago.
El procedimiento, aunque sonara atemorizante, resultó un éxito. Desaparecieron la rareza en su forma de caminar y los cambios de personalidad, y Francie, de nuevo ella misma, volvió a su vida y a su casa, mientras que ellos, sus tres hijos, volvieron a las suyas.
En el caso de Anna y de Terzo, los hijos que se habían ido de la isla hacía ya tanto, eso significaba llamar a su madre con un poco más de regularidad y volar a visitarla por un día o dos cada un par de meses. Para Tommy —que nunca se había ido, que era un artista fallido, y en ocasiones obrero o tripulante en un barco pesquero de cangrejos de río, y quien, para ser honestos, como pensaba Anna en sus momentos más crueles, en realidad no había hecho nada con su vida— significaba un poco más. Pero Tommy, a la vez, tenía más tiempo y podía hacer más, podía ayudarla con las cosas pequeñas: acompañarla en sus visitas a los médicos, cocinarle, hacer las compras, llevarla en auto a tomar el té con sus amigas.
Pasó un año, y luego otro, y otro, y cuando ya habían pasado tres desde la operación de la hidrocefalia, le diagnosticaron un tipo de cáncer de desarrollo lento, un linfoma no Hodgkin de bajo grado. Empezó un tratamiento de quimioterapia leve y sobre el final, asombrosamente, entró en remisión. Era, como decía la propia Francie, el cadáver en mejor estado de conservación de todo el mundo cristiano.
16
Y de esa forma, como si en algún sentido todo hubiese vuelto a la normalidad, como si el día de mañana nunca pudiera diferir mucho del día de hoy, como si esa lenta acumulación de dolencias y el declive sistemático de su estado de salud no tuvieran consecuencias, pasaron casi cinco años, y en esos años Anna sintió que lograba varias cosas que había deseado durante mucho tiempo.
Había terminado ocupándose del diseño de la Casa Durand luego de la muerte de uno de los socios del estudio de arquitectura en el que trabajaba. El resultado —un edificio en forma de medialuna, una estructura de acero que asomaba con aire melancólico sobre un acantilado en las Montañas Azules, una casa de vacaciones para el famoso comerciante Tony Durand— fue celebrado como un triunfo. Además del parloteo excitado de otros arquitectos, le valió varios premios nacionales y un premio internacional de diseño. Pero para Anna había sido tan simple como construir un edificio basado en el recuerdo de una hoja de eucalipto de su infancia.
Tras esos logros, y en gran medida gracias a ellos, fue nombrada socia del estudio. Por esa misma época conoció a Meg, que había sido la directora de proyecto de la constructora que había levantado la Casa Durand. Anna la había visto por los alrededores de su oficina, una mujer profesional al punto del anonimato, y un fin de semana se cruzó con ella en un café. Llevaba pantalones de yoga y el pelo negro atado en un rodete que le acentuaba los pómulos y la sonrisa. Se había sentado con una pierna plegada en forma casual bajo la otra, lo que dejaba a la vista unas pantorrillas fuertes. Siéntate conmigo, le dijo a Anna.
Y así empezó.
17
A veces, cuando se encontraban después del trabajo, en la frente de Meg se notaban aún con claridad las marcas de las tiras de plástico del casco de construcción; su tiara de la industria, como la llamaba. A Meg no le importaba en lo más mínimo.
Mis días son días con Annie y días sin Annie, y los únicos reales son los días con Annie, le podía llegar a escribir Meg en un mensaje. Todo lo demás, en realidad, no pasa. Cada vez que te vas, vuelves a una mujer más joven.
Cuando no estás aquí, no estoy en ningún lado, podía responder Anna.
Pica tus tristezas en cubitos, decía Meg, agrega kale, mezcla bien, llena de gin hasta el tope y deja que fermenten tus preocupaciones. A esos mensajes, Anna no sabía responder más que con emojis de corazones.
Sentía que en Meg había encontrado a alguien con quien podía felizmente envejecer. Su hijo, Gus, tenía veintidós años, seguía creciendo y, como solía decir Meg, estaba ido, aunque el único lugar al que iba realmente era el ciberespacio, sin salir de su habitación. Durante esos años, Anna no pensó mucho en Gus ni, a decir verdad, tampoco en Francie. Y las pocas veces en que pensaba en su madre no la veía como era sino como una versión ligeramente más vieja de sí misma, exitosa, independiente, forjando su propia vida a su manera, encontrándose con adversidades y superándolas, como sin dudas, pensaba Anna, la veía a ella su propio hijo.
Y entonces se irritaba cada vez que Tommy llamaba o escribía tras la última caída, crisis, hospitalización, o el incidente doméstico más reciente —la evidencia de un pequeño incendio por haber dejado un repasador sobre la tostadora, comida podrida en la heladera y cosas por el estilo—; asuntos que luego se resolvían con la promesa de Tommy de ocuparse de ellos aunque Tommy, al final, no se ocupaba de nada, porque si no ¿cómo era posible que Anna siempre terminara pidiéndole a su asistente que le reservara otro vuelo a casa?
Le parecía que su hermano se tomaba los problemas de Francie con demasiado dramatismo; se preocupaba mucho, insistía en que su madre, de alguna manera, estaba alcanzando un punto crítico, convencido de que esos incidentes ocultaban un declive aún más profundo. Pero Anna creía en la vitalidad y la buena salud de su madre con tanta convicción —era una mujer, como solía decir Terzo, que podía sobrevivir un ataque nuclear— que cada vez que Tommy la contactaba, lo terminaba reprendiendo por haber entrado en pánico. Quizás estuviera siendo un poco dura con Tommy. Pero ¿hacía falta?
18
Y fue por eso mismo que cuando Tommy la llamó a las dos de la madrugada, Anna le dijo que su madre iba a estar bien por una década o dos más, colgó, silenció el teléfono y se volvió a acostar durante un momento; cuando volvió a mirar, tenía un mensaje de voz diciendo que Francie se había caído en el hospital tratando de llegar al baño. Tommy estaba ahí con ella, y algo parecía no estar del todo bien, le iban a hacer una tomografía cerebral a las nueve. Los médicos le habían pedido una reunión con la familia a las cuatro y media de la tarde. Terzo iba a volar desde Brisbane para estar ahí.
Ella miró la hora. Eran las siete en punto. Como era tan temprano, tuvo que reprogramar sus reuniones del día ella misma y reservar un vuelo para el mediodía, lo que en sí ya era molesto. Después, además, su vuelo se demoró cuatro horas por el humo de los incendios forestales que cubrían el sur de Tasmania. Le escribió a Tommy varias veces, pero él, como de costumbre, no respondió. Anna se perdió en las redes sociales, a la deriva. Un artículo sobre yuyos para la ansiedad. Nuevas tendencias en baños. Un pueblo a punto de quedarse sin agua que había cedido sus últimas reservas a una compañía minera de carbón. Posteos de amigos que estaban de viaje. Electrodomésticos ropa zapatos cosmética conspiraciones un granjero que tuiteaba que los canguros se echaban a morir en su jardín delantero la sequía es un incendio forestal en cámara lenta, había escrito. Me gusta compartir actualizar amigo suscribir. Había tanto ruido. Tommy le mandó un mensaje que decía que en la sirena de niebla de un crucero sonaba la cortina musical de El crucero del amor a un volumen tan alto que la gente del hospital no podía escuchar ni sus propios pensamientos.
19
Los tres hijos compartían, incómodos, el pequeño cuarto de hospital de su madre; se iban turnando para sentarse en la silla de plástico azul junto a la cabecera a hablar con Francie, mientras los otros dos se quedaban susurrando a los pies de la cama. Cuando llegó su turno, Anna se sentó y rodeó los dedos de su madre con la mano derecha mientras cerraba la izquierda sobre la cuerina ajada del apoyabrazos para ocultar el defecto recién descubierto. Francie, que trataba de seguir la conversación de quien fuera que estuviera sentado y a la vez los susurros de los que quedaban de pie, se quedó dormida bastante pronto, exhausta por el esfuerzo.
Para el momento en que llegaron dos médicos y se presentaron en voz baja, ya era casi de noche. Bajo la luz fluorescente, el Dr. Ram, neurocirujano, llevó a la familia discretamente hacia un lado de la cama. Era un hombre alto y usaba turbante y tenía un olor que Anna asociaba con los profesionales, olor a detergente neutro. Les dijo que por un lado estaba el asunto del fluido de la hidrocefalia, que estaba bajo control con la sonda que lo dispersaba, pero que ahora, además, había una pequeña hemorragia en la parte izquierda frontal del cerebro. El Dr. Ram se tocó el turbante con los nudillos y sonrió, como señalando que no era algo de lo que hubiese que preocuparse. Nuestros cerebros, dijo, como todos los motores, se van aflojando con el tiempo.
Los hermanos lo miraron con una sonrisa nerviosa. El Dr. Ram se tocó el costado de la nariz con un dedo como si estuviesen acordando algo levemente ilícito, un pacto establecido sobre una complicidad muda.
Detrás del pequeño círculo que formaban, Anna veía a su madre erguida con las almohadas detrás de su espalda; aun dormida, la nuez de Adán subía y bajaba por la garganta marchita, tragando sin cesar, mientras ellos tomaban decisiones que iban a afectar su destino. Se despertó de golpe, como sobresaltada —los párpados rojos e inflamados, como heridas de las que asomaban unos ojos enfermizos, demasiado grandes, inyectados en sangre y amarillentos, de iris turbios—, y se volvió a dormir casi enseguida.
A los ochenta y seis años, continuó el Dr. Ram, era muy probable que hubiera espacio suficiente en la cavidad entre el cerebro, encogido por la edad, y el cráneo, para que se acumulara un pequeño sangrado —como el que había experimentado su madre— sin que hubiera presión, o dolor; sin provocar, incluso, efectos notorios y duraderos en sus facultades. Aunque podía llegar a haber un leve deterioro mental, seguramente fuera de corto plazo, y el cuerpo iba a reabsorber la sangre como si se tratara de un moretón. Les estaba explicando que tras una hemorragia cerebral, a la edad de Francie, consideraba más sensato manejar el problema sin recurrir a cirugía, cuando de repente lo interrumpió una voz áspera.
Me hizo bien, graznó Francie desde la cama, sorprendiéndolos a todos. La familia se dio vuelta incómodamente para enfrentar a su madre; habían dado por sentado que estaba dormida. No se me subía la sangre a la cabeza de esa manera desde el día en que conocí a su padre, dijo.
Y, entre todos los gestos posibles, les guiñó un ojo.
20
Mientras ellos se reían con nerviosismo, Francie trató de sonreírles. Pero la hemorragia debía haberle afectado el control de la boca. Solo logró levantar uno de los lados de su labio superior, y exhibió unos pocos dientes amarillos y torcidos, antinaturalmente largos en los sectores en que las encías se habían retraído, lo que la hizo parecer una calavera de sonrisa burlona. El gesto alegre de su madre, junto a su frase desvergonzada, parecían tan fuera de lugar —en el contexto, y teniendo en cuenta su aspecto demacrado— que resultaban grotescos. Anna tuvo la sensación, durante un momento, de estar viendo a un cadáver parlante. Pero, tal como acababa de dejar en claro, dentro de ese cuerpo maltrecho Francie seguía perfectamente viva.
Tommy dio un paso adelante e, inclinándose hacia ella, le agarró la cara con las dos manos, la acercó hacia él y la sostuvo ahí. Sin ningún sentido del pudor o la vergüenza, con una ternura enorme, susurró: ¡Mamá! ¡Ay, mamá!, mientras acunaba esa carne vieja y decaída como si fuese un hijo recién nacido.