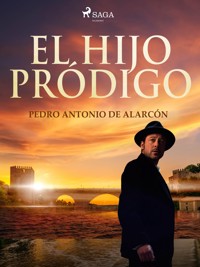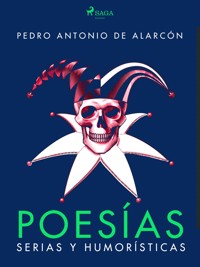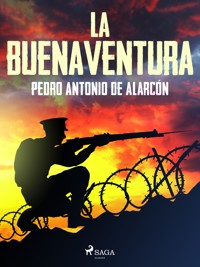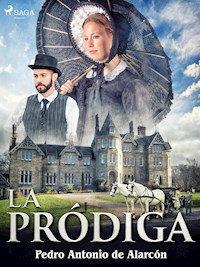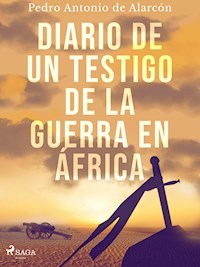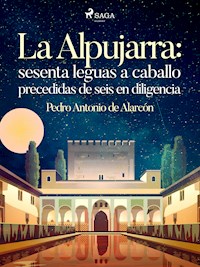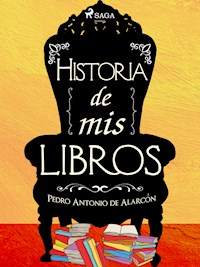Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El niño de la bola es una novela de Pedro Antonio de Alarcón en la que aborda una historia de amor funesto desde un punto de vista que mezcla realismo, romanticismo y costumbrismo español.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pedro Antonio de Alarcón
El niño de la bola
Saga
El niño de la bola
Copyright © 1881, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726550894
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Al Sr. D. Bruno Moreno, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y más poeta y literato que muchos que lo somos de oficio, dedica esta novela su fraternal amigo,
p. a. de alarcón
LIBRO PRIMERO: EN LO ALTO DE LA SIERRA
I. SINFONÍA
Entre la vetusta ciudad, cabeza de Obispado, en que ocurrieron los famosos lances de El sombrero de tres picos, y la insigne capital de aquella estacionaria provincia, donde hay todavía muchos moros vestidos de cristianos, álzase, como muralla divisionaria de sus respectivos horizontes, un formidable contrafuerte de la Sierra más erguida y elegante de toda España.
Cerca de diez leguas de espesor (las mismas que la capital y la ciudad distan entre sí) tiene por la base aquel enorme estribo de la gran cordillera, mientras que su altura, graduada por término medio, será de seis o siete mil pies sobre el nivel del mar. Subir a tal elevación por retorcidas cuestas, y descender de allí luego por otras cuestas no menos retorcidas, es la tarea común de cuantos van o vienen de una a otra comarca; cosa que sólo podía hacerse, a la fecha en que principia nuestra relación, por un mal camino de herradura, convertido poco después en un mucho peor camino carretero.
Ahora bien, amigos lectores: el primer cuadro del drama romántico de chaqueta y rigurosamente histórico, aunque no político, que voy a contaros (tal y como aconteció, y yo lo presencié, entre la extinción de los frailes y la creación de la Guardia civil, entre el suicidio de Larra y la muerte de Espronceda, entre el abrazo de Vergara y el pronunciamiento del general Espartero, en 1840, para decirlo de una vez), tuvo por escenario la cumbre de esa montaña, el promedio de ese camino, el tránsito del uno al otro horizonte; punto crítico y neutro, que dista cinco leguas de la ciudad y otras cinco de la capital, y en que, por ende, suelen encontrarse al mediodía y decirse: ¡A la faz de Dios, caballeros!, los viandantes que salieron al amanecer de cada una de ambas poblaciones.
Es aquél un paraje rudo, áspero y pedregoso, sin historia, nombre ni dueño, guardado por esquivos gigantes de pizarra, donde la Naturaleza, virgen y tosca como salió de manos del Creador vive pobremente, y, por tanto, sin muchos cuidados, entregada a la dulce rutina de sus invariables quehaceres. Tan árida y escabrosa es aquella región, que nadie ha entrado nunca en codicia de disputar a los animales silvestres el pacífico inmemorial disfrute de las escasas hierbas y atroces matorrales que festonean sus riscos; por lo que, ni siquiera hoy, después de la desamortización y venta de todo lo criado, figura tal arrabal del planeta en el catastro de la riqueza pública. Sin embargo, no vivían completamente a sus anchas, en la época de que va hecha mención, los inciviles y sueltos moradores de aquella majestuosa soledad; pues, amén de las importunidades ordinarias que a ciertas horas les ha acarreado siempre la vecindad del sendero humano, solía acontecer por entonces, con demasiada frecuencia, que ladrones en cuadrilla, o no en cuadrilla, armados de terribles trabucos, acechaban allí a los viajeros inofensivos, y aun a la misma Justicia del Estado, como en lugar muy a propósito, por lo estratégico, para librar batalla a las leyes sociales.
El día de que tratamos (sábado y de abril), sería ya la una de la tarde, y aún no se había divisado alma viviente en aquel pavoroso recinto, cerrado a la vista por las ondulaciones de las montañas subalternas. Hallábanse, pues, solos y gustosísimos los pájaros, las bestiecillas montaraces y los reptiles e insectos que lo habitan; todos ellos doblemente regocijados y juguetones a la sazón, con motivo de haberse dignado subir a aquellas alturas, a pasar unos días en su compaña, la hermosa y galante primavera...
Allí estaba, sí, la pródiga deidad, y bien se conocía dondequier el mágico influjo de sus gracias y donosura. En todas partes había flores: en las solanas, en las umbrías, entre las peñas, en los mismos líquenes de las rocas, hasta en él tortuoso sendero frecuentado por el hombre, y, consiguientemente, en las cruces y lápidas conmemorativas de bárbaros asesinatos... Respirábase un aire cargado de aromas deleitosos. Los pajarillos se decían sus amores con breves y agudos píos, que turbaban, o hacían más notable y solemne, el hondo silencio del resto de la Creación... También se percibían de vez en cuando leves murmullos de arroyuelos que pugnaban por abrirse paso entre importunas guijas; pero muy luego cesaba el rumor, por haber hallado el agua más cómoda ruta. Pintadas mariposas revolaban de acá para allá, no menos lindas que las flores en que libaban, y más libres que ellas, mientras que tímidas alimañas y recelosas aves, codiciadas por los cazadores, retozaban descuidadamente aun en el odiado camino de herradura... ¡Todo, todo era paz, y amor, y delectación en la tierra y en el ambiente!... El mismo cielo sonreía, como un padre satisfecho de la ventura de sus hijos... Dijérase que el mundo acababa de ser criado... La infatigable Naturaleza parecía una doncella de quince abriles.
De pronto, todos los animales se avisparon y echaron a correr o a volar, apartándose del camino, y una nube de polvo empañó la transparencia de la atmósfera hacia la parte de la capital...
Era que venía el hombre...
Y pues que el hombre solía pasar por allí, según hemos dicho, dando el mal ejemplo de temer hallarse con sus prójimos, nada tuvo de particular ni de ofensivo para el soberano de la Creación el que los humildes irracionales se apresurasen también de aquel modo a evitar su real presencia.
II. NUESTRO HÉROE
La indicada nube de polvo traía en su seno a un arrogante jinete, seguido de un arriero a pie y de tres soberbias mulas cargadas de equipaje.
El caballero, a juzgar por su figura y vestimenta y por el abigarrado aspecto de las tales cargas, parecía juntamente un feriante, un contrabandista y un indiano. También hubiera sido fácil suponerlo un capitán de bandidos de primera clase, que regresara a su guarida con el rico botín de alguna afortunada empresa.
Érase como de veintisiete años de edad; fino y elegante, aunque vestía de chaqueta (traje usado entonces en Andalucía por personas muy principales), y tan airoso, nervudo y bien formado, que habría podido servir de modelo para la famosa estatua del Gladiador combatiente. La mencionada chaqueta, así como el chaleco y el pantalón, o más bien calzón de montar, que llevaba, eran de punto azul muy ceñido al cuerpo, y concluía por abajo su equipo en unos botines o polainas de gamuza gris, con sendas espuelas de plata labrada, dignas éstas de un Capitán general. Gruesos botones de muletilla, también de plata, orlaban hasta cerca del codo las bocamangas de la chaqueta y servían de botonadura al chaleco. Un pañuelo negro de crespón, anudado a la marinera, le servía de corbata, y negro era asimismo el rico ceñidor de seda china que ajustaba a modo de faja su esbelta cintura. En los puños y cuello de la camisa lucía costosos brillantes; pero ninguno de tanto valor como el que radiaba en el dedo meñique de su mano izquierda. Finalmente, el sombrero (que en aquel momento se acababa de quitar) era de finísima paja de color de café, ancho de alas y muy alto y puntiagudo, como los usan muchas gentes de América y de las Dos Sicilias, a cuya forma se da en Granada el pintoresco nombre de sombrero de catite.
Tan singular personaje, a quien sentaba perfectamente aquel raro atavío semiandaluz, semiexótico, llamaba la atención, más que por todo lo dicho, por la varonil hermosura de su cara. Que ésta habría sido de extraordinaria blancura, indicábalo aún aquella parte de su despejada y altiva frente que el sombrero solía proteger; pero en lo demás habíala quemado el sol por ral extremo, que su palidez marmórea reflejaba ya un tinte como de oro mate, cuyo tono igual y sosegado no carecía de hechizo. Eran negros y muy rasgados y grandes sus africanos ojos, medio dormidos a la sombra de largas pestañas; mas cuando súbitamente los abría del todo, excitado por cualquier idea o caso repentino, salía de ellos tanta luz, tanto fuego, tanta energía vital, que su mirada no podía soportarse. Esta mirada reunía a un mismo tiempo la temible majestad de la del león, la fiereza de la del águila y la inocencia de la del niño; sólo que era más triste que la del último y más tierna en ocasiones que la de los citados reyes de las selvas y de los aires. Su abundante cabello, negro también y muy cortado por detrás, orlaba ampliamente la parte superior de la cabeza, semejando una rizada pluma tendida del lado izquierdo al derecho, lo cual daba mayor realce a aquella fogosa fisonomía. Completaban su peregrina belleza un perfil intachable, sirio más bien que griego; una boca escultural, clásica, napoleónica, tan audaz como reflexiva, y, sobre todo, una barba negra, undosa, de sobrios aunque largos rizos, trasunto fiel de las nobles y celebradas barbas árabes y hebreas. En resumen, y para pintar con un solo rasgo tan interesante figura, diremos que, por su estilo oriental, por su selvática melancolía, por su atlética complexión, por la viril hermosura del semblante y por la grandeza del alma que resplandecía en sus ardientes ojos, cualquier aficionado a estudios artísticos hubiera comparado a nuestro héroe (prescindiendo de su grotesco traje y de los accesorios profanos que lo rodeaban) al terrible San Juan Bautista cuando regresó del desierto a la edad de veintinueve años.
Montaba el joven que tan minuciosamente hemos descrito un soberbio potro cordobés negro como la endrina, enjaezado con silla a la española, sobre cuyo arzón iba sujeto un angosto maletín de vaqueta, y sobre cuya grupa ostentaba vivos y múltiples colores una manta mejicana de gran mérito, o, mejor dicho, lo que allí se denomina un zarape. Armas... no llevaba en su persona ni en su cabalgadura, pero, hablando en verdad, de uno de los tres bagajes mencionados pendían juntas cuatro excelentes escopetas (dos de ellas con todos los honores de espingardas), que podían sacar de apuros a cualquier valiente.
Digamos algo del arriero. Su pantalón largo de tela veraniega; la chaquetilla de lienzo blanco que llevaba al hombro, a lo húsar; su faja encarnada, su sombrero calañés tirado atrás, y su fisonomía movible y falsa como la de un comediante, denotaban al individuo de baja estofa del litoral malagueño, nacido en la playa, al aire libre; criado sin casa ni hogar; educado por los truhanes más listos del viejo y corrompido Mediterráneo, y capaz de todo lo malo y de todo lo bueno que pueda hacer un hombre..., salvo decir la verdad dos veces seguidas, o rehusar una copa de aguardiente.
Por último, las cargas de las tres mulas se componían de cofres, maletas, arcas antiguas, cajones esterados, cestas y cuévanos de diversos tamaños y hechuras, y otra infinidad de líos de raras materias y formas. Recios manojos de larguísimos bambúes y de enormes y vistosas plumas empenachaban además gallardamente cada uno de estos bagajes, y, en fin, sobre el altísimo túmulo y copete del mayor de ellos veíase una gran jaula de hoja de lata dentro de la cual se consumía de nostalgia el más corpulento y verde loro que haya atravesado nunca el Océano Atlántico. Indudablemente, el apuesto joven, o la persona a quien hubiese robado (suponiedo que nos las hayamos con un bandido), acababa de llegar de América...
Nada podemos asegurar todavía sobre estas cosas. El mismo arriero las ignoraba a la sazón, según que dijo después, jurándolo por un puñado de cruces. Lo único que en tal punto y hora sabía era que el martes de aquella semana lo había buscado un fondista de Málaga para que condujese aquel voluminoso equipaje a la ciudad de que va hecha referencia; que el presunto indiano, feriante, contrabandista o salteador de caminos, llevaba ya entonces seis u ocho días de llamar la atención de los malagueños por su bizarro porte y raro y lujoso traje; que el magnífico potro en que ahora viajaba era muy conocido y envidiado en aquella población, como de la propiedad del Marqués de ***, al cual podía muy bien habérselo comprado el forastero, que éste había vivido allí en la mejor fonda, dándose muy buen trato, pero que nadie había ido a visitarle; que en el libro del establecimiento estaba inscrita su entrada bajo el nombre de Manuel Venegas, y que Don Manuel le decían, efectivamente, el amo y los mozos, aunque guiñándose muy luego, como dudando de que tal persona pudiera llamarse de modo tan cristiano; y, en fin, que durante las tres jornadas y media que llevaban de camino, nadie había dado muestras de conocer al misterioso joven, el cual era, por otra parte, de tan pocas palabras y tan fresco y valiente para no contestar a ciertas preguntas, que el arriero no había podido sacar de él más luz que muchos y buenos cigarros a todas horas, mucho arroz con pollos en las posadas y muchos vasos de vino o de aguardiente en cuantas ventas o ventorrillos les iban saliendo al encuentro, cosas tanto más de agradecer, cuanto que el generoso donador no fumaba, ni bebía, ni apenas probaba bocado.
Réstanos hacer una advertencia, y es que, como el cruce de los viajeros procedentes de la capital con los que venían de la ciudad no solía verificarse (según ya hemos dicho) hasta que unos y otros llegaban a aquellas alturas de la Sierra, nuestro joven y su especie de espolique no habían tropezado todavía con nadie el referido sábado, bien que ya comenzasen a oír a lo lejos el monótono cencerreo de una recua y algún que otro rasgo oratorio de arriero, de esos que hacen a las bestias encoger el rabo y salir al trote...
III. HABLA EL CORO
No tardó en aparecer al opuesto confín del reducido paisaje la tribu de jumentos anunciada por tan claros rumores, sobre la cual iban procesionalmente todos los pasajeros que aquel día habían tenido precisión de encaminarse de la ciudad a la capital, dado que entonces era sabia costumbre no hacer este viaje sino formando grandes caravanas, en evitación de tropiezos con la partida de ladrones del Tuerto B, del Chato X, del Manco H, o de cualesquiera otros lisiados por la mano de Dios (que siempre fueron los cabecillas más célebres y temidos). Y aun así, el encuentro solía tener lugar con derrota segura de los confederados viajeros.
Marchaba esta vez al frente de la comitiva una pareja de aceiteros del reino de Jaén, escoltada por muchos burros de vacío, sobre cuyas albardas yacían exánimes y por docenas los desocupados pellejos. Venían luego otros cuatro asnos de la misma recua convertidos en cabalgaduras de dos mujeres de fisonomía, edad y clase medianas, y de dos hombres por el mismo estilo, uno de ellos con gorra de cuartel, en que brillaba la modesta insignia de subteniente del Ejército, y el otro con medias negras de lana y todo el corte de sacristán o de meritorio del oficio. Seguían unos cuantos mozalbetes (estudiantes, sin duda, que regresaban a la Universidad después de las vacaciones de Semana Santa), los cuales andaban a pie por su gusto y para enredar más, pues allí tenían de sobra caballerías en que subirse; y cerraba la procesión el jefe de los aceiteros, cuya amplia faja debía de contener el producto contante y sonante de la venta del aceite, visto que montaba una mulilla muy vivaracha y retozona, pintiparada para volver grupas y ponerse en salvo al primer barrunto de amigos de lo ajeno. Las dos señoras (que bien merecían este dictado por su gravedad olímpica) iban en sendas jamugas, con sus correspondientes almohadas de cama y la indispensable colcha de percal (para mayor decoro); el subteniente, que era grueso, había tenido que sentarse a mujeriegas en el ancho y tosco aparejo de esparto, por miedo de abrirse hasta la cintura yendo a horcajadas, y el sacristán, en virtud de igual temor, aunque era de menos carnes, había optado por montar un borrico en pelo, del cual ya se había caído dos o tres veces.
Debemos apresurarnos a advertir que ninguno de estos vulgarísimos personajes tiene nada que ver con el presente drama, por más que figuren en él un momento como parte de la masa de gente anónima que los trágicos griegos llamaron coro, y que todavía manotea y canta en nuestras óperas y zarzuelas. Fíjese, pues, el lector, en lo que esos coristas hablen, sin parar mientes en sus insignificantes personas, y se ahorrará muchos quebraderos de cabeza.
—¡Ya están ahí! —exclamó el sacristán, tirándose al suelo, voluntariamente esta vez, al distinguir la nube de polvo en que venía envuelto nuestro protagonista.
—¿Quién dice usted que viene, hombre de Dios? —preguntó el militar.
—¡Los ladrones! ¿No los está usted viendo? ¿No sabe usted que éste es el sitio clásico de los robos?
—¡Ladrones, doña Paz! ¡Oh, ventura!... ¿No se lo dije a usted? —gritó alegremente uno de los estudiantes, acercándose a la menos fea de las dos mujeres y poniéndose a bailar delante de su burro.
—¡Ladrones! —¡Jesús me valga! —¡Ave María Purísima! —¡San Antonio bendito! —¡Qué va a ser de mí! —Pues ¿y de mí? —Capitán..., ¡no nos abandone usted! — chillaron alternativamente las dos hembras.
—¡No lloréis, oh, viudas! ¡Oh, divinidades de barbecho! ¡Oh, Didos abandonadas por dos crueles difuntos en lo más florido y hasta granado de vuestra mayor edad! — añadió otro estudiante—. ¡Vosotras, que tanto jugáis en esta batalla, pedid a Dios lo que mejor os convenga! ¡En cuanto a mí, soy tan desdichado, que ningún bien ni mal pueden hacerme los ladrones!
—¡Mano a las escopetas! —decía entretanto el subteniente con voz de mando, dirigiéndose a los dos o tres aceiteros que llevaban tales armas.
—¡Oh..., no! ¡Más vale rendirse!... —gimió el sacristán—. La resistencia equivale a una muerte segura... ¿No es verdad, señoras?
—¡Muchísima verdad!
—¡Deténgase usted, comandante!... —gritaron las dos viudas—. ¡Deténgase usted, y sea de nosotras lo que Dios quiera!
—Señoras... ¡No hay cuidado!... —pronunció uno de los aceiteros con cierta sorna—. Cuando nos salgan verdaderos ladrones, yo daré la voz de rompan filas.
—Pues ¿qué gente es aquélla? —preguntó el ascendido milite.
—Allí no viene más.... —replicó el trajinante— que un caballero mejor montado que nosotros, en compañía de un mozo de a pie... ¡Me parece que la partida no es para asustarse tanto!
—Pues ¿saben ustedes lo que digo? —exclamó otro escolar, mirando de soslayo al guerrero de profesión—. Que aquel caballero andante es más valiente que todos nosotros juntos, supuesto que viaja menos acompañado.
—¡Oiga usted! —respondió el subteniente, que era catalán—. ¡Si yo no vengo solo, no es porque necesite el auxilio de botarates como usted!
—¡Jesús, qué hombres! —exclamó doña Paz, atravesando su burro entre ambos contendientes—. ¡Siempre la tienen a una con el alma en un hilo!
—¡No tiemble usted, doña Pacecita! —dijo el estudiante insultado, abrazándose a las robustas piernas de la jamona—. Que yo, por evitar a usted un disgusto, soy capaz de los mayores sacrificios de amor propio... ¡Y qué gorda está usted, y que rica!...
—¡Insolente! —gritó la viuda, arreando su bestia para librarse del escolar—. ¡Si viviera mi Luis, no me vería yo en estos lances!... Espérese usted, doña Antonia... ¡Ay, qué niños! ¡Qué niños!...
A todo esto, el hombre a caballo se venía encima, y pronto se halló a distancia de ser examinado minuciosamente por la gente de la recua, con lo cual dio punto la centésima cuestión que llevaban armada aquel día los imberbes empecatados estudiantes.
—¡Buen mozo es el viajero! —dijo doña Paz a doña Antonia.
—¡Demasiado! —murmuró ésta, que se había puesto muy amarilla y que se restregaba los ojos, como no dando crédito a lo que veía...
—¡Hermoso caballo! —exclamaba por su parte el militar.
—¡Lo que trae ese hombre —observó un estudiante— es una vestimenta y un sombrero de todos los demonios! ¡Parece un húngaro de los que van a la ciudad a remendar calderas!
—¡Silencio, imprudente! —repuso el militar—. ¿No ve usted que lo va a oír?
En efecto, el gallardo joven pasaba ya por en medio de la comitiva, a la cual saludó gravemente, llevándose la maro al sombrero y sin articular palabra.
—¡Buenas tardes!... —¡A la paz de Dios!... —¡Vayan ustedes con Dios!... — contestaron expresivamente los de la ciudad, como muy agradecidos a que aquel encuentro no les hubiese costado caro.
—¡Salud, caballeros! ¡Vayan ustedes con la Virgen! —respondió el arriero de Málaga, quien, por lo visto, descansaba también de algún miedo.
Entretanto, nuestro buen sacristán había parado su burro, y estaba con la boca abierta viendo alejarse al hombre misterioso... Santiguóse, por último; metió los talones a su cabalgadura y se incorporó a la caravana lleno de espanto.
—Doña Paz..., doña Paz... —dijo entonces—. ¿No ha conocido usted a ése?
—Yo, no... Pero doña Antonia debe de haberlo conocido, y de resultas se ha puesto medio mala... ¿Quién es?
—¡Es el Niño de la Bola!
—¡Jesús! —exclamó doña Paz—. ¿Qué está usted diciendo?
—Lo que usted oye...
—Sí..., sí...; tiene usted razón... Pero ¡qué cambiado está!
—¿Y quién es el Niño de la Bola? —preguntó el subteniente—. ¿Algún bandido?
—No, señor... Es algo peor que eso ¡Es el demonio en persona, aunque se haya criado en la iglesia..., y precisamente en la parroquia donde yo era sacristán!...
—Explíquese, buen amigo...
—Midan ustedes sus palabras... —interrumpió doña Paz—. Doña Antonia nos está oyendo, y don Bernardino sabe que es tía segunda de la interesada... En fin, ¡el señor me entiende! A mí no me gusta meterme en asuntos ajenos...
—El Niño de la Bola —prosiguió diciendo el sacristán— es el hombre más valiente y más atroz que Dios ha criado... ¡Una fiera, señor! ¡Una fiera en toda la extensión de la palabra!
—Pero ¡voto va deu! —insistió el militar—. ¿Qué ferocidades ha hecho ese hombre? Y, sobre todo, ¿cómo se le permite que ande suelto por el mundo?
—Le diré a usted... Todos creíamos que había muerto... Hace ocho años que se marchó a las Indias, y yo no sé de dónde sale ahora... ¡Buen jaleo se va a mover en la ciudad en cuanto llegue!... ¡Muchísimo me alegro de no encontrarme allí estos días!
—Pero, ¡señor cura!, o ¡señor!..., vamos..., ¡lo que usted se denomine! —replicó el subteniente—. ¡Acabe de reventar! ¿En qué le ha conocido hasta ahora a ese hombre que sea un fiera? ¿Ha matado? ¿Ha robado? ¿Ha pegado fuego a alguna ciudad?
—No, señor... No ha hecho nada de eso... pero es porque no ha querido... ¡Tiene las fuerzas de un Sansón! ¡Bástele a usted saber que él fue quien mató al oso que tantos estragos hacía en toda esta Sierra en tiempos del Rey absoluto!...
—Pues si mató al oso dio muestras de ser un hombre de bien... —repuso el catalán—. ¿Por qué compararlo entonces con el diablo?
—No niego yo que sea hombre de bien... ¡Lo que niego es que sea hombre!... ¿Digo bien, doña Paz? ¡Y cuenta que yo le conozco como nadie, y hasta le he tenido cierto cariño, pues repito que fui sacristán de la parroquia que le sirvió de madre en su niñez... Pero conozco que es un león, un tigre..., una bestia feroz... Y si no, que se lo pregunten a la Dolorosa, o, mejor dicho, a la familia de ésta, ¡pobre Soledad! ¡Buenos ratos le aguardan ahora! ¡La mujer más bonita del mundo!...
—Don Bernardino, ¡cállese usted, por los clavos de Cristo! —interrumpió de nuevo la viuda—. ¡Doña Antonia es tía de Soledad, y nos está oyendo más muerta que viva!... Venga usted a ayudarme a distraerla y consolarla, y después, cuando pasemos del Ventorrillo, donde ya se acaba todo miedo de ladrones, nos adelantaremos un poco y charlaremos cuanto ustedes gusten. ¡Oh, ya verá usted, señor teniente! ¡Don Bernardino tiene razón! ¡En la ciudad van a suceder cosas tremendas con motivo de la vuelta de este monstruo!... ¡Siento no estar allí para presenciarlas! Porque figúrese usted que el Niño de la Bola..., o ese Manuel Venegas, que tal es su verdadero nombre (pues su padre fue un caballero muy principal, aunque muy raro, descendiente, según dicen, de príncipes moros, cuya pícara sangre se le conoce bien a este chico en medio de sus buenos sentimientos), se empeñó en casarse... quiero decir, se enamoró perdidamente...
—Señora, ¡cállese usted, por María Santísima! —interrumpió a su vez don Bernardino—. Doña Antonia no hace más que mirarnos, y la pobre está que da lástima verla...
—Dice usted bien... Voy a acompañarla... ¡Luego se lo contaré yo a usted todo, mi subteniente! Entretanto, señor don Bernardino, véngase a mi lado, no sea que vaya usted a aprovechar la ocasión para destriparme el cuento... ¡Espérese usted, Amoñita! ¡Arre, Piñón!
* * *
No creemos que el lector tenga empeño alguno en oír de labios de doña Paz la historia de los primeros veinte años del Niño de la Bola relatada en el embrollado estilo de que la impetuosa viuda acaba de darnos elocuente muestra... Preferimos, pues, narrarla por nosotros mismos, con referencia a todos los datos que poseía el público, después de lo cual correremos en seguimiento de nuestro héroe, a fin de acompañarlo en el remate de su jornada, y llegar con él a la famosa ciudad que fue su cuna, y donde iba a desenlazarse el perpetuo drama de su vida.
Conque digamos adiós al subteniente, al sacristán, a las viudas, a los estudiantes y a los aceiteros, de ninguno de los cuales hemos de volver ya a tener noticias hasta que nos los encontremos el día del Juicio en el famoso Valle de Josaphat.
LIBRO SEGUNDO: ANTECEDENTES
I. LA MOSCA Y LA ARAÑA
El memorable año de 1808 vivía en la ciudad cierto cumplido caballero, huérfano, célibe y de unos cinco lustros de edad, llamado don Rodrigo Venegas, que se jactaba de proceder de aquel Reduán del mismo apellido, príncipe moro con vetas de cristiano, cuyo nacimiento se debió, según ya sabréis, al dramático enlace de un vástago de la casa señorial de Luque con la hermosísima princesa Cetimerien, descendiente del profeta Mahoma.
Como quiera que fuese, nuestro don Rodrigo había heredado de sus padres mucha hacienda y un viejísimo y destartalado caserón, con honores de palacio, en cuya fachada se veían los ambiguos escudos de armas de tan esclarecida familia, pregonando antiguas hazañas que ya no iban teniendo imitadores en tierra española..., y, por resultas de todo ello, el buen hijodalgo, hombre de entero corazón y encumbradas ideas, se consumía en aquel decaído y sedentario pueblo, no sabiendo qué hacerse de sus rentas ni de su sangre, ansiosas de correr en empeños nobles y generosos.
Imaginaos, pues, el efecto que le produciría la súbita explosión de la guerra de la Independencia. Español, al fin, aunque en realidad descendiente de españoles no bautizados, empuñó seguidamente las armas contra el francés; empero, como no era hombre de contentarse con hacer lo que cualquiera otro, llegó en su patriotismo hasta equipar, armar y mantener a sus expensas, durante cuatro años, una partida de voluntarios de caballería, al frente de los cuales se cubrió de gloria en muchas y muy célebres batallas. Consecuencia de tan relevante conducta fue que cuando, después de la victoria de los Arapiles y entrada de nuestros ejércitos en Madrid, don Rodrigo regresó a la ciudad a curarse su quinta herida, y sin haber querido admitir recompensa alguna del Gobierno de la nación, encontróse vacíos sus graneros, muertos sus ganados, sus tierras sin arar desde 1809, y talados o arrancados de cuajo sus olivares y viñas por los vengativos soldados de Sebastiani. Ni paraban aquí los menoscabos de su hacienda: hallóse también entrampado en la respetable suma de cuatro mil duros con el más rico y feroz usurero de la ciudad (a quien había tenido que ir pidiendo dinero desde Bailén, desde Ocaña y desde Talavera, para sostener la benemérita partida), y en nada menos que otros diez mil duros que importaban los réditos y los réditos de los réditos de aquella cantidad, según la socorrida cuenta del interés compuesto...
Todo lo llevó con paciencia y hasta con alegría y orgullo, el magnánimo don Rodrigo, como había llevado los dos balazos y las tres cuchilladas que recibió en defensa del suelo patrio, pero no se conformaron del propio modo algunas personas de su posición, amigas suyas y conocidas del prestamista, las cuales, por oficiosidad espontánea, pidieron a éste que rebajase algo de tan crecidos réditos, «en atención al noble destino que el bizarro Venegas había dado al capital.»
Era el prestamista uno de aquellos hombres sin entrañas que yo no sé para qué quieren vivir ni ser ricos: no hubo, pues, manera humana de hacerle bajar un maravedí de tan exorbitante usura, ni de que comprendiese cuán merecedor era don Rodrigo de especialísimas consideraciones. El interpelado (que se llamaba don Elías, y a quien el vulgo llamaba Caifás) contestó que él no entendía de patria, sino de números, y que no reclamaba ni un ochavo más de lo que le debía el gastoso caballero, según documentos que conservaba como oro en paño, sin que valiera decir que, al firmarlos, no había graduado su deudor a cuánto ascenderían, caso de morosidad, los intereses de los réditos caídos, pues todo aquello era el a b c de los negocios comerciales. Resultado: que don Rodrigo Venegas tuvo que renovar por diez años los pagarés de dichos cuatro mil duros, con aquella acumulación de diez mil (total, catorce), y con la de otros seis mil que nadie más que don Elías se atrevió a prestarle para repoblar olivares y viñas (total, veinte), y con la de otros cinco mil, por réditos de los veinte en el primer año (total, veinticinco)... ¡Veinticinco mil duros justos y cabales, cuando, en efectividad, sólo había percibido diez mil!
Mucho se afanó el hijodalgo, desde 1813 hasta 1823, por ver si podía ir amortizando esta deuda o pagar, cuando menos, sus réditos anuales en evitación de nuevos estragos del interés compuesto, y, la verdad sea dicha, algunos años logró ahorrar de sus rentas diez o doce mil reales, que entregó religiosamente al usurero (aunque éste nada le reclamaba nunca); pero al año siguiente no le pagaban a él sus labradores, o le pagaban una miseria, por causa de esterilidad, pedrisco, langosta o cualquiera otra plaga, muchas veces fingida, y, en lugar de dar dinero a su acreedor, tenía don Rodrigo que pedirle nuevas cantidades «para ir saliendo hasta la nueva cosecha»; todo ello bajo condiciones adecuadas a la gravedad y urgencia de cada apuro, esto es, más onerosas y aflictivas cuanto más apremiante y angustioso era el caso.
Lo único que ni por soñación intentó Venegas en todo aquel tiempo fue trabajar, comerciar, crear industrias, montar fábricas, ingeniárselas, en fin, de cualquier modo para ganar dinero por sí mismo... Y ¡ay de él, ay de su nombre, ay de su honra, si tal camino hubiese tomado! Dígolo, porque semejantes oficios o trapicheos (textual) eran entonces, y han seguido siendo hasta hace pocos años, tareas impropias de caballeros andaluces, nacidos, a lo que se veía, para recordar paseándose las glorias y trabajos de sus mayores, para gastar alegremente y muy de prisa todo lo que éstos agenciaron, y para morirse luego de hambre en el último rincón de la ya subastada casa solariega, sin más testigos de su agonía que tal o cual antiquísimo, desvencijado mueble, de esos que hoy buscan a peso de oro los magnates de nuevo cuño, y que en aquella época desdeñaban hasta los defraudados usureros.
Tan cierto es lo que acabamos de apuntar (bien que sin entera aplicación a nuestro don Rodrigo, de quien ya sabemos que algo noble y grande había hecho en este mundo), que todavía ayer de mañana, como suele decirse, eran forasteros, procedentes de Santander, de Galicia, de Cataluña o de la Rioja, todos los dignos comerciantes e industriales de las poblaciones de Andalucía inclusas las capitales y las aldeas. El mismo viejo usurero a quien llamaban Caifás en la ciudad referida (como dando a entender que quien entraba media vez en su casa podía estar seguro de ser crucificado), era natural de la Rioja, y había ido allí a vender por cuenta ajena, paños de Ezcaray y de Pradoluengo, componiéndoselas con tal arte, que a los dos años abría, por cuenta propia, un gran almacén de toda clase de géneros; a los cuatro se le adjudicaban fincas de caballeros malos pagadores; a los seis edificaba una hermosa casa, aislada como un castillo, y traspasaba el almacén a otro riojano, para dedicarse él por completo a la usura, y a los veinte era dueño de la mitad de las tierras ganadas a los moros por los llamados «primeros pobladores de la ciudad» y repartidas a éstos por los Reyes Católicos.
Volviendo a don Rodrigo (lo cual no es apartarnos mucho de don Elías, en cuyas garras lo hemos dejado), diremos que durante los diez años transcurridos desde que volvió de la guerra, hasta aquel en que vencían sus ruinosas obligaciones usurarias, habíase casado, por caridad más que por amor, con una huérfana de familia muy distinguida, pero muy pobre; había tenido de ella un hijo; había enviudado poco después, cuando ya era amor la compasión que le movió a casarse, y en uno y en otro estado, por consejo de su prudente esposa, había ido desprendiéndose de su antiguo lujo, ora vendiendo caballos, alhajas, ricos muebles, preciadas ropas y mucha plata labrada, ora despidiendo servidores y reduciendo sus gastos a la mayor estrechen compatible con el decoro de su clase, entre la cual, como en todo el pueblo (dicho sea sin ofender a nadie), era más querido y respetado según que se iba quedando más pobre...
En equivalencia, la aversión general que siempre había inspirado don Elías (como todos los que trafican y medran con el dolor ajeno), convertida en odio y escándalo cuando reclamó a don Rodrigo los diez mil duros de gabela, rayaba en 1823 en horror y persecución, por el presentimiento que se tenía de que aquella deuda inextinguible, especie de cáncer que fomentaba cruelmente el prestamista, estaba a punto de tragarse, si ya no se había tragado, todo el pingüe caudal de los Venegas. Vivía, pues, encerrado en su casa el rico avariento, sin atreverse a salir ni aun a misa, por miedo a los desaires de toda clase de personas, y especialmente a los insultos de la gente soez y de los chicos, que le decían Caifás en su propia cara; y pasábase allí meses y meses, detestando y gruñendo a la buena mujer, antigua criada suya, con quien estaba casado, y acariciando y cubriendo de perlas y de brillantes a una preciosa hija (ya de ocho años) que había tenido a la vejez, y a la cual adoraba con sus cinco sentidos y tres potencias, o sea con lo que en otros hombres se llama alma.
Así las cosas, y cuando de la última liquidación resultaba que don Rodrigo era en deber a don Elías (no exageramos: podéis echar la cuenta) ciento cuarenta y siete mil doscientos nueve duros (tres millones de reales mal contados); cuando el infeliz caballero no hacía más que calcular que todos sus cortijos, viñas y olivares, y el mismo antiguo caserón, vendidos en pública subasta y bien pagados, no producirían, ni con mucho, aquella cantidad; cuando, sufrido y animoso como siempre, y atento al porvenir de su hijo, pensaba (¡a la edad de cuarenta y un años!) en pedir una charretera de alférez, por cuenta de sus servicios en la guerra de la Independencia, y lanzarse a pelear contra aquellos otros franceses que a la sazón profanaban el suelo de la patria, aconteció que un día amaneció ardiendo por los cuatro costados la solitaria casa del usurero.
Trabajo le costó a éste escapar de las llamas, llevando en brazos a su medio asfixiada hija y seguido de su horrorizada mujer, sin que le hubiera sido posible poner antes en salvo ni muebles, ni ropas, ni alhajas, ni el dinero contante, ni tan siquiera los preciosos papeles que representaban sus grandes créditos contra don Rodrigo y otras varias personas... Y lo peor del lance era que aquel incendio no podía considerarse casual, ni se lo pareció a nadie; que de todos modos, el pueblo entero lo veía con mucho gusto o con glacial indiferencia; que los gremios de albañiles y carpinteros (allí no ha habido nunca bomberos ni bombas) hacían muy poco por tratar de apagarlo, a pesar de las excitaciones de la Autoridad, y que el iracundo don Elías, refugiado en casa del Alcalde, proclamaba a gritos que todo aquello era obra de sus infames deudores, para que se quemaran los recibos y vales de lo que le debían y negarle luego sus deudas.
Tan graves sucesos y acusadoras especies despertaron aquella mañana de su tranquilo sueño al noble y valeroso Venegas, el cual, no diremos que sin encomendarse a Dios ni al diablo, pero sí que, dejándose llevar de un generoso arranque, y proclamando que la usura no podía suplir por la gratitud que él debía al que tanto dinero le llevaba prestado, y de cuyos corresponsales recibió oportunísimos auxilios para luchar con Napoleón desde 1808 a 1813, corrió a la casa incendiada; arengó a algunos albañiles; metióse entre el humo y el fuego; trepó al piso principal por una escalera de mano; llegó al despacho de don Elías, que era una de las habitaciones más amenazadas; penetró en ella, contra el consejo de los mismos operarios que le habían ayudado a derribar la puerta; cogió una papelera antigua, donde muchas veces había visto al usurero meter vales y recibos, y la arrojó por la ventana a la calle... Poco después salía también Venegas de aquel volcán, entre los aplausos de la versátil multitud, llenas de horribles quemaduras la cara y las manos y despidiendo humo sus destrozadas ropas... No se dejó, empero, curar, sino que inmediatamente registró la papelera, que se había hecho pedazos al caer; apoderándose de todos los documentos que contenía y encaminándose con ellos a casa del Alcalde, adonde llegó casi ya sin aliento...
—Tome usted, señor don Elías... —dijo a su abominable acreedor, que se había espantado al verle llegar de aquel modo, creyendo que iba a matarlo—. Tome usted. Aquí están, no sólo todos mis vales y recibos, que hubiera podido rehacerle, para sincerarme de la vil calumnia, que ya me tachaba hoy de estafador y de incendiario, sino también los de sus demás deudores... Estamos en paz por lo tocante a aquellas mercedes que el dinero no puede nunca pagar... Voy a morir... En cuanto a la parte material de nuestras cuentas, apodérese usted de todos mis bienes, y perdóneme... si algo faltase todavía para la total solvencia de lo que le debo...
Así habló don Rodrigo, y, pronunciadas estas palabras, cayó redondo en tierra, con la terrible convulsión llamada tétanos.
Pocas horas después era cadáver.
II. FINIQUITO
No necesitamos describir, por ser cosa que se adivinará fácilmente, el profundísimo dolor, mezclado de admiración y entusiasmo, que produjo en toda la ciudad y pueblos limítrofes la muerte del buen caballero, ni tampoco el magnífico entierro que le costearon sus iguales, dado que en él hubiese algo que costear, que no lo hubo, a Dios gracias, pues hasta la música de la Capilla de la Catedral asistió de balde, y el cerero no quiso cobrar la merma, y todas las parroquias concurrieron gratis y espontáneamente a compartir con la del difunto el señalado honor de dar tierra y descanso a aquellos gloriosísimos restos... Diremos tan sólo, para que se vea hasta dónde llegó el delirio público, que la tarde de la fúnebre ceremonia (a la cual no asistió el usurero) nadie dudaba que el mismo Caifás, en premio de la sublime acción de don Rodrigo, se contentaría con reintegrarse de los diez o doce mil duros que efectivamente le había prestado y con una ganancia regular y módica, dejando el resto de los bienes para el pobre huérfano, de edad de diez años, que se quedaba solo en el mundo, sin más amparo que la misericordia de los buenos.
Pronto salieron de su error aquellos ilusos; don Elías no aguardó siquiera a que acabase de humear el incendio de su casa (donde, dicho sea entre nosotros, había perdido únicamente el valor del edificio y seis u ocho mil duros en ropas y muebles, en las alhajas de su hija y en un poco de dinero contante y sonante), sino que el mismo día del entierro del caballero presentó al Juzgado los vales y recibos de éste, reclamando la totalidad del adeudo, o sea tres millones de reales en números redondos.
Gran repugnancia costó al Juez declarar legítima aquella petición; pero el usurero tenía bien atados los cabos, y el noble deudor se había dejado ligar tan estrechamente, que fue indispensable sacar en pública subasta todos los bienes del caballero... Ni faltaron entonces, de parte de otros hijosdalgo y personas acomodadas, buenos propósitos, y juntas, y discursos, y hasta votaciones, en que se reconoció por unanimidad la conveniencia de presentarse a la licitación y pujar las fincas hasta las nubes, cargando en mancomún con el perjuicio que resultare, todo ello a fin de reunir decorosamente un pedazo de pan al hijo de Venegas. Mas ya se sabe lo que suele ocurrir en estas cosas. Hablóse tanto, que del hablar resultaron querellas personales entre los presuntos bienhechores, sobre quién estaba dispuesto a hacer más sacrificios, y sobre los móviles secretos de cada uno, y sobre lo que sucedió cierta vez en un caso análogo, y sobre las ideas y actos políticos de don Rodrigo en aquella tormentosa época; y, con esto, hubo tales disgustos, que se retrajeron de asistir a las juntas muchas personas que también debían grandes cantidades a Caifás, y pasaron días, y amaneció el marcado por los edictos; y, como aquellos señores no habían llegado a un acuerdo, la subasta resultó desierta. Rematáronse, pues, a favor del prestamista, por ministerio de la ley y con gran sentimiento del público, las viñas, los olivares, los cortijos, la casa, los muebles, las ropas y hasta la espada del benemérito patricio, en la cantidad de cien mil y pico de duros...
—¡Pierdo un millón! —dijo el terrible anciano al firmar la diligencia de remate—. Pero, ¡qué remedio!... Los bienes del manirroto y despilfarrado Venegas no valen ni un ochavo más...
—¡No pierde usted nada, sino que gana cerca de dos millones!... —le respondió severamente una persona de la curia—. ¡Verdad es que, en cambio, y según espera todo el mundo, regalará usted una buena cantidad al inocente huérfano; se hará cargo de su educación; cuidará de su porvenir...!
—¿Yo? ¿Cuidar? ¿Qué está usted diciendo? ¡Harto hago en cuidar a mi hija! Y por lo que toca a regalos de buenas cantidades, ¡ya los harán el día del juicio los admiradores del difunto héroe! ¡Es muy fácil recetar por cuenta ajena!
—Pero considere usted que ese muchacho se queda pidiendo limosna...
—A su edad la pedía yo también... —replicó el usurero, volviendo la espalda.
La indignación general contra don Elías llegó al último límite, según que fueron sabiéndose todos los pormenores, y ¡gracias a que el astuto riojano, cuya casa había quedado reducida a cenizas, continuaba viviendo en la del Alcalde; que, de no ser así, lo hubiera pasado muy mal! Sin embargo, como en el mundo no hay nada más valiente que un usurero apoyado en la ley (de donde todos los judíos son tan amantes y conocedores de ella), y como, por otro lado, nuestro buen Caifás, no era cobarde de nacimiento, sino prudente conservador de sus millones y del infinito placer de aumentarlos, resolvió mudarse inmediatamente al caserón solariego de los Venegas, que ya le pertenecía, y, para ello, dispuso hacerle una poca obra, reducida a fortificarlo bien y a proveerlo de muchos cerrojos, llaves y trancas...