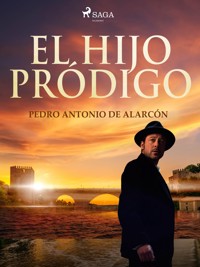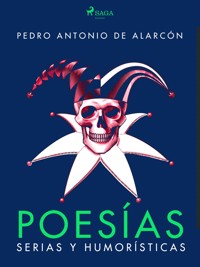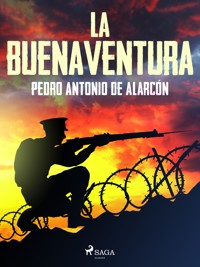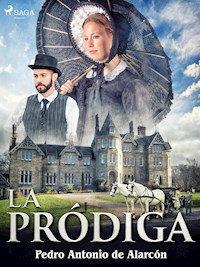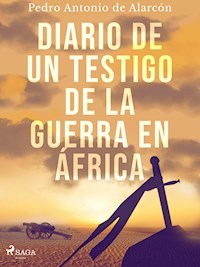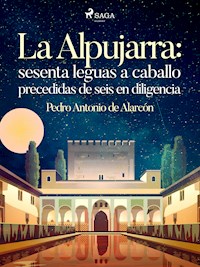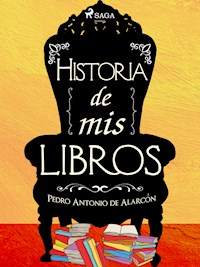Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Juicios literarios y artísticos es un ensayo del escritor español Pedro Antonio de Alarcón en el que repasa toda la sociedad española del siglo XIX a partir de su escena literaria, sin esconder una crítica mordaz hacia la política de su época y al proyecto de cultura hispana vigente en el momento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pedro Antonio de Alarcón
Juicios literarios y artísticos
Saga
Juicios literarios y artísticos
Copyright © 1881, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726550856
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
AL EXCMO. SR.
D. DANIEL DE MORAZA,
como recuerdo de treinta años de amistad,
compañerismo periodístico, aventuras
por mar y por tierra, y otras muchas
cosas inolvidables,
dedica este libro
su buen camarada, que mucho le quiere,
PEDRO.
Setiembre de 1883
Discurso sobre la Moral en el Arte
Señores1 :
De los inolvidables discursos que, a modo de monumentos perennes, señalan vuestro sucesivo ingreso en la Real Academia Española, y cuya primorosa hechura he vuelto yo a admirar estos días, buscando en ella lecciones y ejemplos para mi tarea de hoy, resulta que todos vosotros, con venir acompañados de títulos y merecimientos que a mí me faltan, y ser por todo extremo dignos de una investidura que tanto habíais de honrar, entrasteis llenos de confusión, timidez y reverencia en este Senado literario, templo de las leyes del buen decir, donde los Próceres del Arte custodian y acrecientan el rico tesoro del habla de Castilla. Fácilmente, pues, adivinaréis los afectos, muy más vivos y apremiantes, cuanto son más naturales y debidos, que agitan mi corazón en este solemne acto, y algunos de los cuales, dicho sea en desagravio de la justicia, sirven de castigo a la avilantez con que, abusando de vuestra indulgencia, pretendí la no merecida honra de apellidarme vuestro compañero, cuando en realidad yo había de venir aquí (¿para qué negarlo?) a continuar siendo vuestro discípulo.
Mucho más diría en esto; pero acuden a mi memoria los pulidos términos y galanas frases con que todos vosotros, en tribulación análoga, que no idéntica, a la mía, expresasteis iguales conceptos, y doleríame que, por desventajas de inteligencia y de estilo, apareciese hoy menos elocuente y afectuosa la obligación de mi agradecimiento que ayer la noble humildad de vuestra modestia. Séame lícito, en cambio, definir con ingenuidad, y en el llano y corriente lenguaje propio de mi afición a la novela de costumbres, la índole y naturaleza de las encontradas emociones que siente el amante de las Bellas Letras cuando pasa del estado de escritor por fuero propio a la categoría oficial de individuo de esta ilustre Corporación, o explicará a lo menos las inquietudes que experimenta con tal motivo quien, como yo, durante una larga y alegre estudiantina literaria, sólo ha campado por su respeto.
Perdonadme, en gracia de la exactitud, el atrevimiento del símil que voy a emplear; pero la verdad es que, cuando considero el cúmulo de cuidados y atenciones que he echado sobre mí al atravesar esos umbrales (mis remordimientos por lo pasado, mis temores por lo futuro, el dolor por la libertad perdida, las reglas a que tendré que sujetar mi conducta, y los respetos que habré de guardar y hacer guardar en lo sucesivo), ocúrreseme que esto de entrar en la Academia se parece mucho al acto de casarse. Experimento, sí, señores, en este día la grave conmoción y saludable miedo del que deja las inmunidades de mozo por los deberes de casado, con ánimo y resolución de cumplirlos. Solicítase como una merced lo mismo el cargo de marido que el de académico agradécense como una dicha y una honra; ufánase uno de verse tenido en tanto por la señora de sus pensamientos; da las gracias, personalmente, a todos los individuos de su nueva familia; parécenle pocos todos los regalos (o sea malos todos los discursos) que excogita para agasajar a la novia; no puede, en fin, estar más alegre y reconocido.... Pero llega el día del Sacramento, llega el día de jurar ante Dios el anhelado cargo, llega el día de hoy, en una palabra, y el académico electo, como el feliz contrayente, conoce que algo crítico, supremo y trascendental va a acontecer en su vida; que a sus ojos desaparece un horizonte y se abre otro, cual si estuviera atravesando la cumbre divisoria de dos comarcas, y que aquella solemne y decisiva hora, más bien es hora de abstracción y melancolía, de austeridad y sacrificio, que de profanas, amorosas complacencias. De entonces en adelante, bien puede decir adiós el nuevo académico (dejemos por ahora al novio) a las libertades en materia de gusto, a las rebeldías contra los preceptos, a la independencia de sus juicios, a la impunidad de sus errores... Pero ¿qué digo adiós? ¡Lo perseguirá el recuerdo de sus piraterías literarias, y entrará en deseos de quemar cuantos escritos llevan su nombre, versos y prosa, comedias y novelas, y sobre todo los folletines de supuesta crítica, al modo que el recién casado arroja al fuego cartas, flores, efigies, perfumadas trenzas y demás testimonios non sanctos de sus campañas de soltero!
Con lo que acabo de decir quedan liquidados y saldados algunos créditos de mi conciencia, generosamente olvidados por vosotros, y réstame ahora añadir que me punza tanto más en la ocasión presente el recuerdo de mis pecados literarios, cuanto que vengo a ocupar la vacante de un modelo de virtudes académicas (las tuvo de todo orden), escritor pulcro y moral desde los primeros años de su vida, pensador siempre arreglado, poeta envidiable, humanista perfecto; utilísima abeja, digámoslo así, en las arduas tareas de esta casa, donde se afanó constantemente por el bien y el aumento de las Letras españolas. Tal fue D. Fermín de la Puente Apecechea. De tan valiosas cualidades, que perpetuarán el renombre de aquel varón insigne, sólo una traigo yo probada, y ésa no con la nota de sobresaliente. La alegaré, sin embargo, como título a vuestra benevolencia, porque acredita, cuando menos, de parte mía, un buen deseo de cumplir la más importante y sagrada obligación aneja a los oficios de poeta y escritor público que me arrogué y desempeño hace ya veinticinco años. Y con esto he llegado al tema del presente discurso.
Refiérome, señores, a la intención moralizadora que siempre ha guiado los cortos vuelos de mi pluma, y que de igual manera deben, a mi juicio, llevar por delante, próxima o remotamente, en todas sus creaciones, cuantos desde el teatro, desde el libro, desde el lienzo, o por medio de la triunfal estatua, aleccionan y dirigen, hasta cuando no lo pretenden, a la sociedad de que forman arte. En lo que a mí toca (y será ya lo último que os diga con relación a mi insignificante personalidad literaria), vuelvo a declarar que, constantemente, en todo linaje de escritos, sin excepción ninguna, me he propuesto lo que he considerado (no sé si con error o sin él) útil a mi patria y a mis conciudadanos, cuando trataba de cosas políticas, útil a la familia y a la sociedad, si ensayaba la novela, consolador del espíritu humano, cuando pulsaba mi laúd granadino; es decir, que siempre he tenido por norte el Bien, tal y como yo lo he discernido en cada circunstancia, y que, al azotar el vicio o al ensalzar la virtud, al cantar el amor o celebrar la hermosura, tanto como a elaborar ingeniosos primores retóricos, he propendido a que la belleza de la forma sirviese de gala y realce a la bondad o a la verdad de los pensamientos.
No ostentara yo como un timbre tan pobre ejecutoria, donde no hay quien no la posea en unión de otros blasones de más precio, ni viniera hoy a defender en este acto público, como tesis litigiosa y materia opinable, lo que durante miles de años ha sido máxima inconcusa, si no hubiésemos llegado a tiempos en que es tal la fiebre de las pasiones y tan horrible la consiguiente perturbación de las ideas, que ya corre válida por el mundo, en son de axioma estético y principio didáctico, la peregrina especie, nacida en la delirante Alemania, adulterada por el materialismo francés y acogida con fruición por el insepulto paganismo italiano, de que el Arte, incluyendo en esta denominación las Bellas Letras, es independiente de la Moral; de que, proscrito el Bien de los dominios de Apolo, la Belleza debe servir de único término ideal o exclusivo objeto de atribución a poetas y artistas, y de que Bien y Belleza son, por tanto, conceptos separables. ¡Es decir; que, según los flamantes críticos, cabe que al espíritu humano le parezca bello lo ocioso, bello lo nulo, bello lo indiferente, y hasta bello lo malo, lo injusto, lo inicuo y lo aborrecible!... Ni ¿qué sabemos? ¡Acaso, para explicar ese dualismo de juicios y esa contradicción de fallos en un solo tribunal, supongan que el alma del hombre está, como si dijéramos, dividida en negociados, ajenos e independientes entre sí, de modo y forma que con un pedazo del espíritu se pueda amar lo que se desprecia o se abomina con el otro; desconociendo así los ilusos que nuestra alma, inmaterial e indivisible, es como misterioso sagrario, donde, al calor de las ideas innatas y a la divina luz de la conciencia, se asocian, funden y armonizan (no sin continuas victorias de la imaginación sobre los cinco sentidos) los varios afectos y confusas nociones que nos ofrece el mundo exterior; con lo que, tras felices desengaños del mortal orgullo, despiértase en nuestro ser aquel ansia infinita de verdad, bondad y belleza eternas y absolutas que ha producido todas las grandes obras humanas, y que es, a un tiempo mismo, vivaz estímulo de la mente, insaciable sed de justicia en el corazón y perpetua melancolía del descontentadizo sentimiento predestinado a goces inmortales! No se me oculta que ese cisma literario, cuyo grito de guerra es «el Arte por el Arte» (frase puramente retórica, y de origen polémico, sin valor alguno científico, y cuya verdadera fórmula sería «el Arte por la Belleza»), surgió en son de protesta y refutación contra los que, exagerando las legítimas aspiraciones de un excelente deseo, sostenían que el Arte no debía ser más que un a expresión religiosa, tan inmediata y directa como el culto, o contra los que sólo veían en él un medio mecánico de enseñanza, a la manera de los juguetes que sirven para que los niños aprendan Historia; doctrinas ambas inadmisibles en absoluto, por cuanto anulaban nobles y maravillosos registros del complicado entendimiento humano, ora condenando el Arte a degenerar en un simbolismo caprichoso, especie de escritura jeroglífica, y a formar parte del ritual de cada creencia, ora reduciéndolo a la condición de instrumento útil, cuyo mérito habría por ende de graduarse, no en el orden estético, sino con arreglo a su eficacia y resultados... Pero la verdad es que, por mucho error que hubiese en confundir los tres grandes términos de la actividad humana, subordinando incondicionalmente a las leyes de la Bondad o de la Verdad el concepto de la Belleza, mayor lo hay, y más trascendental y peligroso, en éstos que proclaman el divorcio e incomunicación de las facultades de nuestro espíritu, la negación de la unidad absoluta de nuestro ser, la división de nuestra conciencia, la ambigüedad de nuestro albedrío, el fraccionamiento de nuestra mente; especie de cantonalismo cerebral, en que el Arte, la Moral y la Ciencia descuartizan y se distribuyen el sagrado imperio del alma.
Contra semejantes absurdos álzanse juntamente la Filosofía y los hechos; y estas serán las dos partes en que yo divida mis alegaciones, bien que compendiándolas todo lo posible, a fin de no cansaros demasiado.
La Filosofía nos enseña que, si en el orden metafísico figuran como distintas las tres ideas capitales Bondad, Verdad y Belleza, es porque así se presentan a nuestra limitada razón, la cual no puede reducirlas a un solo concepto. No puede, no; lo reconozco de buen grado. A ser posible esa reducción, el mundo psicológico se regiría por otras leyes, y la justicia se fundaría en otras bases muy diferentes de las de hoy. Baste decir, en lo respectivo a mi propósito (y como leve indicio de mayores monstruosidades), que por resultas de la aleación de la Bondad con la Belleza, los preceptos estéticos tendrían sanción penal y la fealdad se castigaría como delito; cosa tan extraña y repugnante a los dictados de nuestra conciencia, que la rechazaron hasta los mismos griegos del siglo de Pericles; los cuales, en medio de su fanática adoración a la forma, se limitaron a penar la caricatura voluntaria. Pero la distinción no arguye contradicción, y, si bien consideramos como distintas esas tres ideas supremas, las contemplamos en una armónica unidad absoluta, donde no cabe antagonismo: afírmanse, por tanto, mutuamente, lejos de contradecirse, y se reflejan unas en otras como nobles hermanas de sorprendente parecido, explicándose así que en todo espíritu sano causen igual complacencia la justicia que la hermosura; la gratitud o el heroísmo que el descubrimiento de las verdades trabajosamente inquiridas; la santa Caridad que los sublimes espectáculos de la Naturaleza, y que todos estos afectos se resuelvan siempre en una sola emoción de misteriosa dulzura; en aquel llanto del alma que nos arrancan las cosassublimes y que es la mejor ofrenda del entusiasmo!
Según tales principios, cuando creemos notar contradicción entre lo bueno y lo bello, debe de ser a lo sumo mera apariencia engañadora, forjada por oculto sofisma; que también los hay en el campo de la Estética, y no menos perniciosos que los de la lógica. Sofisma estético es, por ejemplo, confundir dos o más de los órdenes en que la Belleza se particulariza, e inferir correlativamente de semejante confusión pugna y conflicto entre la Belleza y la Bondad. Citaré un caso muy notorio de este paralogismo: Víctor Hugo quiso unir la bellezamoral a la deformidad física en la figura de Quasimodo. Nada censurable había en ello; porque, siendo de distinto orden las bellezas física y moral, cabe separarlas..., y separadas ¡ay! aparecen en la realidad con harta frecuencia, bien que no por fortuna mía en las bellas cuanto bondadosas damas que me escuchan... Pero el sofisma nace cuando, en nombre de la belleza moral, Quasimodo solicita, no un afecto moral también, que era el correspondiente a su mérito, no admiración, no gratitud, no amistad del espíritu, sino el amor de Esmeralda, el feudo de su hermosura, aquel cariño (digámoslo de una vez), libre y tiránico como el gusto, en que, por disposición divina, tanto puede una bella cara y a cuyos mortales ojos son inseparables alma y cuerpo. Víctor Hugo se guarda muy bien de advertirnos, al llegar a este punto de su obra, que la belleza moral de Quasimodo, o sea su virtud, se había trocado en una fealdad mayor que la de su físico desde que el jorobado dio alas a aquella pasión leonina; pero estoy seguro de que el gran poeta repararía inmediatamente en su propio contrasentido, y de que, si pasó adelante, fue... por desprecio a la penetración de sus lectores.
Otro sofisma estético, mucho más grave sin duda alguna, es sobreponer a una monstruosidad moral una belleza verdadera de diferente origen, y hacerlo con tal artificio que no sea fácil descubrir la incongruencia. Vaya un ejemplo: Supongamos que el Partenón se destinara a guarida de facinerosos (lo cual ocurría efectivamente hace pocos años), e imaginemos que algún crítico exclamase (cosa también verosímil): «¡Qué ladronera tanbella!»¿Habría exactitud en este juicio? No. El Partenón no sería la ladronera: lo serían las piedras de que se compone, o más bien el espacio por las piedras comprendido. El Partenón seguiría siendo una obra realmente bella, inspirada por los más nobles sentimientos humanos (la religión y el patriotismo), mientras que la tal ladronera, es decir, los ladrones allí alojados, seguirían siendo feos, aborrecibles, infames, aun bajo las puras columnatas de un templo tan gran dioso. Ahora bien: todas las obras artísticas inmorales, todas las maravillas literarias de argumento vil y frase obscena, son otros tantos templos convertidos en albergue de malhechores. Así anda la ruin lascivia entre los cincelados versos del Ars amandi, o así habitan la impiedad y el cinismo en los severos moldes de los hexámetros de Lucrecio.
Pero admitamos por un instante que la Belleza no tiene el valor metafísico, o sea el íntimo enlace con la Bondad y con la Verdad, que nosotros le hemos otorgado...¿Qué pudiera ser entonces? ¿Sería, como pretenden algunos, el término exterior incógnito a que adapta su actividad lo que ha solido llamarse sentido estético o sexto sentido?
¡Ni tan siquiera se concibe tal conjetura! Para ello se requeriría que ese presunto paladar del alma mostrase su acción universalmente uniforme, reconociendo y saboreando la Belleza donde y como quiera que se le presentase; y sabido es que en nuestro globo no sucede nada de esto! Antes ocurre todo lo contrario, como lo demuestra, no ya la variedad, sino la incompatibilidad de fenómenos que ofrece la raza humana en materia de gustos, cual si el Supremo Hacedor hubiese querido evitar, entre otras complicaciones, el que todos los hombres se enamorasen de una misma mujer, o el que las pobres feas lo fuesen por unanimidad de votos. ¿Quién, pues, ni en virtud de qué término superior, podría dar la pauta de la Belleza, redactar su código, imponer sus preceptos? Nadie absolutamente. ¡Cada sextosentido defendería su derecho individual (que decimos ahora), y habría que admitir tantas Bellezas como gustos, declarando que todas eran igualmente legítimas y respetables!... Pero ¿qué digo? ¡Ni aun el gusto propio sería regla constante para cada persona, pues las delectaciones y las preferencias varían con la educación, con la edad, con la costumbre y hasta con el cambio de condición y de circunstancias exteriores! ¿No hemos mudado todos de aficiones artísticas y literarias en el trascurso de nuestra vida? ¿No hemos cambiado de autores favoritos? ¿Quién no se ha convertido de romántico en clásico, o de clásico en ecléctico? ¿Quién no prefirió en su loca juventud las novelas de Balzac a las de Manzoni, o los estrépitos de Verdi a los suspiros de Stradella? ¿Quién no ha acabado por inmolar todas las beldades de Ticiano delante del Jacob del Spagnoleto? ¿Quién no ha variado de opinión, desinteresadamente, acerca de si los ojos negros son más o menos hermosos que los azules, sobre si la hija de Eva debe ser menuda como la Venus de Médicis, o recia como la Venus de Milo, y hasta respecto de la edad y sazón en que la mujer reúne mayores encantos?
Hay más, en contra de la teoría del sentido estético; y es que, no tan sólo no existen bellezas naturales ni artísticas que imperen simultáneamente en todos los ánimos, o toda la vida en un mismo ánimo (salvo honrosas excepciones), sino que, admitido ese criterio experimental, habría que dividir el mundo de la estética en zonas de varios colores, como los mapas políticos y geológicos, estableciendo un ideal de belleza para los chinos, otro para los etíopes, otro para los blancos, y así sucesivamente. Por otra parte: la proclamación de ese oculto sentido como independiente juez de la Belleza, reduciría el Arte a una lisonja del gusto, o sea a la habilidad de complacer al que comprase cada obra, y la mejor creación, en definitiva, sería aquella que hubiese agradado al mayor número; de donde el Arte y la Moda se conceptuarían como sinónimos, el ingenio se mediría por circunstancias externas, y el buen gusto bajaría a la condición de humor; que tanto vale la preferencia accidental y variable, libre de reglas y de respetos. Habría, pues, dictaduras oligárquicas de maestros, críticos y coleccionistas, y los consiguientes motines del Vulgo necio (que decía Lope), y tremendas victorias de esta inmortal especie, más numerosa en todo tiempo que la de los doctos: con lo que, suprimidas las Academias, y en virtud de un plebiscito desentidos estéticos, serían laureados en justicia los Churrigueras, Comellas y Rengifos, viéramos salir expulsados del Museo de Pinturas los cuadros que no fuesen bellos... según el sufragio universal, y las personas bien nacidas tendrían que emigrar a un desierto, llevándose sus penates artísticos y literarios, para seguir rindiéndoles vasallaje y culto.
Basta de semejantes delirios. Convengamos en que la Belleza, desligada de la Metafísica, se desvanece como un sueño, y que el Arte baja en seguida al nivel de un oficio sin trascendencia, cuyo único mérito podría ser la imitación servil de la realidad, no como medio, sino como objeto definitivo; de la propia manera que antes hubimos de convenir en que esa misma Belleza, desligada de la Bondad, es un contrasentido que rechaza la lógica y repugna la conciencia, por cuanto implica la divisibilidad del alma humana. Ahora, en confirmación de todo lo apuntado, y según también he prometido, voy a aducir razones extrínsecas o de hecho, por las cuales demostraré que nunca, en ninguna edad ni en ningún pueblo, bajo los auspicios de ninguna Religión ni en las tinieblas del más feroz ateísmo, han caminado separadas la Bondad y la Belleza, o sea la Moral y el Arte, sino que, por el contrario, entre las condiciones históricas que han hecho florecer las Artes y las Letras en determinados períodos, ha sido la principal el predominio de alguno de los más nobles y elevados sentimientos morales, como la Religión, el patriotismo, el amor del prójimo, la sed de justicia o la ambición de gloria. Y demostrado quedará también que, cuando estos sublimes afectos se entibian o apagan en la sociedad al soplo del escepticismo o de la indiferencia, el Arte padece una especie de eclipse, por tal extremo, que si, aun entonces, llega a producir algunas obras, son más artificiales que artísticas; frutos académicos, hijos del estudio; recuerdos de inspiraciones ajenas, que no pertenecen en realidad al tiempo en que se fabrican, sino a las edades fecundas que les proporcionaron los modelos.
Pero al llegar a este punto, y habiendo hablado tanto de la Belleza, justo es que digamos algo de la Moral, antes de que se me pregunte (pues hoy se preguntan ya tales cosas) qué entiendo yo por Moral, o a qué Moralme refiero al presentarla como inseparable amiga del Arte.
Empiezo por declarar (a cuenta de concesiones que habré de hacer muy luego) que, para mí, la Moral verdadera es la predicada por Jesucristo, la redentora del alma, la de la humildad, la de la paciencia, la de la caridad, la del perdón de las injurias, la que dijo: alteri ne fecerisquod tibi fieri non vis; pues yo creo y confieso que esa Moral es la escrita ab initio por Dios en el corazón humano y oscurecida después por la concupiscencia, que hoy llamaríamos materialismo; la propia palabra de Dios hecha hombre; la que nos levanta y sublima sobre el resto de los seres creados; la que vence y anula nuestros instintos brutales; la que despierta y ejercita todas las fuerzas de nuestro espíritu imperecedero. Sin embargo; como en esta controversia no se trata de la Moral en su sentido estricto, o sea de ninguna regla de costumbres que guarde relación con determinados dogmas religiosos, considero fuera del caso ponerme a romper lanzas por mi fe y a preconizar sus timbres y excelencias. No teman, pues, los enemigos de Jesús, o los meros campeones del Arte por el Arte, que yo vaya a confundir la bondad metafísica con la ortodoxia católica y a fulminar excomuniones estéticas sobre la gentilidad y la herejía, pidiendo que sean arrojados del Parnaso Homero y Virgilio, porque no fueron cristianos, o Shakespeare y Goëthe, porque no fueron papistas... Ventílase aquí materia más abstracta y filosófica: trátase de la Moral en su sentido lato: inquiérese, desde un punto de vista anterior, ya que no superior, a las leyes positivas, a los códigos casuísticos y a las Religiones que les sirvieron de base, si en la India, si en Egipto, si en Grecia, si en la Roma gentil, si en los pueblos agarenos, si, finalmente, en las Naciones heréticas y cismáticas, lo mismo que en las católicas puras, los grandes poetas y artistas se propusieron o no siempre en sus inmortales obras, al par que traducir a formas determinadas su concepto de la Belleza, algún otro fin ulterior, alguna idea que les pareciese útil y saludable, alguna predicación alguna enseñanza, algún consuelo, alguna apoteosis. Es decir; que, en, este examen para conceder a un autor el dictado de moral, deberá bastarnos que haya tenido intención y propósito de serlo; de la propia suerte que llamamos religioso al que sinceramente profesa una religión falsa, sin pararnos a considerar los errores que patrocina y difunde por desconocimiento de la fe que tenemos por verdadera.
Sentadas estas premisas, ¿quién será osado a negar que todas las grandes obras literarias y artísticas del humano ingenio han sido y son morales en su esencia, encomiásticas de lo bueno y de lo justo, docentes de presuntas verdades, auxiliares en fin de las Religiones, de las Ciencias o de la Filosofía? Creo que nadie en este recinto; pero bueno será que echemos una rápida ojeada sobre el campo de las Bellas Artes y de las Buenas Letras, donde hallaremos, no digo probadas, sino vivas y fehacientes, mis incontrovertibles afirmaciones.
Prescindir pudiera del Orientalismo en sus varios aspectos (indio, egipcio, asirio, hebreo y mahometano), y muy poco diré de él, pues hasta la misma escuela que combato reconocerá sin duda alguna el alto sentido moral, y aun más que moral, religioso, de las obras artísticas y literarias de esos pueblos, de esas razas, de esas civilizaciones. En sus templos y en sus poemas, en sus cuentos como en sus palacios, predomina siempre la idea teocrática: el hombre se anonada ante Dios, sea contemplándolo, sea sometiéndosele: la Religión lo absorbe todo. De aquí la propensión de sus artistas y poetas al misterio y al símbolo, los arranques líricos de los semitas iconoclastas, judíos y árabes, las imágenes gigantescas de los Indios, las metáforas esculturales de los Egipcios y las fórmulas abstrusas de los Caldeos. Cada ingente montaña esculpida en forma de sagrado elefante, cada pirámide o cada esfinge plantada en los confines de los Desiertos, cada mezquita o cada alcázar mahometano revestido de versículos religiosos o de afiligranadas combinaciones geométricas de mística alegoría, con exclusión de la forma humana y de toda otra imagen de criatura o cosa perecedera, es un libro santo que habla de la Eternidad y de Dios: es una cristalización de la infinita poesía que respiran los piadosos versos de los Vedas, del Antiguo Testamento y del Corán!... Pero ¿a qué dirigir tan lejos la vista? Nuestro Palacio de la Alhambra, mansión destinada al solaz y lucimiento de una dinastía de Príncipes, podría pasar por un templo erigido en honra y gloria de Alá... «¡Alá es grande!» dicen mil y mil veces los bordados muros... «¡Alá esgrande!» parece que susurra el agua al caer sonorosa de pila en pila, besando al paso tan sagrada leyenda... «¡Alá es grande» repiten los solitarios ecos de aquellas estancias, nunca perdidas definitivamente para los ensueños de los Moros.
Consecuencia necesaria de esa índole invariable de las Artes asiáticas y egipcias, es la falta de equilibrio que resulta entre la idea y la forma de sus conceptos; desproporción lógica también, por cuanto nace de la gran distancia y diferencia que la religiosidad de los Orientales establece entre la naturaleza humana y la divina; entre el hombre y su Creador...
No sucede así en Grecia. En Grecia, la idea divina se humaniza, o, por mejor decir, se humana: los dioses y los hombres sólo difieren en grado: ya no los separa ningún abismo metafísico: el hombre confina con el héroe; el héroe es un semidiós; el semidiós nació de un dios: los Dioses son unos antepasados remotos de los Griegos. El infinito insondable de la Divinidad oriental ha quedado oculto tras las pavorosas tinieblas del Hado, que cobijan por igual a dioses y hombres, y en las cuales únicamente se atreverá a penetrar alguna vez, bien que lleno de sublime horror, el más augusto vate de la antigüedad pagana, el padre de los Trágicos, el inmortal Esquilo.
Homero representa la aurora de esta civilización, que ya ilumina las cumbres; pero que no desciende todavía a los valles. Trasportado en alas de su genio a la edad que media entre los hombres y los dioses, canta los Héroes, mezclando la tradición con la fábula y la Religión con la Historia. Sin embargo, la idea de Patria está ya en germen enLa Iliada y en La Odisea, aunque reducida a la raza con sus númenes familiares; y, para complacer y aleccionar tan noble sentimiento, el cantor de Tirios y Troyanos presenta ilustres modelos de grandeza, de energía y de abnegación, pertenecientes a un mundo aristocrático divino, del cual se excluye él con respetuosa humildad, dejando hablar a la Musa. Nada, pues, más revelador, más docente, más edificante en aquellos días, que estas descomunales epopeyas, don de el valor guerrero, la fuerza y la hermosura son como atributos ingénitos del bien moral, y donde la misericordia, con la faz bañada en lágrimas, es uno de los aspectos del heroísmo.
Algunos siglos después aparece Tirteo, y luego Píndaro, decoro ambos de la humana especie (sobre todo Tirteo, que tan amable y apetecible supo hacer la muerte por la patria), y uno y otro, con sus odas e himnos nacionales, aplican los sentimientos homéricos a la política y a la guerra. Ellos, y los trágicos Sófocles y Eurípides (menos grandiosos e inspirados, pero más filosóficos y terrestres que el viejo Esquilo), trajeron, reflexivamente ya y a sabiendas, las ideas morales al campo de la poesía, como elementos inseparables de la Belleza, y cantaron o representaron en sus obras la Religión, la Patria, la Familia. Es decir, que aquellos grandes maestros de la Forma, los patriarcas del clasicismo, lejos de rendir al Arte la idolátrica adoración que suponen los modernos paganos, lo consideraban como una especie de culto rendido a ideas y conceptos del orden moral. Si alguien lo duda, recuerde las tragedias de los tres colosos mencionados, o las comedias del acerbo Aristófanes, terror del corrompido Demos ateniense, y verá en todas ellas exaltada la virtud, befado el vicio, odioso el pecado, solvente al pecador (ya en los días de su vida, ya en su descendencia), y, dominando sobre todos los esplendores mundanales, el poder eterno del Destino.
Pero ya me parece estar oyendo el argumento Aquiles de los partidarios de el Arte por elArte. «¿Y las Venus griegas? (exclamarán enfáticamente): ¿no son bellas también? ¿no son artísticas? ¿no lo proclama así todo el orbe? ¿no están expuestas hoy mismo a la admiración pública en los Museos más insignes de la Cristiandad, principiando por el del Vaticano? Y ¿qué méritomoral podrá atribuirse a tales portentos de belleza? ¿qué sentido filosófico? ¿qué tendencia civilizadora? ¿qué fin plausible, o tan siquiera honesto y decente?» «¡Ninguno!» concluirán los fanáticos de la forma, tratando de hacernos creer que las Venus labradas por el cincel griego son la apoteosis de la perfección puramente física, la Belleza divorciada de la Bondad, el impudor en triunfo, la desnudez divinizando el pecado, una reproducción constante de la célebre defensa de Frine, la derrota, en fin, de la Moral ante el poder de la Hermosura!...
Séame lícito replicar con algún detenimiento a esta objeción, tan formidable en apariencia.
Ya lo dije hace poco: para los Griegos, la perfección humana llegaba siempre a confundirse con la realidad divina: lo terreno y lo olímpico (o sea lo temporal y lo eterno, que diríamos hoy) sumábanse en su imaginación como cantidades homogéneas, y de aquí el carácter esencial de sus armónicas Artes, basadas en un perpetuo equilibrio entre la inteligencia y la fuerza, entre el espíritu y la materia, entre la idea y la forma. La Belleza era allí, por tanto, distintivo de Santidad, y Venus, arquetipo de la hermosura femenina, y, como tal, madre del Amor, figuraba en aquella religión politeísta entre las Deidades Mayores, no ciertamente en cuanto beldad individual presentada a la concupiscencia de los sentidos, sino en cuanto beldad simbólica y místico dechado de providenciales gracias; como numen propicio a las eternas leyes que son fuente de la vida; como la Flora, como la Pomona, como la Amaltea del linaje humano.
Así lo ha comprendido la austera civilización emanada del Evangelio, y por eso ha considerado castas, espirituales y hasta religiosas, dado el criterio de la gentilidad, esas desnudeces de ideales abstractos que luego reprodujo el pincel cristiano para representar a nuestra madre Eva. Pero, no lo dudéis: tan pronto como tales figuras trocaran su impersonalidad divina por una personalidad terrena; tan pronto como de conceptos genéricos bajasen a ser meros retratos de su respectivo original, sin ninguna especie de significación sagrada, la inverecundia del modelo se reflejaría en la obra de arte, la inmoralidad de la mujer trascendería a la estatua, sublevaríase la conciencia pública contra semejante escándalo, y, por acabada que fuese la efigie y célebre su autor, habría que esconderla en uno de esos calabozos de infamia que se llaman Museos secretos, como se aprisiona a mujeres hermosísimas o a hombres de reconocida ciencia cuando se ponen en abierta pugna con los fundamentos sociales. ¿Ni qué mayor demostración de mi aserto que este otro hecho elocuentísimo? Cuanto más completa es la desnudez griega, más noble y pura se ofrece a nuestra veneración. Cualquier accesorio atenuante, relacionado con necesidades o escrúpulos terrestres, rebajaría la dignidad y ofendería el decoro de la belleza olímpica. La Venus deMédicis está reputada como la más púdica, inmaterial y candorosa creación del Arte helénico, por lo mismo que su desnudez es absoluta: ¡nadie ve en ella a la mujer todo el mundo ve a la diosa! No justifican pues, las estatuas gentílicas en los Museos cristianos la inicua absolución de Frine; no representan el triunfo de la hermosura sobre la moral; no arguyen nada en favor de el Arte por el Arte. Al contrario: prueban que el idealismo puede llegar en el hombre hasta el punto de convertir en devoción mística el amor terreno; simbolizan la unión hipostática de la Bondad y la Belleza; y, en fin, señores: traen a la memoria, ya que de Frine hablamos, que, si un tribunal indigno prevaricó cínicamente y la absolvió al verla desnuda, el Senado, en compensación, no admitió el insolente ofrecimiento de la misma cortesana de reedificar a su costa la ciudad de Tebas.
Nada más diré acerca de los griegos, considerados dentro de su patria... Cuando la Fe se entibió en aquella sociedad, el Arte perdió su savia divina, y dejó de ser ministerio santo, para convertirse en parodia de sí propio y simulacro de la ausente inspiración del alma... Huyamos también nosotros de este pueblo moribundo, y trasladémonos a Roma.
Los romanos tenían dioses de igual naturaleza que los griegos; pero dioses sin historia y más separados ya del hombre. En cambio, habían colocado casi a la altura de la santidad de aquellos númenes la santidad de la patria, la santidad de la familia, la santidad del hogar, la veneración de los antepasados, la religión de la justicia y del derecho, y, como consecuencia, la igualdad entre pares, la dignidad respectiva en cada orden y el respeto jerárquico entre todos. Este conjunto de devociones religiosas, morales y políticas, que da a conocer en los romanos un carácter más práctico y menos contemplativo que el de los griegos, requería una finalidad más declarada en el Arte, como, en efecto, la muestran los monumentos útiles o remuneratorios, las ceremonias y oraciones fúnebres, y aun la literatura histórica y didáctica, que casi puede decirse precede en Roma a la poesía. Por otro lado: si la ciencia pura extinguió muy luego en el Lacio la fe religiosa, como ya la había extinguido en Grecia, no pudo secar las fuentes de donde esa fe dimana y de donde proceden al mismo tiempo los dictados de la Moral; prueba clarísima de que el hombre es algo más que el instrumento dialéctico de que la Ciencia se vale. Aconteció, por consiguiente, que, mientras la plebe romana llenaba el vacío de la fe con las supersticiones más extravagantes, la Filosofía, incurriendo a su modo en idéntica contradicción, buscó en las disputas de los decaídos griegos doctrinas y fórmulas convencionales con que llenar el vacío de la Ciencia.
Dos eran entonces las escuelas morales predominantes allende el Adriático: la estoica y la epicúrea.
Predicaban los Estoicos una virtud austera y desdeñosa, sin origen ni esperanza, un amor incondicional al bien, sin dilucidar su naturaleza; una moral, en suma, inflexible y huérfana como el Acaso, grande en su desolación por su desinterés; pero sin entrañas ni consuelo para los débiles. El español Séneca fue en Roma la más egregia personificación de esta filosofía, no sólo en las esferas del saber, sino en el cultivadísimo campo de las Letras, y su noble entendimiento llegó a deducir de aquellos ásperos principios máximas tan saludables y puras, que hasta los Padres de la Iglesia cristiana las invocan y recomiendan en sus santos libros, no faltando quien asegure que el mismo San Pablo solía decir en alabanza del sabio cordobés: ¡Senecam nostrum!
Los Epicúreos consideraban la vida como una carga, y querían hacerla más llevadera aceptando lo que tiene de grato y suavizando con la sobriedad el contraste entre penas y placeres. Doctrina tan flexible degeneró en un sensualismo refinado, y muchas veces grosero, cuyos cantores más célebres, y también más dignos de lástima, fueron Lucrecio y Ovidio El suicidio de Lucrecio reveló al cabo la consecuencia lógica de tales premisas, así como la sinceridad de sus opiniones. ¡No se calificará, pues, su famosa y malhadado poema (De rerumnatura)