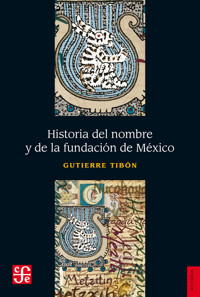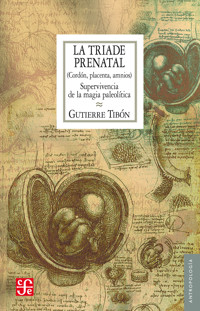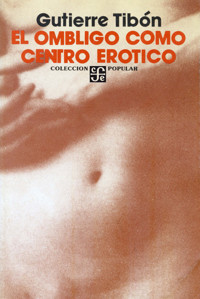
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Colección Popular
- Sprache: Spanisch
El doctor Gutierre Tibón ha realizado uno de los estudios antropológicos de mayor rareza dentro de los temas exóticos que se dan en la naturaleza humana. Su disertación acerca del simbolismo y real connotación erótica del ombligo femenino en diversas culturas y a través de la historia abre una nueva visión sobre tan conspicua zona del cuerpo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 82
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR 189 EL OMBLIGO COMO CENTRO ERÓTICO
GUTIERRE TIBÓN
EL OMBLIGO COMO CENTRO ERÓTICO
MÉXICO
Primera edición (Colección Popular), 1979 [Segunda edición (Lecturas mexicanas), 1984] Quinta reimpresión, 2001 Primera edición electrónica, 2016
D. R. © 1979, Fondo de Cultura Económica D. R. © 1988, Fondo de Cultura Económica, S. A. de C.V. D. R. © 1998, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-3940-0 (ePub)ISBN 978-968-16-0373-1 (impreso)
Hecho en México - Made in Mexico
PRÓLOGO
Cuando, hace ya muchos años, supe que “México” significa en náhuatl “en el ombligo de la Luna”, quise descubrir la raíz de tan peregrina denominación. En 1975 salió mi libro Historia del nombre y de la fundación de México, compendio de seis lustros de investigación, buena parte consagrada al ombligo en la concepción esotérica azteca. (La segunda edición aumentada está prologada por Jacques Soustelle.)
La continuación de mis estudios onfálicos me llevó a elaborar un ensayo sobre El ombligo como centro cósmico, también editado por el Fondo de Cultura Económica en 1981. Al terminar este libro me di cuenta de que en sustancia se trataba de una contribución a la historia de las religiones, y con este subtítulo se publicó.
El último capítulo está consagrado al ombligo como centro erótico. Estaba lejos de imaginar que el ombligo, además de centro cósmico, geográfico, arquitectónico, psíquico, tuviese también tantas implicaciones sexuales. Mi punto de partida fue un versículo del Cantar de los Cantares; con él se enlazan alusiones del Kama Sutra y de Las mil y una noches. Los mitos de Onfalia y de la Venus Cipria me abrieron nuevos horizontes; la leyenda boloñesa de Venus y el tortelín me dejó con la sonrisa en los labios; los ritos de Carnac y la umbigada brasileña llamaron mi atención sobre aspectos netamente eróticos.
Las páginas dedicadas al mundo antiguo y clásico pertenecen todavía al ámbito mágico y religioso; pero no así lo que se relaciona con la actualidad. Me veo obligado, pues, a publicarlo en forma separada, independiente, en este libro. Con todo, la primera parte, que forma el último capítulo de El ombligo como centro cósmico, no puede faltar, por su contexto básico.
Mi obra como escritor, durante casi ocho lustros, no ha sido de imaginación sino de investigación; por temperamento, o por comulgar con la tendencia manzoniana, no he tratado temas escabrosos: lo que no significa que atribuya falta de ética a los buenos escritores que tienen el valor de decir descarnadamente hechos humanos de esa índole. No creo haberme salido de mi línea al revelar la verdad sobre las estatuas de la isla de Pascua o sobre las figuraciones plásticas de la pubertad femenil en la América precolombina. Sólo hipócritas o espíritus mezquinos pueden ver en las relaciones mágicas de hombre y naturaleza —concepciones cósmicas de hondísimas raíces— algo que hay que callar u ocultar.
Los datos aquí consignados han sido pacientemente recogidos en el curso de los años. He llevado a cabo, en esencia, un trabajo destinado al etnólogo, al psicólogo, al artista. Ciertas ilustraciones no deben juzgarse como intrascendentes, baladíes, sino que hay que ver en ellas documentos de antropología cultural contemporánea. Nada más alejado de mis intenciones que tratar estos temas con propósito frívolo.
Mi deseo es que esta obrita despierte el interés por los dos libros mencionados y por el de próxima publicación, sobre el mito y la magia del cordón umbilical.
G. T.
EL OMBLIGO EN EL CANTAR DE LOS CANTARES
GLORIFICACIÓN DE LA SULAMITA
El Cantar de los Cantares, atribuido a Salomón, es el primer monumento literario en que se ensalza el ombligo femenino como dechado de belleza.
El rey sabio glorifica los encantos de su amada: la Sulamita tiene ojos de paloma, voz dulce, cabellos como manadas de cabras, dientes como manadas de ovejas trasquiladas, labios como hilos de grana, mejillas como cachos de granada, contorno de los muslos como joyas, cuello como torre de marfil, vientre como montón de trigo, pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. La Sulamita se compara con un muro y sus pechos son como torres. Los pechos merecen aún más alabanzas. Canta el poeta:1 “Tu estatura es semejante a la palma y tus pechos a los racimos […] Deja que tus pechos sean como un racimo de vid”.
Gemelos de gacela entre azucenas; torres de un muro, racimos de palmera, racimos de vid. Senos frutales, maduros de la Sulamita. ¡Qué desolación por su ausencia!: “Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos”.2
¿Y el ombligo de “la más hermosa de todas las mujeres”? ¿Con qué lo compara Salomón?: “Tu ombligo, como cáliz redondo, al que nunca le falta licor”.3
SAN JUAN DE LA CRUZ Y ELCANTAR
¿Cómo entró en la Biblia, libro sagrado por excelencia, esta incomparable secuencia de poemas de amor? En el siglo primero de nuestra era los judíos determinaron que el Cantar de los Cantares debe interpretarse en sentido alegórico: es exaltación del amor de Dios por su pueblo, Israel. Los mayores teólogos cristianos siguieron la versión mística, sólo que adaptada a la nueva religión: el poema de Salomón canta las bodas místicas de Cristo y la Iglesia.4
Los máximos exégetas cristianos del poema bíblico son dos religiosos y escritores españoles. Uno es san Juan de la Cruz (1542-1591), en el siglo Juan de Yepes y Álvarez, nacido en la provincia de Ávila y amigo de santa Teresa de Jesús. Es probable que, como la santa, descendiera de cristianos nuevos. Yepes fue antigua judería al este de Toledo. La familia judeohispana Álvarez es connotada por sus poetas, eruditos y mártires; entre estos últimos descuella Juan Álvarez, médico quemado en la hoguera como su padre Alonso (Lima, 1580).5 Al igual que su contemporáneo fray Luis de León (1537-1591), padeció prisión, entre 1576 y 1578, “aherrojado en la cárcel de Carmelitas calzados de Toledo”.6
Tres entre 100 ejemplos de la exégesis mística del Cantar, por san Juan de la Cruz:
Para denotar el Esposo en ella esta propiedad de contemplación amorosa con que mira a Dios, dijo que tenia los ojos de paloma […] porque la paloma tiene los ojos claros y amorosos.7 El cuello significa la fortaleza; […] en la fortaleza del alma vuela este amor de Dios con gran fortaleza.8 […] Entendiendo por el muro el cerco de paz y vallado de virtudes y perfecciones con que el alma está cercada y guardada.9
FRAY LUIS DE LEÓN Y ELCANTAR
San Juan de la Cruz no comenta el versículo del ombligo, pero sí fray Luis de León, quien fuera no sólo exégeta sino traductor del poema bíblico.
De fray Luis escribió su panegirista contemporáneo, Francisco Pacheco, que “supo la lengua latina, griega y hebrea, la caldea y siria, como los maestros de ella”.10 Lo considera de “clarísimo linaje” y de su padre, el licenciado Lope de León, afirma que fue “uno de los mayores letrados de su tiempo”.11 Calla Pacheco que Lope de León fue acusado “de leer libros hebreos” y que la Inquisición hizo exhumar su cadáver para entregarlo a las llamas; y que el propio fray Luis, acusado de judaizante, pasó cuatro años en las cárceles del Santo Oficio.12 Lo cierto es que su maestría en la lengua hebrea le permitió llevar a cabo la más hermosa traducción del Cantar de los Cantares.
Se ha hecho hincapié en la oriundez judía de los tres grandes místicos españoles —grandes también por la perfección de su forma literaria— por el aliento religioso de raíces ultimadamente hebraicas que se manifiestan en su obra. Juan de la Cruz, Teresa de Ávila y Luis de León continúan la tradición de Yehúda Haleví, Salomón ibn Gabirol o Moshé ben Shemtov de León, autor del Zóhar.
EL OMBLIGO, VASO DE LUNA
Tantas son las interpretaciones del versículo en que Salomón exalta el ombligo de la Sulamita que conviene reproducir aquí su original hebreo,13 en transcripción fonética española:
Shorérj agan hasahar al yehzar hamazeg.
Debo el análisis y la versión más apegada al espíritu y a la letra de la lengua bíblica a la ayuda de tres hebraístas: el doctor Nahum Megged, de la Universidad de Jerusalén, historiador de las religiones; Rachel Hadara, experta en el Antiguo Testamento, y la poetisa mexicana Ana Flaschner.
Shorérj es otro nombre del ombligo, conocido comúnmente como tabbur. Agan es taza, vaso, un recipiente ritual hondo y redondo, un cáliz. Sahar es la Luna: agan hasahar es una forma poética que alude a la perfecta redondez del astro nocturno en el plenilunio.14Al yehsar se traduce “al que no le falta”, “al cual nunca le falta”. Mazeg (ha —¿hay que recordarlo?— es artículo) se refiere al líquido que se vierte en el vaso (mazag);15 mezeg es una mezcla de líquidos, como el vino con el agua; pero se usa generalmente para denominar el vino, el licor, la bebida (figuras 1, 2, 3, 4).
LUTERO RECHAZA EL OMBLIGO
Casiodoro de Reina (1569) y Cipriano de Valera (1602) traducen: “Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida”.
Fray Luis de León interpreta el texto bíblico en otra forma: “Es tu ombligo como vaso de Luna, que no está vacío” y propone una variante: “o que no le falta mixtura”.16
Martín Lutero (1534) protesta contra el concepto de ombligo y púdicamente lo metamorfosea en “regazo”: “Tu regazo es como un vaso redondo al que nunca le faltan bebidas”.17
Los traductores ingleses del rey Jaime (1604-1611) escriben: “Tu ombligo [es como] una copa redonda [que] no necesita licor”.18
LA EXÉGESIS DE FRAY LUIS DE LEÓN