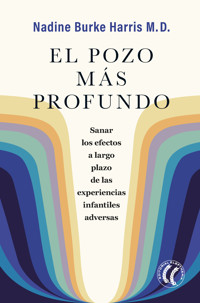
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eleftheria
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La adversidad en la niñez es una historia que creemos conocer. Los niños llevan enfrentándose al trauma y al estrés en forma de maltrato, desatención, violencia y miedo desde tiempos inmemoriales. Los padres llevan casi el mismo tiempo siendo asaltados, detenidos y divorciándose. Quienes son lo bastante listos y fuertes logran dejar atrás el pasado y salir adelante a base de fuerza de voluntad y resiliencia… ¿O no? Todos hemos oído historias sobre personas que han pasado por calamidades a una edad temprana y las han superado o, mejor aún, han salido de ellas reforzadas. En el mejor de los casos, dibujan un retrato incompleto de lo que la adversidad en la niñez significa para los millones de personas que padecieron estrés tóxico en los primeros años de vida. Es más frecuente que tengan un trasfondo moralizante, lo que lleva a la vergüenza y a la desesperación a quienes lidian con los efectos de por vida de la adversidad en la niñez. Sin embargo, se está obviando una gran parte de la historia. Veinte años de investigación médica han demostrado que la adversidad en la niñez nos penetra literalmente la piel, y cambia a las personas en aspectos que pueden permanecer durante años en el organismo. Es capaz de desviar la trayectoria del desarrollo e influir en la fisiología. Puede provocar inflamación crónica y cambios hormonales de por vida. Es capaz de alterar la lectura del ADN y el modo en que se reproducen las células, y de aumentar enormemente el riesgo de cardiopatía, ictus, cáncer, diabetes… etc. Pero ¿por qué? ¿Cómo es que el estrés en la niñez se presenta como un problema de salud en la madurez o incluso en la jubilación? ¿Hay tratamientos eficaces? ¿Qué podemos hacer para proteger nuestra salud y la de nuestros hijos? Cuando la Dra. Nadine Burke Harris leyó el Estudio ACE le cambió la vida. Los descubrimientos del estudio explicaban perfectamente su experiencia en la consulta donde visitaba niños y jóvenes que se habían enfrentado a gran adversidad desde una edad muy temprana. Con este libro comprenderás mejor en qué medida la adversidad en la niñez puede manifestarse en tu vida o en la de alguien a quien quieres. Y, lo que es más importante, sabrás cuáles son las herramientas de una sanación que empieza con una persona o una población, pero que tiene el poder de transformar la salud de naciones enteras.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gracias por comprar este libro.
Estás apoyando el trabajo de la autora y permitiendo a la editorial y a todas las personas del sector del libro continuar con su trabajo. Cuando compras un libro sostienes la cadena de valor del conocimiento y permites la publicación de libros minoritarios. Cuando pirateas un libro destruyes su valor y amenazas los puestos de trabajo de quienes han trabajado en él.
Queda prohibido reproducir total o parcialmente este libro, guardarlo en un sistema de almacenamiento o transmitirlo en manera alguna, ya sea electrónica o mecánica, mediante fotocopiado, microfilmación, grabación u otro sistema, sin el consentimiento previo por escrito del editor.
Con el fin de aportar información exhaustiva y conforme a las prácticas generalmente aceptadas en la fecha de la publicación, la autora ha consultado fuentes consideradas fiables. No obstante, dada la posibilidad de que se produzcan fallos humanos o cambios en las ciencias del comportamiento , de la salud mental o de la medicina, ni la autora, ni la editorial, ni ninguna otra parte que haya intervenido en la preparación o publicación de esta obra garantizan que la información que contiene sea exacta o completa en todos los aspectos. Asimismo, declinan toda responsabilidad por cualquier error u omisión, así como por los resultados obtenidos del uso de dicha información. Instamos a los lectores a confirmar la información contenida en este libro consultando otras fuentes.
LIBRERÍAS:
THEMA: JMC: Psicología infantil y del desarrollo
IBIC: JMC: Psicología infantil y evolutiva/del desarrollo
BISAC: PSY004000 PSYCHOLOGY / Developmental / Child
Título original:The Deepest Well. Healing the Long-Term Effects of Childhood Adversity
Copyright © 2018 Nadine Burke Harris, M.D.
Imagen de cubierta: inspirado en Transmigration, 2021 de V. Shepley: virginiashepley.com
Copyright de la presente edición en español:
© 2021 EDITORIAL ELEFTHERIA, S.L.
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
EDITORIAL ELEFTHERIA, S. L.
Sitges, Barcelona, España
www.editorialeleftheria.com
Primera edición: Noviembre de 2021
Diseño de cubierta: Mauricio Restrepo
Maquetación: M. I. Maquetación, S. L.
ISBN: 978-84-126778-6-7
DL: B 15943-2021
A mis pacientes y a la gente de Bayview Hunters Point.
Gracias por enseñarme más de lo que ninguna
Estimado lector: gracias por comprar este libro electrónico, gracias por pagar su precio, eso significa que das valor al conocimiento: a los años de investigación y trabajo del autor, a los meses de trabajo de la traductora, a las muchas horas de la diseñadora gráfica, de la correctora y del personal de la editorial que creyó necesario que este libro estuviera disponible en español. Cuando pagas por este libro, contribuyes a esta cadena tan hermosa de trabajo y valor del conocimiento. Por favor cuida esta cadena, somos unas pocas personas y familias esforzándonos.
Índice
El pozo más profundo
Nota de la autora
Introducción
PRIMERA PARTE. DESCUBRIMIENTO
1. Algo falla
2. Para avanzar, hay que retroceder
3. Dieciocho kilos
SEGUNDA PARTE. DIAGNÓSTICO
4. El tiroteo y el oso
5. Alteración dinámica
6. ¡Lame a las crías!
TERCERA PARTE. PRESCRIPCIÓN
7. El antídoto de los ACE
8. ¡Detengan la matanza!
9. El hombre más sexi del mundo
10. Amortiguación de máxima potencia
CUARTA PARTE. REVOLUCIÓN
11. Cuando la marea sube
12. Listerine
13. Al mirar atrás
Epílogo
ANEXO 1. ¿Cuál es mi puntuación ACE?
ANEXO 2. Cuestionario del CYW de experiencias adversas en la niñez
Agradecimientos
Notas
Nota de la autora
Todas las historias de este libro son reales. Se han cambiado los hombres y datos correspondientes a algunas personas en aras de la confidencialidad. Algunos de los casos expuestos proceden de obras ya publicadas.
Introducción
A las cinco de la mañana de un sábado cualquiera, un hombre de 43 años —al que llamaremos Evan— se despierta. Su mujer, Sarah, respira sosegada junto a él, acurrucada en su postura habitual, con el brazo apoyado en la frente. Casi sin pensarlo, Evan intenta darse la vuelta y salir de la cama para ir al baño, pero algo falla.
No puede darse la vuelta y no se siente el brazo derecho.
«Uf, habré dormido demasiado rato apoyado en el brazo», piensa, esperando ese cosquilleo odioso y cálido que se nota cuando la sangre vuelve a circular.
Trata de agitar los dedos para que la sangre fluya, pero no hay manera. Sin embargo, la dolorosa presión de la vejiga no va a darle tregua, así que vuelve a intentar levantarse. Nada de nada.
«¿Pero qué…?».
Sigue teniendo la pierna derecha exactamente en el mismo sitio, aunque haya querido moverla igual que lo ha hecho toda su vida… sin planteárselo.
Vuelve a intentarlo. No.
Parece que esta mañana a la pierna no le da la gana de colaborar. Es raro, eso de que el cuerpo no haga lo que quieres, pero ahora mismo el deseo de orinar se le antoja un problema mucho mayor.
—Oye, cariño, ¿me echas una mano? Tengo que mear. Tú sólo empújame para que salga de la cama y no me lo haga aquí —le pide a Sarah, diciendo lo segundo medio en broma.
—¿Qué pasa, Evan? —responde Sarah, levantando la cabeza y mirándole con los ojos medio cerrados—. ¿Evan?
Al pronunciar su nombre por segunda vez, sube el tono de voz.
Él se da cuenta de que le mira con los ojos muy preocupados. Tiene la misma cara que cuando los chicos tienen fiebre o se despiertan con vómitos en plena noche. Y es absurdo, porque sólo necesita que le empuje un poco. Al fin y al cabo, son las cinco de la mañana. Tampoco es cuestión de liarse a hablar.
—Amor, sólo tengo que mear —dice.
—¿Qué pasa, Evan? ¿Qué pasa?
Sarah se incorpora en un segundo. Enciende la luz y escruta el rostro de Evan como si estuviera leyendo un titular impactante en el periódico del domingo.
—No pasa nada, cariño. Sólo tengo que mear. ¿Me ayudas ya, por favor? —dice.
Cree que, si presiona algo el lado izquierdo, podrá cambiar de postura y activar la circulación. Lo único que necesita es levantarse de la cama.
Es en ese momento cuando se da cuenta de que no sólo tiene el brazo y la pierna entumecidos, sino también la cara.
Todo el lado derecho, en realidad.
«¿Qué me está pasando?».
Entonces Evan nota algo caliente y húmedo en la pierna izquierda.
Baja la mirada y descubre que tiene los calzoncillos empapados. Las sábanas se están inundando de orina.
—¡Oh, Dios mío! —exclama Sarah.
En ese instante, al ver a su marido mojar la cama, Sarah se da cuenta de la gravedad de la situación y se pone en marcha de inmediato. Sale de la cama de un salto y Evan la oye correr al cuarto de su hijo adolescente. Al otro lado de la pared, oye unas palabras apagadas que no acierta a distinguir, y su mujer ya está de vuelta. Se sienta en la cama junto a él, lo abraza y le acaricia el rostro.
—Tranquilo —dice—. Se arreglará —Habla con voz suave y reconfortante.
—Mi vida, ¿qué pasa? —inquiere Evan, observándola.
Al levantar la vista hacia Sarah, se da cuenta de que no entiende nada de lo que le dice. Él mueve los labios y pronuncia palabras, pero ella no parece captar nada de nada.
En ese preciso instante, se empieza a proyectar en la mente de Evan un anuncio tonto donde un corazón de dibujos animados baila dando saltitos al ritmo de una cancioncilla boba.
F de face dropping (parálisis facial). Salta. Salta.
A de armweakness (debilidad en el brazo). Salta. Salta.
S de speech difficulty (dificultad para hablar).
T de time (hora) de llamar al 911. Aprenda a detectar las señales de un ictus. ¡Actúe rápido (FAST)!
«¡Joder!».
* * *
Aunque es muy temprano, Marcus, el hijo de Evan, acude a toda prisa a la puerta del dormitorio y le da el teléfono a su madre. Cuando los ojos de padre e hijo se encuentran, Evan ve una mirada asustada y preocupada que le encoge el corazón. Trata de decirle a su hijo que no se preocupe, pero el semblante del chico le dice claramente que su intento de tranquilizarle no hace sino empeorar las cosas. El rostro de Marcus se contrae en una mueca de miedo y las lágrimas empiezan a resbalarle por las mejillas.
Una vez al teléfono con el operador del 911, Sarah se muestra clara y contundente.
—¡Necesito una ambulancia pero ya! ¡Ya! Mi marido está teniendo un ictus. ¡Sí, estoy segura! Tiene todo el lado derecho paralizado. La mitad de la cara no se le mueve. No, no puede hablar. Es del todo incoherente. No se le entiende lo que dice. Dense prisa. ¡Por favor, manden ahora mismo una ambulancia!
«¡Joder!».
* * *
El personal de primera intervención, un equipo de paramédicos, está ahí al cabo de cinco minutos. Aporrean la puerta y llaman al timbre. Sarah baja corriendo las escaleras y les abre. El hijo pequeño sigue dormido en su cuarto, y Sarah teme que el ruido lo despierte; por suerte, ni se inmuta.
Evan, con la mirada fija en la moldura del techo, trata de serenarse. Nota que empieza a perder la consciencia, que se aleja más y más del momento presente. Mala señal.
En un abrir y cerrar de ojos ya le están bajando en camilla por las escaleras. Tras recorrer el descansillo, se detienen para intercambiar posiciones. En esa décima de segundo, Evan levanta la vista y pilla a uno de los sanitarios contemplándole con una expresión que le hiela la sangre. Es una mirada de aceptación y lástima. Una mirada que dice Pobre hombre. Esto ya lo he visto antes y no pinta bien.
Mientras salen por la puerta, Evan se pregunta si volverá algún día a esa casa. Si volverá con Sarah y los chicos. Por el modo en que ese paramédico le ha mirado, Evan cree que la respuesta puede no ser sí.
Al llegar a urgencias, bombardean a Sarah a preguntas sobre los antecedentes médicos de Evan. Ella les cuenta hasta el menor detalle de la vida de su marido que cree que pueda ser relevante. Es programador informático. Todos los fines de semana sale con su bicicleta de montaña. Le encanta jugar al baloncesto con sus hijos. Es un padre sensacional. Es feliz. La última vez que se hizo una revisión, el médico le dijo que estaba estupendo de todo. En un momento dado, oye a uno de los médicos contarle a un colega por teléfono el caso de Evan: «Varón de cuarenta y tres años, no fumador, sin factores de riesgo».
No obstante, sin que Sarah, Evan ni tan siquiera los médicos de Evan lo supieran, sí había un factor de riesgo. Y uno de grandes proporciones. De hecho, Evan tenía el doble de probabilidades de sufrir un ictus que alguien carente de ese factor de riesgo. Lo que ninguno de los presentes en urgencias sabía ese día es que un proceso biológico invisible llevaba años gestándose, un proceso que implicaba los sistemas cardiovascular, inmunitario y endocrino de Evan. Un proceso que bien podía haber conducido a los hechos actuales. Ni el factor de riesgo ni sus posibles repercusiones emergieron en ninguna de las revisiones periódicas que Evan se había hecho en todos esos años.
Lo que exponía a Evan a un mayor riesgo de despertarse con la mitad del cuerpo paralizada (y de sufrir muchas otras enfermedades) no es poco común. Es algo a lo que están expuestos dos tercios de la población del país, algo tan común que permanece oculto a simple vista.
¿Y de qué se trata? ¿Del plomo? ¿Del amianto? ¿De algún tipo de envoltorio tóxico?
Es la adversidad en la niñez.
Casi nadie se imaginará que lo que les sucede en la niñez pueda tener algo que ver con un ictus, una cardiopatía o un cáncer. Sin embargo, somos muchos los que consideramos que, cuando alguien sufre un trauma infantil, éste puede tener repercusiones emocionales y psicológicas. Sabemos cuáles son los peores efectos colaterales para los desafortunados (o «débiles», como algunos los llaman): toxicomanía, violencia cíclica, encarcelamiento y problemas de salud mental. Para el resto, no obstante, el trauma infantil es el mal recuerdo del que nadie habla hasta por lo menos la quinta o la sexta cita. No son más que dramas, mochilas.
La adversidad en la niñez es una historia que creemos conocer.
Los niños llevan enfrentándose al trauma y al estrés en forma de maltrato, desatención, violencia y miedo desde tiempos inmemoriales. Los padres llevan casi el mismo tiempo siendo asaltados, detenidos y divorciándose. Quienes son lo bastante listos y fuertes logran dejar atrás el pasado y salir adelante a base de fuerza de voluntad y resiliencia.
¿O no?
Todos hemos oído historias del estilo de las de Horatio Alger, sobre personas que han pasado por calamidades a una edad temprana y las han superado o, mejor aún, han salido de ellas reforzadas. Estos relatos forman parte del ADN cultural de los estadounidenses. En el mejor de los casos, dibujan un retrato incompleto de lo que la adversidad en la niñez significa para los cientos de millones de personas de los Estados Unidos (y los miles de millones de todo el planeta) que padecieron estrés en los primeros años de vida. Es más frecuente que tengan un trasfondo moralizante, lo que lleva a la vergüenza y a la desesperación a quienes lidian con los efectos de por vida de la adversidad en la niñez. Sin embargo, se está obviando una gran parte de la historia.
Veinte años de investigación médica han demostrado que la adversidad en la niñez nos penetra literalmente la piel, y cambia a las personas en aspectos que pueden permanecer durante años en el organismo. Es capaz de desviar la trayectoria del desarrollo e influir en la fisiología. Puede provocar inflamación crónica y cambios hormonales de por vida. Es capaz de alterar la lectura del ADN y el modo en que se reproducen las células, y de aumentar enormemente el riesgo de cardiopatía, ictus, cáncer, diabetes… e incluso alzhéimer.
Estos nuevos conocimientos dan un giro asombroso a la historia de Horatio Alger que tan bien creemos conocer; como muestran los estudios, años después de haber «trascendido» increíblemente la adversidad, hasta los héroes más aguerridos se dan de bruces con su propia biología. Son legión quienes, a pesar de haber tenido una infancia dura, sacaron buenas notas, fueron a la universidad y formaron una familia. Hicieron lo que en principio debían hacer. Superaron la adversidad, siguieron adelante, se forjaron una vida colmada de éxitos… y entonces cayeron enfermos. Sufrieron un ictus, un cáncer de pulmón, una cardiopatía o una depresión. Al no haber incurrido en conductas de alto riesgo, como beber, comer en exceso o fumar, no tenían la menor idea de cuál era el origen de sus problemas de salud. No los relacionaban para nada con el pasado, porque habían dejado atrás el pasado, ¿verdad?
Lo cierto es que, pese a haberse esforzado tanto, quienes han tenido experiencias adversas en la infancia, como Evan, siguen corriendo un mayor riesgo de desarrollar dolencias crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, y cáncer.
Pero ¿por qué? ¿Cómo es que el estrés en la niñez se presenta como un problema de salud en la madurez o incluso en la jubilación? ¿Hay tratamientos eficaces? ¿Qué podemos hacer para proteger nuestra salud y la de nuestros hijos?
En 2005, cuando acabé mis últimos años de especialización en pediatría en Stanford, no sabía ni hacer esas preguntas. Como todo el mundo, sólo contaba con parte de la historia. Pero entonces, por azar o por destino, entreví una historia aún por contar. Empezó exactamente en el lugar donde una esperaría encontrar grandes dosis de adversidad: un núcleo urbano habitado por vecinos de color con pocos ingresos y recursos, ubicado en una ciudad próspera que contaba con todos los recursos del mundo. En el barrio Bayview Hunters Point de San Francisco, fundé un consultorio pediátrico. Cada día contemplaba cómo mis pequeños pacientes lidiaban con unos traumas y un estrés arrolladores. Como ser humano, aquello me derrumbó. Como científica y médica, me levanté y empecé a preguntar.
Mi viaje me aportó —y espero que a ti te la aporte este libro— una perspectiva del todo distinta del relato de la adversidad en la niñez: todo el relato, no sólo el que creemos conocer. Al leer estas páginas, comprenderás mejor en qué medida la adversidad en la niñez puede manifestarse en tu vida o en la de alguien a quien quieres. Y, lo que es más importante, sabrás cuáles son las herramientas de una sanación que empieza con una persona o una población, pero que tiene el poder de transformar la salud de naciones enteras.
PRIMERA PARTE ESCUBRIMIENTO
CAPÍTULO 1 Algo falla
Al entrar en una de las salas de reconocimiento del Bayview Child Health Center para visitar a mi siguiente paciente, no pude reprimir una sonrisa. Mi equipo y yo nos habíamos esforzado por hacer el consultorio lo más acogedor y agradable posible para las familias. La estancia estaba pintada de colores pastel, a juego con el suelo a cuadros. Dibujos de animalitos desfilaban por la pared, por encima del lavamanos, en dirección a la puerta. Si no lo sabías, podías llegar a creer que te encontrabas en un consultorio del acaudalado barrio de Pacific Heights de San Francisco, en vez de en el modesto Bayview, que era exactamente donde nos hallábamos. Queríamos que nuestro consultorio fuera un lugar donde la gente se sintiera valorada.
Cuando crucé la puerta, Diego tenía los ojos clavados en las jirafitas. «Qué monada», pensé cuando se volvió hacia mí, me dedicó una sonrisa y me escudriñó a través de una mata de pelo negro desgreñado. Estaba encaramado en la silla que había junto a la de su madre, que tenía en el regazo a su hermana de tres años. Cuando le dije que se subiera a la camilla de reconocimiento, se aupó obedientemente y empezó a balancear las piernas adelante y atrás. Al abrir su historia clínica, vi su fecha de nacimiento y volví a mirarle: Diego, además de una monada, era muy bajito.
Hojeé rápidamente la historia, en busca de datos objetivos que respaldaran mi primera impresión. Señalé la altura de Diego en la curva de crecimiento y volví a comprobarlo para asegurarme de no haberme equivocado. Mi nuevo paciente estaba en el percentil 50 de altura de un niño de cuatro años.
Nada que objetar, salvo que Diego tenía siete años.
«Qué raro», pensé, porque, por lo demás, Diego parecía un niño completamente normal. Acerqué mi silla a la camilla y saqué el estetoscopio. Al aproximarme, vi que tenía gruesas manchas secas de eczema en los pliegues de los codos y, al escucharle los pulmones, percibí claramente una respiración sibilante. La enfermera de la escuela de Diego nos lo había derivado para que valoráramos un posible trastorno por déficit de atención con hiperactividad ( TDAH), una dolencia crónica que se caracteriza por la hiperactividad, la falta de atención y la impulsividad. Quedaba por ver si Diego era o no uno de los millones de niños aquejados de TDAH, pero yo ya tenía claro que sus diagnósticos principales estarían más en la línea del asma crónica, el eczema y el retraso del crecimiento.
La madre de Diego, Rosa, nos observaba nerviosa mientras yo examinaba a su hijo. Sus ojos, clavados en Diego, estaban llenos de inquietud; la mirada de la pequeña Selena no dejaba de recorrer la estancia, pasando revista a todos los artilugios brillantes.
—¿Prefiere inglés o español? —pregunté a Rosa. El alivio se dibujó en su rostro y se inclinó hacia adelante.
Tras comentar —en español— la historia clínica que Rosa había cumplimentado en la sala de espera, le hice la misma pregunta que siempre hago antes de abordar los resultados de la exploración física: ¿está ocurriendo algo que deba saber?
Las preocupaciones se agolparon en su frente formando un profundo surco.
—No le va bien en la escuela, y la enfermera dijo que la medicina podría ayudarle. ¿Es verdad? ¿Qué medicina necesita?
—¿Cuándo empezó a notar que tenía dificultades en la escuela? —pregunté.
Hubo una breve pausa en la que su semblante pasó de la tensión a la tristeza. «¡Ay, doctora!», exclamó, y empezó a narrar la historia en un torrente de palabras en español. Le puse la mano en el brazo y, antes de que avanzara mucho más, me asomé por la puerta y le pedí a mi auxiliar que acompañara a Selena y Diego a la sala de espera.
Lo que Rosa me contó no era una historia feliz. Estuvo los siguientes diez minutos hablándome de un incidente de abuso sexual que Diego había vivido a los cuatro años. Rosa y su marido habían realquilado una habitación, para que les fuera más llevadero el alquiler desorbitado de su vivienda en San Francisco. Era un amigo de la familia, alguien a quien su marido conocía de su trabajo en la construcción. Tras la llegada de aquel hombre, Rosa había notado que Diego se volvía más dependiente y reservado, pero no supo por qué hasta que un día, al volver a casa, se encontró al inquilino en la ducha con el niño. Lo echaron inmediatamente y lo denunciaron a la policía, pero el daño ya estaba hecho. Diego empezó a tener problemas en prescolar, y en los cursos siguientes se iba quedando más y más rezagado académicamente. Por si eso fuera poco, el marido de Rosa se culpaba y parecía continuamente enfadado. Siempre había bebido demasiado para el gusto de su mujer, pero después del incidente empeoró muchísimo. Rosa era consciente de que ni la tensión ni el alcohol eran buenos para la familia, pero no sabía qué hacer al respecto. Por lo que me dijo sobre su estado anímico, tenía motivos fundados para sospechar que la mujer sufría una depresión.
Le aseguré que podíamos ayudar a Diego con el asma y el eczema, y que me ocuparía del TDAH y del retraso del crecimiento. Ella suspiró y pareció al menos algo reconfortada.
Nos quedamos unos instantes en silencio, mientras yo le daba vueltas al tema. Desde el momento en el que inauguramos la clínica en 2007, estaba convencida de que a mis pacientes les pasaba algo físico que no acababa de entender. Había empezado con el alud de casos de TDAH que me derivaban. Como en el de Diego, la mayoría de síntomas de TDAH de los pacientes no surgían de la nada. El mayor número parecía darse en pacientes que lidiaban con alguna clase de alteración en su vida o trauma. Como los gemelos que hacían novillos y se peleaban en la escuela tras haber presenciado en casa un intento de asesinato; o los tres hermanos cuyas notas bajaron en picado cuando el divorcio de sus padres se llenó de agresividad y resentimiento, hasta el punto de que el juzgado dispuso que los niños se recogieran en la comisaría de Bayview para cada turno de custodia. Muchos pacientes ya se medicaban por TDAH; algunos hasta tomaban antipsicóticos. En algunos de ellos, la medicación parecía funcionar, pero en muchos otros no era así. Yo casi nunca podía diagnosticar TDAH. Según los criterios diagnósticos1 de ese trastorno, debía descartar otras explicaciones de los síntomas de TDAH (como trastornos generalizados del desarrollo, esquizofrenia u otros trastornos psicóticos) antes de poder diagnosticar TDAH. Ahora bien, ¿y si había una respuesta más matizada? ¿Y si la causa de esos síntomas —el escaso control de los impulsos, la incapacidad de concentrarse, la dificultad para no moverse de la silla— no era exactamente un trastorno mental, sino un proceso biológico que operaba en el cerebro y alteraba el funcionamiento normal? ¿Acaso los trastornos mentales no eran en definitiva trastornos biológicos? Intentar tratar a esos niños era como unir piezas de un puzle que no encajaban; los síntomas, las causas y los tratamientos se parecían, pero no lo bastante como para hacer clic del todo.
Retrocedí mentalmente en el tiempo, catalogando a todos los pacientes como Diego y los gemelos que había visto ese año. Me vino inmediatamente a la cabeza Kayla, una niña de diez años con un asma especialmente difícil de estabilizar. Después del último ataque, me había sentado con madre y paciente para examinar meticulosamente la pauta de medicación de Kayla. Al preguntar a la madre si se le ocurría algún factor desencadenante del asma que aún no hubiéramos identificado (lo habíamos repasado todo, desde pelaje de animal hasta cucarachas y productos de limpieza), respondió «Bueno, parece empeorar siempre que su padre agujerea la pared de un puñetazo. ¿Usted cree que tendrá algo que ver?».
Kayla y Diego no eran más que dos pacientes, pero en absoluto los únicos. Día tras día, veía a lactantes apáticos que presentaban extraños sarpullidos. Chiquillos de preescolar a quienes se les caía el cabello. Niveles epidémicos de dificultades de aprendizaje y conducta. Chicos que ya empezaban la secundaria con depresión. Y en casos singulares, como el de Diego, niños que ni siquiera crecían. Mientras recordaba sus caras, recorrí una lista de comprobación mental de trastornos, enfermedades, síndromes y dolencias, el tipo de complicaciones tempranas que pueden tener un efecto dominó devastador en su vida futura.
Al mirar un cierto porcentaje de mis historias clínicas, una no sólo se encuentra con un sinfín de problemas físicos, sino también con innumerables historias de traumas dolorosos. Además de los datos sobre presión arterial e índice de masa corporal, al pasar directamente al apartado de antecedentes sociales, nos encontramos con padres y madres encarcelados, ingresos en programas de acogida, presunto maltrato físico, maltrato documentado y herencias familiares de enfermedades mentales y toxicomanías. Una semana antes que a Diego, había atendido a una niña de seis años con diabetes de tipo 1 cuyo padre acudió drogado por tercera vez a la visita. Al preguntarle por ello, me dijo que no tenía por qué preocuparme, que la hierba le ayudaba a acallar las voces de su cabeza. Durante mi primer año de ejercicio de la profesión, en el que vi a unos mil pacientes, les diagnostiqué hepatitis autoinmune no a uno, sino a dos críos. Se trata de una enfermedad de escasa incidencia2 que normalmente afecta a menos de tres de cada cien mil niños. En ambos casos se daban historias significativas de adversidad.
«¿Qué tienen en común?», me preguntaba una y otra vez.
Si se hubiese tratado de sólo un puñado de pequeños con dificultades abrumadoras y estados de salud deficientes, tal vez lo hubiera considerado una coincidencia. Sin embargo, la situación de Diego era representativa de cientos de niños a los que había atendido durante el último año. El término significación estadística no dejaba de resonarme en la cabeza. Cada día volvía a casa con una sensación de vacío. Hacía cuanto podía por cuidar de esos chavales, pero no bastaba ni de lejos. En Bayview había una enfermedad subyacente que yo no lograba identificar, y con cada Diego que veía, más me reconcomía yo.
* * *
Durante mucho tiempo, la posibilidad de que hubiera un verdadero vínculo biológico entre la adversidad en la niñez y la salud deteriorada se me planteaba por un momento y se desvanecía. Me pregunto… ¿Y si…? Se diría que… Estas dudas surgían una y otra vez, pero parte del problema a la hora de juntar las piezas es que brotaban de situaciones que habían ocurrido hacía meses o a veces años. Al no encajar lógicamente o sin fisuras en mi visión del mundo de esa época concreta, me costaba ver lo que había detrás. Más adelante me parecería obvio que todas esas preguntas no eran sino pistas que apuntaban a una verdad más profunda. Sin embargo, como la esposa de un culebrón cuyo marido se va con la niñera, sólo acabaría comprendiéndolo en retrospectiva. Lo que me puso al tanto no fueron facturas de hoteles ni efluvios de perfume, sino muchos pequeños indicios que finalmente me condujeron a la misma idea: ¿Cómo he podido no verlo? Lo he tenido siempre delante de las narices.
Me pasé años sin acabar de entenderlo porque hacía mi trabajo tal como me habían enseñado a hacerlo. Sabía que mi intuición sobre esa relación biológica entre la adversidad y la salud no era más que una corazonada. Como científica, no podía aceptar esa clase de asociaciones sin pruebas fehacientes. Sí, mis pacientes tenían muy mala salud, pero ¿acaso no era algo endémico en el barrio donde vivían? Tanto mi formación médica como mi formación sanitaria me decían que así era.
La relación entre salud deficiente y sociedades pobres está bien documentada. Se sabe que no sólo el modo en que vivimos afecta la salud, sino también el lugar donde vivimos. Los expertos e investigadores en salud pública denominan «puntos calientes» a las poblaciones cuya salud es en conjunto extremadamente deficiente en comparación con la norma estadística. La opinión más extendida es que las disparidades en cuestiones de salud que hallamos en vecindarios como Bayview responden al escaso acceso de sus habitantes a la atención sanitaria, a la escasa calidad de esa atención médica y a las escasas posibilidades de acceder a una alimentación sana y asequible, así como a viviendas seguras. Cuando estudiaba el máster de Salud Pública, aprendí que, para mejorar la salud de la gente, lo mejor que podía hacer era encontrar el modo de proporcionar atención sanitaria accesible y mejor a esas poblaciones.
Nada más completar mi formación especializada, me contrató el California Pacific Medical Center ( CPMC) de la zona Laurel Heights de San Francisco para desempeñar el trabajo de mis sueños: diseñar programas especialmente dirigidos a abordar las desigualdades en el terreno de la salud que se daban en la ciudad. El propio director del hospital, el doctor Martin Brotman, me designó para reafirmar su compromiso con el tema. Cuando aún no llevaba dos semanas en el puesto, mi jefe vino a mi despacho y me dio un documento de 147 páginas, el Community Health Assessment3de San Francisco (Evaluación de la salud de los vecindarios de San Francisco) de 2004. Luego se fue enseguida de vacaciones, habiéndome dado muy pocas instrucciones, con lo que debía arreglármelas yo sola con mis ambiciosos objetivos (visto en retrospectiva, aquello fue una genialidad o una locura por su parte). Hice lo que todo buen friki de la salud pública haría: miré las cifras y traté de valorar la situación. Ya había oído que el núcleo de Bayview Hunters Point, donde residía gran parte de la población afroamericana de San Francisco, era una población vulnerable, pero, al ver la evaluación de 2004, se me cayó el alma a los pies. Uno de los modos de clasificación de las personas en el informe era el código postal. La principal causa de muerte prematura4 en diecisiete de los veintiún códigos postales de San Francisco era la cardiopatía isquémica, que es la enfermedad mortal número uno del país. En tres códigos postales, era el VIH/sida. El de Bayview Hunters Point era el único código postal donde la primera causa de muerte prematura era la violencia. Justo al lado de Bayview5 (94124), en la tabla figuraba el código postal del distrito de Marina (94123), una de las zonas más prósperas de la ciudad. Al recorrer con el dedo las filas de números, me quedé boquiabierta. Lo que me estaban diciendo era que si criabas a tu hijo en el código postal de Bayview, las probabilidades de que el niño sufriera neumonía eran dos veces y media superiores a las de un niño del distrito de Marina. Asimismo, tenía seis veces más probabilidades de padecer asma. Y, cuando dejara de ser un bebé, tendría doce veces más probabilidades de contraer diabetes no controlada.
El CPMC me había contratado para que me ocupara de las desigualdades. Y entonces ya sabía por qué, vaya si lo sabía.
* * *
Al mirar atrás, creo que fue probablemente una mezcla de ingenuidad y entusiasmo propio de la juventud lo que me incitó a dedicar las dos semanas de ausencia de mi jefe a trazar un plan de empresa para montar un consultorio en el corazón del barrio más necesitado. Quería aportar servicios a la gente de Bayview, en vez de pedirles que vinieran a nosotros. Por suerte, cuando mi jefe y yo presentamos el plan al doctor Brotman, no me despidió por exceso de idealismo. Es más, me ayudó a hacer realidad el consultorio, lo que sigue pareciéndome extraordinario.
Con las cifras de aquel informe me había hecho una buena idea de a qué se enfrentaban los vecinos de Bayview, pero hasta 2007, cuando abrimos las puertas del Bayview Child Health Center del CPMC, no lo vi en toda su dimensión. Decir que la vida en Bayview no era fácil sería quedarse corto. Es uno de los pocos lugares de San Francisco donde se venden drogas delante de niños de preescolar que van camino del cole, y donde a veces las abuelas duermen en bañeras por miedo a que alguna bala perdida atraviese la pared. Siempre ha sido un lugar inhóspito, y no sólo por la violencia. En los años sesenta, la marina estadounidense descontaminó unas embarcaciones radiactivas en el astillero, y hasta principios de los 2000 los residuos tóxicos de una central eléctrica cercana se vertían en la zona. En un documental6 sobre el conflicto racial y la marginación que había en el barrio, el escritor y crítico social James Baldwin declaró: «Éste es el San Francisco que EE. UU. finge que no existe».
Mi experiencia laboral del día a día en Bayview me dice que las dificultades son reales y constantes, pero también me dice que hay algo más. Bayview es el cemento grasiento donde te dejas la rodilla, pero también es la flor que crece entre las grietas del asfalto. Cada día veo familias y colectividades que se apoyan mutuamente con cariño en algunas de las vivencias más duras imaginables. Veo a niños preciosos y a padres complacientes. Luchan, se ríen y luego vuelven a luchar. Ahora bien, por mucho que los padres se esfuercen por sus hijos, la falta de recursos de esa población es aplastante. Antes de inaugurar el Bayview Child Health Center, sólo había un pediatra en ejercicio para más de diez mil niños. Esos pequeños lidian con graves problemas físicos y emocionales. También sus padres. Y sus abuelos. En muchos casos, a los niños les va algo mejor, porque pueden optar a seguros subvencionados por el Gobierno. La pobreza, la violencia, la toxicomanía y el delito han creado un legado multigeneracional de salud deficiente y frustración. Aun así, yo estaba convencida de que podíamos cambiar las cosas. Abrí ahí mi consultorio porque no estaba dispuesta a fingir que la gente de Bayview no existía.
* * *
Pacientes como Diego y Kayla eran exactamente la razón que me llevó a Bayview. Hasta donde me alcanza la memoria, sabía que aquél era el problema que quería abordar, el tipo de población a la que quería atender. Había tenido la mejor formación médica posible, me había sacado un máster en Salud Pública y estaba bien capacitada para trabajar con poblaciones vulnerables en pro de mejorar su acceso a la atención sanitaria. Al cabo de años de estudios, tenía fe en la opinión académica dominante: al mejorar el acceso de la gente a una atención sanitaria de calidad, transformarás la salud a mejor. Sabía qué pasos dar y estaba lista para empezar. Cuando llegué a Bayview, creía que bastaría con ponerlo en marcha: empezar a dar a la gente una magnífica asistencia sanitaria, hacérsela asequible y ver cómo mejoraba la salud de esos niños. Parecía bastante sencillo.
No tardamos en poder implantar una atención sanitaria bastante básica. Mediante el uso de protocolos asistenciales estandarizados, nuestro consultorio mejoró enormemente los resultados en varios frentes, como el aumento de las tasas de inmunización y el descenso de los ingresos por asma. Así que por un tiempo me sentí bastante bien. Sin embargo, más adelante, mientras suministraba vacunas e inhaladores, empecé a hacerme una pregunta: si lo estábamos haciendo todo bien, ¿por qué no había ningún indicio de que pudiésemos hacer mella en la esperanza de vida brutalmente reducida de esa población? Los pacientes volvían una y otra vez con tasas elevadas de enfermedades, y yo tenía la nefasta sensación de que, cuando se hicieran mayores, sus hijos también acudirían repetidamente. Pese a haber dado todos los pasos, pese a la magnífica asistencia sanitaria y pese a un aumento del acceso a atención sanitaria que el vecindario no había visto en toda una generación, la transformación no acababa de materializarse.
* * *
Cuando mi auxiliar se hubo llevado a Diego y a su hermana a la sala de espera y Rosa me hubo contado parte de la historia de su hijo, ambas nos quedamos por unos instantes sumidas en nuestros pensamientos. Apenas podía imaginar la culpa, la inquietud y la esperanza que rondaban por la cabeza de aquella madre. Más allá de nuestras marañas individuales de pensamientos, no pudimos sino sonreír cuando Diego se asomó por la puerta, con sus ojos bizcos y sus dientes salidos. Rosa se levantó y me fijé en su estatura. Era una mujer rechoncha, pero su altura no estaba por debajo de los valores normales. Diego, en cambio, era tan bajo que ni siquiera se acercaba a la curva de crecimiento propia de un niño de siete años. Recuerdo que recorrí mentalmente el protocolo de evaluación y tratamiento del retraso del crecimiento. Y tiene su lógica; es lo que hacen los médicos. Al ver un problema —desarrollo anormal o enfermedad—, intentamos enderezar el barco. No obstante, esta vez me sobrevino una simple pregunta: ¿Qué es lo que se me escapa?
* * *
Hay una parábola muy conocida que todo el alumnado aprende el primer día de clase sobre salud pública, y que resulta estar basada en una historia real. A finales de agosto de 1854, hubo un grave brote de cólera en Londres. La zona de Broad Street7 del Soho era el epicentro, con ciento veintisiete muertos en los primeros tres días y más de quinientos en la segunda semana de septiembre. En aquel entonces, la teoría dominante era que enfermedades como el cólera y la peste bubónica se transmitían a través del aire insalubre. John Snow, un médico londinense, dudaba de esa « teoría del miasma». Hizo un sondeo entre los residentes del barrio de Broad Street,8 lo que le permitió deducir las características epidemiológicas. Todos los casos se concentraban en torno a una fuente de abastecimiento de agua: un pozo público dotado de una bomba manual. Cuando Snow convenció a las autoridades de la zona de deshabilitar el pozo retirando el mango de la bomba, el brote remitió. En ese momento, nadie quiso aceptar la hipótesis de Snow, según la cual la enfermedad no se transmitía por el aire, sino por una vía más desagradable, la fecal-oral. Sin embargo, al cabo de décadas la ciencia le haría justicia, y la teoría del miasma se vería reemplazada por la teoría microbiana.
Como incipientes cruzados de la salud pública, mis compañeros de clase y yo nos centramos en la parte atractiva de la parábola del pozo, la parte en la que Snow echa por tierra la teoría del miasma. No obstante, yo me llevé también una lección mayor: si cien personas beben del mismo pozo y noventa y ocho de ellas tienen diarrea, puedo hacer receta tras receta de antibióticos, o puedo pararme a pensar «¿Qué diantres hay en ese pozo?».
Había estado a punto de pasar de largo el pozo en la evaluación estándar del retraso del crecimiento de Diego, pero esta vez algo me hizo pensar de otro modo en el caso que tenía ante mí. Tal vez fuera por tratarse de un cuadro clínico inicial tal extremo. Quizá es que por fin había visto suficientes casos para empezar a encajar las piezas. Fuera cual fuera el motivo, no me libraba de la molesta sensación de que el terrible trauma de Diego y sus problemas de salud no eran una mera coincidencia.
Sin embargo, antes de bajar al pozo en busca de la respuesta a los problemas de Diego o de cualquiera de mis pacientes, necesitaba algunos datos más. En el caso de Diego, había que empezar por encargar un estudio de la edad ósea, una radiografía que pudiera determinar la madurez esquelética del niño, según el tamaño y la forma de los huesos. Tras hacerle varias analíticas y pedir las curvas de crecimiento del centro donde le habían atendido antes, le di a Rosa la solicitud de la radiografía y mandé a casa a mi nuevo paciente.
Al cabo de unos días, recibí el informe del radiólogo. Confirmaba que la madurez esquelética de Diego era la propia de una persona de cuatro años. Sin embargo, los análisis de Diego no mostraban niveles bajos de la hormona del crecimiento ni de ninguna otra hormona que pudiese explicar por qué no crecía. Tenía ante mí varios datos muy importantes: el trauma había ocurrido a la edad de cuatro años y desde entonces el pequeño había ganado muy poca altura. Además, tenía la edad ósea de alguien de cuatro años. Sin embargo, nada indicaba que Diego estuviera desnutrido, ni presentaba ningún indicio de trastorno hormonal. No parecía haber ninguna explicación médica sencilla de la estatura de Diego.
Mi siguiente llamada fue a la doctora Suruchi Bhatia, endocrinóloga pediátrica del California Pacific Medical Center. Le envié el informe de la radiografía y los análisis de Diego y le pregunté si creía que la agresión sexual a un niño de cuatro años podía provocar esa interrupción del crecimiento.
—¿Has visto antes algo así? —pregunté, verbalizando por fin lo que llevaba toda la semana trayéndome de cabeza.
—¿Te doy la respuesta más complicada? Sí.
«Madre mía —pensé—. Ahora sí que tengo que averiguar qué diantres pasa».
* * *
No dejaba de pensar en lo extremo de aquel cuadro físico. Si lo que había en el «pozo» de Bayview era adversidad, Diego la había recibido en grandes dosis, el equivalente a beberse una jarra de agua infectada. Si averiguaba lo que le pasaba a Diego desde el punto de vista bioquímico, a lo mejor sabría qué estaba ocurriendo con todos los pacientes. Puede que incluso fuese la clave de lo que sucedía en el conjunto del barrio. Tenía cuatro grandes preguntas por responder: ¿aquella exposición (el trauma/la adversidad) del fondo del pozo estaba haciendo enfermar a la población? ¿Cómo? ¿Podía demostrarlo? Y lo más importante, ¿qué solución médica podía darle?
Un problema importante a la hora de ir al fondo de esa conexión mayor entre la adversidad y la mala salud era que, a veces, había una cantidad abrumadora de datos que tener en cuenta: cómo se había criado cada paciente, su historia genética, su exposición ambiental, sus traumas individuales. Ya sabía que no sería tan sencillo como identificar una fuente común de agua y un sólo tipo de bacteria. En el caso de Diego, un incidente de abusos había sido el catalizador que (presuntamente) había provocado una reacción en cadena bioquímica que había interrumpido el crecimiento. Ahora bien, para que el cuerpo reaccionara de un modo tan radical, tenían que darse y seguir dándose toda clase de desmanes, hormonales y celulares. Desentrañarlo no iba a ser coser y cantar. Vi en un instante en qué iban a consistir los siguientes meses de mi vida; no habría más que PubMed, barritas de granola y fatiga ocular.
Aquel día me quedé en el consultorio hasta bien entrada la noche, rebuscando entre las historias clínicas de los pacientes, en busca de patrones que hubieran podido pasárseme. Al final me levanté y me puse a caminar arriba y abajo. Todos los pacientes y trabajadores ya se habían ido a casa, así que podía deambular a mi antojo sin que me distrajeran. Los pies me llevaron a la sala de espera, donde me detuve sonriente al ver los minimuebles y las pisadas, en colores primarios, estampadas en la alfombra. Todo aquello me recordaba una vez más que mis pacientes eran chiquillos normales, independientemente de lo que hubiesen vivido o fuesen a vivir.
Cuando me incorporé al CPMC, en Laurel Heights, lo que más me gustaba de mi trabajo era explorar a neonatos. Años más tarde, exploraba exactamente igual a los recién nacidos de Bayview, y me encontré con que sus corazoncitos sonaban idénticos en el estetoscopio. Al meterles en la boca el dedo enguantado, me devolvían el mismo adorable reflejo de succión. Todos tenían los mismos puntos tiernos en la coronilla, donde los huesos del cráneo aún no se habían cerrado. En su llegada al mundo, esos bebés no se diferenciaban en nada de los nacidos en Laurel Heights; sin embargo, al explorar a neonatos en Bayview, yo sabía que las vidas de esos seres humanos serían, según las estadísticas, doce años más cortas que las de los niños de Laurel Heights. No porque tuvieran el corazón distinto ni porque los riñones no les funcionaran igual, sino porque, en algún momento del futuro, algo cambiaría en su organismo, algo que alteraría la trayectoria de su salud para el resto de la existencia. De entrada, esos hermosos cúmulos de posibilidades son iguales, y saber que no siempre lo serán es algo que te rompe el corazón.
* * *
Antes de irme a casa, entré en la sala de reconocimiento, encendí la luz y observé los animales grabados en la pared: leones, jirafas, caballos y, curiosamente, una única rana solitaria. Mi mirada se detuvo ahí. Tal vez fuera por lo extraño de la soledad de la rana, o a lo mejor no fue más que el misterioso modo que tiene el cerebro de atar cabos. El caso es que de pronto recordé el laboratorio Hayes de la Universidad de California, Berkeley. A los veinte años me pasaba allí horas de intenso trabajo, del que las ranas eran una parte importante. El laboratorio Hayes era un laboratorio de investigación sobre anfibios donde el inimitable doctor Tyrone Hayes estudiaba los efectos de los corticosteroides ( hormonas del estrés) en renacuajos, en diferentes momentos del desarrollo. Los fantasmas de investigaciones del pasado me inundaron la mente, cruzándose con el problema al que llevaba todo el día enfrentándome: todo cuanto había estudiado me decía que la adversidad era un factor social determinante en la mala salud, pero nunca se había estudiado cómo podía afectar la fisiología o los mecanismos biológicos. No había ningún estudio al que pudiese recurrir para saber hasta qué punto las experiencias traumáticas de mis pacientes podían repercutir en su biología y en su salud.
O tal vez sí lo hubiera.
Puede que para descifrar lo que ocurría con Diego y las ranitas de Bayview tuviera que buscar pistas en individuos de sangre más fría.
CAPÍTULO 2 Para avanzar, hay que retroceder
Si es verdad que los padres son los primeros maestros de un niño, el que mi padre fuera un profesor de bioquímica con tendencia al caos instructivo seguramente dice mucho de mí. En los años ochenta, mis padres se encontraron criando a cinco hijos menores de diez años, así que probablemente no les dejamos más alternativa que ejercer una educación creativa. Mi padre, el doctor Basil Burke, es un inmigrante jamaicano y, si se me permite presumir de padre por un momento, cuando el Instituto de Jamaica concedió la Medalla del Centenario en conmemoración de sus cien años de historia, Bob Marley se llevó una en el apartado musical y mi padre otra en el de química. Hoy día, cuando se queda de canguro con mis hijos, nunca sé lo que me voy a encontrar al volver a casa. ¿Una misteriosa sustancia caliza de color blanco cubriendo hasta el último centímetro de la estufa? ¿Un filtro de agua minuciosamente deconstruido? ¿Tres gambas crudas en la encimera, junto a tres gambas cocidas? Con papi nunca se sabe.
Ya desde pequeña tuve claro que no era como otros padres. Al ser bioquímico, convertía cada uno de nuestros «experimentos» infantiles en una oportunidad (ejem, exigencia) de descubrimiento. Cuando volvía del trabajo y nos encontraba tirándonos puntiagudos aviones de papel, locos de contentos, no nos gritaba que parásemos, a menos que nos sacáramos un ojo. Él entraba en acción, ordenándonos que hiciésemos mediciones en el suelo y calibráramos los lanzamientos. Si calculabas cuánto tardaba un avión en ir del punto A al B, podías calcular su velocidad. Y a partir de ahí, sabiendo que la gravedad aceleraba un objeto 9,8 metros por segundo cuadrado, podías determinar el despegue debajo de las alas y extrapolar el mejor ángulo para soltar el avión y darle a alguien. En retrospectiva, la verdad es que esa clase de intervención me parece propia de una crianza fenomenal, puesto que, inevitablemente, mis hermanos protestaban, deponían las armas y se largaban. Yo, en cambio, nunca me cansaba. Mi padre aplicaba la física, la química y la biología en todas las cosas habidas y por haber, desde la leche cuajada del frigorífico hasta la mancha de curry de mi blusa, que misteriosamente pasaba de amarilla a morada en cuanto la tocaba con una pastilla de jabón. Aunque a mi madre no le hicieran ninguna gracia el hedor de leche agria ni las blusas echadas a perder, aprendí algo que sería decisivo en mi visión del mundo al hacerme mayor: detrás de cada fenómeno natural hay un mecanismo molecular: sólo hay que buscarlo.
Una década más tarde, durante mis primeros años de formación especializada en el laboratorio Hayes, descubrí que si mi padre era un estupendo científico era en gran parte por lo mucho que disfrutaba con ello. Yo había entendido que dedicarse a la ciencia profesionalmente no era lo mismo que hacer estallar cosas de pequeña. Conllevaba muchísimas horas de aburrido pipeteo y registro de datos, así que era fácil que los árboles te impidieran ver el bosque. Pero a los mejores científicos no les pasaba. Utilizaban su emoción y entusiasmo de puente entre lo mundano y lo revelador. Si sólo nos planteamos los experimentos como algo fácil e inmediato —o funcionan o no—, nos perdemos la posibilidad de que se produzca un afortunado accidente. Día tras día, los buenos científicos diseñan las coincidencias propicias al descubrimiento, sacando el máximo partido a los accidentes. Como mi blusa manchada de curry, un experimento fallido puede abrir una puerta a una verdad inesperada. De niña, vi cómo funcionaba contemplando a mi padre. De universitaria, lo aprendí de la mano del doctor Tyrone B. Hayes.
El doctor Hayes era la antítesis del típico profesor de ciencias de Berkeley. Con sólo veintisiete años en la época en que trabajé bajo sus órdenes, era uno de los docentes más jóvenes de la facultad de ciencias. No sólo era brillante; también fue mi único profesor de ciencias afroamericano en California, y contaba con un peculiar sentido del humor, además de emplear frecuentes y elocuentes tacos. Nadie le llamaba nunca doctor Hayes; era directamente Tyrone. Gracias a él, nuestro laboratorio era, con mucho, el más guay del edificio.
* * *
La especialidad del laboratorio Hayes era la investigación pionera endocrina en anfibios, así que, naturalmente, renacuajos y sapos ocuparon todas y cada una de las horas sueltas mi último curso en Berkeley. El estudio en el que estuve trabajando acabaría siendo uno de los accidentes más importantes de Hayes. El experimento de Hayes partía de una hipótesis sobre el desarrollo sexual de los sapos, y su propósito era descubrir los efectos de distintos tipos de hormonas esteroides ( testosterona, estrógeno, corticosterona) en la diferenciación de las gónadas; básicamente, si los renacuajos acabarían siendo adultos machos o hembras. Las hormonas son los mensajeros químicos del organismo; la información que transportan por la corriente sanguínea estimula gran variedad de procesos biológicos. El doctor expuso a los renacuajos a distintos esteroides durante diferentes momentos del desarrollo y, para su sorpresa, aquello no repercutió para nada en las gónadas. Aquellos experimentos requirieron mucho tiempo y reflexión, pero al final no se observó ninguna diferencia cuantificable. Fue una decepción, por decirlo suavemente. Sin embargo, mientras yo estudiaba una y otra vez muestras de tejido con el microscopio, Hayes se forjaba una visión creativa de los descorazonadores resultados. Lo que descubrió fue9 que, aunque ninguno de los esteroides repercutiera en el desarrollo sexual de los renacuajos, algunos de los esteroides influían en su crecimient y metamorfosis posterior. Los efectos más extraordinarios se observaban cuando Hayes administraba corticosterona a los pequeños anfibios.
Las repercusiones de esta hormona en el crecimiento de los renacuajos se le antojó a Hayes lo bastante interesante como para plantearse orientar sus experimentos en una dirección del todo distinta. La corticosterona es una hormona del estrés —cuyo equivalente en los humanos es el cortisol—, así que Hayes se vistió de rana y trató de concebir una situación estresante para un renacuajo. Lo que halló fue bastante simple: un estanque empieza a secarse y, de pronto, hay demasiados renacuajos para tan poca agua. Se planteó la hipótesis de que una respuesta al estrés en ese contexto pudiese ser adaptativa; es decir, que cuando el renacuajo se estresara ante el avasallamiento del resto de los renacuajos y el agua menguante, sus glándulas secretarían corticosterona, que impulsaría el proceso de metamorfosis y convertiría en patas la cola del renacuajo. Entonces el nuevo sapo podría saltar del estanque y dejar atrás al resto de renacuajos pringados. ¡Zas! Adaptación.
Ésa era al menos la idea. Al final, Hayes estaba mayormente en lo cierto, pero, como siempre, lo interesante eran sus errores. Si los futuros sapos recibían corticosterona en un momento posterior de su desarrollo, la hormona sí aceleraba esa metamorfosis que permitía el oportuno salto adaptativo fuera del estanque. En cambio, si se exponía a los sapos al esteroide en una etapa temprana del desarrollo, se inhibía su crecimiento. Y la corticosterona tenía más efectos negativos inesperados,10 como disminuir la función del sistema inmunitario y la pulmonar, provocar problemas de osmorregulación (presión arterial elevada) y perjudicar el desarrollo neurológico. Si se exponía a los renacuajos a corticosterona por un tiempo prolongado, aparecían los mismos problemas. La respuesta al estrés de los renacuajos frente al hacinamiento era adaptativa, pero sólo si se producía en el momento adecuado del desarrollo.





























