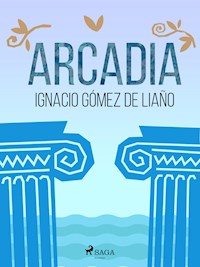Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Libros Singulares (LS)
- Sprache: Spanisch
Carlos III (1716-1788) es el representante más destacado del "Grand Tour", compendio de la alta cultura europea del Siglo de las Luces, según lo atestigua su viaje a Italia, en 1731, para hacerse cargo del ducado de Parma, ser proclamado en Florencia príncipe heredero de Toscana y hacer una entrada apoteósica en Roma después de fundar el reino de las Dos Sicilias, donde patrocinará las excavaciones de Herculano y Pompeya poniendo así las bases a la arqueología científica y al gusto neoclásico que imperará en la Europa de finales del siglo XVIII y buena parte del XIX. Al dejar Italia en 1759 y pasar a reinar en España, "El Reino de las Luces" adquiere una dimensión planetaria gracias, entre otras cosas, a las expediciones de carácter científico que el rey promueve, dando así lugar al nacimiento de la etnología, la antropología cultural, la lingüística comparada y otras ciencias que protagonizan intelectuales españoles de ambos hemisferios. Además de esos viajes al «fin del mundo» en los que vemos culminar el "Grand Tour" del monarca, "El Reino de las Luces" relata las primeras excavaciones extraclásicas -las de las ruinas mayas de Palenque-, y el hallazgo de la Piedra del Sol (o Calendario Azteca) que se produce en la Plaza del Zócalo de México pocos meses después de la muerte de Carlos III. Estos temas se complementan con otros relativos a la política interior de España, como la expulsión de los jesuitas y el motín de Esquilache, la política exterior -así la decisiva ayuda de España a la independencia de Estados Unidos- y la transformación de Madrid en la Ciudad de las Luces.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 700
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IGNACIO GÓMEZ DE LIAÑO
EL REINO DE LAS LUCES
CARLOS III ENTRE EL VIEJO Y EL NUEVO MUNDO
Este libro ha sido posible gracias a la Ayuda a la Edición otorgada por el Instituto Municipal del Libro (IML) perteneciente al Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga
Índice
Destino, Italia
La fundación del reino
El Rey Arqueólogo
El regreso
Política ilustrada
En el reino subterráneo
La Villa de los Papiros
España y el Nuevo Mundo
Realidad y ficción en el descubrimiento y conquista de América: El predescubrimiento, el paraíso recuperado, el buen salvaje, Eldorado, Quetzalcóatl
Los precursores renacentistas de la etnología y la antropología cultural
Primera parte: Díaz del Castillo, López de Gómara, Motolinía, De Landa, el Inca Garcilaso
Segunda parte: José de Acosta y Bernardino de Sahagún
Arqueología y etnología en la América del Siglo de las Luces: Antonio de Ulloa
En el mar infinito
Los rusos llegan a Alaska y la búsqueda del Paso del Noroeste
Rumbo al fin del mundo
España y el nacimiento de Estados Unidos
Las ruinas de Palenque y la arqueología científica
Noticias de Nutka
La Piedra del Sol
El crepúsculo del Reino de las Luces
Bibliografía
Índice de ilustraciones con indicación de su procedencia
Láminas
Figuras
Créditos
DESTINO, ITALIA
Con la firma del Tratado de Utrecht en 1713 se pone final jurídico y diplomático a la guerra de Sucesión que había sacudido a la monarquía española como consecuencia de la muerte de Carlos II sin descendencia y el consiguiente enfrentamiento de los dos pretendientes: Felipe de Anjou, nieto del Luis XIV de Francia, y Carlos de Austria, hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Leopoldo. En virtud de ese tratado, que será completado un año después con el de Rastadt, España sufre un despojo sin precedentes: Inglaterra se queda con Gibraltar y Menorca; Francia, con el Rosellón y la Cerdaña; Portugal, con la colonia de Sacramento, o sea, Uruguay, y el emperador germánico, con los territorios españoles de los Países Bajos e Italia, excepto Sicilia, que es entregada a Víctor Amadeo de Saboya. Al nuevo rey de España, Felipe V, le duele especialmente la pérdida de sus posesiones en la Italia meridional. No en vano habían formado parte de España desde hacía tres siglos, y el monarca recordaba que, al visitar Nápoles en la primavera de 1702, el pueblo y la nobleza lo aclamaron como en otros tiempos lo hicieron con Alfonso V el Magnánimo.
Como los males nunca vienen solos, el 14 de febrero de 1714, unos días antes de la firma del Tratado de Rastadt, muere la reina María Luisa de Saboya tras dar a luz al futuro Fernando VI. En esa circunstancia, Julio Alberoni, representante de Parma en Madrid, convence a la princesa de los Ursinos y, por medio de ésta, al rey de la conveniencia de elegir a la princesa Isabel de Farnesio como esposa. Felipe V había conocido en junio de 1702 al duque Francisco Farnesio, soberano de Parma, cuando entró en sus estados de Milán, y a Dorotea Sofía de Neoburgo, esposa del duque y madre de Isabel. Francisco Farnesio quiere aliarse con España para impedir la hegemonía germánica sobre los estados italianos todavía independientes. El rey de España no puede sino coincidir políticamente con Francisco Farnesio en este designio.
La princesa Isabel de Farnesio hace su entrada en España el 9 de diciembre de 1714, y dos semanas después, el día de Navidad, se une en matrimonio con Felipe V en Guadalajara. Mujer de carácter inquieto, la nueva reina en seguida demuestra tener una gran habilidad para hacerse con la voluntad del rey. Un año después, el 20 de enero de 1716, nace en Madrid el futuro Carlos III. Es el último rey que viene al mundo en el viejo alcázar de los Austrias, que un incendio destruirá veinte años más tarde. Como primogénito de Isabel de Farnesio, está destinado a ser, si los hados de la política le son propicios, soberano de los ducados de Parma y Plasencia, y, también, del gran ducado de Toscana.
Aunque el Tratado de Utrecht ha supuesto para España un desastre sin paliativos, España es como el ave fénix, si hemos de creer lo que el ministro inglés Doddington escribe al secretario de Estado inglés, Stanhope, al comienzo del quinquenio de Alberoni (1715-1719): «No hay nación que como España pueda levantarse de nuevo y rehacerse tan fácilmente, y por los caminos que va ahora mejor que nunca. En otro tiempo eran para la metrópoli una carga sus posesiones de Italia y de los Países Bajos. Lejos de que éstas le proporcionasen ventajas, era necesario emplear en sus gastos los tesoros de las Indias y la renta de las dos Castillas. Ahora no ocasionan carga alguna […]. Las rentas de Felipe V superan, en una tercera parte por lo menos, a las de sus antecesores, y las obligaciones no llegan a la mitad».
El infante Don Carlos habla en francés con los reyes y desde niño empieza a estudiar varios dialectos italianos —el florentino, el lombardo, el napolitano—, lo que, unido al título de príncipe de Parma que se le da en la Corte, hacen que su personalidad esté repartida entre su condición de español y su destino italiano. También estudia latín, matemáticas, geografía, cronología, historia sagrada y profana de España y Francia, náutica y, ya desde niño, va a destacar por sus conocimientos en fortificaciones y en táctica militar. En 1725 aparece en Turín el sexto tomo del tratado militar más importante de la época, las Reflexiones militares del marqués de Santa Cruz de Marcenado. Su autor se lo dedica al infante, que sólo tiene nueve años. El primer tomo, publicado un año antes, se lo había dedicado al rey Felipe V, y el quinto, a Fernando, que sucederá a Felipe en el trono. Don Carlos también tiene gran afición a la botánica, como se ve en el retrato que le hace Jean Ranc a la misma edad en que el marqués de Santa Cruz de Marcenado le dedica su obra. En el cuadro de Ranc el infante aparece delante de un libro de botánica y muestra unas flores en la mano. Esta afición le permite sintonizar con la cultura española de la época, que hace aportaciones decisivas en el campo de la botánica (Lámina I)1.
En El Escorial recibe Don Carlos clases de Diego Torres Villarroel, el famoso Piscator de Salamanca, que, además de su Vida —uno de los escritos más notables de la literatura española del siglo—, escribe almanaques astronómicos muy populares y versos que reflejan bien los cambios que, en dirección a una igualación social cada vez mayor y un bienestar cada vez más extendido, se están produciendo en la sociedad española. El infante manifiesta también desde niño gran afición a las artes fabriles, aptitud que le acompañará toda su vida. Aprende a manejar el torno, y labra, siendo adolescente, el puño de su propio bastón y otros objetos.
Pero es la Corte, sin duda, su principal escuela. El talante receptivo del infante bebe en ella conocimientos tan importantes para la vida en general y para la de un príncipe en particular como el sentido del orden y la jerarquía, la variedad de los caracteres humanos, los intereses de cada individuo, la importancia de los detalles o la trascendencia de una adecuada distribución del tiempo, según lo pone en evidencia el propio Felipe V, que en general sigue las rigurosas etiquetas de la Casa de Austria y, en febrero de 1714, reglamenta el Consejo para que se celebre diariamente en su presencia y dedique cada día a un negocio diferente bajo la presidencia del ministro correspondiente. La escuela de la Corte contribuye a la formación del carácter exacto y comprensivo, reservado y amable que el futuro Carlos III muestra desde su infancia y que se revela en la audiencia que concede al célebre polígrafo fray Benito Jerónimo Feijoo, autor del Teatro crítico.
El caso fue que el segundo tomo de esa obra ha dado al infante un disgusto, pues en el discurso 15, titulado «Mapa intelectual y cotejo de las naciones», aparece una tabla donde los españoles no salen muy bien parados. Don Carlos, que aún no ha cumplido catorce años, se muestra indignado ante ese retrato del carácter nacional, a lo que Feijoo responde explicándole que él tampoco está de acuerdo con esa tabla trazada por un oscuro fraile alemán en un no menos oscuro volumen titulado Specula physico-mathematica-historica. En el tercer tomo del Teatro crítico («La ambición en el solio») comenta así la actitud que en ese momento mostró el infante: «Mal avenida la impasibilidad del semblante con el rigor de la sentencia porque en aquellos suavísimos y soberanos ojos parecía que la piedad se estaba riendo de la ira». En esta frase Feijoo traza casi un retrato moral del infante adolescente. Sus rasgos principales son una mirada inteligente y benévola, una risa que disuelve todo rastro de ira y suaviza toda posible aspereza, una impasibilidad que demuestra un precoz autodominio y, sobre todo, una piedad llena de comprensión a despecho de ciertas apariencias.
En la dedicatoria del cuarto tomo del Teatro crítico (noviembre de 1730), el polígrafo recuerda que el infante le dijo entonces: «Quisiera merecer que me llamasen Carlos el Sabio», y hace del joven príncipe un retrato idealizado que se ajusta, de forma profética, al destino del retratado: «Hoy es Vuestra Alteza ídolo, mañana será oráculo: hoy Adonis, mañana Apolo: hoy cuidado de las Gracias, mañana Ornamento de las Musas. Ruego a la Divina Majestad prospere la vida de Vuestra Alteza por muchos años para […] protección de ciencias y artes». Quien esté familiarizado con las facciones del Carlos III adulto se sentirá sorprendido viéndole calificado de «Adonis», aunque con este personaje de la mitología, el infante comparte desde niño la pasión por la caza. Sin embargo, el retrato que le hace el pintor Miguel Jacinto Meléndez cuando Don Carlos tiene once años hace justicia a ese calificativo y al de «bello infante» que se le da por entonces y que, por otro lado, es confirmado por el retrato algo anterior que le hiciera Jean Ranc.
El encuentro del infante Don Carlos de Borbón y Farnesio con Benito Jerónimo Feijoo tiene no poco de emblema histórico, si se piensa en el singular papel que desempeñará el príncipe en la cultura de la época y en el papel también señero que hace este erudito gallego afincado en Oviedo que servirá de gozne entre los reinados de Carlos II de Austria el Hechizado y de Felipe V de Borbón el Animoso, pues Feijoo nace en 1676 y muere en 1764, reinando ya Carlos III en España. Espejo de la renovación cultural que tiene lugar con el advenimiento de la dinastía borbónica, y de la proyección que consigue esa renovación en España y América, Feijoo se adelanta, con la enciclopedia que forman su Teatro crítico universal y sus Cartas eruditas, a la tan celebrada francesa. Los catorce volúmenes de esas dos obras, publicadas entre 1726 y 1760 y traducidas al francés, inglés, italiano y alemán, tratan de los temas más variados, desde matemáticas, medicina y agricultura hasta historia, filosofía, literatura y arte de la memoria, y presentan con un estilo ensayístico, incluso periodístico, comentarios sobre numerosas novedades científicas y técnicas con el objeto no sólo de renovar los planes de estudios y sacar a la enseñanza que se imparte en las aulas universitarias de la esclerosis, sino también a fin de ilustrar al lector común, empezando por los reyes, a los que da este sensato consejo: «Las verdaderas Artes de mandar, son elegir Ministros sabios y rectos; premiar méritos y castigar delitos; velar sobre los intereses públicos y ser fiel en las promesas. De este modo se asegura el respeto, el amor y la obediencia de los súbditos mucho más eficazmente que con todo el completo de esotras sutilezas políticas». Decidido partidario del método experimental, Feijoo sigue la ecléctica estela de Erasmo, Vives, Bacon y Newton, combate las tradiciones supersticiosas, se adelanta a psicoterapias modernas en el tratamiento de enfermedades nerviosas, hace propuestas para reformar la medicina y la agricultura, anticipa en su ensayo El no sé qué (1733) el romanticismo y prefiere el teatro español clásico al neoclásico que empieza a invadir los escenarios por considerarlo más vivaz, libre y variado. Irreconciliable enemigo del «vulgo», no por eso peca Feijoo de elitista, ya que aspira a difundir las luces por doquier. Los más de trescientos mil volúmenes que llevan su obra hasta los más recónditos confines del mundo hispanoamericano hacen de ella un acontecimiento editorial.
La designación de «Carlos Sabio» que da Feijoo al joven infante y el afán que éste pone en merecerla permiten intuir la profunda impresión que hace en su espíritu la llegada a la Corte de la colección de estatuaria clásica que la reina Cristina de Suecia había reunido en Roma a lo largo de los años sesenta y setenta del siglo anterior. Felipe V e Isabel de Farnesio la han comprado en 1724, y al año siguiente las ciento setenta y dos cajas que la contienen son transportadas hasta La Granja de San Ildefonso (Segovia), donde se está construyendo un nuevo palacio real. De esas esculturas casi setenta son de época romana. En su mayoría, son réplicas de obras famosas del arte griego. El infante, que tiene nueve años cuando llegan a La Granja, puede conocer a través de ellas algunas de las figuras más importantes de la mitología según las concibieron y plasmaron los más destacados artistas de la antigüedad. Así, del siglo quinto a. C., figuran la Atenea de Mirón, el Diadúmeno de Policleto y la cabeza de Atenea, y del cuarto, la Leda de Timoteo, el Sátiro en reposo de Praxiteles y el Apolo de Eufránor.
Otras estatuas de la colección pertenecen a la época helenística, como las famosas Ocho musas sentadas de la Villa Adriana de Tívoli, la Venus del tipo Capitolino, el Fauno del cabrito, la Musa apoyada, la Afrodita agachada, el Baco de mármol, la Ariadna, interpretada entonces como Cleopatra, y la cabeza de Aquiles, conocida entonces como la de Alejandro. De creación romana destacan un altar con relieves báquicos, la Atenea Prómaco, estatuas de Augusto, bustos de Adriano, Sabina y Antínoo y el tan celebrado Grupo de San Ildefonso, de comienzos del siglo primero, que muestra a dos jóvenes, identificados como Cástor y Pólux, y también como Hipnos y Tánatos, pero que probablemente representan a la pareja de Pílades y Orestes. De la fascinación ejercida por este grupo —una de las mejores obras que nos ha dejado la antigüedad— es una buena prueba la cantidad de copias que se van a hacer, a partir de entonces, con destino a jardines y palacios.
Como si la colección de la reina Cristina de Suecia no bastase para saciar su pasión por el arte clásico, Felipe V y la reina compran a la duquesa de Alba en 1728 la colección de estatuaria clásica que había heredado de su padre, el marqués del Carpio, quien la había formado mientras residía en Roma y Nápoles en los mismos años en que la reina de Suecia formaba la suya. De especial interés son el puteal del Nacimiento de Atenea, la estatua de Ganimedes con el águila y, sobre todo, algunas estatuas egipcias que el emperador Adriano tenía en su Villa de Tívoli y que, junto con las de tipo clásico, van a parar a la Real Galería de San Ildefonso de La Granja. Estas colecciones y el interés que Felipe V e Isabel de Farnesio sienten por ellas contribuyen, sin duda, a alimentar la pasión que, con el tiempo, desarrollará el infante-duque por el arte antiguo cuando se vea en el trono de Nápoles y patrocine las excavaciones de Pompeya y Herculano. A ese estímulo hay que añadir otros, como la habilidad que demuestra desde niño en el arte del dibujo y en el del buril, la larga tradición arqueológico-anticuaria de España o una observación familiar: Felipe V tenía como libro de cabecera Las aventuras de Telémaco, de Fénelon, obra en la que se relata una historia muy clásica: las aventuras del hijo de Ulises.
A mayor abundamiento, las pinturas que hay en los palacios reales de Madrid tienen la virtud de mostrar al joven infante los escenarios de aquel mundo antiguo en los que se debían situar las colecciones adquiridas por sus padres. Pues éstas vienen a sumarse a las que Felipe IV compró en Italia con el asesoramiento de Velázquez. De esas adquisiciones las que más podían enseñar al niño y adolescente Don Carlos el mundo antiguo eran los treinta y cuatro cuadros de grandes dimensiones que forman uno de los ciclos pictóricos más importantes que se realizaron para la decoración del palacio del Buen Retiro de Madrid. Realizados en Roma y Nápoles en la cuarta década del siglo diecisiete, fueron pintados por algunos de los principales artistas del siglo: Ribera, Poussin, Lanfranco y Domenichino.
Este grandioso ciclo se puede dividir en tres series. La primera está formada por dieciséis cuadros que hacen entrar por los ojos las diversiones públicas de la sociedad romana, con sus atletas, gladiadores, cuadrigas, luchas de animales, simulaciones de batallas navales y combates de mujeres, como el pintado por Ribera. La segunda serie ofrece escenas mitológicas e históricas, en las que se ve a Baco, las fiestas lupercales, Príapo y otras muchas figuras. La tercera serie pasa revista a las gestas de los emperadores y los momentos más importantes de sus vidas, como eran, sobre todo, los triunfos militares —así en la Entrada triunfal de Constantino en Roma—, además de las ceremonias funerarias y apoteosis con que se les honraba a su muerte (Láminas II y III). Al contemplar esas pinturas, el adolescente Don Carlos debió de intuir que, a través de ellas, su tatarabuelo Felipe IV pretendía establecer un paralelo entre los tiempos de la antigüedad clásica y los de su reinado. Cuando, años después, en 1745, siendo ya rey del sur de Italia, Don Carlos encargue al pintor Panini los cuadros en los que se le ve entrar triunfalmente a caballo el 3 de noviembre del año anterior en la Roma papal, rodeado por la muchedumbre, y acercarse, a pie, a la estancia donde le aguarda el papa Benedicto XIV rodeado de su corte, el joven monarca debió de evocar el estupendo cuadro, encargado por Felipe IV para el palacio del Buen Retiro, en el que se representa la entrada triunfal de Constantino en Roma (Láminas. IV, V, VI y VII). Lo que Felipe IV de Austria no pudo hacer, él, Carlos III de Borbón y Farnesio, lo estaba haciendo, tras su victoria militar en Velletri contra los austríacos. En el cuadro de Gargiulo y Codazzi se ve al fastuoso cortejo del emperador Constantino dirigiéndose por la calles de Roma al Coliseo y al Arco que lleva su nombre, en tanto que en el cuadro de Panini Don Carlos, ya rey de las Dos Sicilias, se dirige a la basílica de San Pedro por la redonda columnata de Bernini, tras haber visitado al Sumo Pontífice en el palacio del Quirinal.
Pero las ruinas más sugestivas de la arquitectura clásica no se las ofrecen al joven infante los cuadros que acabamos de enumerar, ya que en esas pinturas los edificios de la antigüedad se presentan libres de los zarpazos del tiempo, sino algunos de los paisajes ideales que Felipe IV compró también en la cuarta década del siglo diecisiete para decorar el palacio del Buen Retiro. Me refiero a los paisajes de Claudio de Lorena y, más en concreto, a dos: el Paisaje con las tentaciones de san Antonio Abad, que muestra unas sugestivas ruinas bañadas por tres fuentes de luz —las luces del alba, las que difunden hogueras y las que proyecta en el cielo una cruz milagrosa—, y el Paisaje con el entierro de santa Serapia, con su vista del Coliseo y otras ruinas, que se ofrecen al contemplador según se podían ver en la Roma de 1639, pero que el artista ha situado en un entorno campestre. A esos dos cuadros hay que añadir el más concienzudo de todos los de esa serie, Paisaje con anacoreta y ruinas clásicas de Jean Lemaire. Al fondo se ve un anfiteatro en ruinas; a la izquierda, un edificio inspirado en el Templum Romae; en el centro —al lado del anciano anacoreta—, el obelisco erigido por Adriano en memoria de Antínoo, y a la derecha, un sarcófago semejante al de santa Constanza, de pórfido, que está coronado por el vaso Médicis (Lámina VIII).
En su pasión anticuaria, Felipe V no hace más que seguir la estela dejada en sus palacios por Felipe IV. Lo mismo se puede decir de Carlos III, que verá potenciada esa pasión al fundar el reino de las Dos Sicilias. Esta pasión de Felipe IV, Felipe V y Carlos III es, por otro lado, reflejo de la tradición arqueológico-anticuaria española, que viene de lejos en el tiempo y en la que destacaron, junto a representantes de la erudición, no pocos de la nobleza. Nada menos que a mediados del siglo quince, en tiempos de Enrique IV de Castilla, Alonso de Palencia describe la antigua Roma que entonces se podía ver, lo que demuestra la sensibilidad anticuaria de los intelectuales castellanos en esas fechas aurorales del Renacimiento. Poco después, sin salir del mismo siglo, Antonio de Nebrija hace excursiones arqueológicas para medir la vía de la Plata y el anfiteatro de Mérida. Su poema «Emerita restituta» representa la actitud hacia el pasado clásico que mantendrán en el siglo dieciséis Ambrosio de Morales, Antonio Agustín, el duque de Villahermosa, el conde de Guimerá y, entre el siglo dieciséis y el diecisiete, Rodrigo Caro. No pocos eruditos de esos tiempos recorren el país en busca de antigüedades, trasladándolas a sus colecciones y a sus cuadernos epigráficos. Y todavía en el siglo dieciséis Alfonso Chacón inicia la arqueología paleocristiana al ser el primero que estudia las catacumbas y las basílicas cementeriales (Figs. 1, 2, 3 y 4).
Rodrigo Caro, que es tal vez el más antiguo de los arqueólogos españoles, lleva a cabo exploraciones arqueológicas en Itálica, particularmente en el anfiteatro, que es conocido a través de dibujos y grabados desde comienzos del siglo dieciséis, y contribuye más que nadie a la exaltación de esa ciudad con la «Canción a las ruinas de Itálica», que, inspirada por la primera visita que hace en 1595, empieza con los conocidos versos «Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo Itálica famosa», para luego sumirse en la visión de las ruinas: «Del gimnasio y las termas regaladas, leves vuelan cenizas desdichadas […]. Este despedazado anfiteatro, impío honor de los dioses, cuya afrenta publica el amarillo jaramago, ya reducido a trágico teatro, ¡oh fábula del tiempo!, representa cuánta fue su grandeza y es su estrago».
1 Mausoleo romano de Miralpeix, Caspe (Zaragoza), por Gaspar de Gurrea y Aragón. Biblioteca Nacional de España.
2 El Puente romano de Alcántara (Cáceres) 1756, en E. Flórez. España Sagrada.
3 Teatro de Emerita (Mérida, Badajoz), documentado por Esteban Rodríguez en la expedición del Marqués de Valdeflores, h. 1753.
4 Teatroromano de Acinipo (Ronda, Málaga), documentado por Esteban Rodríguez en la expedición del Marqués de Valdeflores, h. 1754. Real Academia de la Historia.
5 Antigüedades persas, según los Comentarios de Don Gaspar de Silva que contienen su viaje a la India y de ella a Persia. Cosas notables que vio en él y los sucesos de la embaxada al Sophi, h. 1614-1624. Biblioteca Nacional de España.
Dos obras descuellan en el siglo dieciséis en la literatura anticuaria: Las antigüedades de las ciudades de España (Sevilla, 1575), de Ambrosio de Morales, y los Diálogos de las medallas, inscripciones y otras antigüedades (1587), de Antonio Agustín. En esta última el autor revela un sentido profundamente documental de la labor arqueológica, que se adelanta al positivismo en su concepción de la Historia, cuando dice: «Yo doy más fe a las medallas y tablas de piedra que a todo lo que escriben los escritores». Morales y Agustín son, ciertamente, los primeros que dan un carácter científico a la epigrafía y a la numismática, lo que dota de un método riguroso a los estudios de la antigüedad. Morales es, por su parte, el primer anticuario que llama la atención sobre la importancia de los objetos de cerámica para la datación arqueológica. Ambos, al igual que otros contemporáneos suyos, como Lucena y Fernández Franco, se dedican a recoger antigüedades, estudiar piedras e inscripciones y explorar vías romanas.
Diego Hurtado de Mendoza es uno de los numerosos aristócratas que más se destacan en pleno siglo dieciséis por su afición a esa clase de estudios. Alienta excavaciones y, siendo embajador en Roma, escoge cincuenta estatuas antiguas que se pueden contar entre las mejores que se conocían entonces del mundo clásico. El editor de La idea del teatro de Giulio Camillo le dedica con razón esa obra fundamental del arte clásico de la memoria, un arte que viene a ser una aplicación intangible de la muy tangible arquitectura clásica. Por su parte, don Pedro de Toledo, hombre del Renacimiento nacido en el siglo quince, compra, siendo virrey de Nápoles, gran cantidad de esculturas para decorar su villa de Pozzuoli, con lo que se adelanta dos siglos a las aficiones clasicistas que Carlos III desplegará en ese mismo lugar.
La corriente anticuario-arqueológica española se extiende a partir de 1575 por todo el país. Centenares de ciudades y pueblos empiezan a recibir la visita de los comisarios encargados por Felipe II de las Relaciones Topográficas para tomar nota, entre otras cosas, de «los edificios señalados que en el pueblo hubiese, y los rastros de edificios antiguos, epitafios y letreros, y antiguallas de que hubiese noticia». A setecientas se eleva el número de las localidades que contestan el cuestionario, y a siete, el número de los volúmenes que recogen los datos aportados por las localidades.
La manifestación anticuaria más llamativa de la época la protagoniza García de Silva cuando va como embajador de Felipe III ante el sha de Persia. La comitiva sale del puerto de Lisboa en febrero de 1614 y en noviembre de ese mismo año llega a Goa, capital de la India portuguesa y parte entonces de la monarquía hispánica. El 6 de abril de 1618, don García contempla las ruinas de Takht-e Jamsid y es el primero en identificarlas como Persépolis, la ciudad fundada por Darío I y saqueada por Alejandro Magno en el año 330 a. C. También acierta al afirmar que los símbolos que adornan los templos no son mera decoración, sino una forma de escritura, la cuneiforme. Estas noticias corren como la pólvora por Europa a raíz de la carta que escribe don García al marqués de Bedmar contando sus descubrimientos. El pintor que acompaña a don García dibuja las esculturas y relieves más notables, y algunas de las inscripciones, adelantándose tres siglos a los pioneros de la arqueología medio-oriental. Tras reunir una importante colección de objetos y obras de gran valor, el embajador de Felipe III inicia su regreso en 1619, pero se ve retenido en la India hasta 1624 y, cuando ya, por fin, regresa a España, la muerte lo sorprende en alta mar. De su tesoro no quedará ni rastro; pero deja la mejor descripción de Persia de la época en su obra Totius legationis suae et indicarum rerum Persidisque comentarii, que se traduce al francés en 1667 y cuyo manuscrito se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid (Fig. 5).
Tres años después de llegar la colección de la reina Cristina de Suecia a España y el mismo año en que la colección del marqués del Carpio entra a formar parte del patrimonio real, empiezan los grandes viajes que llevarán a Don Carlos a Andalucía primero y de allí a Italia. El 28 de noviembre de 1728 sale la corte de Madrid y llega a Badajoz un mes más tarde, el 2 de enero de 1729. Junto al río Caia los reyes de España y Portugal se entrevistan por primera vez desde la secesión de este país y tiene lugar el intercambio de princesas: el príncipe de Asturias Don Fernando recibe a la infanta Doña Bárbara de Braganza, primogénita del rey Don Juan V de Portugal, y la infanta María Victoria de Borbón Farnesio es entregada al príncipe heredero portugués, convirtiéndose así en princesa de Brasil. Los desposorios se celebran el 19 de enero de 1729. Al día siguiente se representa una ópera en el cuarto de los reyes, en la que está presente Domenico Scarlatti, profesor de música de la nueva princesa de Asturias (Lámina IX).
El 3 de febrero entra la real familia en Sevilla. Un grabado de la época nos muestra el cortejo haciendo su ingreso en la ciudad del Betis por la puerta de Triana. Los monarcas visitan también Cádiz, adonde José Patiño, ministro de Marina, ha trasladado la Casa de Contratación, y para celebrar tan memorable ocasión el ilustre ministro organiza la botadura del Hércules, buque con capacidad para setenta cañones. Embarcándose en la nave capitana, los reyes se dirigen al Puerto de Santa María, y desde allí, por tierra, a Sanlúcar de Barrameda y Doñana, donde dan rienda suelta a su pasión cinegética. Mientras tanto, los príncipes de Asturias Don Fernando y Doña Bárbara, acompañados de los infantes Don Carlos y Don Felipe, navegan en lujosas galeras por el Guadalquivir para unirse a la corte. Cuatro días tardan en llegar desde Sevilla hasta Sanlúcar, donde avistan el mar por vez primera. En esta localidad asisten junto a sus padres, desde las ventanas del palacio, al soberbio espectáculo de la salida de la flota de Indias, una de las mayores reunidas hasta entonces. Patiño ha organizado el desfile para que el rey pueda apreciar el restaurado poderío naval de su reino. Días después, la corte se instala en Sevilla, donde Isabel de Farnesio ve cómo se aviva su pasión por el coleccionismo. Se aficiona a la pintura de Murillo, no pierde ocasión de hacerse con todos los cuadros que se le ofrecen del maestro sevillano, muchos de los cuales se hallan actualmente en el Museo del Prado, y, sobre todo, se afana con tenaz diligencia en despejar a su primogénito el camino que le lleve a tomar posesión de los ducados italianos que le corresponden como heredero de los Farnesios y los Médicis. El 9 de noviembre de 1729 se firma en Sevilla el Tratado de paz, unión, amistad y defensa mutua entre las coronas de España, Gran Bretaña, Francia y Holanda, en virtud del cual estas potencias se obligan a mantener al infante Don Carlos en la posesión y disfrute de los estados de Parma, Piacenza y Toscana. Mas, para conseguir plenamente sus objetivos, la reina necesita todavía establecer una política de pactos con Austria y que Francia dé un apoyo efectivo a su plan.
En marzo de 1730 la corte se pone de nuevo en movimiento. Ahora se dirige a Granada. Al llegar a la capital del antiguo reino nazarita, los reyes se alojan en el palacio de la Alhambra. Sensibles a las bellezas del edificio, ordenan que se ponga gran cuidado en conservar los pavimentos, los relieves y demás adornos. La exótica escenografía de los salones árabes de la Alhambra y, sobre todo, la de los mudéjares de los Reales Alcázares de Sevilla se convierte así en hogar de la Familia Real española y, de ese modo, de la Europa del Siglo de las Luces. Al moverse los embajadores extranjeros y los ministros españoles en la escenografía de los Reales Alcázares y en las calles aledañas de Sevilla, debían de sentirse como si estuviesen dentro de un cuento de Lasmil y una noches, obra que había aparecido en la versión francesa de Galland en doce volúmenes entre 1704 y 1717. La sensación de hallarse en un mundo irreal, que rompe moldes, era tanto mayor por cuanto en los Reales Alcázares, junto a los salones y patios mudéjares, reminiscentes de la Alhambra, hay otros del más depurado estilo gótico, renacentista y barroco, lo que podía dar a los embajadores una idea elocuente de la complejidad de la historia de España y del poder aglutinante de su cultura.
Por todo esto, la estancia de la Familia Real en los Reales Alcázares de Sevilla y en el palacio de la Alhambra, entre 1729 y 1733, anuncia el interés que por la cultura y el arte orientales, y árabes en particular, se empieza a sentir en los medios literarios unos decenios después. Así, de forma viva, se inicia la historia del orientalismo, que en Europa sólo se acusará con trazos claros en los últimos años del siglo de la mano de personajes como Beckford y Byron, pero que, antes de estos escritores, ya se observa durante los reinados de Fernando VI y Carlos III. Este monarca traerá a España al libanés maronita Miguel Casiri para difundir la enseñanza del árabe y clasificar los manuscritos orientales conservados en la Biblioteca de El Escorial, y gracias a su política cultural, se pondrán las bases para valorar los monumentos de la España árabe, en especial la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba y la Sinagoga del Tránsito del Toledo. Las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes organizan viajes de estudio, cuyos resultados se publican en las Antigüedades árabes de España, obra poco después imitada en otros países de Europa (Fig. 6 y Lámina X). En uno de esos viajes, el de 1766, participa Juan de Villanueva, que acaba de llegar de Italia, donde ha residido seis años como pensionado en Roma, conociendo allí a Piranesi, Mengs y Winckelmann. Para este gran arquitecto neoclásico —autor del Observatorio Astronómico de Madrid y del Museo del Prado— las visitas que ha hecho a Pompeya y Herculano no son en absoluto incompatibles con las que ahora hace a la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba. De hecho, los dibujos arquitectónicos de las antigüedades árabes realizados por Sánchez Sarabia durante el viaje del que forma parte Juan de Villanueva tienen como modelo los que figuran en Le antichità di Ercolano patrocinadas por Carlos III.
6 Antigüedades árabes de España, 1787 y 1804. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.
Sólo tiene quince años cuando el infante-duque inicia el gran viaje que le llevará a Italia y, de este modo, hace de su figura algo así como un nuevo Eneas, pues Don Carlos fundará un reino que, en los tiempos heroicos de la antigüedad, fue la puerta por donde el héroe troyano entró en la tierra prometida de Ausonia. Por eso, cuando años después traiga a Madrid a Juan Bautista Tiépolo para pintar los techos del Salón del Trono y otras salas del Palacio Nuevo, que reemplaza al incendiado Alcázar, Carlos III escoge como tema la Apoteosis de Eneas, pues sin duda se veía reflejado en la historia del príncipe troyano. Como Eneas, que al llegar a Italia ha de visitar el subterráneo mundo de los muertos, también Don Carlos, al ordenar la excavación de las ciudades sepultadas por el Vesubio, se pondrá en comunicación con ese mundo de sombras. Si Tiépolo pinta la Apoteosis de Eneas, el sajón Mengs, artista neoclásico tan apreciado por Carlos III, se encargará de representar en otros techos del Palacio Nuevo las Apotesosis de Hércules y Trajano, o sea, el mítico fundador de las casas reales de España (Hércules) y el gran emperador hispano-romano (Trajano). La elección de este último, que junto con Augusto es el más glorioso de los emperadores de Roma, revela la importancia que tuvo para Carlos III su estancia en Sevilla. Pues la sombra de Trajano seguía viva en la metrópoli bética. De su nombre deriva el del popular barrio de Triana y el de la puerta por la que, justamente, entró en Sevilla el futuro rey de las Dos Sicilias. Y seguía viva su memoria porque a Trajano se debe el esplendor de Itálica, cuyas ruinas se encuentran en las inmediaciones de la capital andaluza. Como unos años antes de instalarse Felipe V en Sevilla Manuel Martí empezó a excavarlas y realizó un dibujo del anfiteatro, que Montfaucon publica, en 1722, bien puede decirse que la sombra de Trajano y la de Itálica salen a despedir al infante en las puertas de Sevilla y que, de algún modo, le acompañarán en las excavaciones de Herculano y Pompeya que patrocinará cuando se convierta en rey de las Dos Sicilias.
Felipe V e Isabel de Farnesio no reparan en gastos a la hora de costear el viaje de su hijo, que durará dos meses desde Sevilla hasta el puerto toscano de Livorno, adonde arriba el 26 de diciembre de 1731, pues cuesta al Tesoro 786.112 reales, cantidad a la que se ha de añadir otro medio millón que se paga en París. Además, el monarca asigna a su vástago una pensión anual de 150.000 ducados, y todavía le dará un millón y medio de pesos cuando conquiste el reino de las Dos Sicilias. Esa suma, dice Fernán-Núñez, se la envió «la reina Isabel a su hijo para rescatar varios feudos enajenados de la Corona en tiempos de los virreyes a fin de aumentar así sus rentas y el esplendor de su corte». Por su variedad y magnitud, el séquito de Su Alteza Real es propio de un gran soberano. Se compone de más de cien personas, sin contar las fuerzas militares destinadas a escoltarlo y el personal de camino que se agrega en las escalas. Lleva grandes cantidades de plata y alhajas —sólo las vajillas de plata están valoradas en 246.298 reales de plata— y una impedimenta que llena cientos de cajones y obliga a movilizar todas las carrozas disponibles de la Casa Real y algunas de particulares. El transporte requiere doscientos machos de carga, cien caballerías y ocho carromatos de tres mulas. Tan formidable caravana tiene que hacer nada menos que cuarenta y siete jornadas hasta llegar al puerto francés de Antibes, donde termina la primera y más larga etapa terrestre del viaje, mientras que en el puerto de Livorno le aguarda la escolta que le han destinado sus progenitores y que está formada por siete mil cuatrocientos hombres de a pie y a caballo, al mando de José Carrillo de Albornoz, conde de Montemar.
Haciendo un esfuerzo para sobreponerse a su decaimiento, Felipe V entrega al infante en los Reales Alcázares de Sevilla la espada que le diera su abuelo Luis XIV al venir a sentarse en el trono de España. Don Carlos sale de la capital andaluza el 20 de octubre de 1731. Treinta días tarda en llegar a Barcelona. Le precede el ingeniero Juan Antonio Medrano, que se encarga de componer los caminos. Este ingeniero será uno de los profesores del príncipe, que en esos años siente especial interés por la ingeniería militar, naval y civil. Y será también el primero que abra las vías de penetración en Herculano, la ciudad sepultada por la erupción del Vesubio. El viaje es una sucesión de entradas y salidas en pueblos y villas cuyas poblaciones, con las autoridades al frente, rodean la comitiva en una nube de vítores, colgaduras, arcos triunfales y otras arquitecturas efímeras, sin que falten los banquetes de numerosos comensales. Por supuesto, tampoco faltan animadas cacerías en las que la buena puntería de S. A. R. le permite cobrar abundantes piezas, de las que nunca se olvida de mandar las mejores a su madre.
El elemento poético popular suele estar presente en los recibimientos que le hacen las villas y ciudades por las que pasa, pero tampoco faltan los de otra clase más a tono con los tiempos de la Ilustración. Es lo que ocurre el 25 de octubre cuando Don Carlos baja a ver las máquinas hidráulicas que hay en las inmediaciones de Carpio y aprende cómo funcionan y el beneficio que rinden a la campiña de la villa. Joaquín de Montealegre, que es el preceptor del joven infante, le informa de que un religioso carmelita inventó tal máquina doscientos años antes.
Almansa es un hito en el viaje, pues el nombre de esa villa está unido a la batalla ganada por Berwick el 25 de abril de 1707, o sea, veinticuatro años antes, a las tropas del archiduque Don Carlos de Austria. Después de comer, va el infante-duque a un paraje donde está erigida la columna que conmemora la victoria que consolidó de forma definitiva a Felipe V en el trono. Allí le tenían preparada una partida de caza. En dos horas y media, el joven dio cuenta de 35 conejos y cerca de 50 palomas. Al recorrer esos lugares sagrados para la dinastía, Don Carlos evoca los detalles de la trascendental batalla, que se sabía de memoria y a la que, en definitiva, debía su viaje a Italia y su misma existencia.
El cortejo hace su entrada en Valencia el domingo día 11 de noviembre. La ciudad se vuelca a su paso. Por la tarde, asiste a una ópera en español. Al día siguiente, se pone al frente de una caravana de coches, y se dirige a la albufera. Al llegar ve que la laguna está llena de lanchas. Cuando sube a bordo de la nave capitana, todas las lanchas se disponen en orden de batalla y avanzan formando media luna al ataque de los pájaros acuáticos de pluma negra, algo mayores que una gallina, que cubren las aguas. Al levantar el vuelo, forman espesísimo nublado, momento que se aprovecha para dispararles. Por la noche se obsequia al infante-duque con una segunda ópera, esta vez en italiano.
Diez días se tarda en llegar de Valencia a Barcelona. En Las Balbas, Montealegre da el primer vislumbre del gusto estético del joven príncipe cuando dice que, ante la belleza del paisaje de los Alfaques, Su Alteza decidió que se dibujase, cosa que hizo el mejor pintor que se encontró en Tortosa. En el cuadro no falta el pintoresco barracón utilizado por Su Alteza para pasar la noche. Al llegar a Barcelona el día 21 de noviembre, Montealegre reconoce que sería «menester mayor y mejor explicación que la mía para describir todo lo que he visto, pues parece que años enteros se estaban aquí preparando para el obsequio del Real infante». Así es que encarga a un escritor local que haga la descripción de la estancia de S. A. R. en Barcelona. La entusiasta acogida que se le dispensa tiene el especial interés de haber sido esa ciudad el último bastión del archiduque, aquel efímero Carlos III que pretendía representar a la España tradicional. El infante entra en la ciudad por la Puerta del Ángel. Las calles están adornadas con ricas tapicerías y colgaduras. En la Puerta de los Capuchinos, ubicada en la Rambla, se ha instalado un monumento en el que aparecen representados tres navíos batidos por las olas entre unos peñascos. Cuando el infante pasa al lado, los navíos disparan fuego a través de un cañón. A unos pasos, la fachada de la Casa de las Comedias luce una escenografía de balaustradas y una selva en la que dos estatuas de leones ejecutan un baile al son de la música. El infante llega a palacio a las once y come en público. A la noche se enciende el castillo de fuegos artificiales erigido delante del palacio. El castillo tiene como remate un sol hecho de tal suerte que, cuando le toca el fuego, se transforma en Viva Carlos. Terminados los fuegos, se representa en el salón de palacio una zarzuela (Venus y Adonis) que trata de las relaciones de la diosa de la hermosura y el bello príncipe cazador, mientras que en la ciudad fulgen las luminarias y reina el ambiente de las grandes fiestas. Al día siguiente, al anochecer, los gremios y colegios de Barcelona hacen una fiesta en honor del infante. Es una mascarada en la que intervienen las cuatro partes del mundo y que culmina cuando hace su entrada un carro triunfal que trasporta a la Fama rodeada por un hermoso coro de ninfas que representan las cuatro partes del mundo.
El paso de los Pirineos se hace en la mañana del 26 de noviembre. También en Francia Su Alteza Real es recibido de forma entusiasta, hasta el punto de que en Perpiñán se le rinden los mismos honores que se habrían hecho al rey de Francia. Las autoridades dirigen un encomiástico discurso a Su Alteza y a los reyes de España, y ya ven al infante-duque en Italia como rey de Lombardía abriendo «la puerta a la Casa de Borbón para apoderarse de lo mejor de Europa». El conocimiento de las cualidades que adornan al joven príncipe ha cruzado la frontera y es fuera de España donde se le empieza a contemplar como la encarnación de los altos destinos que aguardan a su familia.
En la mañana del 3 de diciembre Don Carlos contempla en Montpellier con ojos admirativos una famosa estatua de Luis XIV. Luego visita el jardín de hierbas medicinales que cultivan los botánicos de la Facultad de Medicina, los cuales, junto con Buoncuore, que es el primer médico de S. A. R., le explican las virtudes de las más raras. Después, entra en la sala de anatomía, donde sobre un esqueleto de cera se le explican las principales funciones de los huesos y su situación. Impresionado, Don Carlos escribe por la noche a su madre: «Esta mañana he ido a ver la estatua de Luis XIV que es la más hermosa que se pueda ver; también he visto el jardín en donde hay toda clase de hierbas medicinales». Y, dando prueba de estar en posesión de un criterio riguroso en materia de ingeniería militar, agrega que la ciudadela de Montpellier «no vale nada», pero reconoce que se ha pasado más de dos horas admirando «cosas singulares» en el gabinete del presidente De Bon.
Tras pasar por Lunel, donde come en el mismo cuarto en el que pasó la noche la reina cuando vino de Italia, el tiempo seco de que el cortejo ha disfrutado hasta entonces cambia, y el 7 de diciembre la adversa climatología aconseja prolongar la estancia en Sallon. Los franceses relacionan estas condiciones meteorológicas con una profecía de Nostradamus, cuyo sepulcro se conserva en la iglesia de los franciscanos, y que dice «Quand Don Charles passera le pont mouillé se trouvera» («Cuando Don Carlos pase, el puente estará mojado»), frase en la que se quiere ver una alusión al paso del infante bajo la lluvia por el puente del Ródano.
El cortejo llega el 16 de diciembre a Cannes. Allí aguarda al infante el caballero de Orleans, enviado extraordinario de Su Majestad Cristianísima, y, al día siguiente, S. A. R. tiene una jornada especialmente intensa en la ciudad portuaria de Antibes. Se le recibe entre salvas de artillería, los marineros hacen danzas en su honor y el caballero de Orleans le entrega, de parte del soberano francés, un espadín precioso, guarnecido de brillantes. Si al despedirse de su augusto padre en Sevilla éste le obsequió con el magnífico espadín que recibiera de las manos de su abuelo Luis XIV, ahora, cuando el bisnieto de Luis XIV se despide de Francia, el monarca de esa nación le obsequia con otro igualmente precioso.
Las fuerzas enviadas por Felipe V han ocupado ya la plaza y el puerto toscano de Livorno. Miguel Regio, comandante de la flota que va a llevar a Don Carlos y su comitiva, lo tiene todo listo. Las nueve galeras han sido engalanadas, en especial la popa de la capitana. También las tres enviadas por el gran duque de Toscana están perfectamente equipadas. Y todavía habrán de sumarse las inglesas mandadas por el almirante Wager. Ya se ha embarcado todo el séquito de Don Carlos, pero éste sigue en cama con un fuerte resfriado. Para paliar el tedio de la espera, se entretiene con diferentes juegos de dibujos y de cuentos y con un Nacimiento muy curioso que en esos días navideños han ido formando el padre confesor y el propio infante, «que es más ingenioso que todos», según Montealegre.
Cuando, al fin, la tramontana se calma, se decide que es el momento de hacerse a la vela y, a las diez de la mañana del 23 de diciembre, Don Carlos sube a bordo de la capitana real. Poco después de zarpar la escuadra, los vientos vuelven a soplar y arrecian cada vez con más fuerza. La mar gruesa hace que la Navidad de 1731 sea la más agitada vivida hasta entonces por el infante. Se viven momentos dramáticos que amagan con la catástrofe. La presencia de ánimo de Don Carlos no pasa inadvertida. Serenadas al fin las aguas, el infante-duque arriba al puerto de Livorno en la tarde del 27 diciembre de 1731. En nombre del gran duque y de la señora electriz le da la bienvenida el secretario de Guerra, al que acompañan otros muchos caballeros florentinos. Lujosamente vestido con una casaca de terciopelo morado bordada en oro, sombrero de plumas de garza, la espada de Luis XIV al costado y el Toisón de Oro en el pecho, Su Alteza Real llega, tras poner los pies en tierra, hasta una escalera cubierta de paño verde, sobre la que se alza un gran arco triunfal adornado con las armas de España, mientras desde todas las fortalezas y torreones de la ciudad portuaria se suceden los disparos de artillería.
En Livorno vemos repetirse los fastos de Valencia y Barcelona. Los ministros residentes de las diferentes naciones compiten por hacerse gratos al regio adolescente. Los franceses le obsequian con un concierto nocturno interpretado sobre un carro triunfal. Los ingleses erigen en la plaza un arco igualmente triunfal decorado con pinturas que hacen referencia al infante y a su misión en Italia (Fig. 7). Los holandeses y alemanes organizan una carrera de caballos delante del palacio. Los hebreos erigen, en ese mismo lugar, una gran máquina llena de comestibles y vino que es asaltada por los pobres cuando Don Carlos da la señal. El plato fuerte de los festejos es un partido de fútbol, o sea, de «calcio». Gusta tanto al príncipe, que pide se repita todos los días de fiesta. Montealegre se fija especialmente en una de las inscripciones latinas que figuran en el carro triunfal de los franceses, que comienza con estas palabras: «Regio Principi Carolo», o sea, «Al Real Príncipe Carlos», y remite a Sus Majestades una Breve descrizione del arco de los británicos, observando que «todas las naciones varias de que se compone esta ciudad miran al Real infante como a su soberano actual y le aclaman como si no hubiese ya en el mundo tal gran duque». La simpatía de Don Carlos, la dignidad con la que se conduce y la atención que presta a todo lo que le rodea se llevan de calle la voluntad de todos, «pues les habla con grandísimo agrado y con los florentinos está muy gitano y ellos están locos de contento con S. A. R».
En suelo italiano, ¿cuáles son las dos primeras salidas del infante-duque? La primera es para visitar un santuario donde se venera la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Montenegro a la que la gente del país es muy devota. La segunda es para ir de caza en un bosque de los frailes capuchinos. Si con su primer movimiento pone de manifiesto su religiosidad, en sintonía con la piedad popular, con el segundo hace ostentación de su destreza con las armas y buenas condiciones físicas. Pero ni la Virgen de Montenegro ni las partidas de caza le salvan de un ataque de viruelas que causa gran alarma en su corte. Cómo no, si su hermano el rey Luis I murió de esa enfermedad casi a la misma edad que él tiene ahora. La piel del infante se cubre de pústulas, pero Don Carlos es un muchacho fuerte y se cura pronto. «Después de Dios, debo la salud a Buoncuore», escribe a Sus Majestades. Y como en Italia ya se habla de casarlo y han surgido numerosas candidatas, a pesar de que todavía es un imberbe de quince años, escribe a sus padres: «Le he dicho al conde, como SS. MM. lo mandaban, que si me hablaban de matrimonio, yo no haré nada sin la orden de Vuestras Majestades».
7 Arco triunfal levantado en Livorno en 1732 para recibir a D. Carlos de Borbón, por F. Ruggieri. Biblioteca Riccardiana, Florencia.
Su sensibilidad para el arte, sobre todo de la arquitectura, se pone de manifiesto en Pisa, cuya catedral considera «la más hermosa que se puede ver en toda Europa». En esa ciudad el cónsul de España en Lerice le regala una estatua de alabastro blanco de tres pies de altura que representa al rey Felipe V pisoteando al Vicio y abrazando a la Virtud, la cual lleva de la mano a un niño que señala hacia su progenitor. Con esa imagen en el equipaje, el 9 de marzo el infante-duque hace su solemne entrada, montado a caballo, en la ciudad de los Médicis. La comitiva que le acompaña la forman más de trescientas carrozas. El arzobispo y el senado le esperan en el Duomo, cuya célebre cúpula de Brunelleschi resuena con el himno ambrosiano. El palacio Pitti se convierte en su residencia oficial. Allí la electriz palatina le conduce a los aposentos del gran duque, Juan Gastón de Médicis, quien le acoge con vivas muestras de afecto y le reconoce como príncipe heredero de Toscana.
Mientras tanto, en España Doña Isabel de Farnesio es consciente de que el emperador Carlos VI, a pesar de ser primo hermano suyo, no simpatiza con ella. El solio imperial que le ha deparado la muerte de su hermano no le ha curado del rencor porque Felipe V le arrebatase el trono de España. Desde 1722 se le oye decir que prefiere entregar al Turco antes que a España los estados italianos que ha heredado o puede heredar el infante. Asesorada por su embajador en Austria, el duque de Liria, escribe al emperador haciendo gala de sus artes diplomáticas. Le ruega que reciba al infante «en calidad de hijo y le mire como a tal con el paternal amor que deseo prometerme de la satisfacción y generosa bondad de V. M.». El emperador no se mostrará sensible a tan afectuosos requerimientos.
En Florencia se abre a Don Carlos una nueva vida, incluso en lo físico, pues ha engordado y crecido, sólo le quedan ya cuatro marcas de la viruela sobre la cara y hasta le ha cambiado la voz. Don Carlos hace también progresos en su formación. Con el ingeniero Medrano disfruta trabajando en fortificación y da muestras de estar en posesión de un criterio estético personal, sobre todo en lo que a arquitectura se refiere. Del panteón de los Médicis —obra maestra de Miguel Ángel— escribe a sus padres que le gusta más que el de El Escorial, y añade que los palacios Pitti, Vecchio y Riccardi son mejores que los de la Casa Real española. Del jardín de Bóboli comenta que «está hecho a la manera de Aranjuez», y la Villa de Pratolino le parece «muy hermosa tanto por la belleza de sus juegos de agua como por el palacio». Comenta que hay tantas burlas, que nadie puede escapar de ellas. Hay pájaros que cantan por la fuerza del agua, y figuras que se mueven. Le gusta, sobre todo, la de la Samaritana, que abre la puerta de su casa, va a una fuente donde se queda hasta que su cubo está lleno, después se vuelve y cierra su puerta.
El 24 de junio de 1732, fiesta de San Juan, la ciudad de Florencia le rinde público homenaje como futuro sucesor de Juan Gastón de Médicis. El infante-duque asiste a la ceremonia sentado en un majestuoso trono colocado en la plaza pública. El gran duque quiere inmortalizar el acontecimiento con un cuadro, que encarga al pintor alemán Marco Tuscher. Y si la ópera le parece muy hermosa, el teatro donde ésta ha sido representada lo reputa como el mejor que ha visto en su vida. En la ciudad de los Médicis comienza la serie de retratos que le hacen diferentes artistas durante su grand tour italiano. Don Carlos los envía a sus padres y acompaña el envío con comentarios que revelan su interés por la pintura. El reputado pintor genovés Giovanni Maria delle Piane, llamado el Molinaretto, le hace el primer retrato de cuerpo entero, que actualmente se encuentra en el palacio de La Granja. El pintor florentino Giulio Pignatta, el romano Conca y varios escultores retratan también al infante durante su estancia en la capital toscana. Al año siguiente, la reina desea tener un nuevo retrato de cuerpo entero de su adorado hijo, y el Molinaretto desempeña de nuevo su cometido. De esas relaciones recibe Don Carlos el impulso que, posteriormente, le hará implicarse de lleno en la actividad de los artistas en general.
Mientras tanto, el emperador se siente poco dispuesto a concederle la dispensa por razones de edad para la investidura de los territorios que han sido asignados al infante-duque. Ve como si fuera un ultraje a su dignidad imperial el juramento de homenaje que el senado florentino le ha hecho como heredero del gran ducado de Toscana. Y advierte a la duquesa Dorotea Sofía, regente de los ducados farnesianos, que no permita en modo alguno que su nieto tome posesión de ellos sin antes haber recibido la investidura imperial. Al desafío del emperador germano responde con energía la reina de España ofreciéndose a Francia como aliada, para que ésta entre cuanto antes en la guerra que se anuncia para poner en el trono de Polonia a Estanislao Leczinski, y ordena a su hijo que, sin vacilación, tome posesión de Parma y Piacenza.
Después de haber pasado seis meses en Florencia, Don Carlos marcha a Parma pasando por Bolonia y Módena, y el 9 de octubre de 1732 hace su solemne entrada en la ciudad en medio de la aclamación popular. El infante-duque va a caballo bajo baldaquino. A la mitad del recorrido le sale al encuentro la duquesa Dorotea Sofía, que es saludada respetuosamente por su nieto, quien, al entrar en la catedral, oye cómo se entonan el tedeum y las preces «Pro Adventu Magni Principis». «Aquí estoy cada día más contento», no tarda en comunicar Don Carlos a su madre, a la que también dice: «Ruego a VV. MM. que le digan a mi hermano Don Felipe que hoy harán una academia en el Colegio: el Anfiteatro donde la hacen es la cosa más bonita que se puede ver». De eso no cabe duda, pues se trata de la famosa construcción de madera hecha en estilo palladiano que, desde 1619, sigue siendo una de las maravillas de Parma. Entusiasmada con su joven soberano, la ciudad de los Farnesio ve con satisfacción cómo en el palacio de la Pilotta cuelga un cartel que dice: Parma resurget. Pero no todo el mundo está feliz y contento. A pesar de las diplomáticas cartas de la reina, el emperador se siente terriblemente celoso. Cuando ve que en Parma se acuña una medalla con el busto de Don Carlos en un lado y en el otro una mujer con una flor de lis en las manos y el lema «Spes Publica», lo considera una provocación. A la larga, su reacción tendrá unas consecuencias bélicas que, a la postre, facilitarán la conquista del trono de Nápoles a las tropas españolas.
El infante-duque llega a Colorno el 17 de octubre de 1732 y le parece el sitio más hermoso que ha visto desde que llegó a Italia. Los jardines le recuerdan los de San Ildefonso de La Granja. Se fija especialmente en una bella gruta donde hay muchas figuras que tocan por la fuerza del aire. En cuanto a las vistas que se tienen desde su residencia de Sala, dice que se parecen a las que en El Escorial miran hacia Madrid. El 22 de octubre visita Piacenza, sede de otro de sus ducados, y desde allí escribe a sus padres que sus nuevos estados le placen infinitamente más que Toscana, y que la villa de Colorno es mejor que todas las del gran duque. Diríase que Don Carlos se siente en las tierras de su ducado como en casa. De regreso a Parma, el 10 de noviembre se instala en el palacio y está encantado de dormir en la misma habitación en que naciera su madre.
Allí recibe una visita cargada de emoción. El cardenal Alberoni le va a ver dos veces, y, antes de partir para Roma, le regala —cómo no conociendo como conocía los gustos de su madre— una tabaquera que luce una bonita piedra engastada en oro. El cardenal bien se podía permitir ese lujo, pues sigue cobrando las cuantiosas rentas de las diócesis de Toledo y Málaga. Alberoni ha visto nacer al infante-duque en el alcázar de Madrid en una época que tan gratos recuerdos le traen a la memoria, y hasta podría decir que el real muchacho es, de alguna manera, hechura suya, ya que sus diligencias diplomáticas hicieron posible la boda del rey de España con la princesa de Parma. A vuelta de correo, la siempre curiosa reina pregunta a su hijo si su antiguo favorito ha envejecido mucho, a lo que el infante contesta que se conserva tan fresco como un joven de treinta años. Aprovecha la ocasión para felicitar a sus padres por el éxito de la expedición militar a Orán, agradece el envío de los retratos de sus tres hermanos y les comunica que él ya les ha enviado uno suyo.
Para complacer a su augusta madre, que colecciona diamantes verdes, ordena a su ayo, el conde de Santisteban, que haga las mayores diligencias para encontrar alguno de ese color. De paso, obsequia a Doña Isabel con otro presente regio, una caja de cristal de roca, en tanto que para sí dispone abrillantar en Venecia un diamante de 217 gramos. Estimado como único por tener un viso violado, ese diamante procede del tesoro de los Farnesio. El infante-duque lo destinará a ornar la corona con la que, tres años después de entrar en Parma, será coronado como rey de las Dos Sicilias en la catedral de Palermo.