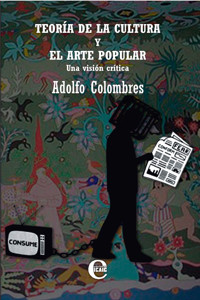Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Tal como sugiere el subtítulo de esta nueva entrega del antropólogo argentino Adolfo Colombres, «el reencantamiento del mundo», en este fascinante ensayo se trata de abordar, desde lo que él llama la «antropología del Sur», esa categoría insondable de lo maravilloso, cuyo resplandor va tras el rescate de la naturaleza humana frente al imperio de la banalidad, el consumo y la desestización del capitalismo occidental. Antropología crítica, perspectiva que asume el autor en esta obra, para la cual «el pensamiento de los bambara de Malí respecto al lenguaje y otros temas puede ser, según los casos, tan o más valioso que el de Kant».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,www.cedro.org) o entre la webwww.conlicencia.comEDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Edición: Daniel García Santos
Cubierta: Suney Noriega Ruiz
Ilustraciones interiores: Tomadas de la edición de Colihue, Buenos Aires, 2018.
Imagen de cubierta: Liber Fridman. Y se afincaron en un árbol, encáustica, 1986.
Diagramación: Yuliett Marín Vidian
Realización electrónica: Alejandro Villar
© Adolfo Colombres, 2023
© Sobre la presente edición:
Ediciones ICAIC, 2023
ISBN 9789593043762
Ediciones ICAIC
Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos
Calle 23 No. 1155, e/ 10 y 12, El Vedado, La Habana, Cuba
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: (537) 838 2865
Introducción
Se define a lo maravilloso como un suceso extraordinario, que causa asombro o admiración, aunque la mayoría de los fenómenos u objetos que reciben esta calificación no se salen normalmente del orden natural de las cosas. En esta obra asignaremos dicha cualidad a las imágenes o sensaciones que producen un fugaz estado de encantamiento, en el límite en que el plano sensible se ve desbordado por lo suprasensible, experiencia liminar que nos remite a lo numinoso, a esa condensación de significados que caracteriza a lo sagrado. En tal deslumbramiento, juega un importante papel la capacidad perceptiva del sujeto, pues a menudo lo que resulta maravilloso para una persona no lo es para otra, y hasta puede llegar incluso a pasarle inadvertido. O sea, de la fuerza del espíritu sensible depende el grado de fascinación que se alcanza.
Menos subjetivo parece ser el concepto de lo fantástico, que en buena medida se le superpone, y al que se caracteriza como una brusca irrupción del misterio en el marco de lo que se tiene por real. Pero dicho misterio, por más que se lo presente como inexplicable, es tomado aquí como un desafío a la razón, un enigma a develar con la frialdad de la investigación y el raciocinio. Lo maravilloso, en cambio, se sustrae a las explicaciones racionales, por tratarse de una experiencia puramente sensible, un estado del que no se desea salir, y menos aún desmontar con argumentos intelectuales. Su duración, además, suele ser breve, como se desprende de la misma palabra «resplandor» que utilizamos, aunque no faltan situaciones muy especiales en las que se prolonga por horas. Es que lo maravilloso no se despliega como un gran relato, con la coherencia mínima que este requiere, sino que se presenta con una estructura episódica.
Mientras que la experiencia de lo maravilloso es una novedad que inflama los sentidos, lo extraño —otra categoría a la que se lo asocia— es lo que se expone ante el pensamiento crítico de un modo más acotado que lo fantástico, pues si bien parece alterar en principio las leyes de la realidad, lo hace de un modo menos escandaloso que aquel. Y si el intento de explicarlo no logra su objetivo, el hecho quedará flotando como una incógnita a resolver, sin que en ningún momento se tiña con la magia de lo maravilloso. Es que este no se interesa en jaquear a la esfera racional, mostrándole su miopía en el plano simbólico. Su fulgor es como un viaje instantáneo, diríamos que a la velocidad de la luz, hacia las verdades más profundas y los significados más densos; es decir, hacia la zona sagrada de la cultura, y también hacia la libertad plena del ensueño.
En Los poderes de lo imaginario, dice Bachelard que la ensoñación convierte al niño en habitante de una soledad secreta, a la que por lo común descubre tarde, cuando ya es adulto y lleva impresas las marcas de dicha soledad. En la ensoñación se despliega una imagen que antecede a todo, porque la experiencia viene siempre después. Es que lo maravilloso, en esencia, reside en la imagen, en lo que ella irradia. Estas imágenes son predominantemente visuales, y en menor medida auditivas y olfativas. Como un clásico ejemplo de las auditivas, podríamos evocar el canto de las sirenas que Ulises escucha amarrado al mástil del barco, mientras los marineros se hallan con los oídos tapados para no caer bajo su encantamiento, y también para no escuchar el pedido del héroe de que lo liberen de las ataduras para ir a reunirse con sus feroces encantadoras y sucumbir en esta experiencia maravillosa, tal como les ocurriera a muchos otros navegantes. Y en cuanto a las imágenes olfativas, afirma Bachelard en La poética de la ensoñación que cuanto más lejos se está del país natal más se sufre la nostalgia de los olores, los que poseen la virtud de amalgamarse en los recuerdos de la infancia en un olor único, que dormirá en el corazón del adulto hasta el final de su vida, como un elemento infaltable en su paraíso.
Wifredo Lam. Cabeza, óleo sobre papel pegado en lienzo, 1947.
Es que la imagen, en un sentido más amplio, es la representación que nos hacemos de las cosas. Demócrito decía que esta es enviada por ellas a nuestros sentidos, especialmente a la vista, el oído y el olfato. O sea, que las sensaciones que estos reciben son causadas por dicha irradiación. Se considera asimismo a la imagen como la esencia o alma de algo, la que suele venir atada a la palabra que la nombra, pues el mundo se devela solo a través de ella. En numerosas culturas, el niño ingresa en la condición humana no por el simple hecho de haber nacido de una mujer, sino por el bautizo que le asigna un nombre, una palabra (que es sonido, no escritura) a la que se atarán los significados que se vayan construyendo socialmente sobre él. Los guaraníes llegan a fundir el concepto de alma con el nombre, en lo que llaman palabra-alma.
Freud reconoce que el sueño es una de las fuentes de información más importantes sobre los fenómenos del inconsciente, pero le faltó el gran caudal de claves que proporcionan tanto el mito como la literatura (de las que tomó la figura de Edipo y unas pocas imágenes más) para abrir puertas más anchas a su interpretación. Para alcanzar la universalidad que pretendía, debió librarse de Europa y la historia de su pensamiento, paso que ni siquiera intentó, pese a las sugerencias de Jung, quien afirma que para él todo pensamiento simbólico era «ocultismo». Él, en cambio, reconoce haber logrado librarse de Europa y su densa problemática en su viaje al África del Norte, experiencia a la que califica como «un drama del nacimiento de la luz», por haberlo acercado más a lo universal. Su teoría de los arquetipos parte de la observación de que los mitos y cuentos de la literatura antigua contienen siempre, en todas partes, ciertos motivos, a los que, tras analizarlos, encontró similares a los que detectara entre sus pacientes europeos, al estudiar sus delirios, sueños e imaginarios. Considera así este autor a ciertas imágenes y conexiones recurrentes como representaciones arquetípicas, las que vienen acompañadas en las personas por vivos matices afectivos que impresionan sus sentidos, influyen en sus actos y además las fascinan, abriéndoles así las puertas de lo maravilloso. Según su parecer, dichos arquetipos provienen de una pre-forma inconsciente que pertenecería a la estructura heredada de la psiquis, y pueden en consecuencia manifestarse en todas partes como fenómenos espontáneos. Pero aclara que estos no están determinados por sus contenidos, sino por lo meramente formal, de lo que concluye que son elementos vacíos, una posibilidad dada a priori de la forma de representación. Su teoría se aparta así de la antropología cultural, donde todo paradigma tiene una forma, pero también contenidos semánticos y estéticos, es decir, unidades de sentido. Hablar de Hamlet o de Don Quijote es referirse, mediante personajes de ficción, a paradigmas de conducta, a modos de ser y concebir la realidad. Ello no obstante, afirma Jung la importancia de crear, mantener y promover los espacios de lo imaginario y lo onírico, a fin de alcanzar las raíces de un árbol único a través de las generaciones, una estructura arcaica proveedora de representaciones universales. Algo se asemeja esta propuesta a lo que realiza Frazer en La rama dorada, y ya avanzado el siglo xx, Gilbert Durand, en su obra Las estructuras antropológicas del imaginario.
Michel Leiris, en un breve texto titulado «Fragmentos de un ensayo sobre lo maravilloso», señala que este no reside en la naturaleza ni más allá de ella, sino en el interior del hombre, en la región más cercana a sí mismo, aunque parezca la más lejana. No es otra cosa que el fuego que arde en su corazón, el fulgor imaginario de un absoluto que él extrae de su propia esencia, y cuyo origen se remonta a las profundidades del inconsciente y la noche de los tiempos. En Lenguaje y silencio, afirma George Steiner que hay modalidades de la realidad intelectual y sensual que no se fundamentan en el lenguaje, sino en otras fuerzas comunicativas, como la imagen o la nota musical, y que también hay acciones del espíritu enraizadas en el silencio. Y quizás el resplandor de lo maravilloso provenga de ese extraño y profundo país del silencio, del que es difícil «hablar» sin empañarlo. El mismo Steiner se pregunta cómo puede el habla transmitir con justicia la forma y vitalidad del silencio sin destruirlo. La ideología de la comunicación, dice David Le Breton, asimila el silencio al vacío, a un abismo en el seno del discurso, sin comprender que a menudo la palabra deviene una laguna en el desierto del silencio. Esto nos lleva a pensar que así como en un principio fue la Palabra, al final reinará el Silencio.
En la irrupción de lo maravilloso hay un encantamiento, un bloqueo súbito de la conciencia racional, y también una transfiguración. Se podría decir que la vía simbólica de aprehensión del mundo desborda ampliamente a la intelectual, escapando por completo a su control. Es que, sin lugar a dudas, la razón constituye la mayor fuerza que se opone a lo maravilloso, cerrando sus esclusas o al menos coartándo-lo, tanto en los ritos y el arte como en los fenómenos extraños que alteran el orden de lo cotidiano. Los sacerdotes y profetas procuran, mediante prácticas chamánicas y búsquedas místicas, trascender esta zona intermedia, incierta, ambigua (aunque también cargada con la sensualidad propia de todo hechizo), que separa a lo natural de lo sobrenatural, para alcanzar así una verdadera espiritualidad. Al respecto, manifiesta Leiris que se siente en verdad impotente para realizar este salto a la trascendencia, aunque lo que quiere decir con ello es que, en tanto poeta, prefiere quedarse siempre ligado a este mundo indefinido, misterioso. Es que constituye un desatino dejar tal zona del resplandor para ir en busca de esa paz espiritual tan ensalzada por algunas religiones, renunciando para ello a la belleza del mundo. La verdadera sabiduría lleva a desconfiar de la sequedad y dureza de los conceptos, pues tal como lo decía ya Lao-Tsé, el sabio no es docto, y el docto nunca es sabio. Para Pasolini, la realidad es eso que debe permanecer encantado, y la función del arte es contribuir a sostener el encantamiento del mundo, desencantado por la modernidad occidental. A su juicio, el academicismo es un ritual burgués que se sustrae a la universalidad del saber, y que al producir la pérdida de lo sagrado conduce al fin. Oliverio Girondo, más lapidario y desde la atalaya del surrealismo, acusaba a los académicos envarados de su tiempo de momificar todo lo que tocan con su funeraria solemnidad, dada por su incapacidad de contemplar la vida sin escalar las estanterías de las bibliotecas.
Se podría decir que el programa del Iluminismo fue no solo apelar a la razón para abrir un camino a la emancipación humana (creando loables conceptos como los de libertad, igualdad y justicia), sino también liberar al hombre de la magia (y alejarlo por lo tanto de todas las fuentes de lo maravilloso), a la que veía como un ámbito en el que se crían y reproducen los monstruos que dan origen a los grandes males de la especie. Tal condena, por cierto, incluye a los universos simbólicos, sin ver que si bien hay en ellos algunos mitos que legitiman la opresión, hay otros que potencian la liberación. Y también, o sobre todo, que la enorme mayoría de los mitos escapan a la dialéctica entre opresión y liberación, para dar cuenta del origen de las cosas y los seres y cargarlos de significados, pues sin esta fundación del sentido no puede haber cultura. El Iluminismo se convirtió así en un poderoso instrumento de dominación, y también en un depredador nato de la zona sagrada y todo lo numinoso. Horkheimer y Adorno, en su célebre obra Dialéctica del iluminismo, no vacilan por eso en acusarlo de ser el más totalitario de los sistemas de pensamiento. Su falsedad, dicen, no reside en aquello que siempre se le reprochó desde las filas del romanticismo (método analítico, reflexión disolvente, marcado reduccionismo al abordar situaciones complejas), sino en organizar un proceso intelectual en el cual todo viene ya decidido por anticipado, al someter a cuanto existe a un formalismo lógico.
Esa razón «justiciera» se circunscribe a los datos inmediatos, a lo que más salta a la vista, ignorando no solo la complejidad del mundo, sino también los presupuestos que hoy plantea la antropología, tras comprender que ninguna lógica funciona en el vacío, sino sobre escalas de valores específicas. Son ellas las que determinan la racionalidad o irracionalidad de los actos, por lo que para una sociedad ciertas conductas pueden ser muy racionales según su propio sistema simbólico, y no serlo en absoluto para el pensamiento occidental, regido por una escala de valores diferente, y sobre todo sospechosa, porque siempre estuvo al servicio de la dominación de los pueblos de «la periferia». Además, calificar de «irracionales» a los principales ejes de la vía simbólica, como los mitos y leyendas, es negar por completo la autonomía de ese otro brazo del conocimiento, que se sustenta en imágenes, no en conceptos, y también la posibilidad de que exista una conceptualidad diferente, que opere sobre otras bases axiológicas. Ya Max Weber percibió que no solo cada cultura posee su propia racionalidad, sino también que dentro de cada conjunto social los distintos grupos de individuos se manejan con racionalidades diferentes. Sobre esta base, lo que es racional para unos bien puede ser irracional para otros. Las últimas investigaciones de este autor lo llevaron a abismarse en las contradicciones de un mundo que ha perdido el sentido originario y no adopta otro, lo que lo condena a ser desencantado. Para él, al igual que para Georg Simmel, en esto reside la tragedia de la cultura moderna. Se terminará así proponiendo una filosofía de la vida contra el racionalismo de hierro de la Ilustración. El logocentrismo de los griegos, manipulado con fines coloniales, acabó chapoteando en los pantanos de la brutalidad y el terror, a la vez que se obstinaba en seguir negando valor al pensamiento simbólico en tanto fuente de conocimiento. Como no podía ser de otro modo, su totalitarismo desembocó en una barbarie social, ética, política, cultural, estética y ecológica.
Leónidas Cambartes. Mitoformas, cromo al yeso
.
Lévi-Strauss incurre en un condenable exceso conceptual al relacionar al pensamiento simbólico con el del «salvaje», sin verlo como un instrumento imprescindible de todo ser humano en todos los tiempos. Lo que a su juicio caracteriza a dicho pensamiento es que no se deja someter a refutaciones de orden empírico, mientras que el pensamiento científico (que caracterizaría al hombre occidental moderno) sí lo hace, pues lo precisa para consolidarse como tal. La experiencia, dice para cerrar, demuestra el error y lo invalida. Cabe objetar a este juicio que el pensamiento simbólico no puede ser refutado, por tratarse de una metáfora que pertenece al orden de la poesía y la polisemia, donde no cabe el error.
El mito es acaso la más importante hierofanía o manifestación de lo sagrado, una vivencia cargada de emociones que no debe confundirse con la fría intelección posterior de ella. La vía racional, como se dijo, procura siempre romper este encantamiento, hacernos ver que se trata de un engaño, de una ilusión o una vulgar superstición. Lo sagrado es el tema de mi ensayo anterior, titulado Poética de lo sagrado. Una introducción a la antropología simbólica, por lo que no me extenderé aquí en este tema complejo. Basta decir que lo entiendo como toda condensación de significados esenciales de las culturas y los individuos, la que bien puede ser independiente de las religiones, como lo que se dio en llamar «sacralidad laica». El rito es la puesta en escena del mito, la repetición de un gesto arquetípico realizado en el illo tempore por los dioses o los ancestros, que mantiene en pie el sentido del mundo. Este coincide con la repetición que lo signa, la que montada sobre un arquetipo logra abolir, mientras dura, el tiempo cotidiano. La repetición proyecta el paradigma no solo más allá del tiempo, del devenir histórico, sino que toma también por asalto a la eternidad, o lo intenta. El rito sacraliza la vida, y transforma a la duración en un tiempo sagrado. Lo sagrado se asimila en gran medida al concepto de lo numinoso o numinosum, instituido por Rudolf Otto para designar a lo indecible, lo enigmático, incluso lo horrible, vinculado a lo divino, concepto, este último, que no debe confundirse con lo sagrado, por más que en muchos casos se superpongan. Lo numinoso se manifiesta como un poder que nos desestabiliza, al conectarnos con realidades suprasensibles. Lo maravilloso se relaciona con él, aunque son conceptos distintos. En este predomina ampliamente la fascinación, y no hay lugar para el terror, aunque sí para ese ligero temor o recelo que genera toda experiencia intensa. Cuando el temor se convierte en horror, habremos pasado a la esfera de los terrores nocturnos, señal inequívoca de que fuimos ya expulsados de la zona del resplandor. Es que lo maravilloso, desde que implica una entrega fascinada, está ligado a la atracción, no a la repulsión. El rito, que es también (o esencialmente) repetición, al poner un mito en escena nos traslada a ese espacio/tiempo marcado por la intensidad y la luz, que nos permite descubrir los secretos de las cosas y controlar sus explosiones, así como recuperar su sustancia cuando ellas se han fugado.
Como se puede apreciar, la percepción de lo maravilloso requiere una imaginación y una sensibilidad siempre abiertas a los misterios y los detalles, por lo que quienes carecen de ellas tendrán que encerrarse en la llamada realidad, esa zona gris donde se corre el riesgo de morir de tedio, al no encontrar mayor sentido a la vida. En tal cacería, el hombre se topará con ámbitos y objetos que ya no están, pero los siente como si estuvieran ante sus ojos. Para ello, la sensibilidad deberá alcanzar el poder de convertir el paisaje ya depredado por el tiempo que observamos en el sitio esplendoroso que fuera alguna vez, para asignar a ese triste despojo que se yergue aún como real el papel de una simple referencia, algo así como los restos de un espacio al que se le devolverá su carnadura, sobreimprimiéndole la imagen antigua. Celebraremos entonces las brumas que disuelven el contorno de las cosas y las tiñen de luces mágicas, ese encantamiento que nos hace sentir la unidad y permanencia de lo viviente.
De lo anterior cabe deducir que la irrupción de lo maravilloso implica de por sí un cambio en el régimen sensorial de una persona. De ahí en más, ella podrá avanzar en otras conquistas sensibles, en su afán de dominar esta fuente del encantamiento, o bien dejar tales sensaciones enquistadas en su memoria, como una atmósfera extraña e intensa a la que volverá en forma recurrente, procurando tan solo reencontrarse con esas imágenes convertidas ya en una mitología personal, o en vías de catalizarse como tal.
En este punto de partida asumimos la tesis de Max Weber de que el conocimiento racional empírico, propio de la modernidad occidental, opera como desencantador del mundo, lapidaria afirmación que saca a lo sensible de la condición de factor secundario en la construcción social de la realidad, para otorgarle la noble misión de resignificarlo, o sea, de reencantarlo mediante un proceso inverso.
Es que estamos de hecho ante una fuerte dialéctica en lo que hace al conocimiento de lo real. Claro que no faltaron intentos en acercar las ciencias humanas a una poética, aun sabiendo que ambas se mueven sobre ejes muy diferentes. En Psicoanálisis del fuego, Bachelard señala que la tarea de la filosofía bien podría consistir en tornarlas complementarias, unirlas como dos contrarios de igual valor. O sea, escribe, oponer al espíritu poético expansivo el espíritu científico taciturno, para el cual la antipatía previa es una sana precaución. Desde Nuestra América, una antropología crítica, que reflexiona sobre su propia práctica, acercándose así a la filosofía, aborda hoy los aspectos éticos de la epistemología para descolonizar a las ciencias sociales, las que se ven compelidas a admitir en su esfera a los otros saberes del mundo en paridad de condiciones, pues de existir la verdad, ella no puede ser patrimonio exclusivo de ninguna cultura, y menos ajustarse a la despótica metodología instaurada por el positivismo, a la que ningún congreso internacional reconoció como universal. Dicha tendencia, que se ha dado en llamar «epistemología del Sur», y también «diálogo de saberes», es la adoptada por esta obra, para la cual el pensamiento de los bambara de Malí respecto al lenguaje y otros temas puede ser, según los casos, tan o más valioso que el de Kant.
Nuestro propósito es abordar aquí, desde esta perspectiva múltiple, los diversos mecanismos que producen el encantamiento, deteniéndonos en cada uno de ellos, y privilegiando, como no podría ser de otra manera, la vía simbólica. De especial importancia nos parece el de la repetición, tan presente en el rito, pues termina sustrayendo al individuo de la esfera de lo cotidiano para sumirlo en un estado de encantamiento. Los niños quieren así que les cuenten relatos que ya conocen, pues de este modo regresan a un núcleo de sentido que atesoran en su memoria, envuelto en el aura de lo maravilloso. El cuento nuevo, en cambio, no conquistó aún un sitio en su imaginario, ni apareja recuerdos de las circunstancias que rodearon su narración en otras noches, los que inciden en la construcción de la atmósfera.
Hay a veces accidentes que modifican de golpe la capacidad sensorial, como el hecho de haber sido alcanzado por un rayo y salir indemne, algo de especial importancia en la iniciación chamánica. Tal persona suele adquirir así un poder de presagiar el futuro y percibir realidades que a los demás se les escapan, una zona densa y colmada de luces y sombras, en viajes de los que a veces les resulta difícil retornar. Lo maravilloso se cifra aquí en una mirada mágica y misteriosa, cuyo origen no siempre proviene de los seres sobrenaturales. Al que fue alcanzado por un rayo se lo considera muerto y resucitado en ese mismo acto, o sea, que abandonó su ser anterior y renació como otra persona. Esta se diferencia de la otra por su mayor nivel de percepción, en el que lo maravilloso deja de ser ya un fulgor efímero para convertirse en un estado casi permanente, o en una sucesión de fulgores con intervalos neutros de descanso.
Tal modificación espontánea de la sensibilidad se diferencia de la que es fruto de una larga educación de ella, como la que realizan los lamas tibetanos para alcanzar sus viajes astrales y aguzar su tercer ojo. Dicha preparación se da por lo común en la vía mística, y no difiere demasiado de la que opera en el campo del arte y algunos mesianismos que buscan transformar la realidad mediante actos de profunda entrega.
El trance de posesión, otra importante puerta de acceso a lo maravilloso, es un fenómeno ambiguo que tiene más que ver con las experiencias perceptivas de la persona, empezando por las de la infancia, que son las más fuertes y mágicas, y siguiendo por las de toda edad de oro que este vivió o construyó después. Aquí la dimensión individual de lo sagrado se imbrica con la colectiva, la que al ser más fuerte incorpora la propia subjetividad a un orden cósmico, anclándola así en un sistema simbólico consistente.
El espíritu poseedor, dice Michel Leiris en un ensayo sobre los etíopes de Gondar, interviene a la vez como explicación de un estado y una formulación estetizada de él, como si el poseído fuera de algún modo consciente de esa forma y de la eficacia de su despliegue en el ritual. Los adeptos simulan turbaciones psicopatológicas para inducir la posesión; es decir, la sustitución de personalidad. La crisis de posesión les permite dejar atrás los esquemas racionales que sujetan su imaginario, para abrirse a la poesía y lo maravilloso, y librarse así por unas horas del dolor y la angustia que los oprimen. Pero se hace aquí preciso separar la teatralidad del verdadero trance de posesión, aunque por ambas vías se pueda llegar a lo maravilloso. En principio, la acción teatral es una acción no vivida, sino simplemente escenificada, lo que implica que los participantes están conscientes de que actúan, por más pasión que vuelquen en su representación y procuren ignorar este hecho. Entre representar a un dios y sentirse verdaderamente un dios se alza la difusa frontera entre el teatro y el rito, aunque el espíritu lúdico del arte suele atravesarla, transformando así a la acción teatral en un verdadero rito de posesión, lo que se logra a menudo en el teatro antropológico. La posesión es una aventura tan fuerte que el poseído no la puede controlar, en la medida en que se convierte en un «caballo de santo», prestando su cuerpo a ciertos espíritus o deidades, aunque no con el propósito de quedarse en esto, sino también de olvidar en algún momento que es mera cabalgadura para sentirse y ser el jinete. Como toda verdadera aventura, tiene sus peligros, y no siempre se regresa indemne de esas experiencias.
Lo maravilloso apareja por lo común un estado de encantamiento o sensaciones intensas que enriquecen a la persona, al abrirla a otros mundos o a otra manera de mirar el mundo de siempre, cargando a este de nuevos y estremecedores significados. Pero cuando dicho embrujo toma matices que lo acercan al horror, la experiencia de lo maravilloso se sale de carril, pues la magia negra o brujería resulta ajena a ella. En la caracterización que hace Otto de lo sagrado entra el horror, junto con el estado de fascinación, mientras que lo maravilloso puede albergar, como antes se dijo, sí un temor, la ambigüedad del claroscuro, que potencia el misterio, mas no lo horrible, lo negativo. La brujería, en la medida en que degrada los sentidos socialmente concertados, tampoco puede alcanzar la dimensión de lo sagrado, que es, como se dijo, una condensación de significados que enriquecen lo real, al cargarlo de valores positivos.
Aunque el embrujo es parte de la magia, presenta aspectos específicos que lo distinguen de ella, pues no se centra en la recepción, en lo que alguien considera mágico, sino en la emisión consciente de un mensaje de un alto contenido simbólico, o que dice encerrarlo bajo su máscara, dirigido a desestabilizar o alterar a una persona determinada, desafiando a su percepción. Su finalidad no es proteger a alguien de un mal, ni curarle una enfermedad o beneficiarlo de cualquier manera, sino sacudir y, de ser posible, modificar en el receptor su concepción de lo real, abriendo con su poder ventanas a otros mundos posibles. El embrujo, al cancelar así lo trivial de la vida, se presenta como maravilloso. Para alcanzar tal objetivo recurre a mensajes oscuros, de difícil interpretación, pues perturban con su polisemia.
El embrujo nos aproxima al tema del arte, el que si bien posee asimismo un efecto desestabilizador, comparte con el mito la tarea de generar paradigmas y producir rituales. Decía Nietzsche que la realidad es fea, y si apelamos al arte es para no perecer por esta causa. O sea, su función sería estetizar la existencia, al explorar lo numinoso e imprimirle una forma capaz de revelar los núcleos del sentido, lo que es ya pisar el umbral de lo maravilloso. Harold Rosemberg, para caracterizar al tiempo actual, habla de la creciente desestetización del arte, lo que aleja a este del jardín de lo maravilloso, al colmarlo de vulgaridad, de una superficialidad que desdeña lo numinoso —el que siempre habita en las capas profundas— y se ríe de lo bello y lo sublime, como conceptos anticuados a los que hay que soterrar, claro que para asegurar así el reinado de las mercancías y la religión del consumo. Ticio Escobar sostiene que el problema del arte actual no es ya el horror al vacío, sino más bien la impotencia de generar primero un vacío en el que pueda inscribirse un signo que nos permita ver lo invisible por un instante. Esto último conforma a su juicio la máxima aspiración del arte, algo que se asimila al resplandor de lo maravilloso, que es una luz tan intensa como efímera.
La teoría distingue, en lo relativo al arte, dos formas de placer o disfrute del mismo: el intelectual y el sensual. Difícilmente el primero, basado en los conceptos, nos llevará a un estado de encantamiento, aunque el sensual suele lograrlo, y especialmente en las artes de la representación, como el teatro, la danza y el cine, dado su carácter efímero, que descarga en escaso tiempo una energía simbólica largamente acumulada. Aunque al concepto aristotélico de catarsis se lo ha relacionado con la purificación, producida principalmente por la tragedia, cabe también entenderlo como una fuerte descarga de emociones provocada por una obra de arte, una vivencia de breve duración que cataliza lo maravilloso en este tipo de experiencias. El arte transmuta la ausencia en presencia, el sueño en realidad, y abre las tinieblas con la fuerza de su resplandor.
También lo sublime suele abrir las puertas de lo maravilloso, aunque este excede la idea de placer estético, entendido como algo reposado, que se disfruta lentamente, pues desborda toda intelección y arrastra al sujeto con la fuerza de un torrente. Para Longino, lo sublime alude a un grado superlativo de belleza, algo que gusta y arrebata a todos y en todas partes, con lo que enfatiza su carácter universal. Para Kant, reside en lo ilimitado, ya sea por su dimensión (lo que sería para él lo sublime matemático), o por su poder (al que llama lo sublime dinámico). Mientras que la belleza, tanto natural como artística, es en su concepción finita, amable y próxima, por estar hecha a la medida del hombre, lo sublime se presenta como algo infinito, distante y temible, que este no puede dominar, pues trasciende por completo su capacidad de comprensión. Su manifestación, en consecuencia, avasalla tanto al intelecto como a los sentidos. No obstante, cuando el hombre se recupera de tal choque emocional, puede llegar a urdir densas mitologías a partir de esas percepciones maravillosas. Se ha dicho también que la impotencia que se siente al experimentar lo sublime no es otra cosa que una insuficiencia de la razón para dar cuenta del arte y lo numinoso, lo que no es de extrañar, pues se trata, como ya vimos, de otro lenguaje.
Julio Cortázar, refiriéndose a la literatura latinoamericana, consideraba a lo fantástico como una forma de exploración de la realidad. No para escapar de ella, sino para enriquecerla, avanzando en el conocimiento de sus posibles parámetros y conexiones. Es que también las palabras, con sus sonidos entrañables, nos conducen al jardín de lo maravilloso. Señalaba al respecto Rogelio Martínez Furé que en la tradición lukumí de Cuba existen palabras capaces de provocar que determinadas energías del cosmos vibren y se pongan en acción, influyendo en la vida de los hombres. Claro que la palabra es fundamental en el ritual de acceso a lo numinoso, pero precisa ser dicha en el momento justo, y con el tono apropiado. Mas a diferencia de la magia negra, el embrujo, en la medida en que nos deslumbra o fascina, se acerca a menudo a lo numinoso.
El sentido común es el sentido del común, de sus vivencias y saberes transmitidos en profundidad histórica. Las ciencias sociales, en su formulación occidental, constituyen un saber separado de la comunidad, no tamizado por su ética, y menos aún por sus percepciones sensibles, ya que estas fueron siempre vistas, desde los griegos en adelante, como ilusorias y falaces. Es preciso devolver a todos los saberes comunitarios su carta de nobleza, a través de un diálogo intercultural que despeje el camino a lo universal, tal como lo propone la epistemología del Sur, a la que antes nos referimos. Rabelais había anunciado ya que una ciencia sin conciencia representa la ruina del alma, pero no podía entonces predecir que cinco siglos después una filosofía privada de alma por la barbarie de la razón devendría la ruina de la conciencia, al distanciarla de la vida y diluir toda condensación de los significados. Mientras que los árabes, en su afán de conocimiento, se abrieron a los saberes de otros pueblos, el cristianismo los consideró históricamente una gran amenaza, y hasta receló de la ciencia de su propia civilización, por el peligro que significaba para la estabilidad de sus dogmas. El positivismo vino luego a ahondar la diferencia con esos otros saberes y a acentuar su dominación, por lo que en nombre de la ciencia renunció a ella y a toda pretensión de universalidad.
Pintura aborigen del norte de Australia que representa a seres oníricos con ricos trajes y tocados, cuya interacción dio orden y forma al universo. O sea, todo origen proviene de un sueño.
Lo irracional es la incoherencia consigo misma de toda razón, tanto de la occidental dominante como de las racionalidades de otras culturas, y nunca un atributo del pensamiento simbólico, pues se trata de una vía distinta de conocimiento. El reencantamiento del mundo al que se refiere esta obra opera desde lo mágico y no desde lo religioso, y parte de la afirmación de que no hay nada más irreal e ilusorio que el vacío. Lo real y lo ilusorio son por lo común términos opuestos, pero también pueden llegar a converger sobre un mismo objeto. Lo prodigioso no debe medirse por su condición de real o ilusorio, sino por su capacidad de modificar nuestra percepción del mundo, abrir la puerta a otra vida que no está en el más allá de la muerte, sino escondida en las brumas de la tierra. Mejor que elucidar un misterio es ahondarlo, y entrar en el corazón de los seres y las cosas mediante la poesía, las metáforas y la imaginación. Con el pensar cartesiano podemos llegar al ser, pero tan solo para verlo morir de frío y de insignificancia. Con el sentir no solo se existe, sino que también, o sobre todo, se vive, se celebra la condición humana. Los sentidos se ocuparán de enriquecerla y de producir los resplandores que nos sumergen en el mundo, librándonos por un tiempo de estar sentados ante él con el hastío de un relojero, sin otro propósito que el de desmontar su mecanismo y tornarse así cómplice de la desertificación del sentido en una sociedad que se parece cada vez más a un rebaño estandarizado, repleto de mercancías y objetos técnicos, y escaso de saberes que no sean meramente instrumentales.
La dimensión de lo suprasensible
El concepto de realidad dista de ser universal, pues cada cultura posee sus propios criterios al respecto, los que se ajustan al valor que ella asigna a la vía simbólica de cara a su propia racionalidad. Esta última, a su vez, no reposa en los presupuestos de la Razón occidental (así, con mayúscula, no para subrayar su importancia, sino la función de dominio que ejerció, y sigue ejerciendo, sobre el mundo entero), sino en su propia escala de valores, que estructura su lógica simbólica.
Alain Badiou, en su libro En busca de lo real perdido, se pregunta si uno se topa de golpe con lo real, o si este es fruto de una imposición, algo que nos exige más un sometimiento que una invención o una búsqueda. La única que no nos engaña al respecto, dice, es la angustia, un encuentro tan fuerte con lo real que, para exponerse a él, el sujeto debe pagar un alto precio.
Todo concepto de realidad se confronta, o dialoga, con el mundo de los sueños, tanto individuales como colectivos, y especialmente con las esferas del mito, el arte y la vida sensible. Ambas dimensiones carecen de fronteras precisas, pues si se suprime esa tierra de nadie que se extiende entre ellas, se producirá un desencantamiento del mundo, por ser justamente allí donde habita el resplandor de lo maravilloso. Cuando el pensamiento científico occidental decide acercarse a él, lo aborda con suma desconfianza, procurando explicar lo que su concepto de realidad le impide comprender. Salman Rushdie, desde la cosmovisión de la India, sostiene que los hombres de razón no alcanzan a vislumbrar lo sobrenatural, pues a este plano se ingresa solo por la vía sensible. Entra a jugar aquí la difícil dialéctica entre lo visible y lo invisible, pues se tiende a considerar real solo a lo visible (o perceptible por los sentidos), e irreal a lo invisible. Pero no es así de simple. Señala Merleau Ponty que si estoy ante una persona, esta es visible y por lo tanto real, pero no bien ella desaparece de mi vista, lo que me queda es solo una imagen. Dicha persona es ya invisible, pero no irreal, pues existe en otra parte, para otros, y bien puede en el futuro volver a presentarse ante mí. La presencia será entonces como una máscara óptica de una imagen trascendente que ya no la necesita para ser, sino tan solo, de vez en cuando, para confirmar su existencia. Bajo esta perspectiva, lo real está lejos de reducirse a lo que yo percibo, a mi mundo sensible, pues las imágenes de seres que otros vieron (y yo no) forman también parte de lo real. Pero ello se complica cuando se incorporan a la circulación de lo real los productos de la imaginación, el temor y la atracción de las sombras.
En el mundo de Lovecraft, una grieta en un muro, un puente olvidado, una zona muerta donde nada crece, o un bosque maldito, operan como una frontera estremecedora. Quien la cruza no cae en un mundo maravilloso, sino en el horror, la pesadilla, la locura y la muerte. Esas puertas de las más negras tinieblas suelen estar junto a los senderos por los que transitamos con frecuencia y donde a veces, sin querer, despertamos a los que acechan en el umbral. Dicho autor rechaza la racionalización extrema de la realidad, que pretende eliminar los pasajes que comunican ambos mundos, los que si bien en él conducen siempre al horror, porque es su especialidad, también llevan a lugares encantados. Ese otro mundo, que llamamos también «lo desconocido», es visto en África como un granero de semillas de vida, y la tierra un campo de encarnaciones, un camino hecho de meandros peligrosos sumergidos en espesas tinieblas. O sea, conjuga el misterio con lo fecundo. El intento de objetivación antropológica de lo extraordinario apareja, ab initio, un serio cuestionamiento del paradigma etnográfico, un salirse de la trocha angosta trazada por el concepto positivista de ciencia social. Se permite aludir y hasta describir estos fenómenos extraordinarios o suprasensibles como rarezas propias de gente primitiva, apasionantes a veces por su exotismo, pero también colmadas de «superstición». Y quien intente establecer la validez de esas construcciones simbólicas, develando la riqueza que ocultan detrás de su máscara ficticia, dejará de ser considerado un científico. Se lo tratará de charlatán o, en el mejor de los casos, de poeta entrometido en un terreno que no le corresponde. Y no solo los saberes del «primitivo» son descalificados, sino también su estética, pues su arte es enviado al cajón de sastre de las artesanías, de las que se ocupará el folklore, y no puede dar cuenta de una humanidad alternativa a la dominante. En tal estigmatización cayó Castaneda por querer abordar la epistemología de Don Juan, su forma de construir la realidad, al margen de la discusión sobre la veracidad o no de los relatos de este autor, seriamente cuestionado por varios antropólogos.
Hieronymus Bosch. El jardín de las delicias (detalle).
Recuerdo una conferencia que dictó en Buenos Aires un gran chamán shipibo de la selva peruana, quien contaba a la vez con un doctorado en medicina concedido por la prestigiosa Universidad de San Marcos, de Lima. Tras describir los tres primeros niveles del chamanismo según su cultura, intentó omitir el cuarto de ellos. Ante un pedido del público de que completara su esquema, y tras unos segundos de duda, respondió simplemente con un lapidario «Desaparecer». Nos devolvía así, a boca de jarro, una pregunta muy difícil de contestar: ¿Cómo una persona con un doctorado en ciencias biológicas podía hablar de su propia capacidad de tornarse invisible, como si estuviéramos en un cuento de hadas? Esta contundente palabra abrió al auditorio la existencia de esa tierra de nadie, a la que nuestra formación nos impide acceder. Pero dicho chamán se movía cómodamente en ambos mundos, y nada le costaba realizar este tipo de construcciones conceptuales. Los antropólogos de la Casa del Caribe, en Santiago de Cuba, en forma recatada, casi clandestina, comprendieron que la realidad no se puede mirar solo desde afuera, conforme a las prescripciones del racionalismo positivista, sino que debía ser también mirada desde adentro, desde la piel y la mentalidad del otro, método que atribuyeron a José Martí. Decidieron entonces, en silencio, iniciarse en los cultos afrocubanos del oriente de la isla, dejando a un lado sus prejuicios, y también, por cierto, los rígidos esquemas marxistas en los que se formaran. Ello les permitió una hazaña no lograda en otra parte de América: tipificar dieciséis formas de trance de posesión, las que fueron utilizadas luego por un grupo de teatro interesado en este sustrato antropológico. Como secuela de tal experiencia, el museo que explicaba a los neófitos los principios de dichos sistemas simbólicos pasó de hecho a ser manejado por los practicantes de esos cultos. Cada uno de ellos tuvo allí su propio espacio para «blanquear» sin intermediarios sus creencias, mostrando el lado humano de su imaginario, tildado antes de «satánico» y perseguido como salvaje. O sea, dichos antropólogos pudieron así descolonizar su objeto de estudio y descolonizarse ellos mismos en esta dialéctica, al despojar a su ciencia de lo que alguien llamó el «corsé positivista». Todo ese territorio de tinieblas fue legitimado en el plano de lo real maravilloso, contribuyendo así al encantamiento del mundo, el que bien se puede considerar el propósito fundamental de la cultura.
Mucho tiempo atrás, en su Antropología filosófica, Ernst Cassirer percibió ya que lo que caracteriza a la llamada «mentalidad primitiva» no es su lógica, sino su sentimiento general de la vida, una cosmovisión que no puede ser parcelada. No es el naturalista que viene a clasificar las especies, ni el antropólogo que quiere descubrir o interpretar, ni el aventurero que busca satisfacer una curiosidad intelectual o vivir momentos emocionantes ante lo exótico, quien determinará lo que es lógico o no. Menos aún quienes se les acerquen procurando medrar con sus recursos. La visión que esos pueblos mal llamados «primitivos» (puesto que por lo general son contemporáneos al observador) tienen de la naturaleza y de su vida no es teórica ni meramente práctica, sino, señala Cassirer, simpatética, o sea, de involucramiento profundo. De esto se puede colegir que el límite de lo suprasensible o maravilloso es más difuso de lo que parece, y que también el hecho de dividir metódicamente en parcelas los objetos de estudio no nos sirve para entender mejor su realidad, sino más bien para alejarnos de ella. Porque esa «lógica» no debe evaluarse desde un punto de vista exógeno, montado sobre otra escala de valores que se pretende universal sin serlo, sino con la escala propia de ese grupo. Es su lógica simbólica la única que puede decir qué es racional para dicho pueblo, y qué no. Al considerar su propia racionalidad, nos hallaremos más cerca de tal frontera, reduciendo la extensión de la tierra de nadie que existe entre ambos mundos. Lo central en esas culturas es el mito, que brota de la emoción y se sostiene en ella, tiñendo a su imaginario con un color específico, diferente. A las sociedades tradicionales no les falta capacidad para captar las diferencias empíricas que presentan las cosas. Ocurre simplemente que todas estas particularidades se engloban en un sentimiento más hondo y trascendental, que sostiene la unidad de lo viviente y privilegia los significados sobre las descripciones técnicas o de otro tipo, en las que a menudo se queda la antropología cuando carece de la facultad del vuelo. Esto lleva a un hombre a consustanciarse, por ejemplo, con un animal, hasta el punto de sentirse su doble, en un clima maravilloso en el que incluso el hecho de desaparecer dejará de ser una extravagancia inaceptable, como no lo es en varios pueblos amazónicos, y no solo para los shipibos. En una última instancia de legitimación, eso podría ser considerado como metáfora de una alta poética, que no se limita a convertir en presencia a lo ausente, sino que también desplaza una presencia hacia las brumas de la ausencia.
Es que al sobrecargar de belleza las percepciones de la vida diaria se las introduce en la esfera de lo maravilloso, por lo que este deja de ser un estado excepcional. En La voluntad de poder, Nietzsche afirma que si se nos dotara de una vista más sutil, veríamos que todas las cosas se mueven. Y Gaston Bachelard, por su lado, escribe en El aire y los sueños que la imaginación debe ser un verdadero viaje hacia lo maravilloso, algo capaz de sumergirnos en él. Y lleva esta tesis al extremo de aventurar que toda imagen estable y acabada corta las alas a la imaginación, cerrando así las puertas a lo maravilloso. Pero las imágenes renovadas sin cesar pueden parecerse a las de la televisión actual, cuyo bombardeo psicodélico impide con su velocidad el pensamiento profundo y todo proceso de condensación de sentido. El pájaro, que es una imagen poética del aire, el vuelo y el sueño, se pasa la mayor parte del día posado en una rama o escarbando el suelo, y por la noche duerme, soñando tal vez con el vértigo de sus vuelos. Por otra parte, lo maravilloso, para ser tal, necesita como contraste experiencias y visiones que no lo sean. Es decir, lo extraordinario requiere por definición un tiempo ordinario, que sirve para condensar las imágenes fuertes encontradas en el vuelo de la imaginación. Es la experiencia de las percepciones lo que forma el ser de las cosas, las que se hacen así palabras y llegan luego al esplendor, o el resplandor.
A ninguna forma (imagen) corresponde por naturaleza un significado. E incluso, como lo mostró hace un siglo Franz Boas en su libro El arte primitivo, es frecuente en las distintas culturas que una sola forma tenga una variedad de significados. Él recomendaba estudiar en cada contexto las asociaciones firmes que existieran entre la forma y el significado, como una manera correcta de conocer su estética. También consideraba de gran importancia verificar el grado de intensidad de las emociones que acompañan a cada asociación de forma y significado. Otra vía de abordaje que señalaba era observar la variedad de formas que se usaban para representar un mismo objeto, y precisar cuál de ellas desataba especiales reacciones emocionales. Si bien estas últimas pueden desplegarse en una amplia escala, en su punto más alto aguarda el resplandor de lo maravilloso.
Las emociones, en principio, son funciones biológicas del sistema nervioso que contribuyeron a la supervivencia, reproducción y adaptabilidad de las especies, en un arco que va de los reptiles a los primates, y se las puede definir como un repertorio de respuestas que no precisan de la conciencia. Son reacciones más bien autónomas, cono salir en estampida al percibir la presencia de un depredador. También en la especie humana ellas procuran sustraerse a la conciencia como parte del instinto de conservación, pero a esto se suma el deseo de capturar sin interferencias los signos de lo numinoso. Es que, como afirma Mircea Eliade en Mitos, sueños y misterios, el pensamiento simbólico precede al mismo lenguaje, y revela los aspectos más profundos de la realidad, que desafían a toda otra forma de conocimiento.