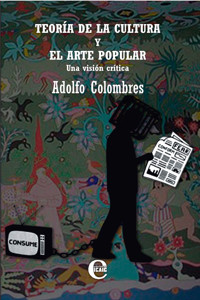
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El deslinde de los estratos de significación del término cultura (burguesa, de élite, de masa), deliberadamente enajenados de sus esencias profundas por la manipulación capitalista, constituye una notable empresa de este título. Perfilar las fronteras entre ellos, desde la perspectiva del espacio de autenticidad que es la cultura popular, lanza un desafío a la conciencia social, abriéndole un camino de comprensión sobre las implicaciones reales de una terminología elaborada desde los centros de poder para anular y suplantar a la cultura auténtica, que es la creada «por el pueblo, por las clases bajas o subalternas», al decir de Adolfo Colombres. Se trata de una reflexión sobre la cultura popular y la posibilidad de teorizarla desde la perspectiva crítica y emancipadora de las capas sociales subalternas, con el propósito fundamental de «dimensionar las expresiones artísticas del pueblo» frente a los intentos de sustituirlas por una literatura «para el pueblo». Como parte de los complejos procesos que condicionan la cultura popular, se abordan temas como el lenguaje y el sistema de la oralidad, las especificidades teóricas de la cultura en Nuestra América, el papel de los medios de comunicación, el folklore, las políticas y estrategias sociales, la diversidad cultural, la dialéctica entre identidad y globalización, y otros tópicos que problematizan la visión que sobre estos temas pretenden imponer los discursos hegemónicos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,www.cedro.org) o entre la webwww.conlicencia.comEDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Edición: Daniel García Santos
Cubierta: Suney Noriega Ruiz
Diagramación: Jacqueline Carbó Abreu
Realización electrónica: Alejandr Villar
Todos los derechos reservados
© Adolfo Colombres, 2014
© Ediciones ICAIC, 2023
Estimado lector, le estaremos muy agradecidos si nos hace llegar su opinión por escrito, acerca de este libro y de nuestras ediciones.
ISBN 9789593043861
Ediciones ICAIC
Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC)
Calle 23 No. 1155, e/ 10 y 12, El Vedado. La Habana, Cuba
Prólogo
Antes de entrar en materia, cabe señalar que esta es la tercera versión del presente libro, editado por vez primera en Buenos Aires, en 1985. En el año 2007 se publicó en dicha ciudad una segunda versión, que elimina un par de textos de la anterior por coyunturales, y añade otros, por lo que pasó ya de las 200 páginas. Esa segunda versión fue editada asimismo en México por CONACULTA en 2007, sin mayores cambios. La presente versión, sin quitar ningún texto de la anterior, añade cinco, dos de ellos capitales, por su actualidad y anclaje civilizatorio. Si bien la mayor parte de los ensayos versan sobre la cultura, la literatura y el arte popular, con las dialécticas en las que ellos se ven inmersos, la temática se fue extendiendo a otros aspectos muy vinculados, como los relacionados al desarrollo cultural y las causas históricas de la Patria Grande, que, de soslayarse, se dejará a los otros desconectados de una perspectiva civilizatoria y transformadora, pues detrás de todo esto se agita la bandera, o la necesidad irrecusable, de salvar a nuestros países y al planeta de la nueva barbarie capitalista que ha venido dispuesta a arrasar toda la belleza del mundo.
No es casual que la versión más avanzada, y probablemente definitiva, de esta obra, se edite en Cuba, pues otro tanto ocurrió con mi libro anterior, La descolonización de la mirada. Una introducción a la antropología visual, cuya tercera versión casi duplicó a la segunda en número de páginas, y la considero también definitiva. El interés del ICAIC de publicar esta compilación, es conformar con el antes citado y mi ensayo Teoría transcultural de las artes visuales (del que salió aquí su segunda versión ampliada, mucho antes de que apareciera en Argentina), un tríptico vasto (porque excede las mil páginas) que gira alrededor de una serie de temas capitales para una teoría crítica de la cultura y el arte. Claro que mis puntos de vista, que avanzan a menudo por zonas poco exploradas, pueden no ser aceptados, pues no son más que puntos de vista, aunque no carezcan de anclajes en la historia del pensamiento libertario de América Latina y otras partes del mundo. Nunca me creí dueño de la verdad, empezando porque «la» verdad no existe: existen verdades, que cada cual trata de articular en un sistema de cierta coherencia. Me congratula entonces que esta nueva versión se edite por primera vez en este país querido, donde no hay que convencer a nadie de la importancia de la causa de Nuestra América, gracias a la prédica temprana de José Martí y a los esfuerzos conceptuales de la Revolución. Esta isla es el único país de la región en el que nunca me sentí una voz que clama en el desierto o, para decirlo en términos menos dramáticos (y más graciosos), un yanqui en la corte del rey Arturo. Quiero agradecer especialmente a mi hermano cubano Pablo Pacheco López, quien a lo largo de muchos años me prodigó su afecto y su confianza plena, convirtiéndose en el principal editor de mi obra en este país. Hago público este reconocimiento en un momento en que, aquejado por problemas de salud, trabaja en su casa como si estuviera en su oficina del ICAIC, sin tregua. Este libro va expresamente dedicado a él, aunque bien sabe que también lo están todos los que me editó en Cuba.
Se podría decir que la cultura, en un sentido antropológico, es el producto de la actividad desarrollada por una sociedad humana a lo largo del tiempo, a través de un proceso acumulativo y selectivo. Aunque el concepto de cultura habría nacido con Tylor, quien lo elaboró a partir de la noción de raza humana, lo cierto es que para el pensamiento occidental viene a ser algo que se relaciona en forma dialéctica con la naturaleza, es decir, en términos de oposición y no de complementación, como se da en las cosmovisiones indígenas de América. Lévi-Strauss, en El pensamiento salvaje, decía que el arte es la toma de posesión de la naturaleza por parte de la cultura, especie de definición que patentiza dicho sentimiento de dominio. Pero este libro no habla de la cultura y el arte en general, sino principalmente de la cultura y el arte popular, es decir, los creados por el pueblo, por las clases bajas o subalternas. Por extensión, suele llamarse también arte popular al desarrollado por miembros de otros estratos sociales que adoptan, consolidan y reelaboran los puntos de vista del pueblo, deseando servir a sus intereses de clase y al desarrollo de su conciencia y valores. Cuando Bertolt Brecht afirma que un arte, para definirse como popular, debe ser comprensible para las amplias masas y tomar y enriquecer sus formas de expresión, se está refiriendo sin duda a un arte para el pueblo, que será positivo si refuerza a su cultura, y negativo en la medida en que la sustituya, subrogándose y expropiando la palabra a las clases bajas. El paternalismo estético, que tanto promovió el realismo socialista, sirvió para deshumanizar y estereotipar al pueblo, pues en su esquemático pragmatismo no se detuvo ante nada con tal de formular arquetipos revolucionarios válidos o, mejor dicho, operativos. Los desastrosos resultados de esta política en el terreno del arte y la literatura (que llevaron a marginar por mucho tiempo experiencias muy avanzadas en el aprovechamiento creativo de la cultura popular americana, como fue por ejemplo el Macunaímade Mário de Andrade, editado en 1928, es decir, años antes que El tungsteno de César Vallejo y Huasipungo de Jorge Icaza), así como las distintas manipulaciones realizadas por otras corrientes populistas y folkloristas, nos llevan a optar por el sentido restringido, llamando solo arte popular al arte del pueblo, con toda su complejidad estructural, sin mutilaciones interesadas. El papel de los artistas e intelectuales de otra extracción social no puede ser el de hablar por ellos, sino el de apoyarlos, contribuyendo al desarrollo y puesta en valor de su cultura. Esta ayuda se dará principalmente a través de la transferencia de información y tecnología, valiéndose de métodos no manipuladores de su conciencia y su imaginario, sobre los que me explayo en otro libro.1 Pero esta categórica separación no es para distanciar al pueblo de los sectores progresistas dispuestos a ayudarlo, sino para propiciar un diálogo simétrico, edificante, sin usurpaciones ni manipulaciones. La negación del diálogo suele empezar con la unificación de lo diferente. Si el artista ilustrado, perteneciente por lo común a la clase media, se siente tan pueblo como el pueblo, no tendrá empacho en hablar en nombre de él ni en sentirse su legítimo representante; tan legítimo, que ni siquiera considerará necesario escuchar, consultar.
1 Adolfo Colombres: La hora del «bárbaro». Bases para una antropología social de apoyo, Premia Editora, México, 1982. Especialmente en la Primera Parte, Cap. IV.
Según Jakobson, el mensaje reviste una función estética cuando se estructura de una manera ambigua y se presenta como autorreflexivo, es decir, cuando pretende atraer la atención del destinatario sobre la propia forma, en primer lugar. Pero aquí empiezan las dificultades, pues este concepto de arte es occidental, y rara vez el artista popular participará de él. Hubo un tiempo en que lo bello y lo útil marchaban a la par, y no se concebía la belleza sin una paralela función no estética, es decir, práctica: lo que llamamos arte tenía un sentido predominantemente religioso o utilitario. Y si no hay un concepto universalmente válido de arte; si cada cultura, e incluso cada época en la historia de una cultura, posee sus propias ideas respecto a eso que nosotros denominamos arte, toda la teoría estética de Occidente deja de tener entonces el alcance ecuménico que pretende. Por lo tanto, si pese a esta observación asumimos como válido el enfoque occidental a fines de profundizar en el tema desde algún ángulo, no se debe olvidar la condición que gravita sobre los resultados: más que juicios científicos de validez universal, tendremos apenas hipótesis para avanzar hacia lo verdaderamente universal, dado por lo transcultural. SeñalaGarcía Canclini que de Kant a Umberto Eco se afirma la idea de que la experiencia artística se produce cuando en la relación entre un sujeto y un objeto prevalece la forma sobre la función.2 Esto ya supone un avance sobre el idealismo estético (esa otra concepción occidental, ya en retirada, que hizo del arte una religión), en la medida en que desplaza del centro de la obra a la belleza idealizada, al inasible sentido de lo bello, pasando a analizarla como un proceso social y comunicacional. El modelo comunicacional mínimo se compone de un emisor, un mensaje, un código, un canal y un receptor. De todos estos elementos, el único que no varía, o puede no variar, de una cultura a otra, es el canal. La cultura moldea al emisor y el receptor, y si ambos pertenecen a grupos diferentes, el receptor no podrá decodificar el mensaje a menos que se hubiera apropiado mediante estudios formales de los códigos del emisor. El mensaje también es cultural, desde que se liga, a través de la conciencia individual del emisor, a un imaginario social y un acervo histórico que le dan sentido. Y si a la cultura añadimos la clase social, que también determina o condiciona asimismo este proceso, imposibilitando o dificultando el entendimiento entre dos personas de una misma sociedad y un mismo tiempo, terminamos de visualizar la complejidad de un cuadro que demanda para su esclarecimiento una antropología y una sociología de la comunicación. Ya con estas aclaraciones, es lícito hablar de un arte maya aunque los mayas no llamaran arte a sus códices y estelas, cuyo propósito era dejar un registro cronológico, ni a los imponentes mascarones de Chaac, que solo buscaban representar al dios de la lluvia: siempre ha de entenderse que lo estamos haciendo desde una óptica occidental moderna. De igual modo, cuando hoy en día se habla de arte popular para designar a los tapices salasacas o las tallas en madera de los mbyá-guaraní, se entiende que estamos trasladando el concepto occidental de arte a otras culturas, a objetos que se ajustan a él por más que no haya sido artístico ni predominantemente estético el propósito del realizador. Claro que no toda la producción simbólica popular cae dentro de la categoría de arte. Como se verá luego, hay objetos artesanales a los que cabe negar tal condición. Por otro lado, el contenido estético puede ser exclusivo (la pintura «primitiva» haitiana), agregado a lo utilitario (decoración de una vasija) o subordinado a otra función, como religiosa, festiva, cinegética, política, etcétera.
2 Néstor García Canclini: Arte popular y sociedad en América Latina, Grijalbo, México, 1977.
La tendencia histórica, metafísica, del arte se prestó perfectamente a la opresión del arte popular, que no se ajustaba a sus categorías y se situaba al margen de las modas yteorías dominantes. La universalidad abstracta que alentó establecía en las obras esencias inmutables, con lo que se desentendía del problema de su producción y recepción, eliminando los factores de clase y cultura. La sociología, la antropología y hasta los estudios económicos del arte dieron por tierra con esa torre de cristal, y abrieron el espacio de reconocimiento y valoración que demandaba la producción cultural de las clases bajas y las nacionalidades oprimidas. Hasta el profundo individualismo que creció a la sombra del idealismo estético está siendo socavado. Las nuevas tendencias, como observa García Canclini, tratan de reemplazar el individualismo por la creación colectiva, y ver a la obra no como el fruto excepcional de un genio, sino como el resultado de las condiciones materiales y culturales de cada sociedad.3 El artista popular sabe que no existe el genio, el que inventa a partir de la nada. Aunque de hecho, como dice Claudio Malo González, se dan artistas mejor dotados que otros, sus raíces y realizaciones obedecen más al espíritu colectivo que a conflictos personales. El ser del creador popular se encuentra fundido con su mundo, y no contrapuesto hostilmente a él. El renombre es limitado al afecto y el reconocimiento de su entorno social; el anhelo de afirmarse como diferente al grupo se da muy poco. La originalidad, el deseo de distinción, son formaciones o deformaciones propias de la elite.4 Esto último, de por sí, nos está hablando de otra concepción radicalmente opuesta de arte, a la que no hay que perder de vista en la teoría estética.
3 Ídem, p. 10.
4 Claudio Malo González: «Arte y cultura popular», en Artesanías de América, Revista del CIDAP, N° 17, Cuenca, diciembre de 1984, p. 10.
Durante la Colonia, solo se reconocía en América la condición de artista al que copiaba con fidelidad los modelos europeos. El arte indígena fue destruido, y no se permitió su renacimiento y menos aún su desarrollo. Sus remanentes debieron permanecer soterrados durante siglos, cual semillas que esperan el tiempo de su germinación. Tampoco las condiciones materiales de vida de esos pueblos creaban un clima propicio para ello. Uno de los pocos méritos del indigenismo fue haber logrado atraer la atención hacia el pasado arqueológico y el arte popular contemporáneo, tanto indígena como mestizo, al relativizar el monolítico enfoque occidental. Pero en ese contexto de paternalismo el lugar que se le asignaba era inferior, secundario, tratándose del arte actual, y en lo que hace a la arqueología, sirvió más de barniz nacionalista a la burguesía que como base de una recuperación histórica de los legítimos herederos de esas civilizaciones. Hubo así una expropiación de la herencia del oprimido por el opresor. Este, al levantar monumentos a héroes indígenas de la época de la Conquista o la Colonia se enmascaraba como tal y legitimaba la continuidad de esa opresión por parte de sus descendientes. En base a esto, nodebe sorprendernos el «subdesarrollo» del arte subalterno. Aún más, al ver a menudo obras magníficas producidas por artistas populares, y conocer el contexto de miseria en que transcurre su existencia y las necesidades que los acucian, hay que admitir que es verdaderamente un milagro que tanta belleza pueda alzarse del barro, salir del monte, bajar de las cumbres barridas por el viento. La cultura popular, decía Stavenhagen, ha de ser actividad creadora y no consumo pasivo de bienes culturales industrializados.5 Y esto, al cabo de tan largo colonialismo (que aún continúa), supone un acelerado proceso de desarrollo, que lleve al arte popular a reelaborar su propuesta, acortando la distancia evolutiva con el arte dominante. Pero hay quienes creen que el arte popular debe permanecer en invernadero, sin contaminarse con el mundo moderno, sin modificar sus diseños tradicionales y menos, por cierto, añadir otros. Estos puristas no hacen más que lamentar la desaparición de una costumbre o de una fiesta, y condenar el surgimiento de nuevas manifestaciones, en las que ven una degeneración de esencia original. En el paternalismo que los caracteriza, hasta pontifican sobre lo que el pueblo debe conservar y suprimir en su cultura, haciéndose así cómplices de una dominación meliflua, no menos nefasta que la violenta. Dicho tipicismo, advertía Marta Traba, termina convirtiendo el imaginario popular en extravagario popular.
5 Rodolfo Stavenhagen: «La cultura popular y la creación intelectual», en La cultura popular, compilación de Adolfo Colombres, Premia Editora, México, 1982, pp. 21-39.
Cabe acotar que al decir desarrollo del arte nos referimos al mejoramiento sostenido de las condiciones de producción artística, a una transferencia de información y recursos que permitan su crecimiento y florecimiento, por lo que no se debe vincular tal concepto al tema del progreso del arte, tan discutido en el plano estético. Tampoco el desarrollo de dichas condiciones debe llevarnos al desarrollismo cultural y al culto pacato a todo progreso. Como señalaba Adorno, toda innovación debe ser confrontada con su contenido de verdad y no convertirse en fetiche.6
6 Theodor W. Adorno: Teoría estética, Ediciones Orbis, Barcelona, 1984, p. 274.
En el camino que emprendemos no basta con homenajear y abrir espacios a la cultura popular; es preciso también acordarse del artista popular concreto y hacerle justicia no solo en lo cultural, sino también en lo social y económico. Hay quienes no se cansan de exaltar las excelencias del arte popular, pero nada dicen de la explotación del artista, y a veces hasta se tornan cómplices de dicha explotación. Sin derecho a la experimentación no puede haber desarrollo del arte, y esto exige dar en lo económico al arte popular el trato que se merece. Si de la producción del día depende la comida, no queda más que ir a lo seguro, a lo reconocido y admitido por el mercado; es decir, a la repetición, a la reproducción de unos pocos hallazgos. Con un mayor excedente el artista popular podrá desarrollar su inventiva, e incorporar asimismo nuevas tecnologías que puedan aliviar su trabajo y mejorar el resultado. Porque el desarrollo implica también un ahorro de energía humana, tiempo y materiales en el proceso productivo. Muchas veces, por temor a un falseamiento de la identidad, se toleran jornadas agotadoras que aparejan un desgaste psíquico y físico del artista y hasta se convierten en factores de descomposición social. En el apoyo y revalorización del arte popular no se deben separar nunca los valores estéticos de las condiciones socioeconómicas en que las obras se producen. Hay que preguntarse siempre quién produce, cómo produce, para quién produce, para qué produce, cuánto produce y de qué forma vive el que produce. Si un tapiz nos gusta no debemos quedarnos en el elogio de sus formas plásticas; hay que preguntarse asimismo cuánto tiempo demandó su confección y la preparación de la materia prima, y cuál es su precio, para sumar luego los costos y sacar en base a esto cuál es el ingreso neto del artista popular por mes y, por último, si con ese dinero se puede llevar una vida digna.
Lo apuntado hasta aquí no es más que un esbozo de una serie de cuestiones tratadas con amplitud en este libro, el que por su origen inorgánico está condenado a repetir algunos conceptos, los que por versar sobre temas por lo general centrales no están de más. El acceso a la verdad es elíptico, por momentos sinuoso, y se baja mejor hacia el meollo evolucionando como un buitre sobre la presa, para abordarla desde distintos ángulos. Porque un mismo concepto incorporado a contextos diferentes se enriquece con nuevos matices, redefiniéndose en sucesivos niveles: la dialéctica nos enseña que no hay nada fijo, inmutable, y menos en las ciencias sociales. Toda teoría es una «obra en progreso», como llamó Joyce a su Finnegans Wakehasta que resolvió cosificarlo con la letra de imprenta.
El primer ensayo, «La cultura popular», es en realidad un prólogo que hice para una compilación editada en México,7 que me pareció apropiado como introducción al tema, por traer al tapete no solo mis propias consideraciones al respecto, sino también enfoques de otros autores de relieve que integran dicho volumen, como Rodolfo Stavenhagen, Guillermo Bonfil Batalla, Eduardo Galeano, Mario Margulis, Leonel Durán, Jas Reuter y Amílcar Cabral. Para no mutilarlo, decidí no eliminar los párrafos que se refieren específicamente a tal obra, por más que aquí pierdan sentido.
7 La cultura popular, ed. cit.
El siguiente trabajo, «Aproximación antropológica a la cultura y el relato popular», fue editado en una primera versión por la revista La Palabra y el Hombrede la Universidad Veracruzana,8 aunque luego ampliado y reajustado para la segunda versión. Constituye un primer paso hacia una especie de antropología de la literatura, tema que profundicé después en un largo ensayo,9 el que fue premiado en Cuba por la UNEAC y mereció también en Argentina un premio nacional de antropología. Aquí fue publicado por Tablas-Alarcos, gracias a la gestión de mi amigo Jesús Lozada Guevara, heraldo del sistema de la oralidad.
8 No 27, julio-septiembre de 1978, Xalapa, pp. 24-31.
9 Adolfo Colombres: Celebración del leguaje. Hacia una teoría intercultural de la literatura, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1997.
El tercer ensayo, «En defensa de la lengua y el sistema de la oralidad», hasta ahora no incluido en libro alguno, fue redactado como secuela de una jornada académica que se realizó en la ciudad de Quito en julio de 2005, organizada por el Instituto Andino de Artes Populares (IADAP) en torno al Proyecto Cartografía de la Memoria, dedicada esta vez a analizar el estado de la literatura oral y popular en los países signatarios del Convenio Andrés Bello. Si bien el principal objetivo de la jornada giraba en torno a las formas de trabajar las literaturas orales y populares en el nuevo milenio, a partir del texto que presenté en mi condición de consultor del organismo, como alternativa a la ya caduca metodología del llamado «folklore literario», los debates se expandieron hacia el conjunto del sistema de la oralidad, a cuya caída ante al poder de los medios de comunicación de masas, no contrarrestado por enérgicas políticas estatales que la sostengan, adjudicaron los especialistas de los países asistentes buena parte de los males económicos y sociales que aquejan a los sectores más desfavorecidos de la región. En este texto analizo el estado de las lenguas oprimidas de América y las políticas oficiales que se aplican a ellas, a menudo de carácter etnocida, y propongo, como un mecanismo para contrarrestar la deculturación producida por el proceso globalizador, incorporar dicho sistema a la educación formal, mediante lo que denomino Maestros de Cultura Oral, como un sistema paralelo, no auxiliar, del basado en la escritura. El ensayo «Sobre el proverbio», pertenece también a esta esfera del lenguaje y la literatura popular, y busca poner en valor estos dichos tan breves como contundentes, por la sabiduría de siglos que trasuntan.
«Liberación y desarrollo del arte popular» es el ensayo que más se expande sobre este tema en el libro. Fue publicado en 1986 en Asunción del Paraguay por el Museo del Barro.
El siguiente, «Elementos para una teoría de la cultura de Nuestra América», es una versión ligeramente retocada de la cuarta parte de la primera edición de mi obra La colonización cultural de la América indígena,10la que fue separada de la versión final de esa obra y trasladada aquí. Este trabajo es el más extenso del libro, y va enfocando con sistematicidad las distintas cuestiones y aspectos a tomar en cuenta al plantearse la unidad cultural de América Latina, es decir, el viejo sueño de la Patria Grande, que se torna hoy una realidad tangible con la conformación de la UNASUR y la CELAC. Se trata de mi primer texto sobre este tema, escrito hace más de treinta y cinco años, el cual iniciaría un proceso de pensamiento que, tras pasar por una protoversión editada en Cuba por Pablo Pacheco, habría de desembocar en América como civilización emergente, que se publicó en cuatro países. Si se compara ambos trabajos, se comprobará que no hay giros notorios en la interpretación de la realidad abordada, sino tan solo análisis de las nuevas situaciones, una ampliación y profundización en los temas capitales, y también una mayor precisión terminológica. Hay cuestiones allí tratadas que no son hoy relevantes, pero que en ese momento lo fueron, por lo que preferí no eliminarlas.
10 Adolfo Colombres: La colonización cultural de la América indígena, Quito-Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1977.
El siguiente ensayo, «Cultura popular y medios de comunicación: la declinación de los ritos», es una disquisición que se aventura ya por la antropología filosófica, y se trata de una reflexión sobre lo observado en el MIP-TV85 de Cannes, experiencia audiovisual colmada de inquietantes anuncios, que prometían revolucionar varios aspectos del concepto de cultura vigente hasta entonces. Se analiza allí cuál podría ser el papel de la cultura popular en un mundo altamente tecnificado. Al revisar dicho texto para esta nueva edición me sorprendió ver que todos esos anuncios se cumplieron luego puntualmente y con gran rapidez.
En el que viene después, «Cultura de masas y democratización de la cultura», regreso a este tema tan controvertido como fundamental, ampliando el movimiento envolvente para lograr nuevas precisiones. Este se complementaría con el texto siguiente, «Folklore, cultura popular y modernidad», que somete a crítica el concepto de folklore, considerándolo caduco en la mayor parte de sus usos, para reemplazarlo por el de cultura popular, la que puede ser tradicional o actual, anónima o autoral, y oral o escrita. Ello le permite abordar su propia modernidad (algo vedado al folklore clásico), y sobre todo ponerla en manos de los mismos sectores populares a la que pertenece, para que sean ellos los beneficiarios principales de su desarrollo cultural, sin dejar su manejo en manos de especialistas.
Los textos «Marco teórico para una planificación cultural estratégica» y «Jugar en el bosque mientras el lobo no mira…», se dirigen específicamente a la práctica cultural en el campo popular. El primero, para proporcionar a dichos sectores pautas para encarar un desarrollo cultural autogestionado de base científica y largo aliento, como la única forma de dejar atrás la noche del colonialismo y la dependencia. El segundo señala la falta de políticas dirigidas a formar promotores culturales de base entre los sectores populares, tal como lo pedía la UNESCO en Americacult o Conferencia de Bogotá (1978), para centrarse en la formación de gestores culturales en un nivel de licenciatura, por lo general ajenos a la comunidad en la que trabajan como profesionales y no como militantes, lo que los convierte en agentes externos que llegan desde arriba a manejar los hilos de su cultura, lo que alarga el paternalismo clientelista, imposibilitando así una verdadera autogestión cultural.
En el ensayo «La dinámica de nuestra identidad frente a la globalización» avanzo hacia formulaciones más recientes y centrales, que tienen que ver en este caso con lo pedagógico y lo civilizatorio. En este bloque, se destaca la ponencia que llamé «Conferencia de Cuba», aunque su título es «Las raíces del futuro. Descolonización y diversidad cultural». Se trata de un texto leído en la primera mesa plenaria del V Congreso Mundial sobre Cultura y Desarrollo (La Habana, junio de 2007), dedicada esta vez al tema de la diversidad cultural. Acusé en ella públicamente a la Iglesia Católica, y al Cristianismo en general, de ser la mayor maquinaria de demolición de la diversidad cultural que produjo la historia humana. No era un ataque a los fieles ni a la libertad de culto, sino a los misioneros que se escudan en ella para depredar los mundos simbólicos ajenos, lo que siguen haciendo hasta hoy a lo largo y ancho del subcontinente, prohibiendo a los indígenas que hablen su lengua, bailen y canten según sus costumbres y hasta hagan artesanías, pues todo lo que les pertenece es considerado obra del Demonio. Casi seis años después, en mayo de 2013, presenté en el IV Congreso Nacional de Cultura de Argentina, reunido en la ciudad de Resistencia, Chaco, otra ponencia en la que extremé el lenguaje:«La diversidad cultural en las encrucijadas actuales del latinoamericanismo». Ambas conferencias no habían sido incluidas hasta ahora en ningún libro.
Cierro esta compilación con el ensayo «Defensa de la palabra», leído en Santiago de Cuba durante la Segunda Bienal Internacional de Oralidad, en septiembre de 1999. Denuncio en él la manipulación y destrucción de ella por parte de la cultura de masas y la publicidad, pues al reducir el idioma a menos de mil vocablos y desertificar el sentido de los que restan, se rompen sus puentes con toda acción capaz de transformar la realidad. La abolición del lenguaje a la que ello conduce nos pone en la temible frontera de una mutación antropológica, pues el Homo sapiens sapiens, animal de lenguaje, se va convirtiendo en un Homo consumens.
Como se podrá comprender, nuestra propuesta se enfrenta a las tendencias postmodernas de la antropología, que se han dejado seducir por la metáfora de la desterritorialización, siempre prestas a descalificar por obsoleto todo pensamiento elaborado desde la idea de pertenencia a un espacio geográfico, político, social y simbólico específico, por entender que todos están ya descartados o muy relativizados por el proceso globalizador. Se trata, el nuestro, de un pensamiento identitario, anclado en lo que Marc Augé llamara «lugar antropológico», como opuesto a los «no lugares», en el entendimiento de que la realidad se construye, o debe construirse, sobre una identidad particular, desde un determinado ser en el mundo. La comprensión de un mundo desterritorializado, alegan esas corrientes que rechazamos, exige un punto de vista que también lo sea, por lo que no deberíamos pensar el mundo desde América Latina y el Caribe, sino observar primero su flujo y luego hacernos las preguntas que correspondan, para acomodar nuestra realidad a él. Dicho así, pareciera que este fuera un movimiento natural, similar a las corrientes marinas, o en todo caso el producto de un sano consenso universal, y no de la voracidad del capitalismo neoliberal, que destruye el medio ambiente, las economías regionales y hasta los sujetos colectivos en su afán de maximizar las ganancias de las transnacionales que lo controlan, y que son quienes regulan esas mareas. Respondería a este «pensamiento» servil con un par de versos del Cuaderno de un retorno al país natal, de Aimé Césaire, acaso el más bello poema que se escribió sobre el colonialismo, y que dice: «Acomódense ustedes a mí / yo no me acomodaré a ustedes». Se trata de seguir haciendo, entonces, lo que hice desde un principio, acompañando una tendencia que empezó a darse ya en el proceso de descolonización de África: desmontar el discurso etnográfico y folklórico, para tornarvisibles los prejuicios que sirvieron a su construcción. Esto dio origen a lo que hoy se conoce como «antropología reflexiva», y que sería una antropología de la etnografía y el folklore, y cuyo objeto es analizar a estas disciplinas, a menudo acusadas de cómplices de los sistemas de dominación, en sus contextos histórico, político, económico, social y sobre todo simbólico. Se acaba así con esa tendencia a ver al otro como un ser exótico, a fabricar y maquillar la alteridad hasta el punto de situarla fuera de este mundo, como reinos «primitivos» y atemporales que en verdad no existen: todo es historia, por más que no se halle aún escrita, y ellos son nuestros contemporáneos, lo que exige asumirlos como tales. No puede ya haber ciencia social sobre los otros, sino con los otros, y lo mismo se podría decir de todo lo relacionado al desarrollo cultural. La antropología no puede quedarse en la simple y cómoda descripción de los fenómenos sociales, sino que ha de remontar vuelo para dar una interpretación convincente y profunda de ellos y de sus modos de representación, logrando un conocimiento compartido, como paso previo a lo que ya se prefigura como su nuevo objeto: el análisis de la propia sociedad, a la luz de las coordenadas que provee la comparación de lo diverso. O sea, dejará de ser la ciencia del otro, para centrarse en la propia cultura, vista a la luz de los otros.
El pensamiento identitario nos permite percibir de entrada qué es lo propio y qué lo ajeno, o sea, cuál es nuestro mundo de pertenencia y cuál el de mera referencia. Y las verdaderas identidades son las territoriales y sociales, por mucho que le pese a la antropología posmoderna, que las ve como duras, por no decir fósiles. Las otras identidades, las «livianas», no son de desdeñar, pero no se puede construir sobre ellas una identidad verdadera, una ciudadanía consciente. Al asumir su identidad, se hacen visibles a los pueblos las formas de dominación que pesan sobre ella, y tal conciencia permitirá el tránsito de una cultura dominada a una cultura que rechaza y resiste esa dominación, reformulando su imaginario. Desde dicha atalaya se observará mejor la voluntad de la cultura de masas de ser enajenación simple y llana, casi confesa, como escribe Abdón Ubidia. Defenderse de ella, añade, no es defender esencias ni objetos puros, sino no perder referentes ciertos y necesarios, y también no disolver ni ignorar, más allá de las hegemonías, las actitudes sociales de dominación o resistencia.11 Así, para no hablar de «modernidades periféricas», lo que implica aceptar la condición de excluidas del centro, Ticio Escobar prefiere llamarlas «modernidades paralelas», o sea, diferentes de la «central»u occidental, hoy corrompida y despojada de valores humanos por el consumismo. A los sectores subalternos, señala este autor, no los desvive el afán de ser modernos, pero tampoco el de preservar su «autenticidad». Ni les incomoda conservar formas arcaicas, en la medida en que las sientan vigentes. Es que, en definitiva, ni la tradición ni la modernidad ofrecen garantías ni constituyen amenazas; lo que legitima los símbolos que una y otra producen es la verdad de la que se alimentan.12 Y de la postmodernidad no queda más que agregar que este pensamiento complaciente se presenta como una enfermedad de la cultura ilustrada, no de la popular, y que si bien por un lado atempera, al relativizarlo, al pensamiento dominante, su recelo del ideal emancipador de la modernidad y su afán lúdico (deporte que mucho entusiasma a los intelectuales) lo torna por lo general cómplice de la abolición del futuro. Un sabio chino de la última dinastía escribió: «Para conquistar conocimientos, es preciso participar en la práctica que transforma la realidad. Para conocer el gusto de la pera, es preciso transformarla comiéndola».
11 Abdón Ubidia: Referentes. Ensayos, Ediciones Abya-Yala, Quito, 2000, p. 34.
12 Ticio Escobar: El arte fuera de sí, CAV/Museo del Barro-FONDEC, Asunción del Paraguay, 2004, pp. 54 y 59.
Buenos Aires, febrero de 2014
la cultura popular
Estudiar y apoyar en lo posible la cultura popular, dice Jas Reuter, no es un pasatiempo, sino un compromiso moral. Estimo que este compromiso está patente en todos los autores de los ensayos aquí compilados, conformando el punto de partida de una tarea de esclarecimiento que se intenta por distintos caminos, y que se considera a esta altura necesaria y urgente. Es que a las deformaciones ideológicas propias de la derecha, ya de antigua data, se han añadido hoy prejuicios cada vez más arraigados en sectores dogmáticos de la izquierda, que no dejan de ver en sus contenidos concretos un peligro para el buen funcionamiento de modelos importados que por pereza intelectual no se quiere retocar, reinterpretar dentro del contexto específico de América y el Tercer Mundo. Por eso tomarla en cuenta es «folklorismo», rendir un culto atávico a «supervivencias» del pasado, verdaderos residuos de modos de producción precapitalistas que no son más que la pintoresca, aunque venenosa, flora de la miseria. Abriendo el debate con honestidad y rigor científico, este libro se propone destruir los falsos conceptos que se han venido generando, con la certeza de que ello contribuirá al auge de dichas culturas.
Decir que la cultura popular es la cultura del pueblo es casi una tautología. Se precisa avanzar más, definirla como un concepto oposicional y mostrar cuál es su dinámica, cómo es penetrada y colonizada, y también cómo resiste y renace para convertirse en el fundamento de los movimientos de liberación, de esa lucha que es en sí un acto cultural y un factor de cultura, como señala Amílcar Cabral, ya que solo pueden movilizarse y luchar los pueblos que conservan su cultura. En Vietnam y otros países se comprobó ya el carácter indestructible de la resistencia cultural.
Para Eduardo Galeano, la cultura popular es un complejo sistema de símbolos de identidad que el pueblo preserva y crea. Para Rodolfo Stavenhagen es, en gran medida, la cultura de las clases subalternas, es decir, una cultura de clase, aunque no deja de reconocer la amplitud y ambigüedad del concepto. Para Mario Margulis, la cultura popular es la cultura de los de abajo, fabricada por ellos mismos en respuesta a sus propias necesidades, y por lo general sin medios técnicos. Es una cultura solidaria, pues sus productores y consumidores son los mismos individuos, que la crean y ejercen.
Pero como ya se indicó, el estudio de la cultura popular ha de ser más dinámico que estático. Se hace preciso observar cómo opera frente a otras formas de cultura, y cómo es vista y dominada por estas. Se habla así de cultura de masas, de cultura elitista o cultura burguesa, de cultura nacional y cultura universal, de cultura étnica y cultura regional, etcétera. Para Leonel Durán, la cultura popular comprende dos grandes vertientes: la indígena y la mestiza. Cada una de estas puede ser del campo o de la ciudad. La del campo, tanto indígena como mestiza, se manifiesta con toda nitidez, mientras que la de la ciudad se diluye, se masifica. Habría que precisar aquí que si bien es cierto que la cultura campesina se diluye en la ciudad, hay una cultura popular urbana que se gesta y desarrolla en las ciudades, incorporando elementos de la cultura del campo, y que no está por cierto en proceso de dilución. Habría también que tomar en cuenta, si hablamos ya de toda América Latina, a las culturas negras y a las populares de inmigración dentro de la cultura mestiza, tanto urbana como rural.
Cabe preguntarse ahora qué es la cultura nacional en relación a la cultura popular. La cultura popular es, o debería ser, la verdadera cultura nacional, o su fundamento. Pero hay países en que se oficializa el proyecto de la clase o casta dominante y se lo llama «nacional», para imponerlo luego a los sectores dominados por medio de la educación formal y los medios de comunicación de masas, a la vez que se trata de suprimir la historia de dichos sectores («Vaciamiento de la memoria», lo denomina Galeano) e ir disolviendo su identidad a través de un proceso de aculturación, integración, asimilación o simple masificación, fundado generalmente en el desarrollo económico capitalista, aunque debemos reconocer, en honor a la verdad, que también hay procesos de aculturación dirigidos en algunos países socialistas. Con los mecanismos distorsionantes antes citados, el silencio y lo que Guillermo Bonfil Batalla llama «control cultural», la cultura de las etnias oprimidas (y a veces hasta la de las clases subalternas de la misma sociedad nacional) es excluida del monolítico proyecto de nación. Si los indígenas quieren integrarse a él deberán desintegrarse primero de su sociedad, desertando de la misma y volviéndole la espalda. Pero aun después de consumar ese doloroso sacrificio de su etnicidad, seguirán siendo considerados ciudadanos de segunda mano, admitidos solo en la periferia, deliberadamente marginados, población flotante y neurotizada que Darcy Ribeiro prefiere calificar de «neonacional». Por este conducto la cultura nacional queda reducida a la triste condición de proyecto ideológico burgués, alejado de toda realidad social verificable, y opuesto, por su mismo carácter oficial, a la cultura popular, por más que se apropie de algunos de sus elementos para confundir. Tal «cultura nacional» no puede asimilarse ni siquiera a la cultura de la sociedad nacional, ya que gran parte de esta última (todo lo que no sea cultura ilustrada, de elite o burguesa) es cultura popular.
Decía André Breton que las antinomias abruman al hombre. Podría agregar que constituyen también el pecado original de la antropología, lo que ha terminado por caracterizarla como ciencia colonial, pero no por eso ha de tachárselas de inútiles o inconducentes. Frente a la cultura nacional y popular se suele poner a la cultura universal, que más que la suma de todas las culturas, como correspondería, es prácticamente la cultura de los países dominantes en la esfera internacional, universalizada con pretensiones de dominio, con miras a suprimir las raíces de la diversidad, de esa herencia social específica que tanto obstruye la conquista de mercados e impide la desintegración moral de los pueblos, convirtiéndose en un activo factor de resistencia. Por eso, al referirse a la cultura popular, señala Galeano que si bien algunos intelectuales la miran por encima del hombro, las dictaduras no se equivocan cuando la prohíben, ya que el monopolio del poder implica el monopolio de la palabra. «En la estructura social de la mentira, revelar la realidad implica denunciarla», concluye este autor. Bonfil Batalla subraya por su lado la tendencia universalizante del capitalismo, que con sus imposiciones enajenantes busca reducir al mundo subalterno a la condición de consumidor de cultura, anulando su capacidad creativa, es decir, esa aptitud de pensar, querer, hacer y soñar que define la naturaleza humana. Stavenhagen coincide con el criterio que antes expresé, al afirmar que la cultura internacional (o universal) puede considerarse en parte como una forma de dominación cultural. Diría que actúa como cultura de dominio cuando no se presenta como una información complementaria y enriquecedora de la propia cultura, sino como una prioridad o un sustituto de la misma.
La cultura de masas (que Carol Paz prefiere llamar «subcultura de masas»)1 es sin duda la peor enemiga de la cultura popular, pues sus contenidos la invaden con mayor facilidad y resultan por cierto más nocivos que los de la cultura ilustrada («subcultura ilustrada», para Carol Paz). La cultura de masas no es otra cosa que una campaña imperialista de embrutecimiento de los pueblos, apoyada en lo que Margulis denomina «medios de incomunicación de masas», pues apuntan a dificultar toda forma real de comunicación entre los hombres. Stavenhagen destaca que no es en verdad una cultura de masas, sino para las masas, es decir, un proceso unilateral de difusión. También para Galeano la cultura de masas es la expresión del imperialismo cultural. Enseña a competir, no a compartir. La cultura popular es una cultura compartida, mientras que la cultura burguesa se consume como una droga, no se crea; reduce la cultura a una industria de artículos de lujo. Los aristócratas del talento suelen participar de la filosofía implícita de la llamada cultura de masas al proclamar que «el pueblo come mierda porque le gusta», sin indagar en las características de esta manipulación ideológica. Para Leonel Durán la cultura popular se opone a la cultura burguesa, no a la de masas, aunque esta es por cierto diferente a la cultura popular, ya que por cultura popular debe entenderse solo la creada por el pueblo. En este sentido apunta Margulis que la cultura de masas no es un producto de la interacción directa de los grupos humanos, sino de un pequeño núcleo de especialistas que difunden por los medios de comunicación masivos las formas culturales dominantes. Pero en oposición a esta cultura así fabricada, instrumento de dominación y colonización, está la cultura fabricada por las clases dominadas a partir de su interacción directa, y como respuesta a sus necesidades, que es la cultura popular. La cultura de masas viene de arriba para abajo. Es una mercancía, una cultura para el consumo, homogénea y masificadora. La cultura popular no es cultura para ser vendida, sino para ser usada (por eso, extrapolarla de su contexto original para lucrar con ella, desactivando y hasta ridiculizando sus contenidos, constituye la desviación ideológica conocida como folklorismo). La cultura de masas no se difunde solo a través de los medios de comunicación masivos, sino también del sistema educativo y todos los aparatos mistificadores; su finalidad no es otra que la de acrecentar la pasividad del hombre. Margulis trasciende la simple caracterización para observar la dinámica de la interacción entre la cultura de masas y la cultura popular. Sus diferencias no implican aislamiento. Para penetrar mejor en la cultura popular, la cultura de masas toma elementos de ella y los resemantiza, mistificándolos y empobreciéndolos, y colocándolos por cierto en un nuevo contexto (del mismo modo la cultura burguesa resemantiza los elementos de la cultura popular que expropia para fortalecer su identidad, insertándolos en contextos nuevos que los desactivan). Pero la cultura popular toma también elementos de la cultura de masas, los excluye de su circuito y emplea de otra manera, dándoles un sentido diferente, provechoso para el pueblo, como parte de lo que Bonfil Batalla llama «cultura apropiada». Reuter coincide con Margulis al sostener que la oposición fundamental es la que se da entre cultura popular y cultura de masas. En un intento de síntesis se podría decir que tanto la cultura de masas como la burguesa se oponen a la cultura popular, resultando hoy más destructiva la de masas, como se destacó.
1Jorge Luis Carol Paz: «Cultura indígena, cultura criolla y cultura popular en la Argentina», en Anuario Indigenista, Instituto Indigenista Interamericano, México, 1973.
La cultura burguesa, elitista o «ilustrada» es la cultura de la clase o casta dominante de la sociedad, y suele revestir por tal razón el carácter de oficial. Puede presumir de blanca y europea, como en Argentina, o de mestiza, como en México. En este país se trata de la cultura mestiza dominante, como la llama Durán, separándola de la cultura mestiza subordinada, que pertenecería, junto con la indígena, a la cultura popular. Para este autor, los participantes de la cultura dominante y la cultura popular hablan dos lenguajes distintos, por lo que no se entienden. Tienen dos cosmovisiones y sociovisiones diferentes. No puede haber acuerdo entre ellas, por los componentes distintos de su lenguaje. Jas Reuter, al contrario, no concibe una cultura popular separada de otra que no lo sea. Los antropólogos y sociólogos, afirma, al crear antinomias tales como «cultura elitista-cultura popular» jerarquizan complejos culturales, adjudicando a unos más valor que a otros, con lo que contradicen su pretendida objetividad científica. Para él, la interrelación sociocultural entre grupos dominantes y grupos dominados es sumamente estrecha y múltiple. Con frecuencia, los rasgos en que se basan las distinciones son superficiales. Claro que hay comportamientos y símbolos que se oponen entre dominadores y dominados en esa dinámica que es propia de la cultura, así como hay comportamientos y símbolos que confluyen, pero no se dan en total aislamiento, en total incomunicación, como los ve Durán. Bonfil Batalla se acerca a la tesis de Reuter al sostener que tanto la clase subalterna como la dominante forman parte de un mismo sistema sociocultural, que la primera no puede alegar una cultura diferente pues participa de la cultura general, aunque en un nivel distinto, por los desniveles culturales propios de la sociedad clasista, que jerarquiza posiciones sociales. Pero se acerca también a la tesis de Durán al reconocer que los pueblos colonizados, como los indígenas, sí poseen una cultura diferente, garantía de su continuidad histórica. Aunque clase dominada y pueblos colonizados comparten la misma condición de subalternos, persiguen, en virtud de esta diferencia, objetivos distintos: la primera lucha por el poder dentro de la sociedad de la que forma parte, y los segundos por la autonomía.
Se sabe que la cultura burguesa es un vivero de prejuicios y mistificaciones con respecto al tema que nos preocupa. No solo considera que por su contenido difiere de la cultura popular, sino también que esta es inferior a ella por dondequiera que se la mire. Aún más, hasta le niega el carácter de cultura. Sus creencias son supersticiones, sus ceremonias fetichismo, su arte artesanía. Sus tradiciones orales, aunque se escriban y publiquen, no pueden invadir el ámbito sagrado de la literatura. Su ciencia, cuando no es magia, es una opinión no especializada, deleznable, que vive en los campos y las calles pero no en los «templos del conocimiento» (institutos, universidades, academias). Tampoco a la artesanía, anota Galeano, se le permite hollar el «sacro espacio del arte». Para muchos, en efecto, la cultura popular no es más que la reproducción degradada de la cultura dominante. Se le niega así la dimensión creadora y se la relega al museo, como un exotismo. Durán cae tal vez en un radicalismo de signo opuesto al afirmar que la cultura popular es creadora de cultura, mientras que la cultura dominante es una simple reproductora de cultura, que copia los modelos metropolitanos y se deja influenciar altamente por ellos. Si bien esto es cierto en buena medida, negar a la cultura burguesa toda creatividad es quizás ir muy lejos. Hay productos de esta cultura que poseen un enorme valor, y que de hecho forman parte de nuestro más legítimo acervo. Como sostengo en otro ensayo de este libro, la proyección de esta fuente en la síntesis cultural a la que aspiramos es escasa pero no nula. Y escasa no porque no produzca, sino porque pocas de sus creaciones pueden romper con la dependencia, con esa imitación servil a los modelos dominantes que las invalida, alcanzando una verdadera originalidad.
Para Stavenhagen, la oposición entre cultura popular y cultura de elite es válida en las sociedades altamente estratificadas. Esto viene a fortalecer la tesis de que la estratificación y la colonización son los dos hechos básicos que quiebran la unidad de la cultura; la primera creando clases que experimentan la historia de un modo distinto, y la segunda sobreponiendo una sociedad a otra, de modo que solo queden unificadas por eso que Georges Balandier llamó «situación colonial». Acota también Stavenhagen que las políticas de desarrollo cultural enfocan de modo preferente la cultura de elite, por más apropiaciones que realice el aparato ideológico del Estado de las diversas manifestaciones de la cultura popular. Cuando se habla por ejemplo del desarrollo cultural indígena, se propone «elevarlo» hacia las luces de Occidente, pero no transferir a estos sectores la tecnología y los recursos que precisa para descolonizar su cultura y restituirle todo su poder de florecimiento. A propósito de esto, comenta Galeano que tanto los monopolistas de la belleza que se niegan a «descender» a nivel del pueblo como los que pretenden «bajar» a ese nivel para comunicarse con las masas están de acuerdo: operan desde las cumbres y desprecian lo que ignoran.
La actitud citada en último término correspondería a los promotores del llamado realismo socialista, corriente que se puede considerar ya pasada a la historia. Pese a esto, siguen siendo frecuentes los prejuicios y desinteligencias de la izquierda con respecto a la cultura popular. «Escribimos sobre el pueblo y hasta en nombre del pueblo, pero rara vez compartimos con el pueblo los espacios de expresión que logramos conquistar», reconoce Galeano en una ponencia presentada en Cuba. Y sigue: «Actuamos, en general, como si el pueblo fuera mudo, aunque hagamos todo lo posible para que no sea sordo».2 Así, se llega a decir desde la izquierda que hay que barrer con la etnicidad (y por lo tanto con una fuente primordial de la cultura popular) para acabar con la explotación del indio, o sea, el etnocidio redentor, «liberador». La proletarización propuesta como solución a los males de dichos pueblos no difiere mayormente de la que propicia el enfoque liberal clásico, como destaca Stavenhagen. Ambos pensamientos, el liberal y el marxista, han predominado en los círculos intelectuales y académicos, y por ello la cultura indígena está prácticamente ausente en el discurso cultural y la creación artística. Tal izquierda sigue viendo en la cultura popular una reproducción degradada de la ideología burguesa, con la que no se puede contar para nada. Llama reformistas a los proyectos revolucionarios que se apoyan en la cultura popular, y los combate, quizás porque este pluralismo amenaza una pretensión hegemónica sobre el proceso de cambio, que implica por fuerza nuevas imposiciones culturales. Es cierto que en la cultura popular hay elementos conservadores, pero no son los únicos que la integran. Están también los elementos contestatarios, que si se los moviliza y apoya se convierten en ese poderoso fundamento de la lucha de liberación de que hablaba Amílcar Cabral. ¿Cómo contar con los pueblos si se desprecia su cultura?
2 Eduardo Galeano: «La revolución como revelación», en Sábado, Nº. 208, 31 de octubre de 1981.
No se puede soslayar aquí un análisis antropológico de la situación de las culturas indígenas, la vertiente más original de la cultura popular en América. El renacimiento cultural indio es visible en casi todos los países, y acompaña por lo común los pasos que dan estos pueblos en su ofensiva por sacudirse el yugo de la dominación. La autogestión, esencial a la cultura popular, según Margulis, se halla en las mismas bases de las demandas indias en los distintos campos de su acción: el político-administrativo, el económico y el cultural. Stavenhagen evalúa la política indigenista mexicana, concluyendo que tanto la castellanización directa para «desindigenizar» al niño indio como la educación bilingüe que le siguió persiguen el mismo objetivo de incorporación de las etnias a la sociedad nacional, o sea, la demolición de estas culturas. Pero resulta que no son las culturas étnicas los principales obstáculos a la integración nacional, sino la doble explotación que padecen los indígenas: como clase y como pueblo, es decir, como pobres y como portadores de una identidad diferente. Esta diferencia solo ha servido hasta hoy para discriminarlos, para superexplotarlos, sin generar esa base de respeto mutuo que lleva al pluralismo y a la verdadera integración nacional. El hecho de que la praxis histórica haya relacionado estrechamente diversidad con desigualdad no implica que siempre será así; los procesos de liberación pretenden justamente alcanzar la igualdad de lo diverso. Sí, se puede decir que las políticas indigenistas han sido un fracaso, y no solo en México. Los mismos indígenas, en sus documentos, se ocupan de su funeral. Pero de sus ruinas surgen otros intentos de suprimir el paternalismo que caracterizó siempre a la práctica de esta doctrina, como el llamado «nuevo indigenismo», la educación bilingüe-bicultural y el apoyo al desarrollo cultural autogestionado que está implementando en un terreno todavía experimental la Dirección General de Culturas Populares.
Galeano afirma en un trabajo ya citado que las culturas indias ayudan a descubrir hoy la imagen latinoamericana del socialismo, así como ayer inspiraron a Tomás Moro para crear su utopía.3 Y si esto ocurre, pienso, no es gracias a los antropólogos —los que salvo honrosas excepciones aún no han aprendido a escuchar—, sino a los mismos indios, que en sus documentos van indicando, cada vez con mayor precisión, qué aportes concretos pueden hacer a la sociedad justa a la que todos aspiramos. Leonel Durán se detiene a analizar el proceso histórico de los grupos étnicos, la heterogeneidad que subyace en el vocablo «indígena», y las características de su larga resistencia a la dominación, que los lleva a crear continuamente nuevas modalidades de cultura, a la recreación actualizante. Se pronuncia sin ambages por el pluralismo, y afirma que la política del Estado, al reconocer y aceptar este pluralismo cultural y el derecho a su expresión, conservación y desarrollo, habrá de coadyuvar al renacimiento de dichas culturas. Por mi parte, analizo en un ensayo de este libro la actualidad y proyección de las culturas indígenas. En su proyección hay que tomar en cuenta tres factores: el evolutivo, el cuantitativo y el cualitativo. En lo que atañe al proceso de cambio cultural, señalo dos direcciones fundamentales: hacia donde quiere el opresor (cambio aculturativo), y hacia donde quiere el pueblo oprimido (cambio evolutivo). El cambio evolutivo plantea a las etnias la tarea de depuración y actualización de su propia cultura, para ponerla al servicio de la liberación y reducir o suprimir la distancia social. A este fin propongo cinco acciones, empezando por la denuncia de los aspectos de la tradición que de hecho han servido siempre a una cultura de la dependencia.
3 Ibídem.
El ensayo de Bonfil Batalla es acaso el más novedoso en este terreno étnico. Evitando deliberadamente toda repetición de los conceptos que definió ya con claridad en sus trabajos anteriores, propone cuatro categorías de análisis, especialmente útiles a toda cultura inmersa en una situación colonial. Habla así de cultura autónoma, cultura apropiada, cultura enajenada y cultura impuesta, tomando como base la capacidad de decisión del grupo sobre la producción, uso y reproducción de los elementos culturales. En la cultura autónoma existe en el grupo la capacidad de producir, usar y reproducir los elementos que la componen. En la cultura apropiada el grupo no es capaz de producir ni reproducir sus elementos, pero sí de usarlos y decidir sobre ellos. Los elementos extraños son aquí incorporados a la cultura del grupo, puestos en función de su proyecto social. En la cultura enajenada los elementos son propios del grupo, pero la decisión sobre ellos es expropiada por la sociedad dominante. En la cultura impuesta, por último, ni las decisiones ni los elementos culturales puestos en juego son de la comunidad. En la cultura de los pueblos colonizados hallaremos siempre elementos de estas cuatro categorías o ámbitos. La cultura autónoma hace posible el proceso de apropiación, que requiere siempre la acción de una matriz cultural. La cultura autónoma y la apropiada integran la cultura propia del grupo dominado. Las otras dos categorías de elementos se ubican en el polo de la dominación. Como se puede apreciar, este análisis prescinde de las antinomias que orientan a los otros autores, proponiendo solo categorías de clasificación de los distintos elementos de las culturas indígenas, lo que resulta muy útil si se piensa que el proceso de descolonización es un proceso selectivo que implica rechazos, reforzamientos, adopciones, adaptaciones y recreaciones. La propuesta de Bonfil Batalla se centra en el problema del control cultural, para ubicar el análisis en su justa dimensión política. El control cultural es la capacidad de decisión sobre los elementos culturales, y también un fenómeno cultural e histórico en sí. Los elementos culturales, a su vez, son los recursos de una cultura que se necesita poner en juego para formular y realizar un propósito social. Pueden ser materiales, de organización, intelectuales, y simbólicos y emotivos. El control cultural puede ser total o parcial, directo o indirecto. En el indirecto se limita la capacidad de decisión a una determinada esfera (a mi juicio, habría una correlación estrecha entre control total y directo, y parcial e indirecto, que podrían llegar incluso a confundirse). Plantea también el problema de los límites de la cultura propia, debajo de los cuales deja de ser posible la reproducción del grupo como unidad social culturalmente diferenciada. Se acerca así al tema de las llamadas fronteras étnicas, estudiado por Fredrik Barth y otros autores,4punto neurálgico de la dinámica de la identidad en el que sería conveniente ahondar en situaciones concretas, para determinar los casos que precisan ya de una etnología de urgencia.
4 Fredrik Barth (compilador): Los grupos étnicos y sus fronteras, Fondo de Cultura Económica, México, 1976.





























