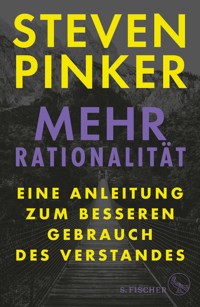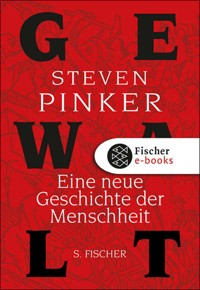Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Más que nunca, la moneda de nuestra vida social y cultural es la palabra escrita, desde Twitter y mensajes de texto hasta blogs, libros electrónicos y libros analógicos. Pero la mayoría de las guías de estilo no preparan a las personas para los desafíos de la escritura en el siglo XXI, representándolas como un campo minado de errores graves en lugar de una forma de dominio placentero. No logran lidiar con un hecho ineludible sobre el lenguaje: cambia con el tiempo, es adaptado por millones de escritores y oradores a sus necesidades. Cambios confusos en un mundo con declive moral en el que cada generación cree que los niños de hoy están degradando a la sociedad y se denostando el lenguaje. Una guía para el nuevo milenio, escribe Steven Pinker, tiene que ser diferente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Me encantan los manuales de estilo. Desde que me encomendaron leer The Elements of Style, de Strunk y White, en un curso de iniciación a la psicología, las guías para aprender a escribir han estado siempre entre mis géneros literarios favoritos. No se trata solo de que me gusten o agradezca los consejos sobre el eterno reto de perfeccionar el arte de la escritura. Se trata también de entender que una guía creíble sobre el acto de escribir también debe estar bien escrita, y que los mejores manuales deben ser modelos de la propia materia que tratan. Las notas académicas de William Strunk sobre la escritura, que su alumno E. B. White vertió posteriormente en su famoso librito, estaban tachonadas con verdaderas perlas de ejemplos propios, tales como «Escribe con sustantivos y verbos», «Coloca las palabras más relevantes de una frase al final» y, la mejor de todas, su mandamiento fundamental: «Omite las palabras superfluas». Muchos estilistas de fama se han esforzado en la definición y explicación de este arte, entre ellos Kingsley Amis, Jacques Barzun, Ambrose Bierce, Bill Bryson, Robert Graves, Tracy Kidder, Stephen King, Elmore Leonard, F. L. Lucas, George Orwell, William Safire y, por supuesto, el propio White, apreciadísimo autor de La telaraña de Carlota y Stuart Little. Así recordaba el gran ensayista a su maestro:
En aquellos días, cuando yo iba a su clase, solía prescindir de muchísimas palabras, y prescindía de ellas con tanto rigor y con tanto entusiasmo y evidente placer, que a menudo parecía quedarse en la delicada situación de haberse recortado demasiado a sí mismo: como si ya no tuviera nada que decir y le sobrara tiempo; como un predicador de la radio que hubiera sido más rápido que el reloj. Will Strunk conseguía salir de esos apuros con un sencillo truco: repetía todas las cosas tres veces. Cuando exponía su discurso sobre la brevedad en clase, se inclinaba levemente sobre la mesa, se aferraba a las solapas de su levita con las manos y, con una voz ronca y misteriosa, decía: «Regla diecisiete: ¡Omitan las palabras superfluas! ¡Omitan las palabras superfluas! ¡Omitan las palabras superfluas!».[1]
Y me gusta leer los manuales de estilo por otra razón, la razón por la que los botánicos van al jardín y los químicos al laboratorio: es la aplicación práctica de nuestra disciplina. Mi objeto de estudio es la psicolingüística y la ciencia cognitiva, y, bueno, ¿qué es el estilo, después de todo, sino el uso eficaz de las palabras para captar la atención de la mente humana? El estudio del estilo es aún más relevante para alguien que intenta explicar estos campos de la ciencia a un público amplio. Si estudio cómo funciona el lenguaje, podré explicar mejor cómo funciona el lenguaje.
Pero esta relación profesional con el lenguaje me ha obligado a leer los manuales tradicionales con una sensación de incomodidad cada vez mayor. Strunk y White, a pesar de su sentido intuitivo del estilo, tenían unos conocimientos bastante endebles de la gramática.[2] Definían de un modo precario términos como ‘frase’, ‘participio’ u ‘oración de relativo’, y al apartar a sus lectores de los verbos en pasiva y redirigirlos hacia las formas en activa, estropeaban los ejemplos de un lado y de otro. «Había muchísimas hojas muertas en el suelo», por ejemplo, no está en voz pasiva, igual que en «El gallo canta al amanecer» no hay un verbo transitivo. Como carecían de las herramientas apropiadas para analizar el lenguaje, a menudo tenían dificultades al convertir sus intuiciones en consejos, y apelaban en vano al «oído» del escritor. Da la impresión de que no llegaron a percatarse de que algunos de los consejos resultaban contradictorios: «Muchas veces una frase insulsa […] puede ser transformada en una oración enérgica y viva poniendo el verbo transitivo en voz activa»; la frase utilizaba la voz pasiva para advertir contra el uso de la voz pasiva. George Orwell, en su manoseado ensayo «La política y la lengua inglesa», cayó en la misma trampa cuando, sin ironía, se burlaba de la prosa en la que «la voz pasiva siempre es utilizada antes que la activa».[3]
Contradicciones aparte, ahora ya sabemos que recomendar a los escritores angloparlantes que intenten evitar la voz pasiva es un mal consejo. Las investigaciones lingüísticas han demostrado que la construcción pasiva tiene un número indispensable de funciones debido al modo en el que capta la atención del lector y ejercita su memoria. Un escritor inteligente debería saber qué son y para qué sirven esas funciones y rechazar las injerencias de esos editores que, bajo la influencia de guías de estilo bastante infantiles, marcan en rojo todas las construcciones en pasiva que se pueden redactar en activa. (No obstante, en castellano la voz pasiva resulta extraña y es preferible emplear la pasiva refleja u otras fórmulas más naturales en nuestra lengua).
Los manuales de estilo que ignoran la lingüística también son incapaces de abordar esos aspectos de la escritura que evocan la mayor emoción: el uso correcto e incorrecto de la lengua. Muchos manuales de estilo tratan las normas tradicionales de la lengua igual que los fundamentalistas tratan los diez mandamientos: como leyes infalibles cinceladas en bronce para que sean obedecidas por los mortales o, de lo contrario, sean condenados al fuego eterno. Pero los escépticos y los librepensadores que han investigado la historia de esas normas han descubierto que pertenecen, en general, a la tradición oral del folclore y el mito. Por muchas razones, los manuales que creen a pie juntillas en la infalibilidad de las reglas tradicionales de la escritura resultan inútiles para los escritores. Aunque algunas de las reglas puedan mejorar la prosa de un autor, muchas de ellas la empeoran, y los escritores harían bien en saltárselas sin más. Las reglas tradicionales de estilo con frecuencia someten y retuercen la corrección gramatical, la coherencia lógica, el estilo formal y la lengua normalizada, pero un escritor hábil e inteligente necesita ejecutar todos estos aspectos correctamente. Y los manuales de estilo ortodoxos están mal provistos para enfrentarse a un hecho ineludible del lenguaje: que cambia con el tiempo. La lengua no es un protocolo legislado y establecido por una autoridad, sino más bien un recurso inmediato que recoge las aportaciones de millones de escritores y hablantes, que incesantemente lo retuercen y lo ajustan a sus necesidades; por personas que inexorablemente envejecen, mueren y son reemplazadas por sus hijos, que a su vez adaptan la lengua a sus propias necesidades.
Sin embargo, los autores de los manuales clásicos escribían como si la lengua con la que crecieron fuera eterna y fracasaron a la hora de crear y fomentar modelos para sistemas que están en permanente cambio. Strunk y White, que escribieron sus obras a principios y a mediados del siglo XX, censuraban el uso de algunos verbos —neologismos en aquella época— como personalize, finalize, host, chair o debut, y aconsejaban a los escritores que nunca utilizaran fix por repair, ni claim por declare. Y aún peor, justificaban sus manías con ridículas racionalizaciones ficticias. Según ellos, el verbo contact era «impreciso y pretencioso. No se contacta con la gente; uno se comunica con alguien, o lo busca, o se consulta con alguien, o lo telefonea, o lo encuentra, o lo conoce…». Pero, naturalmente, es la imprecisión del verbo to contact (contactar, ponerse en contacto) lo que ha hecho que arraigue en la lengua inglesa, y también en la española: a veces un escritor no necesita saber cómo se ha comunicado un personaje con otro, porque lo importante es que lo haya hecho. O pensemos en el siguiente acertijo, ideado para explicar por qué un escritor jamás debería utilizar un numeral con la palabra people, sino con la palabra persons: «If of “six people” five went away, how many people would be left? Answer: one people». (La gracia del rompecabezas se basa en el hecho de que people siempre es plural. Las guías modernas recomiendan el uso de person solo para evitar el error habitual *«people is»). Siguiendo la misma lógica, los escritores deberían evitar utilizar numerales con los plurales irregulares como men, children o teeth(«If of “six children, five went away…»). La respuesta nunca podría ser *one children, naturalmente.
En la última edición del manual, estando vivo aún White, el autor reconocía que se habían producido algunos cambios en la lengua, cambios instigados por «jóvenes» que «hablan a otros jóvenes en una lengua inventada por ellos: así renuevan el lenguaje y le confieren un indomable vigor, como lo harían si estuvieran conspirando». La condescendencia de White para con esos «jóvenes» (hoy ya jubilados) acabó obligándolo a augurar que palabras como nerd (empollón, calamar, tolai), psyched (mentalizarse, calar), ripoff (timo, palo), dude (tío, colega), geek (cretino, rarito, pirado) o funky (marchoso, molón, apestoso) pasarían de moda y se olvidarían, aunque todas ellas se han afianzado perfectamente en la lengua inglesa y algunas han variado de significado.
La vetusta sensibilidad de los eruditos del estilo no deriva únicamente de una infravaloración de la evolución lingüística, que es un hecho, sino de la falta de reflexión sobre su propia psicología. Cuando la gente madura, confunde los cambios que se producen en sí mismos con los cambios que se producen en el mundo que los rodea, e identifican los cambios en el mundo con un declive moral: es la fantasía de «los buenos tiempos».[4] Y así, cada generación cree que «los chicos de hoy en día» no hacen más que degradar y estropear la lengua y, con ella, arrastran la civilización al desastre.[5]
La lengua común está desapareciendo. Está sucumbiendo, aplastada lentamente, y hasta la muerte, bajo el peso de una amalgama verbal, un pseudodiscurso que resulta a un tiempo pretencioso y endeble, constituido diariamente por millones de desatinos, torpezas y errores en la gramática, la sintaxis, los modismos, las metáforas, la lógica y la vulgaridad. […] En la historia del inglés moderno no ha habido ningún período en el que semejante derrota de la conciencia del lenguaje haya sido tan decisiva y generalizada. —1978.
Parece que los estudiantes actuales, incluso aquellos con títulos universitarios, no disponen de habilidades lingüísticas de ningún tipo. Son incapaces de construir una simple oración aseverativa, ni oralmente ni por escrito. No saben deletrear palabras simples y cotidianas. Al parecer, la puntuación ya ni siquiera se enseña. La gramática es un completo misterio para casi todos los estudiantes. —1961.
Desde todas las universidades del país se alza el mismo clamor: «Nuestros jóvenes no saben ni deletrear ni puntuar». Los institutos están desesperados porque sus alumnos desconocen completamente hasta los más elementales rudimentos de la lengua. —1917.
El vocabulario de la mayoría de los alumnos de instituto es asombrosamente pobre. Yo intento utilizar un inglés muy sencillo, y sin embargo he tenido clases en las que la mayoría de los alumnos ni siquiera comprendían lo que les estaba diciendo. —1889.
A menos que el actual proceso de cambio se invierta […], no me cabe la menor duda de que, en el curso de un siglo, el dialecto estadounidense resultará completamente ininteligible para cualquier inglés. —1833.
Nuestra lengua (me refiero al inglés) está degenerando a marchas forzadas […] Empiezo a temerme que será imposible mantenerla bajo control. —1785.
Las quejas y lamentos por el declive de las lenguas se remontan, como poco, hasta la invención de la imprenta. Poco después de que William Caxton instalara un taller de prensa en Inglaterra, en 1478, se lamentaba: «Ciertísimamente, la lengua que nosotros usamos difiere en mucho de la aquella que fue usada y hablada cuando yo fui nacido». En realidad, el pánico moral frente al declive en el modo de escribir seguramente será tan antiguo como la misma escritura.
La viñeta no es tan exagerada como podría parecer. Según el erudito británico Richard Lloyd-Jones, algunas de las tablillas de arcilla procedentes de la Sumeria antigua que se han descifrado recientemente contienen quejas por la decadencia en el modo de escribir de los jóvenes.[6]
Mis reticencias para con los manuales de estilo clásicos me han acabado de convencer de que necesitamos una guía de escritura para el siglo XXI. Y no es que yo tenga intención de sustituir o suplantar The Elements of Style, por no hablar de la capacidad que pudiera tener o no para llevar a cabo ese trabajo. Los escritores pueden mejorar sus textos leyendo más de una guía de estilo, y buena parte del Strunk y White (que es como se denomina comúnmente) resulta tan intemporal como encantadora. Pero otra buena parte no. Strunk nació en 1869 y los escritores actuales no pueden basar su arte exclusivamente en los consejos de un hombre que desarrolló su idea de estilo antes de la invención del teléfono (por no hablar de internet), antes de la aparición de los lingüistas modernos y las ciencias cognitivas, y antes de la oleada de desestructuración lingüística que barrió el mundo en la segunda mitad del siglo XX.
Un manual para las primeras décadas del nuevo milenio no puede perpetuar los dictados de los primeros manuales. Los escritores de hoy están influenciados por el espíritu del escepticismo científico y la costumbre de cuestionar la autoridad. No se van a contentar con un «Así es como se hace» o un «Porque lo digo yo», y no están dispuestos a dejar que los lleven de la mano como niños. Lo que esperan, exactamente, es que se les den razones para admitir cualquier consejo que se les pretenda endilgar.
En la actualidad podemos aportar razones. Poseemos una comprensión de los fenómenos gramaticales que va mucho más allá de las taxonomías tradicionales basadas en las simples y mecánicas analogías con el latín. Tenemos un corpus de investigaciones sobre las dinámicas mentales y psicológicas de la lectura: los procesos cambiantes de la memoria cuando un lector se enfrenta a un pasaje, el incremento de su conocimiento cuando consigue aprehender su significado, los callejones sin salida en los que pueden adentrarse… Contamos con un corpus histórico y crítico que permite distinguir las reglas que favorecen la claridad, la elegancia y la resonancia emocional, frente a aquellas que están basadas en los mitos y en la confusión. Al sustituir el dogma del uso por las razones y las pruebas, confío no solo en poder evitar consejos desmañados e inútiles, sino en proporcionar recomendaciones que permitan recordar con más facilidad la lista de lo que se debe y no se debe hacer. Y al proporcionar razones, ello debería permitir a los escritores y a los editores aplicar las directrices con conocimiento, conscientes de lo que desean conseguir, más que promover actos mecánicos y automáticos.
La expresión «la idea de estilo» tiene un doble significado, tanto en inglés como en castellano. La palabra sense (sentido, idea, juicio) puede referirse a una facultad del intelecto, como en «el sentido de la vista» o «el sentido del humor»; en este caso remite a las facultades del entendimiento que se ven excitadas por un discurso bien construido. También puede referirse al «buen sentido» (o buen juicio), como opuesto a «sinsentido» (tontería o necedad), y en ese caso remite a la capacidad para discriminar entre los principios que mejoran la calidad de la prosa y las supersticiones, las manías, los dogmas manidos y las ceremonias de iniciación que se han transmitido de acuerdo con las costumbres tradicionales.
La idea de estilo no es un manual de referencia en el que uno pueda encontrar la respuesta a todas las cuestiones relativas a los diptongos y los hiatos o la ortografía de cajas altas y bajas. No es una guía especial para malos estudiantes que necesitan aprender la mecánica de una oración. Como ocurría en el caso de las guías clásicas, esta se ha pensado para gente que ya sabe escribir pero que quiere escribir mejor. Eso afecta a estudiantes que desean mejorar la calidad de sus trabajos, a los que aspiran a ser críticos y periodistas y que quieren empezar con un blog o con una columna o con una serie de reseñas, y a los profesionales que buscan remedio a su tendencia al academicismo, o al lenguaje burocrático, empresarial, legal, médico o administrativo. Este libro se ha escrito también pensando en los lectores que no tienen un mayor interés en mejorar la escritura, sino en las letras en general y en la literatura, y tienen curiosidad por el modo en que las ciencias del intelecto pueden ilustrar cómo funciona la lengua cuando se expresa a la perfección.
Mi interés lingüístico se centra en la no ficción, sobre todo en esos géneros que valoran especialmente la claridad y la coherencia. Pero al contrario de lo que ocurre en las guías clásicas, aquí no se equiparan esas virtudes con las palabras sencillas, una expresión austera o un estilo formal.[7] Uno puede escribir con claridad y con elegancia también. Y aunque nuestro foco se encuentre en la no ficción, las explicaciones deberían ser útiles también para los escritores de ficción, porque muchos principios de estilo pueden aplicarse del mismo modo cuando el mundo que se describe es real y cuando es imaginario. Me gusta pensar que este libro también puede resultar útil a los poetas, a los oradores y a otros artesanos de las palabras, que necesitan conocer los cánones de la prosa más pedestre, precisamente para ignorarlos o utilizarlos con efectos retóricos.
Muchas personas me preguntan si en la actualidad hay alguien a quien le interesen las cuestiones relativas al estilo. La lengua inglesa, dicen, afronta nuevas amenazas con la generalización de internet, con su manía de mensajes y tuits, sus correos electrónicos y sus chats. Y lo mismo podría decirse de otras lenguas, y también del castellano o español. Desde luego, el arte de la expresión escrita ha empeorado desde aquellos días en los que no había teléfonos inteligentes o smartphones y no existía la Red. Muchos lectores recordarán aquellos tiempos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los años ochenta, cuando los adolescentes hablaban con frases largas y fluidas, los burócratas escribían con una lengua clara y sencilla y todos los trabajos académicos eran obras maestras del arte del ensayo? (¿O fue en los setenta?). El problema de esa teoría según la cual internet nos convierte en analfabetos, por supuesto, es que hablar y escribir mal no es privativo de esta época, sino que se ha considerado un hecho habitual en todas las épocas. El profesor Strunk intentó hacer algo al respecto en 1918, cuando el joven Elwyn White era estudiante en su clase de Lengua Inglesa en Cornell.
Lo que los agoreros de nuestros días no entienden es que esas modas que condenan en los medios orales —radio, teléfonos y televisión— se están abriendo paso en los medios escritos. No hace mucho tiempo se aseguraba que eran la radio y la televisión las que estaban arruinando la lengua. Más que nunca, nuestras vidas en lo social y en lo cultural discurren por el camino de la palabra escrita. Y no, no todo lo que se escribe tiene ese carácter grosero de los trolls de internet. Basta navegar un poco para comprobar que muchos usuarios de internet valoran el lenguaje claro, gramatical y correctamente escrito y puntuado, y no solo en libros impresos y en los medios escritos, sino también en las revistas de la Red, los blogs, las entradas de Wikipedia, las reseñas de productos comerciales e incluso en gran medida en los correos electrónicos. Las investigaciones al respecto han revelado que los estudiantes universitarios están escribiendo más que sus colegas de las generaciones anteriores, y que no cometen más errores que ellos.[8] Y contrariamente a lo que dicen las leyendas urbanas, los estudiantes estadounidenses no salpican sus trabajos estudiantiles con emoticonos y con abreviaturas de mensajes de texto como IMHO («in my humble opinion», en mi humilde opinión) o L8TR («later», más adelante), ni los hispanohablantes usan mx (‘mucho’) o xq (‘porque’) en sus exámenes, igual que las generaciones anteriores no olvidaron cómo utilizar las preposiciones y los artículos como consecuencia de la costumbre de omitirlos en los telegramas. La generación de internet, como los hablantes de todas las épocas, ajusta su modo de hablar al contexto y a sus destinatarios, y tiene un sentido equilibrado de lo que resulta apropiado en la escritura formal.
El estilo importa aún, al menos por tres razones. En primer lugar, porque asegura que la persona que escribe puede emitir correctamente su mensaje, evitando de ese modo que los lectores pierdan su precioso tiempo descifrando una maldita prosa incomprensible. Cuando se fracasa, el resultado puede ser calamitoso: como dijeron Strunk y White, «las señales mal escritas en la carretera causan muertes, una frase mal escrita en una carta bienintencionada puede destrozar el corazón de un amante y por culpa de un telegrama chapucero tendremos a un viajero angustiado cuando esperaba que alguien lo recibiera en la estación y nadie se presentó». Tanto los Gobiernos como las empresas saben ya que unas pequeñas mejoras en la claridad textual pueden prevenir enormes errores, frustraciones y pérdidas de tiempo y dinero,[9] y muchos países recientemente han decidido cambiar los textos legales para hacerlos más comprensibles y claros.[10]
En segundo término, el estilo genera confianza. Si los lectores ven que un escritor se preocupa por la consistencia, coherencia y precisión de su prosa, confirmarán que el escritor también se preocupa por otras virtudes que no pueden apreciarse con tanta facilidad. Así es como un ejecutivo de una empresa tecnológica explicaba por qué rechazaba solicitudes de trabajo llenas de errores gramaticales y ortográficos: «Si a una persona le cuesta más de veinte años aprender a escribir correctamente ‘hay’ o ‘han’, su capacidad de aprendizaje no me da mucha confianza».[11] Y si eso no fuera suficiente para convencernos de que debemos adecentar nuestra prosa, considérese el descubrimiento de la web de citas OkCupid: han comprobado que una redacción y una gramática chapuceras en un perfil son «repelentes decisivos». Como dijo un usuario: «Si estás intentando quedar con una mujer, nadie espera que utilices una prosa con las florituras de Jane Austen. Pero ¿acaso no debes intentar hacerlo lo mejor posible y causar una buena impresión?».[12]
El estilo, finalmente, embellece el mundo. Para un lector ilustrado, una frase vivificante, una metáfora arrebatadora, un aparte ingenioso o un giro elegante en la dicción son algunos de los grandes placeres de la vida. Y tal y como veremos en el primer capítulo, en esa virtud absolutamente inútil de escribir bien es donde debe comenzar el esfuerzo práctico de aprender a escribir bien.
[1]De la introducción a The Elements of Style (Strunk y White, 1999), p. xv.
[2]Pullum, 2009, 2010; Jan Freeman, «Clever horses: Unhelpful advice from “The Elements of Style”», Boston Globe, 12 de abril de 2009.
[3]Williams, 1981; Pullum, 2013.
[4]Eibach y Libby, 2009.
[5]Los ejemplos son de Daniels, 1983.
[6]Lloyd-Jones, 1976; citado en Daniels, 1983.
[7]Véanse Garvey, 2009, donde se estudian los trabajos que se han equiparado a Strunk y White por su insistencia en el estilo sencillo, y Lanham, 2007, para una crítica de la visión unidireccional de estilo que permea lo que él llama «los libros».
[8]Herring, 2007; Connor y Lunsford, 1988; Lunsford y Lunsford, 2008; Lunsford, 2013; Thurlow, 2006.
[9]Adams y Hunt, 2013; Cabinet Office Behavioural Insights Team, 2012; Sustein, 2013.
[10]Schriver, 2012. Sobre leyes en lenguaje comprensible, véanse Center for Plain Language, http://centerforplainlanguage.org, y las organizaciones denominadas Plain (http://www.plainlanguage.gov) y Clarity (http://www.clarity-international.net).
[11]K. Wiens, «I won’t hire people who use poor grammar. Here’s why», en Harvard Business ReviewBlog Network, 20 de julio de 2012, http://blogs.hbr.org/cs/2012/07/i_wont_hire_people_use_poo.html.
[12]http://blog.okcupid.com/index.php/online-dating-advice-exactl-what-to-say-in-a-first-message/. La cita es del escritor Twist Phelan en «Apostrophe now: Bad grammar and the people who hate it», BBC NewsMagazine, 13 de mayo de 2013.
01
Escribir bien
INGENIERÍA INVERSA DE LA BUENA PROSA COMO CLAVE PARA DESARROLLAR UN SENTIDO LITERARIO DE LA ESCRITURA
«La educación es una cosa admirable —decía Oscar Wilde—, pero de vez en cuando está bien recordar que no puede enseñarse nada de lo que realmente vale la pena saber». En los momentos más dubitativos, mientras redactaba este libro, a veces me temí que Wilde pudiera estar en lo cierto.[13] Cuando pregunté a algunos escritores notables sobre qué manual de estilo habían consultado durante sus períodos de aprendizaje, la respuesta más habitual fue «ninguno». Escribir, me decían, era algo natural para ellos.
Por supuesto, sería el último en dudar que los buenos escritores están bendecidos con una dosis innata de fluidez en la sintaxis y de memoria léxica. Pero nadie nace con la capacidad innata para redactar textos en inglés, en francés o en español. Puede que esa habilidad no proceda de los manuales de estilo, pero desde luego de alguna parte tiene que venir.
Y esa parte es la escritura de otros escritores. Los buenos escritores son ávidos lectores. Han absorbido un enorme inventario de palabras, dichos, construcciones, tropos y recursos retóricos, y con ellos, una cierta sensibilidad para saber cómo se conjugan y cómo se repelen. Esto es, ese indefinido «oído» del escritor habilidoso: el sentido tácito de estilo que todo manual de estilo honesto, haciéndose eco de Wilde, debería confesar que no puede enseñar explícitamente. Los biógrafos de los grandes autores siempre intentan rastrear los libros en los que encontraron sus temas cuando eran jóvenes, porque saben que esas fuentes tienen la clave de su desarrollo como escritores.
No habría escrito este libro si no creyera, al contrario que Wilde, que muchos principios de estilo efectivamente se pueden enseñar. Pero el punto de partida para ser un buen escritor es ser un buen lector. Los escritores adquieren sus técnicas observando, desmenuzando, practicando la «ingeniería inversa» en los mejores ejemplos de buena prosa. El objetivo de este capítulo es proporcionar algunas pistas al respecto: ¿cómo se hace esa «ingeniería inversa»? He seleccionado cuatro pasajes escritos en nuestro siglo XXI, diferentes tanto en su estilo como en su temática, y reflexionaré en voz alta mientras intento comprender cómo y por qué funcionan. Mi idea no es ensalzar esos fragmentos como si estuviera concediendo unos premios, ni para presentarlos como modelos para el lector. Solo sirven para ilustrar, en virtud de una especulación razonada, por qué nos detenemos en la buena escritura siempre que la encontramos y reflexionar qué es lo que la convierte en buena.
Saborear y degustar buena prosa no solo es un modo efectivo de desarrollar un cierto sentido literario, y más efectivo desde luego que obedeciendo una serie de preceptos; además, es un modo más atractivo de hacerlo. La mayoría de los consejos estilísticos son adustos y críticos, con frecuentes prohibiciones. Un reciente texto de gran éxito comercial abogaba por la «tolerancia cero» con los errores y esgrimía palabras como ‘horror’, ‘satánico’, ‘funesto’ y ‘modelos decadentes’ en su primera página. En la retórica inglesa, los manuales clásicos escritos por estirados británicos o hieráticos yanquis procuraban despejar el discurso de cualquier elemento ameno, aconsejando torvamente al escritor que renunciara a las palabras que no se ajustaban al canon, las figuras de dicción o a las juguetonas aliteraciones. (En España, las retóricas se han adaptado a los criterios estilísticos de cada época, desde el Barroco y el Neoclasicismo, a las florituras del sentimentalismo de raigambre romántica y la estética escuálida actual). Un famoso consejo de esta escuela cruza la línea de lo espantoso a lo genocida: «Siempre que sienta usted el impulso de perpetrar un texto de excepcional delicadeza, obedezca a él —incondicionalmente— y elimínelo antes de enviar el manuscrito a la imprenta. ¡Acabe con sus carantoñas!».[14]
En estas circunstancias, no sería raro que un aspirante a escritor acabara pensando que aprender a redactar es como afrontar una carrera de obstáculos en un campo de entrenamiento, con un sargento ladrándole cada vez que comete un error o se tropieza. ¿Por qué no pensar, en vez de eso, que aprender a escribir es un placer, como aprender a cocinar o aprender fotografía? Perfeccionar este arte es una tarea que dura toda una vida, y los errores son parte del juego. Aunque la mejoría técnica puede basarse en lecciones de manual y pueda perfeccionarse con la práctica, debe principiar con el gusto por la lectura de los mejores trabajos de los grandes maestros y con un verdadero deseo de acercarse a su excelencia.
* * *
Vamos a morir y por eso somos afortunados. La mayoría de la gente nunca va a morir porque nunca va a nacer. La gente que podría haber estado aquí, en mi lugar, y que efectivamente jamás verá la luz del sol supera en número, y con muchísimo, los granos de arena de Arabia. Desde luego, entre esos fantasmas nonatos hay poetas mucho más importantes que Keats, científicos más importantes que Newton. Esto lo sabemos porque el conjunto de personas posibles que permite nuestro ADN supera enormemente el conjunto de personas reales que efectivamente existen. Frente al abismo de estas alucinantes probabilidades, somos tú y yo, con toda nuestra vulgaridad, los que estamos aquí.
En los primeros renglones de Destejiendo el arco iris, de Richard Dawkins, el intransigente ateo e incansable abogado de la ciencia explica por qué en su visión del mundo no deja de maravillarse ni de apreciar la vida, todo lo contrario que ocurre con el temor romántico y religioso.[15]
«Vamos a morir y por eso somos afortunados». Los buenos textos comienzan con fuerza. No con un cliché («Desde el principio de los tiempos…»), ni con una banalidad («Recientemente, los eruditos han empezado a preocuparse cada vez más por la cuestión de…»), sino con una observación interesante que excita la curiosidad. El lector de Destejiendo el arco iris abre el libro e inmediatamente se ve abofeteado por el recuerdo del hecho más espantoso que conocemos, y, a continuación, una elaboración paradójica. ¿Tenemos suerte porque vamos a morir? ¿Quién no querría saber cómo se puede resolver semejante misterio? La ferocidad de tal paradoja se ve reforzada por la dicción y la métrica: es una frase corta, con palabras sencillas, y, en inglés, forman una sucesión de monosílabos átonos seguidos de un hexámetro yámbico.[16]
«La mayoría de la gente nunca va a morir». La resolución de la paradoja —que algo horrible, morir, implica algo bueno, haber vivido— se explica con construcciones paralelas: «nunca va a morir […] nunca va a nacer». La frase siguiente reincide en el contraste, también con paralelismos, pero evita el tedio de repetir palabras, sino que se formula yuxtaponiendo expresiones conocidas que tienen el mismo ritmo: «aquí, en mi lugar […] ver la luz del sol».
Y «los granos de arena de Arabia». Una pincelada de poesía, muy apropiada para la grandeza que busca Dawkins y que nunca le proporcionarían adjetivos vacíos como ‘infinito’ o ‘enorme’. La expresión huye del abismo del cliché gracias a su variante expresiva (‘granos de arena’ en vez de solo ‘arena’) y por su evocación vagamente exótica. La expresión «arenas de Arabia», aunque era común a principios del siglo XIX, había decaído mucho en su popularidad desde entonces, y ya ni siquiera existe un lugar que sea conocido comúnmente como Arabia; nos referimos, como mucho, al país llamado Arabia Saudí o a la península arábiga.[17]
Sobre la expresión «fantasmas nonatos»: es una imagen muy potente para transmitir la idea abstracta de una posible combinación matemática de genes, y un astuto replanteamiento del concepto sobrenatural para avanzar hacia una nueva argumentación de carácter naturalista.
Dice después «poetas mucho más importantes que Keats, científicos más importantes que Newton». Los paralelismos son tropos especialmente potentes, pero después de lo dicho respecto a morir y a haber nacido, respecto a estar aquí y ver la luz del sol, ya es más que suficiente. Para evitar la monotonía, en el original inglés Dawkins invierte la estructura de las frases: «greater poets than Keats, scientists greater than Newton». La expresión alude sutilmente a otra reflexión sobre los genios perdidos o no verificados: «Tal vez descanse en estas tumbas algún Milton mudo y olvidado», de la famosa Elegía en un cementerio campestre de Thomas Gray.
«Frente al abismo de estas alucinantes probabilidades». La expresión trae a la imaginación el amenazante vacío, reforzando así la gratitud por estar vivo: al formar parte de la existencia, hemos escapado por muy poco de esa sima mortal, concretamente las elevadas probabilidades de que no ocurriera. ¿Son muy elevadas? Todos los escritores afrontan el reto de encontrar superlativos que no estén hinchados por lo hiperbólico o manoseados por el uso. ¿Cómo decirlo? ¿«Frente al abismo de estas increíbles probabilidades»? ¿«Frente al abismo de estas asombrosas probabilidades»? Nah. Dawkins ha encontrado un superlativo —que recuerda el estupor narcótico o el anonadamiento— que aún tiene capacidad para impresionar.
La buena escritura puede transmutar el modo como se percibe el mundo, igual que esa silueta que se utiliza en los manuales de psicología y que oscila entre una copa y dos caras enfrentadas. En seis frases, Dawkins ha transformado nuestro modo de pensar en la muerte, ha expuesto una fórmula racionalista para que se aprecie la vida con palabras tan brillantes que muchos humanistas que conozco han pedido que se lea ese texto en sus funerales.
* * *
¿Qué hace que una persona sea exactamente la persona que es, ella misma y no otra, una totalidad consciente que persiste en el tiempo, experimentando cambios y, sin embargo, siendo siempre la misma —al menos hasta que deje de ser—, aunque, como mínimo, dudosamente?
Miro la fotografía de una niña durante una merienda campestre veraniega, agarrando la mano de su hermana mayor con una mano diminuta mientras con la otra apenas consigue sostener una gran rodaja de sandía, con la que parece estar luchando por hacer coincidir con la pequeña o de su boca. Esa niña soy yo. ¿Pero por qué es yo? No recuerdo nada en absoluto de aquel día de verano, no tengo conocimiento exacto de si esa niña consiguió llevarse la rodaja de sandía a la boca. Es cierto que una serie de acontecimientos físicos, leves y sucesivos, pueden rastrearse desde ese cuerpo hasta el mío, de modo que podríamos decir que ese cuerpo es el mío; y puede que tal vez en esa identidad corpórea resida nuestra identidad personal. Pero la persistencia corporal en el tiempo también presenta dilemas filosóficos. La serie de acontecimientos físicos y sucesivos han convertido el cuerpo de esa niña en algo muy diferente de lo que estoy mirando en este momento; todos y cada uno de los átomos que componían su cuerpo ya no componen el mío. Y si nuestros cuerpos son distintos, nuestros puntos de vista lo son aún más. Los míos serían tan inaccesibles para ella —como pretender que intentara comprender la Ética [de Spinoza]— como los suyos lo son ahora para mí. Sus procesos intelectuales, lingüísticos, me serían completamente esquivos.
Sin embargo, ella es yo, esa pequeña cosita resuelta con su vestidito blanco de puntillas. Esa niña ha seguido existiendo, ha sobrevivido a las enfermedades de la infancia, a aquella ocasión en la que casi se ahoga en un remolino de Rockaway Beach a la edad de doce años, a otras experiencias traumáticas. Seguramente hay aventuras que ella —que también soy yo— no ha experimentado y sin embargo sigue siendo ella. Entonces, ¿sería yo otra persona o simplemente ya no sería? Si perdiera toda conciencia de mí misma —bien por una esquizofrenia o por una posesión demoníaca, o por un coma, o por una demencia senil que me sacara de mí misma—, ¿sería yo quien experimentaría esos acontecimientos, o tendría que suspender la hipótesis? ¿Sería entonces otra persona o no sería nadie?
¿Es la muerte una de esas aventuras de las cuales no puedo salir siendo yo misma? La hermana cuya mano yo estoy agarrando en la fotografía está muerta. Todos los días me pregunto si ella aún existe. Una persona a la que una ha querido parece siempre demasiado importante y significativa para que pueda desvanecerse completamente del mundo. Una persona a la que una quiere es un mundo, igual que una sabe que una misma es un mundo. ¿Cómo es posible que esos mundos sencillamente dejen de existir? Pero si mi hermana no existe, entonces, ¿qué es, y qué hace que eso que es ahora sea idéntico a la joven bonita que sonríe a su hermanita pequeña en aquel día olvidado?
En este pasaje de Betraying Spinoza, la filósofa y novelista Rebecca Newberger Goldstein (con quien estoy casado) explica el puzle filosófico de la identidad personal, uno de los problemas que ocupó al pensador judeoholandés que aparece en el título de su libro.[18] Como su colega humanista Dawkins, Goldstein analiza el vertiginoso enigma de la existencia y la muerte, pero sus estilos no pueden ser más diferentes: esto nos recuerda los diferentes modos en los que pueden desplegarse los recursos del lenguaje para explicar un tema. La forma de expresión de Dawkins perfectamente podría denominarse masculina, con su apertura ofensiva, sus abstracciones frías, su imaginería agresiva, su glorificación de los machos alfa. En Goldstein todo es más personal, evocador, reflexivo, y sin embargo igualmente riguroso desde el punto de vista intelectual.
Dice al final del primer párrafo: «como mínimo, dudosamente». Las categorías gramáticas reflejan la construcción del pensamiento —tiempo, espacio, causalidad, contenido— y un escritor filósofo puede jugar con ellas para despertar en sus lectores enigmas metafísicos. Aquí tenemos un adverbio, ‘dudosamente’, que ejerce su influencia significativa sobre la expresión «sigue siendo». Habitualmente el verbo ‘ser’ no es el tipo de verbo que acepte bien los adverbios: se es o no se es (To be or not to be); resulta difícil adivinar grises en estas expresiones. Ese adverbio inesperado pone sobre el tapete, delante de nuestras narices, una serie de cuestiones metafísicas, teológicas y personales.
Y más adelante: «una gran rodaja de sandía, con la que parece estar luchando por hacer coincidir con la pequeña o de su boca». La buena escritura se entiende con la mirada de la mente.[19] La inusual descripción del conocido acto de comer en términos de geometría (un trozo de fruta coincide con una o) fuerza al lector a detenerse y a traer a su cerebro la imagen mental del acto, más que a desplazarse por una sucesión de palabras. La niña de la fotografía se gana nuestra simpatía no porque la autora se haya detenido a hablarnos de ella con palabras como ‘mona’ o ‘adorable’, sino porque podemos ver sus gestos infantiles vivamente, cuando la propia autora lo hace al considerar si esa pequeña desconocida puede ser ella misma de algún modo. Vemos la torpeza de una pequeña mano manipulando un objeto de un tamaño que convendría más a un adulto; vemos la decisión infantil para abordar semejante reto; vemos la descompensación entre la boca y la sandía anticipando la dulce y jugosa recompensa. Ese lenguaje en cierto modo geométrico también nos prepara para el pensamiento prelingüístico que Goldstein nos presentará en el siguiente párrafo: retrocedemos en el tiempo hasta la edad en la que ‘comer’ e incluso ‘llevarse algo a la boca’ eran abstracciones, renunciando a varios niveles a partir del reto físico de hacer que un objeto coincida con una parte del cuerpo.
Y habla luego de un «vestidito blanco de puntillas»: el uso de una palabra pasada de moda para describir adornos pasados de moda contribuye a fechar esa fotografía, sin necesidad de utilizar el cliché «fotografía sepia» o «fotografía descolorida».
«Esa niña soy yo. ¿Pero por qué es yo? […] [Mis puntos de vista] serían tan inaccesibles para ella […] como son los suyos ahora para mí. […] Seguramente hay aventuras que ella —que también soy yo— no ha experimentado y sin embargo sigue siendo ella. Entonces, ¿sería yo otra persona o simplemente ya no sería?». Goldstein yuxtapone repetidamente nombres y pronombres en primera y tercera persona: «esa niña», «ella», «yo», «en sí misma», «yo misma», «otra persona». La confusión sintáctica sobre la persona gramatical que corresponde a cada frase («ella es yo») refleja nuestra confusión respecto al mismísimo significado del concepto «persona». Además, la autora también juega con el verbo ‘ser’, el verbo que describe la existencia por antonomasia, para involucrarnos en nuestro propio desconcierto existencial: «¿Sería yo otra persona o simplemente ya no sería?», «¿Habría entonces otra persona o no habría nadie?».
«La hermana cuya mano yo estoy agarrando en la fotografía está muerta». Después de varias frases en las que se mezcla una meditativa nostalgia con abstracciones filosóficas, la ensoñación estalla con esa severa revelación. Por muy doloroso que haya sido expresar la palabra ‘muerta’ para referirse a una querida hermana, ningún eufemismo —«ha fallecido», «ya no está con nosotros»— podría haber servido para concluir esa frase. El tema del texto es cómo nos debatimos para conciliar el indudable hecho de la muerte con nuestra incomprensión del hecho de que una persona ya no exista. Nuestros ancestros lingüísticos depositaban esa incomprensión en eufemismos como «ha pasado a mejor vida» o «se ha ido», en los que la muerte parece consistir en un viaje a un lugar remoto. Si Goldstein hubiera optado por esas palabras evasivas, habría echado por tierra su análisis antes de que comenzara siquiera.
«Todos los días me pregunto si ella aún existe. Una persona a la que una ha querido parece siempre demasiado importante y significativa para que pueda desvanecerse completamente del mundo. Una persona a la que una quiere es un mundo, igual que una sabe que una misma es un mundo. ¿Cómo es posible que esos mundos sencillamente dejen de existir?». Este pasaje siempre me sobrecoge, cada vez que lo leo, y no solo porque trate de mi cuñada, a la que no conocí. Con una austera reiteración de lo que los filósofos llaman el difícil problema de la conciencia («Una persona […] es un mundo, igual que una sabe que una misma es un mundo»), Goldstein crea un efecto poderosamente emocional. El desconcierto que se produce al tomar conciencia de este enigma filosófico y abstracto se mezcla con el patetismo de tener que enfrentarse directamente con la pérdida de una persona a la que amamos. No se trata solo de la conciencia egoísta de que se nos ha arrebatado la compañía de una tercera persona, sino la conciencia generosa de que es a ellos a los que se les ha arrebatado su propia experiencia.
Este pasaje también nos recuerda el hecho de que las técnicas de escritura en la ficción y en la no ficción a veces coinciden. La trama entretejida de lo personal y lo filosófico en este extracto se utiliza como un artefacto narrativo, para ayudarnos a comprender los temas sobre los que escribió Spinoza. Pero es una fórmula que recorre también la ficción de Goldstein, concretamente que las obsesiones de la filosofía académica —identidad personal, conciencia, verdad, voluntad, significado, moralidad— forman un todo con las obsesiones de los seres humanos cuando intentan comprender y dar sentido a sus vidas.
* * *
Maurice Sendak, autor de fabulosas pesadillas, muere a los 83 años
Maurice Sendak, considerado por toda la comunidad literaria como el creador de libros infantiles más importante del siglo XX, y que arrancó el libro ilustrado del mundo seguro y aséptico de la guardería y lo arrojó a las simas oscuras y aterradoras, pero también evocadoramente bellas, de las grietas de la psique humana, murió el pasado martes en Danbury, Conn. […]
Elogiados por todo el mundo, a veces censurados, y en ocasiones devorados, los libros del señor Sendak fueron esenciales para la generación de niños nacidos en 1960 y sus aledaños, y también para los hijos de esa generación.
Pauline Phillips, la implacable consejera de miles de personas, conocida como Querida Abby, muere a los 94 años
«Querida Abby: mi mujer duerme en pelotas. Luego se ducha, se lava los dientes y hace el desayuno, pero sigue en cueros. Estamos recién casados y solo estamos los dos, así que supongo que eso no tiene nada de malo. ¿Qué piensa usted? —Ed.
»Querido Ed: a mí me parece bien. Pero dígale que se ponga un delantal cuando esté friendo el beicon».
Pauline Phillips, un ama de casa que, hace casi sesenta años, buscando algo más interesante que hacer que jugar al dominó chino, se transformó en la columnista periodística «Querida Abby» —consiguiendo, con su lengua viperina, la confianza de decenas de miles de personas y convirtiéndose en su consejera—, murió el pasado miércoles en Minneapolis […].
Con su voz cómica y ácida, aunque fundamentalmente comprensiva, la señora Phillips consiguió renovar la columna de consejos sociales, liberarla del pasado lloriqueante victoriano, y traerla a nuestro duro y cruel siglo XX […].
«Querida Abby: nuestro hijo se ha casado con una chica mientras estaba en el ejército. Se han casado en febrero y ella ha tenido una cría de cuatro kilos largos en agosto. Dice que el bebé es prematuro. ¿Cómo puede ser prematura una niña de cuatro kilos largos? —Esperando tu respuesta.
»Querida Esperandomirespuesta: el bebé ha llegado a su debido tiempo. Lo que se celebró tarde fue la boda. Olvídalo».
La señora Phillips comenzó su vida profesional como la columnista Abigail van Buren en 1956. Rápidamente fue conocida por su brevedad ácida, a menudo refinadamente picante; contestaba de este modo a las preguntas del público sobre el tema marital, o medicinal, o sobre ambos, en ocasiones.
Helen Gurley Brown, que ofreció a la «chica soltera» una vida en plenitud, muere a los 90 años
Helen Gurley Brown, que como autora de El sexo y las chicas solteras conmocionó a la América de los años sesenta con la noticia de que las mujeres solteras no solo tenían sexo sino que además lo disfrutaban plenamente —y que como editora de la revista Cosmopolitan pasó casi tres décadas diciéndoles a esas mujeres precisamente cómo podían disfrutarlo aún más—, murió el lunes en Manhattan. Tenía noventa años, aunque algunas partes de su cuerpo eran considerablemente más jóvenes […].
Como editora del Cosmopolitan desde 1965 hasta 1997, la señora Brown gozó de la innegable fama de ser la primera persona en introducir artículos abiertamente sexuales en las revistas femeninas. La apariencia de las revistas femeninas de la actualidad —un piélago de modelos voluptuosas y escandalosos titulares en portada— se debe en no pequeña medida a su influencia.
Mi tercera selección, también relacionada con la muerte, ofrece sin embargo un tono y un estilo completamente diferentes, y es una demostración palmaria de que la buena escritura no siempre se tiene que acomodar a una fórmula única y fija. Con un ingenio inexpresivo, un gusto por la excentricidad y un empleo hábil del léxico, la lingüista y periodista Margalit Fox ha llevado a la perfección el arte del obituario.[20]
Algunas frases: «arrojó a las simas oscuras y aterradoras, pero también evocadoramente bellas, de las grietas de la psique humana», «consiguiendo, con su lengua viperina, la confianza de decenas de miles de personas y convirtiéndose en su consejera», «un piélago de modelos voluptuosas y escandalosos titulares en portada». Cuando uno tiene que concentrar toda una vida en ochocientas palabras, tiene que elegir dichas palabras cuidadosamente. Fox ha encontrado algunas voces precisas y las ha concentrado en frases legibles que desmienten esa excusa holgazana de que no se puede resumir un tema complejo —en este caso, los elogios a toda una vida— en apenas unas cuantas palabras.
Y dice de los libros de Sendak: «elogiados por todo el mundo, a veces censurados, y en ocasiones devorados». Esto es un zeugma: la yuxtaposición intencionada de diferentes apreciaciones de un solo término. En esta enumeración, la palabra ‘libros’ está siendo utilizada tanto en el sentido de su contenido narrativo (que pueden ser ‘elogiados’ o ‘censurados’) como en su sentido físico (que pueden ser ‘devorados’). Además de dibujar una sonrisa en el rostro del lector, el zeugma sutilmente se burla de los exquisitos puritanos —que ponían objeciones a los desnudos en los dibujos de Sendak— al colocar juntos esas censuras y la inocencia de la lectura de los libros.
Una sencilla frase cuenta toda una historia: «y también para los hijos de esa generación». Una generación de niños creció fascinada con el recuerdo de los libros de Sendak, que leyeron a sus propios hijos. Esa frase sirve como un discreto homenaje al gran artista.
«Querida Abby: mi mujer duerme en pelotas». Al comenzar la necrológica con este golpe de efecto, la columna obituaria inmediatamente da una punzada de nostalgia a los millones de lectores que crecieron leyendo a Querida Abby, y presenta muy gráficamente la vida y la obra de esta mujer a aquellos que no la conocieron. Podemos comprobar personalmente, y no porque nos lo cuente nadie, el carácter estrafalario de los problemas que se plantean, las burlonas respuestas y su sensibilidad liberal (para la época).
«Querida Abby: nuestro hijo se ha casado con una chica mientras estaba en el ejército». El uso intencional de transiciones repentinas y sorprendentes (los dos puntos, guiones o rayas, citas internas) son indicadores de excelencia en textos enérgicos y agudos.[21] Un escritor con menos talento habría presentado esta historia con la habitual pesadez: «Aquí tenemos otro ejemplo de las columnas de la señora Phillips». Pero Fox interrumpe bruscamente su narración sin avisar para lanzarnos directamente el texto de Phillips a la cara. Un escritor, como un director de cine, manipula la perspectiva del espectador durante el devenir de la historia, con el equivalente verbal de los ángulos de cámara y los cortes.
Los manuales de estilo más aguafiestas suelen aconsejar a los escritores que eviten las aliteraciones: «sobre el tema marital, o medicinal, o sobre ambos, en ocasiones». Sin embargo, la buena prosa a veces se vivifica con momentos poéticos, como este renglón en el que se conjugan el ritmo y su pícara pareja ‘marital’ y ‘medicinal’.
Y dice en el último ejemplo: «Tenía noventa años, aunque algunas partes de su cuerpo eran considerablemente más jóvenes». Una travesura sobre el habitual tono comedido e informativo de las necrológicas convencionales. Enseguida nos hemos dado cuenta de que Brown era una campeona de la autoafirmación de la sexualidad femenina, así que comprendemos la insinuación de las posibles intervenciones de cirugía estética, más como un apunte amable que como una indirecta maliciosa: como una broma de la que la propia Brown se habría reído.
‘Evocador’, ‘ácido’, ‘severo’, ‘lloriqueante’, ‘exquisito’, ‘puritano’, ‘adusto’, ‘amable’, ‘pícaro’, ‘voluptuoso’, ‘escandaloso’. Al elegir estos adjetivos, algunos poco comunes, Fox desafía dos de los consejos más habituales de los libros de estilo: escribir solo con sustantivos y verbos, utilizar pocos adjetivos y adverbios, y no utilizar nunca palabras desusadas o floridas cuando se pueden emplear otras más sencillas y comunes.
Pero las reglas están para romperlas. Desde luego, es cierto que hay muchísima prosa rimbombante trufada de latinismos polisílabos (‘cesación’ por ‘fin’, ‘derivar’ por ‘ir’ o ‘caminar’) y adjetivos engordados en la sintaxis (‘es contribuyente de’ en vez de ‘contribuye a’, y ‘es determinante en’ por ‘determina’). Y es verdad que, haciendo gala de palabras floridas que uno apenas puede comprender, el autor puede quedar como un tipo pomposo y con frecuencia ridículo. Pero un escritor con talento puede vivificar y a veces incluso electrificar su prosa con la inserción sensata y juiciosa de alguna palabra sorprendente. Según los estudios sobre calidad en la escritura, un vocabulario variado y un uso sensato de palabras poco comunes son dos de las cualidades que distinguen una prosa con fuerza de una prosa sensiblera y aburrida.[22]
Las mejores palabras no solo son las que designan con precisión una idea —mejor que cualquier otra—, sino que contienen ecos en su sonido y en su articulación, un fenómeno llamado fonoestética, que hace referencia al sentido del sonido.[23] No es una coincidencia que ‘evocador’ signifique ‘evocador’ y que ‘adusto’ signifique ‘adusto’, y que lo signifiquen mejor que cualquier otra palabra; basta con escuchar la voz y sentir los músculos cuando se articulan esas palabras. La palabra ‘voluptuoso’, por ejemplo, tiene un tira y afloja evidente entre la lengua y los labios, y la palabra ‘escandaloso’ resulta evocadora al tiempo que solapa su significado original (procede del griego, donde la palabra significaba ‘cepo’, ‘lazo’ o ‘trampa para cazar animales’) con referentes sexuales. Todas estas asociaciones provocan que ese «piélago de modelos voluptuosas y escandalosos titulares en portada» resulte mucho más ameno y vivo que «un mar de modelos sexis y titulares provocadores». Y «un mar de primorosas señoritas» habría servido como modelo de lo que es escoger mal las palabras: ese ‘primorosas’ suena exactamente como lo contrario de lo que se pretende decir. En inglés, ocurre lo mismo con pulchritude, que evoca todo lo contrario de lo que significa (gran belleza y encanto) y de lo que se pretendería decir. Es el tipo de palabras que uno jamás utiliza a no ser que esté intentando pasar por pretencioso y engolado.
Pero a veces incluso las palabras engoladas y pretenciosas pueden funcionar. En el obituario del periodista Mike McGrady —creador en 1979 de una farsa literaria protagonizada por un destripador deliberadamente horroroso, y que se convirtió en un best seller internacional—, Fox dijo: «Naked Came the Stranger [Desnudo venía el desconocido] la escribieron veinticinco periodistas del Newsday en una época en la que las redacciones eran probablemente más relajadas e indiscutiblemente más dadas a beborrotear».[24] Esta última expresión divertida (que obviamente alude a una tendencia a beber en exceso) está relacionada con las palabras ‘beber’, ‘bebida’ o ‘bebercio’, y trae a la mente ‘balbucir’, ‘borbollar’ o ‘borbotear’. Los lectores que quieran llegar a ser escritores deberían leer con un diccionario a mano (hay muchas aplicaciones de este tipo en los móviles) y los escritores no deberían dudar en enviar a sus lectores al diccionario si la palabra es precisa y exacta en su significado, evocadora en su sonido y no tan oscura como para que el lector no la vuelva a ver en su vida. (Cosa que seguramente ocurrirá con voces como ‘mayéutica’, ‘propedéutica’ o ‘doxología’). Yo escribo con un diccionario de sinónimos a mano, porque recuerdo el consejo que una vez leí en un manual de reparación de bicicletas en el que se explicaba cómo reparar una abolladura en una llanta con unos alicates Vise-Grip: «No se entusiasme con el potencial destructivo de esta herramienta».
* * *
Desde los primeros años del siglo XX hasta bien avanzada su mitad, casi todas las familias negras del sur de Estados Unidos —lo cual es tanto como decir casi todas las familias negras del país— se vieron abocadas a tomar una decisión. Los aparceros perdían sus derechos. Las mecanógrafas buscaban trabajo en las oficinas. Los chicos temían que un simple gesto cerca de la esposa del granjero pudiera llevarlos a colgar de un roble. Todos ellos estaban condenados a vivir en un sistema de castas tan duro y tan inflexible como la arcilla roja de Georgia, y todos y cada uno de ellos tenían que tomar una decisión. En esto, no eran muy distintos a aquellos que tuvieron que cruzar el Atlántico o el río Grande.
Fue durante la Primera Guerra Mundial cuando dio sus primeros pasos un silencioso peregrinaje en el interior del país. La fiebre de estos desplazamientos aumentó sin avisar y sin que nadie se diera cuenta, o al menos sin que muchos de los que no participaban se dieran cuenta de su alcance. Esa peregrinación no terminaría hasta los años setenta y produciría cambios importantes en el norte y en el sur que nadie, ni siquiera la gente que lo estaba protagonizando, podía haber imaginado al principio de su éxodo ni soñaba con que les llevaría toda una vida cumplirlo.
Los historiadores lo acabarían llamando la Gran Migración. Y tal vez se convertiría en la historia más grande jamás contada del siglo xx. […]
Los actos de la gente que aparecen en este libro son universales pero también plena y distintivamente americanos. Su migración fue la respuesta a una estructura económica y social en la que no participaban. Hicieron sencillamente lo que han hecho los humanos durante siglos cuando la vida se tornaba insostenible; lo que hicieron los pioneros durante la tiranía del gobierno británico, lo que hicieron irlandeses y escoceses en Oklahoma cuando la tierra se convirtió en polvo, lo que hicieron los irlandeses cuando no tenían nada que comer, lo que hicieron los judíos durante la persecución del nazismo, lo que hicieron los desposeídos de Rusia, Italia, China y cualquier lugar del mundo cuando pensaron que tenían una oportunidad al otro lado del océano. Lo que une todas estas historias es el hecho de estar entre la espada y la pared, es la vida de seres humanos temerosos pero esperanzados en busca de algo mejor, en busca de cualquier lugar donde pudieran quedarse. Hicieron simplemente lo que han hecho a lo largo de la historia los seres humanos que han buscado la libertad.
Se marcharon.
Con The Warmth of Other Suns, la periodista Isabel Wilkerson se comprometió a que la historia de la Gran Migración no quedara en el olvido para siempre.[25] Utilizar la palabra ‘gran’ no es una exageración. El movimiento de millones de afroamericanos desde el sur profundo hacia las ciudades del norte hizo estallar el movimiento de los derechos civiles, redefinió el paisaje urbano, reescribió la agenda de la política estadounidense y la educación, y transformó la cultura del país y, con ella, la cultura mundial.
Wilkerson no solo intenta paliar el desprecio intelectual respecto a la Gran Migración, sino que a través de doscientas entrevistas y una prosa cristalina nos permite comprenderla en su completa realidad humana. Vivimos en la era de las ciencias sociales y nos hemos acostumbrado a comprender el mundo y la sociedad en términos de «fuerzas», «presiones», «procesos» o «desarrollos». Es fácil olvidar que esas «fuerzas» son compendios estadísticos de los hechos de millones de hombres y mujeres que actúan conforme a sus creencias y en pos de sus propios deseos. La costumbre de subsumir lo individual en las abstracciones puede conducir no solo a una mala praxis científica (las «fuerzas sociales» no actúan siempre igual, como las leyes de Newton) sino también a la deshumanización. Estamos siempre dispuestos a pensar: «Yo (y los míos) decidimos hacer las cosas por razones concretas; él (y los suyos) son parte de un proceso social». Tal era la moraleja de un ensayo de Orwell titulado «La política y la lengua inglesa», que advertía contra la abstracción deshumanizadora: «Millones de campesinos son expulsados de sus granjas y enviados a deambular por los caminos sin más que lo que pueden cargar: esto es lo que se denomina “transferencia de población” o “rectificación de fronteras”». Alérgica a la abstracción y con una evidente fobia a los clichés, Wilkerson pone la lupa sobre la gota histórica llamada «la Gran Migración» y pone de relieve la humanidad de la gente que participó en ella.
«Desde los primeros años del siglo xx hasta bien avanzada su mitad», comienza Wilkerson. Ni siquiera la cronología se describe con un lenguaje convencional: el siglo adquiere tonos personales («primeros años», «[edad] avanzada») y parece que se estuviera hablando de un contemporáneo de los protagonistas de la historia.
«Las mecanógrafas buscaban trabajo en las oficinas». No dice que «se les negaban oportunidades económicas». Al hablar de un trabajo de mediana cualificación, Wilkerson nos invita a imaginar la desesperación de una mujer que ha adquirido una titulación que le permite alejarse de los campos de algodón y trasladarse a una oficina, pero a la que se le niega la oportunidad por su color de piel.
«Los chicos temían que un simple gesto cerca de la esposa del granjero pudiera llevarlos a colgar de un roble». No se habla de «opresión» ni de la «amenaza de violencia», ni siquiera de «linchamientos»; sencillamente se plantea una espantosa imagen: incluso podemos ver el tipo de árbol al que se refiere.
Y refiriéndose al «sistema de castas» de la sociedad americana, afirma que era «tan duro y tan inflexible como la arcilla roja de Georgia». Una vez más, la prosa adquiere viveza y realismo con una pincelada de poesía, como en esta comparación con su imagen física, con su evocadora alusión (pienso, por ejemplo, en las «colinas rojas de Georgia» de las que hablaba Martin Luther King) y con su ritmo lírico de octosílabo.
Se refiere luego a «aquellos que tuvieron que cruzar el Atlántico o el río Grande». No habla de los «inmigrantes de Europa o de México». Una vez más, las personas no se conciben como categorías sociológicas. La autora nos obliga a visualizar a personas en movimiento y a recordar los motivos que las empujan a moverse.
Y luego: «los pioneros» bajo el gobierno inglés, «los escoceses y los irlandeses en Oklahoma», «los irlandeses» en la hambrienta Irlanda y «los judíos» en la Alemania nazi. Wilkerson comienza el párrafo dejando bien sentado que los actos de sus protagonistas son universales, pero no se queda con esa simple generalización. Señala con claridad que la Gran Migración debería incluirse en la lista de otras migraciones bien conocidas (expresadas con amenos paralelismos sintácticos), cuyos descendientes sin duda se encontrarán entre sus lectores. Implícitamente se les invita a aplicar el respeto que sienten por el coraje y el sacrificio de sus ancestros a los peregrinos olvidados de la Gran Migración.
Cuando habla de Oklahoma, habla de «cuando la tierra se convirtió en polvo». No habla del Dust Bowl (la gran sequía del Medio Oeste americano que afectó a las llanuras y praderas desde 1932 a 1939). Y cuando dice que los irlandeses no tenían «nada que comer», no cita la Gran Hambruna irlandesa, debida a la escasez de patatas; igual que no se habla de los campesinos, sino de «los desposeídos». Wilkerson no nos permite dormitar con una retahíla de verborrea conocida y habitual. La expresividad viva y las imágenes concretas nos obligan a mantenernos despiertos y a actualizar la realidad virtual que se apolilla en nuestras mentes.