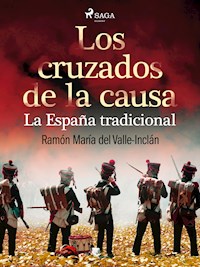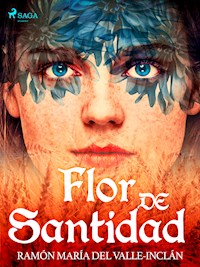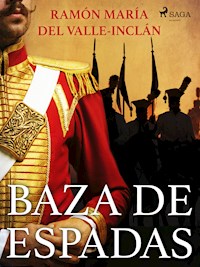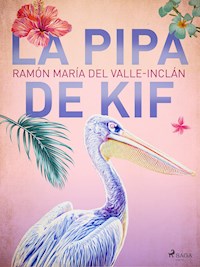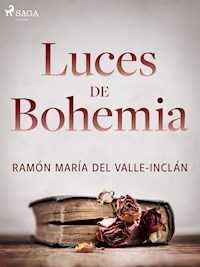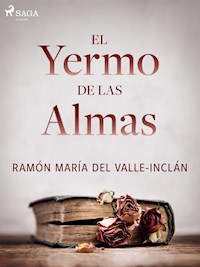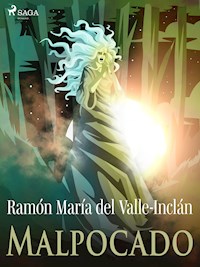Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Classic
- Sprache: Spanisch
En El trueno dorado, Ramón María del Valle-Inclán relata un supuesto asesinato cometido por jóvenes aristócratas durante el período de gobierno de la Reina Isabel II antes de la revolución "La Gloriosa" en 1868. Publicada por entregas en el diario madrileño Ahora, la historia se mueve entre el costumbrismo y la trama de intriga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 70
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ramón María del Valle-Inclán
El trueno dorado
Saga
El trueno dorado
Copyright © 1936, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726495898
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I
La Taurina, de Pepe Garabato, fue famosa en los tiempos isabelinos. Era un colmado de estilo andaluz, donde nunca faltaban niñas, guitarra y cante. Aquella noche reunía a lo más florido del trueno madrileño. El Barón de Bonifaz, Gonzalón Torre-Mellada, Perico el Maño y otros perdis llegaban en tropel, después de un escándalo en Los Bufos. Venían huyendo de los guardias, y con alborozada rechifla, estrujándose por la escalera, se acogieron a un reservado de cortinillas verdes. Batiendo palmas pidieron manzanilla a un chaval con jubón y mandil. Entraron dos niñas ceceosas, y a la cola, con la guitarra al brazo, Paco el Feo.
II
Comenzó la juerga. Las niñas batían palmas con estruendo, y el chaval entraba y salía toreando los repelones de Luisa la Malagueña. La daifa, harta de aquel juego saltó sobre la mesa y, haciendo cachizas, comenzó a cimbrearse con un taconeo:
—¡Olé!
Se recogía la falda, enseñando el lazo de las ligas. Era menuda y morocha, el pelo endrino, la lengua de tarabilla y una falsa truculencia, un arrebato sin objeto, en palabras y acciones. Se hacía la loca con una absurda obstinación completamente inconsciente. En aquel alarde de risas, timos manolos y frases toreras advertíase la amanerada repetición de un tema. La otra daifa, fea y fondona, con chuscadas de ley y mirar de fuego, había bailado en tablados andaluces, antes de venir a Madrid, con Frasquito el Ceña, puntillero en la cuadrilla de Cayetano. Asomó cauteloso el Pollo de los Brillantes. Esparcía una ráfaga de cosmético que a las daifas del trato seducía casi al igual que las luces de anillos, cadenas y mancuernas. Susurró en la oreja de Adolfito:
—¡Estate alerta! A Paquiro le han echado el guante los guindas y vendrán a buscaros. Ahora quedan en el Suizo.
Interrogó Bonifaz en el mismo tono:
—Paquiro ¿se ha berreado?
—No se habrá berreado más que a medias, pues ha metido el trapo a los guindas, llevándolos al Suizo.
Adolfito vació una caña.
—¡Bueno! Aquí los espero.
—¿Crees que no vengan?
—¡Y si vienen!…
Acabó la frase con un gesto de valentón. Luisa la Malagueña se tiró sobre la mesa, sollozando con mucho hipo. Saltó la otra paloma:
—¡Ya le ha entrado la tarántula!
Gritó Adolfito Bonifaz:
—Luisa, deja la pelma o sales por la ventana a tomar el aire.
Los amigos sujetaban a la daifa, que, arañada la greña y suspirando, miraba al chaval de jubón y mandil andar a gatas recogiendo la cachiza de cristales. La Malagueña se envolvía una mano cortada en el pañuelo perfumado de Don Joselito. Entró Garabato con gesto misterioso:
—Caballeros, abajo están los guindas; van a subir. No quiero compromisos en mi casa. Si andan ustedes vivos, creo que pueden pulirse por la calle de la Gorguera.
III
Resonaban pasos en el corredor. Asomaron los bigotes de un guardia: —¿Dan ustedes su permiso?
El guardia, detenido en la puerta, miró a las daifas, al chaval del mandilón y a Garabato. Le inspiraban un sentimiento familiar en su calidad de pueblo, y mirándolos consolaba su aturdimiento. Toñete Bringas y el Pollo de los Brillantes probaron la captación del guardia y lo torearon al alimón, como ellos decían:
—Guardia, no haga usted caso de borrachos.
—Guardia, no se quede usted en la puerta.
—Beba usted una caña, guardia.
Repuso, excusándose, el guardia:
—Caballero, si no lo toma usted a falta…
Adolfito, montado en una silla, con mueca que le torcía la boca, miraba al guardia:
—Pase usted, beba una caña y diga lo que desea.
Pepe Garabato le empujó amistoso:
—No empieces tú faltando, Carballo.
Entró el guardia, saludando de nuevo con la mano en la visera, y tomó la caña que le alargaba la Malagueña:
—¡A la salud de ustedes!
Ordenó Adolfito:
—Maño, abre la ventana. Hace aquí demasiado calor, y hay que atemperarse antes de salir a la calle. ¿No le parece a usted, guardia?
El guardia, receloso, empezaba a discernir el escarnio que le tenían dispuesto. Miró a Garabato. El patrón, con gesto encapotado, le recomendaba prudencia. Por la ventana abierta sobre las livideces del alba, entró un revuelo de aire frío, agitando las luces. Adolfito apuró una caña.
—¿Tiene usted buena voz, guardia?
El guardia sonrió como una careta, bajo los grandes bigotes de betún:
—No muy buena. Pero ustedes sabrán… Ello es que tienen ustedes que molestarse en llegar hasta la Comisaría.
Perico el Maño se alzó, ofreciéndole una silla:
—Toma asiento, Fernández.
Todos celebraron la chungada, y en la selva de voces descollaban las risas de Luisa la Malagueña. Gonzalón Torre-Mellada brindó con mala sombra:
—¡A la salud de su señora, guardia!
El del orden se hizo un paso atrás y respondió secamente:
—Se agradece.
Adolfito, muy lento, sosteniendo una caña en la mano, se acercó al guardia: —Otra.
—¡Gracias!
Adolfito, torciendo la boca, se arrancó con insolencia de jaque:
—Esta la bebe usted porque a mí me da la gana.
Y se la estrelló en la cara. Quiso el otro recobrarse, pero antes le llovieron encima copas, botellas y taburetes. Gritó la Malagueña, escalofriada de gusto:
—¡Adolfito, hazlo viajar por la ventana!
Cayeron sobre el guardia los alegres compadres, y en tumulto, alzado en vilo, pasó por la ventana a la calle. Puso el réquiem la daifa fondona:
—¡Jesús, que lo habéis escachifollado!
Fueron las últimas palabras, porque todos huían escaleras abajo.
IV
–¡En los altos del Suizo!
Corrida la consigna, cada cual buscó su argucia para salir del enredo. Adolfito y Gonzalón se entraron en un cuarto vacío, que aún tenía sobre la mesa los relieves de una cena. Adolfito ordenó con helada prudencia:
—¡Siéntate y cuélgate una servilleta!
Gonzalón obedecía con aire sonámbulo:
—¡Adolfo, has ido demasiado lejos!
—¡Silencio! Nosotros hemos cenado aquí y nada sabemos.
El Barón de Bonifaz ocupó una silla, alzó la botella y leyó el membrete:
—Matusalem.
Se sirvió una copa. Gonzalón abría los ojos con alelamiento, incomprensivo y atónito:
—¡Nos puede salir cara la broma!
—¡Allá veremos!
—¿Tú estás tranquilo?
—¡Pss!…
Se levantó, dirigiéndose a la puerta:
—¿Adónde vas?
—¡Espérame! Se me ha ocurrido ofrecerme a los guardias y darles mi tarjeta. Un acto de deferencia a la autoridad y de respeto al orden. Verás como así nos dejan tranquilos.
—Y yo ¿qué hago?
—Acabar de emborracharte.
—¿Hay grupos fuera?
—Probablemente.
—Yo voy a ver si me escurro.
—¡Tú no te mueves!
El Barón de Bonifaz, humeando el veguero, vestido de frac, con la gabina de soslayo, se registraba, a la rebusca de una tarjeta. Salió despacio, frío, correcto, con un pliegue en las cejas. Musitó Gonzalón:
—¿Podrás arreglarlo?
—Seguramente. No te muevas.
Gonzalón llenó un vaso con los restos de la botella y se echó un trago al gaznate, relajados, laxos el ademán y el gesto.
—En último recurso, que afloje la mosca el buen Don Diego. ¡A mí, plin!
Quedose aletargado en nieblas alcohólicas, mecido en un confuso y alterno marasmo de confianza y recelo. El Barón de Bonifaz salía levantando en dos dedos su tarjeta. Una pareja de guardias llegaba por el corredor, precedida de Pepe Garabato. El coime, con los brazos arremangados y mandilón de tabernero, venía abriendo a derecha e izquierda las puertas de los reservados. El Barón de Bonifaz se adelantó, cambiando un guiño con Garabato: