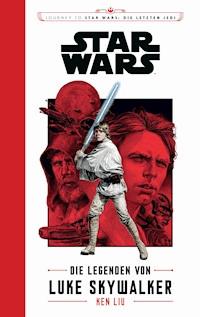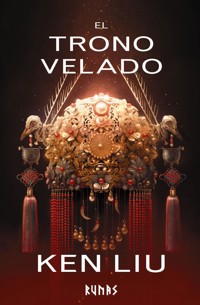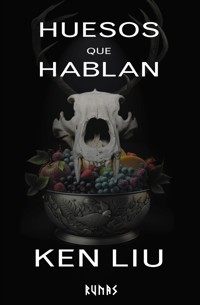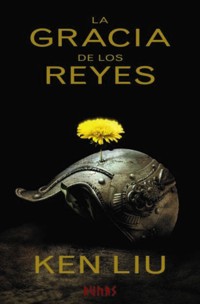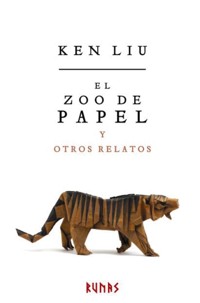
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
Quince relatos y novelas cortas de uno de los mejores escritores de ficción breve de la ciencia-ficción. "El zoo de papel" es la primera obra que ha obtenido los tres grandes premios del género en el mismo año. "La obra breve de Ken Liu ha ganado todos los premios internacionales de prestigio y, lo que es más importante, ha conquistado también y para siempre el corazón de los lectores de todo el mundo." Mariano Villarreal, Literatura Fantástica "A través de todos estos cuentos, Liu utiliza tropos de la fantasía y la ciencia ficción para explorar de forma profunda, inteligente y, en muchas ocasiones, tremendamente emotiva una gran diversidad de temas con la intención final de arrojar un poco de luz sobre la gran pregunta de qué significa ser humano... Es una colección de relatos impresionante y no podéis perdérosla." Elías Combarro, Sense of Wonder "Las historias incluidas en esta colección tratan una amplia variedad de temas, pero siempre están relatadas con una voz clara y segura. Una colección imprescindible." "SF Signal" "Algunas de estas historias tienen un lado sombrío y a veces inquietante, casi todas son provocadoras y hay varias brillantes." "The Chicago Tribune" "Los maravillosos relatos de Liu exploran de forma elocuente el lugar en que se encuentran lo ordinario y lo extraordinario." "The Washington Post" "En cada relato Liu planta diminutas semillas de una historia personal, que florecen en narraciones con ramificaciones mucho más profundas. Un libro que debería leer absolutamente todo el mundo." Andrew Liptak "Las historias son el lenguaje con el que nos hablamos unos a otros. En "El zoo de papel y otros relatos" Liu lo habla con una elocuencia devastadora." Amal El-Mohtar
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 766
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KEN LIU
EL ZOO DE PAPELY OTROS RELATOS
Traducción de María Pilar San Román
Índice
Prefacio
Acerca de las costumbres de elaboración de libros en determinadas especies
Cambio de estado
Como anillo al dedo
Buena caza
El literomante
Simulacro
Regulada
El zoo de papel
Manual comparativo ilustrado de sistemas cognitivos para lectores avanzados
Las olas
Mono no aware
Todos los sabores
Breve historia del túnel transpacífico
El maestro de litigios y el rey mon
El hombre que puso fin a la historia: documental
Créditos
PREFACIO
Comencé mi carrera como escritor de relatos y, aunque desde que desvié la mayor parte de mis esfuerzos creativos hacia las novelas ya no escribo docenas de cuentos al año, la ficción breve sigue ocupando un lugar especial en mi corazón.
De ahí que para mí esta antología tenga visos de retrospectiva. Incluye algunas de mi obras más populares (si nos guiamos por las nominaciones y premios que han recibido) junto con otras que, a pesar de lo satisfecho que me siento de ellas, pasaron bastante desapercibidas. Creo que es una muestra acertada y representativa de mis intereses, obsesiones y objetivos creativos.
No presto demasiada atención a la distinción entre fantasía y ciencia ficción —ni, ya puestos, entre «obras de género» y «literatura generalista»—. Para mí, la esencia de la ficción es que en ella se prioriza la lógica que rige las metáforas —que es la lógica que rige las narraciones en general— por delante de la realidad, que es irremediablemente aleatoria y carente de sentido.
Nos pasamos la vida entera contando historias sobre nosotros mismos —historias que son la esencia de la memoria—. Así es como conseguimos que la vida en este universo fortuito e insensible resulte tolerable. Que denominemos a esta propensión «la falacia narrativa» no significa que no mantenga vínculos con determinados aspectos de la verdad.
Lo único que ocurre es que hay historias que exponen sus metáforas de una manera un poco más explícita.
También soy traductor, y la traducción brinda una metáfora natural para mi visión de lo que es la escritura en general.
Todo acto de comunicación es un milagro de traducción.
En este momento, en este lugar, el aluvión de mudables impulsos eléctricos de mis neuronas se transmite y concreta en ciertos patrones y pensamientos; fluye por mi espina dorsal, se ramifica por mis brazos y dedos, hasta que los músculos se contraen y el proceso mental se traduce en movimiento; se empujan palancas mecánicas, se reorganizan los electrones y se dibujan marcas sobre el papel.
En otro momento y otro lugar, la luz incide sobre las marcas, se refleja sobre un par de instrumentos ópticos de alta precisión esculpidos por la naturaleza tras miles de millones de años de mutaciones aleatorias; las imágenes invertidas se forman sobre dos pantallas constituidas por millones de células fotosensibles, que traducen la luz a impulsos eléctricos que remontan los nervios ópticos, atraviesan el quiasma y bajan por el tracto óptico hasta la corteza visual, donde son reconvertidos en letras, signos de puntuación, frases, vehículos para ideas, mensajes y pensamientos.
Todo este sistema parece frágil, absurdo, sacado de una historia de ciencia ficción.
¿Quién puede saber si los pensamientos en tu cabeza cuando lees estas palabras son los mismos pensamientos que yo tuve en la mía en el momento de escribirlas? Tú y yo somos distintos, y los qualia de nuestra conciencia son tan divergentes como dos estrellas en extremos opuestos del universo.
Sin embargo, por mucho que se haya perdido en la traducción en el largo viaje que mis ideas han realizado a través del laberinto de la civilización hasta llegar a tu cabeza, creo que me comprendes, y tú crees comprenderme. Nuestras mentes han logrado establecer una conexión, por breve e imperfecta que pueda ser.
¿No crees que esta idea hace parecer al universo un poco más agradable, un poco más brillante, un poco más cálido y humano?
Vivimos esperando milagros así.
Vaya mi agradecimiento eterno a mis numerosos lectores beta, y a los miembros de la comunidad de escritores y editores que me han ayudado a lo largo del camino. En cierta medida, cada uno de los cuentos de este volumen representa la suma de todas mis experiencias; de todos los libros que he leído; de todas las conversaciones que he mantenido; de todos los éxitos, fracasos, alegrías, pesares, momentos de asombro y desesperación que he compartido —no somos más que nudos en la red de Indra.
También quiero dar las gracias a todo el equipo de Saga Press, la editorial de esta obra, por ayudarme a confeccionar esta preciosidad de libro, y en especial a Jeannie Ng, por localizar todas esas erratas en el texto original; a Michael McCartney, por el maravilloso diseño de la sobrecubierta; a Mingmei Yip, por satisfacer mis poco ortodoxas peticiones en relación a la caligrafía; y a Elena Stokes y Katy Hershberger, por la cuidadosa campaña publicitaria. Asimismo quiero dejar constancia de mi especial agradecimiento a Joe Monti, mi editor en Saga Press, por apoyar y dar forma a este libro con su buen criterio (y por salvarme de mí mismo); a Russ Galen, mi agente, por vislumbrar las posibilidades de estos relatos, y, sobre todo, a Lisa, Esther y Miranda, por el millón de maneras en las que dan plenitud y sentido a la historia de mi vida.
Y, por último, gracias a ti, querido lector. Es esa posibilidad de que nuestras mentes establezcan una conexión lo que hace que el esfuerzo de escribir merezca la pena.
ACERCA DE LAS COSTUMBRES DE ELABORACIÓN DE LIBROS EN DETERMINADAS ESPECIES
No existe un censo definitivo de la totalidad de las especies inteligentes del universo. No solo debido a los eternos debates sobre qué es lo que puede considerarse inteligencia, sino porque, en todo momento y lugar, unas civilizaciones se desarrollan y otras caen, de forma muy similar a como nacen y mueren las estrellas.
El tiempo lo devora todo.
No obstante, cada especie tiene un sistema propio de transmitir su sabiduría a través de los tiempos; una manera particular de hacer visibles las ideas, de hacerlas tangibles, de congelarlas durante un instante cual baluartes contra la irresistible marea del tiempo.
Todo el mundo elabora libros.
Hay quien afirma que la escritura no es más que el habla hecha visible; pero nosotros sabemos que tal parecer peca de estrechez de miras.
Los allatianos, una raza musical, escriben arañando con su fina y dura probóscide una superficie impresionable, como puede ser una tablilla metálica cubierta por una capa fina de cera o de arcilla endurecida. (Los más pudientes portan a veces en la punta de la nariz una plumilla fabricada con algún metal precioso). Los allatianos enuncian sus pensamientos mientras escriben, lo que provoca que la probóscide vibre arriba y abajo mientras va abriendo un surco en la superficie.
Para leer un libro así escrito, el allatiano sitúa la nariz en el surco y la arrastra por él. La delicada probóscide vibra en simpatía con la forma de onda del surco, y una cámara hueca en el cráneo del lector amplía el sonido, recreándose de esta manera la voz del escritor.
Los allatianos consideran que cuentan con un sistema de escritura superior a todos los demás. A diferencia de los libros escritos con alfabetos, silabarios o logogramas, un libro allatiano captura no solo las palabras sino también el tono, voz, inflexión, énfasis, entonación y ritmo de quien escribe. Es simultáneamente partitura y grabación. Un discurso suena como un discurso, un lamento como un lamento, y una historia recrea a la perfección el entusiasmo entrecortado del narrador. Para los allatianos, leer es literalmente escuchar la voz del pasado.
No obstante, la belleza del libro allatiano conlleva un coste. Como el acto de leer requiere el contacto físico con la superficie blanda y maleable, cada vez que un texto es leído también acusa un deterioro y algún aspecto del original se pierde de manera irremediable. Es imposible que copias realizadas con materiales más duraderos puedan reproducir todas las sutilezas de la voz del escritor, y por lo tanto se evitan.
Con objeto de preservar su herencia literaria, los allatianos tienen que encerrar sus manuscritos más preciados en intimidantes bibliotecas a las que muy pocos tienen permitido el acceso. Resulta irónico pues que las obras más importantes y bellas de los escritores allatianos rara vez se lean, y tan solo sean conocidas a través de las interpretaciones de escribas que intentan reconstruir el original en libros nuevos tras escuchar el texto primigenio en ceremonias especiales.
De las obras más influyentes circulan cientos, miles de interpretaciones que, a su vez, son interpretadas y propagadas mediante nuevas copias. Los eruditos allatianos pasan gran parte del tiempo debatiendo sobre la autoridad relativa de las versiones contrapuestas e infiriendo, a partir de las múltiples copias imperfectas, la voz imaginaria del antecesor: un libro ideal no viciado por los lectores.
Los quatzoli no consideran que pensar y escribir sean de ningún modo acciones distintas.
Los quatzoli son una raza de criaturas mecánicas. Se desconoce si en su origen fueron las creaciones mecánicas de otra (y más antigua) especie, si son los caparazones que albergan las almas de una raza que fue orgánica en el pasado, o si han evolucionado por sí mismos a partir de materia inerte.
El cuerpo de los quatzoli está hecho de cobre y tiene forma de reloj de arena. Su planeta, que traza una complicada órbita entre tres estrellas, está sometido a enormes fuerzas mareomotrices que agitan y derriten el núcleo metálico, el cual irradia calor hacia la superficie en forma de géiseres vaporosos y lagos de lava. Varias veces al día, los quatzoli ingieren agua en su cámara inferior, donde hierve lentamente y se evapora durante sus periódicas inmersiones en los burbujeantes lagos de lava. El vapor atraviesa entonces una válvula reguladora —la parte estrecha del reloj de arena— y entra en la cámara superior, donde propulsa los distintos engranajes y palancas que animan a estas criaturas mecánicas.
Al término de cada uno de estos ciclos de trabajo, el vapor se enfría y condensa sobre la superficie interna de la cámara superior. Las gotitas de agua corren por unas hendiduras abiertas en el cobre hasta afluir en un caudal continuo que atraviesa una piedra porosa rica en minerales carbonatados antes de ser excretado.
La mente de los quatzoli reside en esa piedra. Este órgano pétreo está saturado de miles, de millones de intrincados canales que forman un laberinto que divide el agua en innumerables flujos paralelos minúsculos que gotean, rezuman, serpentean unos alrededor de otros, y de este modo representan valores simples que, al unirse, forman flujos de conciencia y emergen como pensamientos.
Con el transcurrir del tiempo, la retícula de vías por las que el agua atraviesa la piedra va cambiando. Hay canales viejos que se desgastan y desaparecen, o se bloquean y ciegan, y así determinados recuerdos se olvidan. También se abren canales nuevos, que conectan flujos anteriormente separados —una epifanía—; y el agua, al brotar, va sedimentando nuevos depósitos de mineral en los extremos más alejados y jóvenes de la piedra, para formar allí los pensamientos más nuevos y recientes bajo la apariencia de vacilantes y frágiles estalactitas en miniatura.
Cuando un quatzoli progenitor forja un vástago, su acto final es obsequiar a su hijo con un fragmento pétreo de su propia mente, entregarle una chinita de sabiduría y pensamientos provechosos que le permitirá comenzar a vivir. A medida que ese hijo acumula experiencias, su propio cerebro mineral irá creciendo alrededor de ese núcleo y haciéndose cada vez más intrincado y complejo hasta que, a su vez, él también pueda escindir su mente en beneficio de sus propios retoños.
Y de este modo, los quatzoli son libros ellos mismos. Cada uno lleva en su propio cerebro mineral un registro escrito de la sabiduría acumulada de todos sus antepasados: los pensamientos más persistentes que han sobrevivido a millones de años de erosión. Cada mente crece a partir de una semilla heredada a través de los milenios, y cada pensamiento deja una marca que puede ser leída y observada.
Algunas de las razas más violentas del universo, como los hesperoes, antaño se deleitaban extrayendo y coleccionando los cerebros minerales de los quatzoli. Aunque todavía se exhiben en sus museos y bibliotecas, las piedras —etiquetadas con frecuencia simplemente como «libros antiguos»— ya no dicen gran cosa a la mayoría de los visitantes.
Al ser capaces de separar pensamientos de escritura, las razas conquistadoras han podido presentar un historial libre de manchas y pensamientos que hubieran hecho estremecer a sus descendientes.
No obstante lo cual, los cerebros minerales permanecen en las vitrinas, esperando a que el agua fluya de nuevo por los canales secos para así poder volver a ser leídas y poder volver a vivir.
Antaño, los hesperoes escribían con cadenas de símbolos que representaban los sonidos de su habla, pero ahora han dejado de escribir por completo.
Siempre han tenido una relación complicada con la escritura, los hesperoes. Sus grandes filósofos desconfiaban de ella. Consideraban que un libro no era una mente viva, aunque fingiera serlo. Los libros brindaban declaraciones sentenciosas, hacían juicios morales, describían supuestos acontecimientos históricos, contaban historias emocionantes… sin embargo, no podían ser interrogados como una verdadera persona, ni tampoco responder a sus detractores o justificar sus versiones de los hechos.
Los hesperoes escribían sus pensamientos a regañadientes, solo cuando no podían confiar en los caprichos de la memoria. Preferían con mucho vivir con la fugacidad del habla, de la oratoria, de los debates.
En otra época, los hesperoes fueron un pueblo fiero y cruel. Por mucho que se deleitaran en los debates, todavía disfrutaban más con las glorias de la guerra. Los filósofos justificaban sus conquistas y matanzas en el nombre del progreso: la guerra era la única manera de conseguir que los ideales incorporados en los textos estáticos transmitidos a través de los tiempos cobraran vida, de garantizar que continuaran siendo verdaderos y de refinarlos para el futuro. Una idea era digna de ser conservada únicamente si conducía a la victoria.
Cuando por fin descubrieron el secreto del almacenamiento cerebral y de los mapas mentales, los hesperoes dejaron por completo de escribir.
En los instantes previos a la muerte de los grandes reyes, generales y filósofos, los hesperoes extraen el cerebro del deteriorado cuerpo. Las rutas de hasta el último de los iones cargados, de hasta el último de los fugaces electrones, de hasta el último de esos quarks maravillosos y extraños, son capturadas y recreadas en matrices cristalinas. Esta mente quedará congelada por toda la eternidad en ese momento en que es separada de su propietario.
Es en ese instante cuando comienza el proceso de mapeo. Con gran cuidado y meticulosidad, un equipo de cartógrafos expertos, ayudado por numerosos aprendices, traza cada uno de los innumerables ramales minúsculos, impresiones y presentimientos que se entremezclan en el flujo y reflujo del pensamiento hasta combinarse en las fuerzas mareomotrices: las ideas que hicieron grandes a sus autores.
Una vez finalizado el mapeo, comienzan los cálculos para prolongar las trayectorias de esos caminos que han sido trazados, para así simular el siguiente pensamiento. Los más brillantes eruditos de entre los hesperoes se afanan en cartografiar las rutas por las que las grandes mentes congeladas penetran en la inmensa y oscura terra incognita del futuro. Los mejores años de sus vidas son consagrados a este empeño, y cuando ellos mueren, sus mentes, a su vez, también son cartografiadas indefinidamente mientras se adentran en el futuro.
Es así como las mentes más brillantes de esta raza nunca mueren. Para conversar con ellas, a los hesperoes les basta con encontrar las respuestas en los mapas mentales y, por consiguiente, ya no necesitan libros fabricados a la manera de antaño —que no eran más que meros símbolos muertos—, dado que la sabiduría del pasado siempre los acompaña, sin dejar de pensar, sin dejar de guiarles, sin dejar de explorar.
Y al ir dedicando más y más de su tiempo y recursos a la simulación de esas mentes arcaicas, los hesperoes también han ido volviéndose mucho menos belicosos, para gran alivio de sus vecinos. Tal vez sea cierto que algunos libros ejercen una influencia civilizadora.
Los tull-toks leen libros que no han escrito.
Los tull-toks son criaturas de energía. Formas etéreas y oscilantes de potenciales variables de campo, los tull-toks se extienden por entre las estrellas como lazos fantasmagóricos, aunque, al atravesarlos, las naves de otras especies apenas noten un débil tirón.
Los tull-toks aseguran que en el universo todo puede ser leído. Cada estrella es un texto vivo en el que las inmensas corrientes convectivas de los tórridos gases narran un drama épico, con las manchas estelares actuando a modo de signos de puntuación, los anillos coronarios como figuras retóricas extensas y las erupciones como enfáticos pasajes convincentes en el silencio profundo del frío espacio. Cada planeta contiene un poema, escrito en el irregular y sombrío ritmo entrecortado de los desnudos núcleos minerales, o con las extensas y floridas rimas líricas —tanto asonantes como consonantes— de los turbulentos gigantes de gas. Y aparte están los planetas con vida, construidos como complejos mecanismos de relojería con piedras preciosas engastadas, que contienen una multitud de recursos literarios autorreferenciales que suenan y resuenan por toda la eternidad.
No obstante, es en el horizonte de sucesos que rodea a los agujeros negros donde los tull-toks afirman que pueden encontrarse los libros más espléndidos. Cuando un tull-tok se cansa de hojear la infinita biblioteca universal, deriva hacia un agujero negro. A medida que acelera en su camino hacia el punto de no retorno, los rayos X y gamma que pasan por su lado van desvelando gradualmente el misterio primordial del que todos los demás libros no son sino glosas. El libro se va revelando más y más complejo, más lleno de matices y, justo cuando el tull-tok está a punto de verse abrumado por la grandiosidad del libro que está leyendo, sus compañeros, que observan desde la distancia, se percatan con sorpresa de que para él el tiempo parece haberse ralentizado hasta detenerse, de que va a tener toda la eternidad para leerlo en su caída sin fin hacia ese centro que nunca alcanzará.
Por fin, un libro ha triunfado sobre el tiempo.
Ningún tull-tok ha regresado jamás de un viaje así, por supuesto, y son muchos los que desestiman sus debates sobre la lectura de los agujeros negros por considerar todo el asunto un mito. De hecho, son también muchos los que tienen a los tull-toks por unos simples farsantes analfabetos que utilizan el misticismo para ocultar su ignorancia.
Sin embargo, todavía hay quien sigue utilizando a los tull-toks como intérpretes de los libros de la naturaleza que aseguran ver a nuestro alrededor. Las interpretaciones así obtenidas son numerosas y contradictorias, y desembocan en interminables polémicas sobre el contenido de los libros y —en particular— sobre su autoría.
A diferencia de los tull-toks, que leen libros de la mayor magnitud posible, los caru’ee son lectores y escritores de lo minúsculo.
De pequeña estatura, no hay ningún caru’ee cuyas dimensiones superen las del punto al final de esta frase. En sus viajes lo único que quieren es adquirir libros que hayan perdido todo su significado y que ya no puedan ser leídos por los descendientes de los autores.
A causa de su insignificante tamaño, son pocas las razas que los perciben como una amenaza, y así les resulta posible obtener lo que desean sin grandes problemas. Por ejemplo, a petición de los caru’ee, los habitantes de la Tierra les entregaron tablillas y vasijas grabadas con lineal A y rollos de cuerdas anudadas llamadas quipus, junto con toda una colección de antiguos cubos y discos magnéticos que ya no sabían cómo descifrar. Los hesperoes, una vez terminaron con sus guerras de conquista, les dieron algunas piedras viejas que pensaban eran libros robados a los quatzoli. E incluso los retraídos untou, que escriben con fragancias y sabores, les permitieron hacerse con varios ejemplares anodinos cuyos aromas eran ya demasiado débiles como para poder ser leídos.
Los caru’ee no hacen ningún esfuerzo por descifrar sus adquisiciones. Su único objetivo es utilizar esos libros viejos, ahora carentes de significado, como un espacio virgen sobre el que edificar sus sofisticadas y barrocas ciudades.
Las líneas buriladas en las vasijas y tablillas fueron transformadas en vías públicas cuyos muros eran un abigarrado laberinto de habitaciones que desarrollaban los trazos preexistentes con belleza fractal. Las fibras de las cuerdas anudadas fueron separadas, y tejidas y enlazadas de nuevo a nivel microscópico, hasta que cada una de las ataduras originales se hubo convertido en un conglomerado de complejidad bizantina de miles de nudos más pequeños, cada uno un posible quiosco para un comerciante caru’ee en ciernes o una maraña de habitaciones para una joven familia caru’ee. Por otra parte, los discos magnéticos fueron utilizados como recintos de esparcimiento; sobre su superficie se deslizaban a toda velocidad durante el día los jóvenes y atrevidos, que disfrutaban de las cambiantes fuerzas de atracción y repulsión del potencial magnético en los distintos puntos. Por la noche, en estos lugares se encendían luces diminutas que seguían el flujo de las fuerzas magnéticas, y la información muerta mucho tiempo atrás iluminaba los bailes de miles de jóvenes en busca del amor, en busca de alguien con quien conectar.
Sin embargo, tampoco es exacto afirmar que los caru’ee no interpreten en absoluto. Cuando son visitados por miembros de las especies que les han donado estas reliquias es inevitable que estos invitados noten una sensación de familiaridad en las flamantes construcciones caru’ee.
Por ejemplo, cuando los representantes de la Tierra fueron llevados a visitar el mercado mayor construido en un quipu, fueron testigos —a través de un microscopio— de una actividad bulliciosa, un comercio próspero y un murmullo incesante de números, cuentas, valores y divisas. Uno de esos representantes, descendiente del pueblo que en el pasado había atado los libros de nudos, se quedó atónito. Aunque no fuera capaz de leerlos, sí que sabía que el objetivo de los quipus era permitir llevar los números y las cuentas, y totalizar impuestos y entradas de libros de contabilidad.
O tomemos el ejemplo de los quatzoli, que se encontraron con que los caru’ee estaban reutilizando uno de los cerebros minerales perdidos como complejo de investigación. Los diminutos canales y cámaras, por los que antaño habían fluido esos ancestrales pensamientos acuosos, eran ahora laboratorios, bibliotecas, aulas de enseñanza y salas de lectura resonantes de nuevas ideas. La intención de la delegación quatzoli había sido recuperar la mente de su antepasado, pero se marchó convencida de que las cosas eran tal y como debían ser.
Es como si los caru’ee fueran capaces de percibir un eco del pasado y, de manera inconsciente, mientras construyen sobre un palimpsesto de libros escritos y olvidados mucho tiempo atrás, den por casualidad con esa esencia del significado que no puede perderse, por mucho tiempo que haya transcurrido.
Los caru’ee leen sin saber que están leyendo.
Bolsas de consciencia brillan en el vacío frío y profundo del universo como burbujas en un mar inmenso y oscuro. Girando, agitándose, fundiéndose, rompiéndose, van dejando en pos de ellas rastros helicoidales fosforescentes, cada uno tan singular como una rúbrica, mientras empujan y ascienden hacia una superficie invisible.
Todo el mundo elabora libros.
CAMBIO DE ESTADO
Todas las noches, antes de acostarse, Rina comprobaba los frigoríficos.
Había dos en la cocina, conectados a circuitos diferentes, uno de ellos con un dispensador de hielo de lo más chic en la puerta. En el salón había otro, con la televisión encima; y otro más en el dormitorio, que además hacía las veces de mesilla de noche. Una pequeña unidad cúbica diseñada para habitaciones de residencias universitarias estaba en el pasillo; y una nevera portátil en la que Rina reponía hielo todas las noches, en el cuarto de baño, debajo del lavabo.
Rina abrió la puerta de todas las neveras y examinó el interior. En su mayoría estaban vacías la mayor parte del tiempo. Esto no era algo que la molestara, puesto que no estaba interesada en llenarlas. Las inspecciones eran un asunto de vida o muerte: su objetivo era preservar su alma.
Lo que realmente interesaba a Rina eran los compartimentos congeladores. Le gustaba mantener la puerta abierta durante unos segundos, dejar que se disipara el frío vaho de la condensación y sentir el frescor en los dedos, el pecho, el rostro… Y cuando el motor arrancaba, la volvía a cerrar.
Para cuando terminó con todas las neveras, en el apartamento resonaba el coro de bajos de todos los motores: un suave y firme murmullo que para Rina era el sonido de la seguridad.
Una vez en su habitación, Rina se metió en la cama y se tapó. Tenía colgadas varias fotografías de glaciares e icebergs por las paredes, y las miró como si fueran las de viejos amigos. Enmarcada encima de la nevera que tenía junto a la cama había otra, de Amy, su compañera de habitación durante la universidad. Habían perdido el contacto con los años, pero a pesar de ello conservaba su fotografía.
Rina abrió la nevera contigua a la cama y clavó los ojos en el recipiente de cristal donde tenía su cubito de hielo. Cada vez que lo miraba, le parecía que estaba menguando.
Cerró el frigorífico y cogió el libro que tenía encima.
Edna St. Vincent Millay: Un retrato a través de cartas de amigos, enemigos y amantes
Nueva York, 23 de enero de 1921
Mi queridísima Viv:
Hoy por fin he reunido el valor suficiente para ir a visitar a Vincent a su hotel. Me ha dicho que ya no está enamorada de mí. Yo me he echado a llorar, y ella se ha enfadado y me ha dicho que si no era capaz de controlarme casi mejor que me marchara. Entonces le he pedido que me preparara un té.
Se trata de ese chico con el que la han visto. Lo sabía. A pesar de eso ha sido horrible escucharlo de sus propios labios. Esa pequeña salvaje…
Vincent se fumó dos cigarros y me ofreció la cajetilla. Yo no pude soportar el amargor así que lo dejé tras fumarme uno. Luego me pasó su pintalabios para que me pudiera retocar, como si tal cosa, como si todavía estuviéramos en nuestro cuarto del colegio mayor de Vassar.
«Escríbeme un poema», le pedí. Era lo menos que me debía.
Me miró como con ganas de discutir, pero se controló. Sacó su vela, la colocó en aquel candelero que yo le hice y prendió ambos extremos. Cuando encendía su alma así es cuando Vincent estaba más bella. Su rostro resplandecía. Su piel pálida parecía iluminarse desde el interior, como un farolillo chino de papel a punto de estallar en llamas. Se paseó por la habitación como si fuera a derribar las paredes. Yo apoyé los pies en la cama y me envolví en su chal escarlata, manteniéndome fuera de su camino.
Entonces se sentó en el escritorio y escribió un poema. En cuanto terminó sopló para apagar la vela, mezquina con lo que quedaba de ella. El olor a cera caliente consiguió de nuevo anegar mis ojos en lágrimas. Lo pasó a limpio para ella y me entregó el original.
«Yo te quería de verdad, Elaine —me dijo—. Ahora sé buena chica y déjame sola.»
Así es como empieza su poema:
Qué labios mis labios besaron, dónde y por qué,
Lo he olvidado, y los brazos en que he dormido
Hasta el amanecer; mas la lluvia
Está llena de fantasmas esta noche, que llaman y suspiran…
Viv, durante un instante sentí deseos de arrebatarle la vela y partirla por la mitad, de tirar los pedazos a la chimenea para que su alma se fundiera en la nada. Deseé verla retorciéndose a mis pies, suplicándome que le perdonara la vida.
Pero lo único que hice fue arrojarle el poema a la cara y marcharme.
Llevo todo el día vagando por las calles de Nueva York. No se me va de la cabeza su belleza salvaje. Ojalá mi alma fuera más pesada, más sólida, algo cuyo propio peso mantuviera firme. Ojalá mi alma no fuera esta pluma, este feo mechón de ganso que llevo en el bolsillo, arrastrado y zarandeado por el viento alrededor de su llama. Me siento como una mariposa nocturna.
Un abrazo, Elaine
Rina dejó el libro.
Ser capaz de hacer que tu alma arda, pensó; ser capaz de atraer a voluntad a hombres y mujeres; de ser brillante, sin temor a las consecuencias, ¿qué no daría ella por vivir una vida así?
Millay eligió encender su vela por ambos extremos y vivir una vida incandescente. Cuando su vela se terminó, murió enferma, adicta y demasiado joven. Pero todos los días de su vida había podido plantearse: «¿Voy a ser brillante hoy?».
Rina visualizó su cubito de hielo en el capullo frío y oscuro del congelador. Tranquila, se dijo. Quítate esa idea de la cabeza. Tu vida es esta. Esta pequeña porción de casi muerte.
Y apagó la luz.
Cuando el alma de Rina por fin se materializó, la enfermera encargada de vigilar la placenta a punto estuvo de no darse cuenta. De improviso, ahí, en la palangana de acero inoxidable, había un cubito, de los que te puedes encontrar tintineando en la copa de un cóctel. Un charco de agua ya había comenzado a formarse a su alrededor. Los bordes del cubito estaban redondeándose, suavizándose.
Llevaron a toda prisa una unidad de refrigeración de emergencia y lo guardaron.
«Lo siento», le dijo el doctor a la madre de Rina, que miró el sereno rostro de su hija recién nacida. Por mucho cuidado que tuviesen, ¿por cuánto tiempo podrían evitar que el cubito se derritiera? Porque tampoco podían limitarse a guardarlo en un congelador por ahí y olvidarse de él. Alma y cuerpo tenían que estar bastante cerca; de no ser así, el cuerpo moriría.
Ninguno de los presentes en la habitación pronunció palabra. El ambiente que rodeaba a la niña era incómodo, inerte, silencioso. Las palabras se congelaron en las gargantas.
Rina trabajaba en un enorme edificio en el centro de la ciudad, cerca de los muelles donde estaban atracados los yates que nunca había pisado. En la zona más exterior de cada planta había despachos con ventanas, y los que daban al puerto eran más amplios y estaban mejor amueblados que el resto.
El centro estaba ocupado por cubículos; uno de ellos era el de Rina. Justo a su lado había dos impresoras, cuyo runrún le hacía pensar en el de las neveras. Montones de empleados pasaban junto a su cubículo cuando iban a recoger listados. A veces se detenían, considerando la posibilidad de saludar a la muchacha callada que se sentaba allí, la tez pálida y el cabello rubio hielo, y siempre un jersey sobre los hombros. Nadie sabía de qué color tenía los ojos porque nunca levantaba la mirada de la mesa.
Porque además, en derredor de ella se notaba una frialdad, un silencio frágil que no quería ser roto. A pesar de que la veían todos los días, la mayor parte de sus compañeros desconocían su nombre. Y con el tiempo empezó a resultar embarazoso preguntárselo. Aunque la bulliciosa vida de la oficina fluctuaba alrededor de Rina, la gente fue dándole de lado.
Debajo de su mesa había un pequeño congelador que la empresa había instalado especialmente para ella. Cada mañana, Rina entraba a toda prisa en su cubículo, abría la bolsa isotérmica para el almuerzo y, del termo rebosante de cubitos, sacaba con todo cuidado la bolsa para bocadillos en cuyo interior se encontraba ese cubito suyo tan especial, que metía en el congelador. Suspiraba, se sentaba en la silla y esperaba a que su corazón se calmara.
El trabajo de los empleados de los despachos más pequeños y alejados del muelle era buscar, en el ordenador, la respuesta a las preguntas de los que ocupaban despachos que daban a él. El trabajo de Rina era recopilar esas respuestas y utilizar las fuentes de letra adecuadas para conseguir encajarlas en los lugares adecuados de los documentos adecuados, que eran devueltos a los despachos ubicados en la fachada de cara al puerto. A veces, los empleados de los despachos más pequeños estaban tan ocupados que dictaban las respuestas a cintas de cassette que luego Rina transcribiría.
Rina se comió el almuerzo en su cubículo. Aunque te podías apartar de tu alma durante períodos breves sin encontrarte mal, a Rina le gustaba estar tan cerca del congelador como resultara posible. Cuando a veces tenía que alejarse para entregar un sobre en algún despacho de otra planta, se imaginaba repentinos cortes de corriente. Y entonces, entre jadeos, atravesaba los pasillos a toda prisa para regresar a la seguridad de su congelador.
Rina trataba de no pensar que la vida no era justa con ella. Si hubiera nacido antes de la invención del congelador no habría sobrevivido. No quería ser desagradecida, pero a veces era difícil.
Después del trabajo, en lugar de ir a bailar con sus compañeras o de prepararse para salir con algún chico, pasaba las noches en casa, leyendo biografías, sumida en otras vidas.
Mis paseos matinales con T. S. Eliot: Memorias
Entre 1958 y 1963, Eliot fue miembro de la Comisión para la revisión del salterio del Libro de Oración Común de la Iglesia Anglicana. Por aquel entonces estaba bastante delicado de salud, y evitaba por completo recurrir a su lata de café.
Hizo una excepción cuando la comisión se dispuso a revisar el salmo 23. Cuatro siglos atrás, el obispo Coversdale se había tomado bastantes libertades con su traducción del hebreo. La comisión estaba de acuerdo en que la interpretación correcta en inglés de la metáfora central del salmo era «el valle de la profunda oscuridad».
En la reunión, por primera vez en meses, Eliot se preparó una taza de su café, cuyo aroma rico y profundo a mí me continúa resultando inolvidable.
Eliot le dio un sorbito al café y entonces, con esa misma voz cautivadora que utilizaba para leer La tierra baldía, recitó la versión tradicional que había sido inculcada a todo inglés: «Aunque camine por el valle de las sombras de la muerte, no temeré mal alguno».
El voto fue unánime a favor de mantener la versión de Coversdale, aunque estuviera un tanto embellecida.
Creo que siempre ha sorprendido a la gente la profunda devoción de Eliot hacia la tradición, hacia la Iglesia Anglicana y, también, hasta qué punto el inglés impregnaba su alma.
Creo que esa fue la última vez que Eliot saboreó su alma y, desde aquel día, a menudo he deseado volver a oler aquel aroma: amargo, requemado y sobrio. No solo era el espíritu de un verdadero inglés, sino también el del genio de la poesía.
Medir la vida a cucharaditas de café debe de haberle resultado terrible en algunos momentos. A lo mejor por eso Eliot carecía de sentido del humor, pensó Rina.
Sin embargo, un alma en una lata de café también era algo hermoso a su manera. Animaba la atmósfera alrededor de su dueño; conseguía que todo aquel que oyera su voz estuviera alerta, despierto, abierto y receptivo a los misterios de sus versos, densos y complejos. Eliot no habría podido escribir, y el mundo habría comprendido, sus Cuatro Cuartetos sin el aroma de su alma, sin el toque especial que otorgaba a cada una de las palabras: ese intenso y penetrante dejo que queda tras haber bebido algo profundamente significativo.
Ojalá las sirenas cantaran para mí. ¿Soñaba con eso Eliot tras beberse su café antes de dormir?, se preguntó Rina.
En lugar de con sirenas, esa noche Rina soñó con glaciares. Kilómetros y kilómetros de hielo que tardarían cientos de años en derretirse. Aunque no se veía rastro alguno de vida, Rina sonrió en sueños. Era su vida.
El primer día de trabajo del nuevo empleado, Rina ya supo que el joven no iba a durar demasiado tiempo en ese despacho.
Su camisa había pasado de moda hacía ya unos años, y esa mañana no se había molestado en limpiarse los zapatos. Ni era excesivamente alto ni tenía la barbilla demasiado perfilada. Su despacho quedaba al fondo del pasillo al que daba el cubículo de Rina, y era pequeño, con una única ventana que miraba al edificio contiguo. El letrero con el nombre que había en la puerta decía JIMMY KESNOW. Todo apuntaba a que debería haber sido uno más de esos jóvenes anónimos, ambiciosos y desilusionados que pasaban todos los días por el edificio.
Sin embargo, Rina nunca había conocido a nadie que se sintiera siempre tan a sus anchas como Jimmy. Dondequiera que estuviese, se comportaba como si se encontrara totalmente a gusto. No hablaba ni demasiado fuerte ni demasiado rápido, pero conversaciones y corrillos le hacían un hueco. En cuanto decía unas pocas palabras, los presentes se reían y al poco se sentían un poco más ingeniosos incluso. Sonreía a la gente, y esa gente se sentía más feliz, más atractiva, más hermosa. Se pasaba la mañana entrando y saliendo del despacho, y conseguía parecer ocupado y al mismo tiempo lo suficientemente relajado como para detenerse a charlar un rato. Cuando salía de algún otro despacho lo dejaba abierto, sin que su ocupante sintiera deseo alguno de cerrar la puerta.
Rina se fijó en que la chica del cubículo contiguo al suyo se acicalaba cuando oía la voz de Jimmy acercándose por el pasillo.
Incluso resultaba difícil recordar cómo era la vida en la oficina antes de Jimmy.
Ella sabía que jóvenes como aquel no permanecían demasiado tiempo en un despacho pequeño con una única ventana que miraba a un callejón. Se trasladaban a los que tenían vistas al muelle o estaban una planta más arriba. Rina se figuraba que era bastante probable que el alma de Jimmy fuera una cucharita de plata, gallardamente deslumbrante y atractiva.
El juicio de Juana de Arco
—Por la noche, los soldados y Juana dormíamos juntos en el suelo. Cuando Juana se quitaba la armadura le veíamos los pechos, que eran hermosos. No obstante, en ningún momento despertó en mí deseos carnales.
»Juana se enfadaba cuando los soldados decían groserías en su presencia o hablaban de los placeres de la carne. Siempre ahuyentaba con su espada a las mujeres que seguían al ejército, salvo cuando algún soldado hubiera prometido casarse con dicha mujer.
»La pureza de Juana provenía de su alma, que ella siempre llevaba encima, ya fuera cuando se lanzaba cabalgando a la batalla o cuando se preparaba para retirarse a dormir por la noche. Se trataba de una rama de haya. No lejos de Domrémy, su pueblo natal, había una vieja haya a la que llamaban el árbol de las Damas, situada junto a un manantial. Su alma provenía de ese árbol, porque quienes habían conocido a Juana en su infancia juraban que de la rama emanaba el mismo olor que del manantial de aquel árbol de las Damas.
»Todo aquel que se presentaba ante ella albergando algún pensamiento pecaminoso veía extinguirse esa llama en el acto, por la influencia del alma de Juana. Y así permaneció pura, y juro que digo la verdad, incluso aunque a veces estuviera tan desnuda como el resto de los soldados.
—Hola —dijo Jimmy—, ¿cómo te llamas?
—Juana —respondió Rina. Se ruborizó y dejó el libro—. Rina, quería decir.
En lugar de mirar a Jimmy, bajó la vista hacia la ensalada a medio comer que tenía sobre la mesa. Se preguntó si tendría algo en la comisura de la boca. Se le pasó por la cabeza limpiarse con la servilleta, pero decidió que ese gesto llamaría demasiado la atención.
—¿Sabes?, llevo toda la mañana preguntando por la oficina y nadie me ha sabido decir tu nombre.
Aunque ya sabía que así era, Rina se sintió un tanto triste, como si hubiera decepcionado a Jimmy. Se encogió de hombros.
—Pero ahora sé algo que aquí no sabe nadie más —continuó él, y sonó como si ella le hubiera contado un secreto maravilloso.
¿Han bajado por fin el aire acondicionado?, se preguntó Rina. Ya no parece que haga tanto frío como de costumbre. Pensó en quitarse el jersey.
—Eh, Jimmy —llamó la chica del cubículo contiguo—. Ven, que te voy a enseñar esas fotos de las que te he estado hablando.
—Hasta luego —dijo Jimmy, y le sonrió.
Rina se percató porque había levantado la vista y lo estaba mirando a la cara, una cara que le pareció que podría considerarse atractiva.
Leyendas de los romanos
Cicerón nació con un guijarro, de modo que nadie esperaba grandes cosas de él.
Cicerón practicó a hablar en público con el guijarro en la boca, y hubo momentos en los que a punto estuvo de atragantarse con él. Aprendió a utilizar palabras sencillas y frases directas. Aprendió a sortear con la voz el guijarro de la boca, a articular, a hablar con claridad incluso cuando la lengua lo traicionaba.
Cicerón se convirtió en el mayor orador de su época.
—Lees mucho —comentó Jimmy.
Rina asintió con la cabeza y le sonrió.
—Es la primera vez que veo unos ojos con ese tono de azul —señaló él con la mirada clavada en ellos—. Es como el del mar, pero visto a través de una capa de hielo.
Lo había dicho sin darle mayor importancia, como si estuviera hablando de lo que había hecho durante las vacaciones o de una película que había visto. Por eso Rina supo que estaba siendo sincero, y tuvo la sensación de que le había entregado otro secreto, uno que ni siquiera ella sabía que poseía.
Ninguno de los dos dijo nada, lo que normalmente hubiera resultado un tanto incómodo, pero Jimmy se limitó a apoyarse en la pared del cubículo y observó la pila de libros sobre la mesa de Rina, instalado en el silencio, relajándose en él. Así que ella se conformó con permitir que el silencio se prolongara.
—Vaya, Catulo —dijo él cogiendo uno de los libros—. ¿Cuál es tu poema favorito?
Rina se lo pensó. Le parecía demasiado atrevido decir que su favorito era «Vivamos, Lesbia mía, y amémonos». Le parecía demasiada coquetería decir que era «Me preguntas cuántos besos tuyos».
Siguió dándole vueltas al asunto.
Él esperó, sin meterle prisa.
Rina no conseguía decidirse. Se lanzó a decir algo, lo que fuera, pero no le salió nada. Tenía un guijarro en la garganta, un guijarro frío como el hielo. Se sentía enfadada consigo misma. Debía de estar pareciéndole idiota.
—Perdona —dijo Jimmy—. Steve me está haciendo gestos para que vaya a su despacho. Luego me cuentas.
Amy fue la compañera de cuarto de Rina en la universidad y la única persona por la que había sentido pena en toda su vida. El alma de Amy era una cajetilla de tabaco.
Sin embargo, Amy no se comportaba como si quisiera que la compadeciesen. Para cuando Rina la conoció, a Amy le quedaba menos de medio paquete.
—¿Qué le ha pasado al resto? —le preguntó Rina horrorizada. No conseguía imaginarse a sí misma siendo tan descuidada con su propia vida.
Amy quería que Rina la acompañara por las noches, a bailar, a beber, a conocer chicos. Rina siempre decía que no.
—Hazlo por mí —le pidió Amy—. Te doy pena, ¿a que sí? Pues bueno, te estoy pidiendo que salgas conmigo, solo una vez.
Amy llevó a Rina a un bar. Rina fue abrazada a su termo durante todo el camino. Amy se lo arrancó de las manos, dejó caer el cubito de hielo en un vaso de chupito y le pidió al camarero que lo guardara en el congelador.
Algunos chicos intentaron ligar con ellas. Rina no les hizo ningún caso; estaba aterrorizada y no apartaba los ojos del refrigerador.
—Intenta comportarte como si estuvieras pasándolo bien, ¿quieres? —le pidió Amy.
La siguiente vez que se acercó un chico, Amy sacó uno de sus cigarrillos.
—¿Ves esto? —le dijo al muchacho, sus ojos reflejando los destellos de las luces de neón de detrás de la barra—. Voy a empezar a fumármelo ahora mismo. Si consigues que mi amiga se ría antes de que lo termine, esta noche me iré contigo a tu casa.
—¿Y qué tal si os venís las dos a casa esta noche?
—Perfecto, ¿por qué no? —respondió Amy—. Pero más vale que vayas poniendo manos a la obra. —Encendió el mechero y dio una larga calada al pitillo. Echó la cabeza atrás y exhaló el humo bien hacia lo alto—. Para esto es para lo que vivo —le susurró a Rina, con las pupilas desenfocadas, enajenadas—. Toda vida es un experimento.
El humo que le salía por los orificios nasales hizo toser a Rina, que miró a Amy de hito en hito antes de volverse hacia el muchacho. Se sentía un poco mareada. La nariz un tanto torcida de él le pareció a un tiempo graciosa y patética.
El alma de Amy era contagiosa.
—Me das envidia —le dijo Amy a Rina la mañana siguiente—. Tienes una risa de lo más sexy.
Rina sonrió al escuchar aquello.
Rina encontró el vaso de chupito con su cubito en el congelador del muchacho y se lo llevó a casa.
Aun así, esa fue la única vez en que Rina accedió a salir con Amy.
Perdieron el contacto tras la universidad. Cuando Rina pensaba en Amy deseaba que su cajetilla de tabaco se rellenara por arte de magia.
Rina había estado atenta al flujo de papel que brotaba de las impresoras que tenía al lado. Sabía que Jimmy se iba a trasladar pronto a un despacho de una de las plantas de más arriba, así que no tenía demasiado tiempo.
El fin de semana había ido de compras y elegido con gran cuidado. Su color era el azul hielo. También había ido a que le hicieran la manicura, para tener las uñas a juego con los ojos.
Rina se decidió por el miércoles. La gente acostumbraba a tener más de qué charlar al principio y al final de la semana, ya fuera sobre lo que habían hecho el fin de semana anterior o sobre lo que iban a hacer el siguiente. El miércoles no había tanto de qué hablar.
Rina se llevó el vaso de chupito, para que le diera suerte y porque resultaba fácil de enfriar.
Se puso en movimiento después del almuerzo. Por la tarde todavía quedaba mucho trabajo por hacer, así que la gente solía estar menos de cháchara.
Abrió la puerta de la nevera, cogió el vaso frío de chupito y la bolsa para bocadillos con su cubito. Sacó el cubito de la bolsa y lo metió en el vasito, cuyo exterior se empañó al momento por la condensación.
Se quitó el jersey, tomó el vaso en la mano y comenzó a pasear por la oficina.
Allá donde había un corrillo, allá iba ella: en el pasillo, junto a las impresoras, en las máquinas de café… Cuando se aproximaba, la gente notaba que el ambiente se enfriaba de pronto, y la conversación se apagaba. Las ocurrencias sonaban sosas y tontas. Las discusiones terminaban. De repente, todo el mundo se acordaba de cuánto trabajo le quedaba por hacer e inventaba una excusa para marcharse. Las puertas de los despachos se iban cerrando a su paso.
Rina continuó dando vueltas hasta que los pasillos quedaron en calma y el único despacho con la puerta abierta fue el de Jimmy.
Rina observó el interior del vaso. Al fondo había un poco de agua; el cubito no tardaría en estar flotando.
Todavía tenía tiempo, si se apresuraba.
Bésame antes de que desaparezca. Dejó el vaso en el suelo junto a la puerta del despacho de Jimmy. Yo no soy Juana de Arco.
Entró en el despacho de Jimmy y cerró la puerta tras ella.
—Hola —lo saludó.
Ahora que estaba a solas con él no sabía qué más hacer.
—Hola —respondió él—. Hoy esto está de lo más tranquilo. ¿Qué es lo que pasa?
—«Si tecum attuleris bonam atque magnam cenam, non sine candida puella» —dijo Rina—. «Si traes contigo una cena buena y abundante, no sin una deslumbrante joven». Ese es. Ese es mi poema favorito.
Aunque notaba su propia timidez, no sentía frío. No tenía un peso en la lengua ni un guijarro en la garganta. Su alma estaba al otro lado de esa puerta, pero eso no la inquietaba. No estaba contando los segundos. El vasito que contenía su vida pertenecía a otro tiempo, a otro lugar.
—«Et vino et sale et omnibus cachinnis» —terminó él por ella—. «Y vino y sal y ganas de reír».
Rina vio un salero sobre la mesa. La sal hacía que la comida más sosa resultara aceptable. La sal era como el ingenio y la risa en una conversación. La sal convertía lo vulgar en extraordinario. La sal transformaba lo sencillo en hermoso. La sal era el alma de él.
Y la sal dificultaba la congelación.
Rina se echó a reír.
Entonces se desabrochó la blusa. Él hizo ademán de incorporarse, de impedírselo. Ella movió la cabeza negativamente y le sonrió.
No tengo una vela que quemar por ambos extremos. No mediré mi vida a cucharaditas de café. No tengo agua fresca con la que calmar mi deseo, porque no llevo encima mi pequeña porción congelada de casi muerte. Lo que tengo es mi vida, pensó.
—Toda vida es un experimento —dijo.
Se zafó de la blusa y se despojó de la falda. Jimmy vio entonces lo que Rina había comprado el fin de semana.
El azul hielo era su color.
Recordaba haberse reído, a lo cual él respondió también con risas. Se esforzó por memorizar hasta la última de las caricias, el último de los jadeos entrecortados. De lo que no quería acordarse era del tiempo.
El ruido de gente al otro lado de la puerta fue creciendo poco a poco y luego apagándose de forma gradual. Ellos dos se quedaron en el despacho.
Qué labios mis labios besaron, pensó Rina, y se percató de que en el exterior del despacho reinaba de nuevo un silencio absoluto. La luz del sol en la pieza iba tornándose rojiza.
Se levantó, apartándose del abrazo de él; se puso la blusa y se embutió en la falda. Abrió la puerta y recogió el vaso de chupito.
Lo miró, y remiró con desesperación, buscando algún rastro de hielo. Incluso el más minúsculo cristal bastaría. Lo mantendría congelado y se las arreglaría como pudiera el resto de su vida gracias al recuerdo de ese día, el día en que estuvo viva.
Pero en el vaso solo había agua; agua pura y cristalina.
Su corazón se iba a detener. Sus pulmones iban a dejar de respirar. Volvió a entrar en el despacho de Jimmy para poder morir mirándolo a los ojos.
Congelar agua salada sería difícil.
Se sentía caliente, atractiva, abierta. Algo inundó los rincones más vacíos, silenciosos y fríos de su corazón y llenó sus oídos con un fragor de olas. Pensó que tenía tanto que decirle a Jimmy que ya nunca volvería a tener tiempo para leer.
Querida Rina:
Espero que estés bien. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos.
Supongo que la primera pregunta que te vendrá a la cabeza es que cuántos cigarrillos me quedan. Pues verás, la buena noticia es que he dejado de fumar. Y la mala, que mi último cigarrillo fue consumido hace seis meses.
Pero, como puedes comprobar, todavía estoy viva.
Todo este asunto de las almas es bastante peliagudo, Rina, aunque yo creía que no había dejado ningún fleco suelto. Durante toda la vida había pensado que mi destino era comportarme temerariamente, jugarme cada instante de mi vida. Pensaba que eso era lo que me correspondía hacer. Los únicos instantes en los que me sentía viva eran esas ocasiones en las que encendía un trocito de mi alma, en un desafío a que sucediera algo extraordinario antes de que llama y cenizas alcanzaran mis dedos. Durante esos momentos estaba alerta, sentía hasta la última vibración en los oídos, el mínimo matiz de color en los ojos. Mi vida era un reloj que se estaba parando. Los meses entre cigarrillos no eran más que ensayos generales para la representación auténtica, y me habían contratado para veinte actuaciones.
Solo me quedaba un cigarrillo y estaba aterrada. Tenía proyectado acabar con una gran traca final, despedirme a lo grande. Pero, cuando llegó el momento de fumármelo, el valor me abandonó. Cuando te das cuenta de que vas a morir tras esa última calada, de pronto las manos te empiezan a temblar, y no eres capaz de sujetar la cerilla con pulso firme ni de encender un mechero con el pulgar.
En una fiesta playera me emborraché y perdí el conocimiento. Alguien necesitó una dosis de nicotina, rebuscó en mi bolso y encontró mi último cigarrillo. Cuando desperté, en la arena junto a mí estaba la cajetilla vacía, y un pequeño cangrejo se había arrastrado hasta su interior y la había convertido en su hogar.
Tal como ya he dicho, no morí.
Toda mi vida había creído que mi alma estaba en esos cigarrillos, y en ningún momento se me ocurrió pensar en el envoltorio. Nunca presté atención alguna a ese cascarón de papel, a la pequeña y silenciosa porción de vacío ahí encerrada.
Una cajetilla vacía es un hogar para las arañas extraviadas que quieres devolver al exterior. Sirve para guardar calderilla, botones que se han caído, agujas e hilo. Puede utilizarse aceptablemente bien para los pintalabios, el perfilador de ojos y un poco de colorete. Está abierta para lo que quieras meter en ella.
Y así es como me siento: abierta, despreocupada, adaptable. Sí, ahora la vida sí que es realmente solo un experimento. ¿Qué es lo siguiente que puedo hacer? Cualquier cosa.
Pero para llegar aquí, primero me tuve que fumar mis cigarrillos.
Lo que me sucedió fue un cambio de estado. Cuando mi alma se transformó de cajetilla en un simple estuche, maduré.
Se me ha ocurrido escribirte porque me recuerdas a mí misma. Tú pensabas que entendías tu alma, y pensabas que sabías cómo tenías que vivir tu vida. Ya entonces me parecía que estabas equivocada, aunque ni yo misma conocía la respuesta correcta.
Pero ahora sí que la conozco. Creo que estás preparada para un cambio de estado.
Tu amiga ahora y siempre, Amy
COMO ANILLO AL DEDO
El vibrante primer movimiento de Il Sospetto, el concierto en do menor para violín de Vivaldi, despertó a Sai.
Se quedó tendido sin moverse durante un minuto, dejando que la música lo envolviese como si fuera la suave brisa del Pacífico. La habitación se fue iluminando a medida que las persianas se abrían poco a poco para permitir entrar la luz del sol. Tilly lo había despertado justo al final de un ciclo de sueño ligero, el momento óptimo. Se sentía estupendamente: descansado, optimista, dispuesto a levantarse de la cama de un salto.
Que fue lo que hizo a continuación.
—Tilly, todo un acierto la pieza que has escogido para despertarme.
—Por supuesto —Tilly hablaba desde la cámara-altavoz de la mesilla de noche—. ¿Quién conoce mejor que yo tu temperamento y tus gustos? —La voz, aunque electrónica, sonaba cariñosa y pícara.
Sai se metió en la ducha.
—No te olvides hoy de ponerte los zapatos nuevos —Tilly le hablaba ahora desde la cámara-altavoz del techo.
—¿Por qué?
—Tienes una cita después del trabajo.
—Ah, la chica nueva. Venga, ¿cómo se llamaba? Sé que me lo dijiste…
—Te pondré al tanto después del trabajo. Estoy segura de que te va a caer bien. El índice de compatibilidad es muy alto. Creo que como poco vais a estar enamorados seis meses.
A Sai le apetecía la cita. Tilly también le había presentado a su última novia, y la relación había sido maravillosa. La ruptura final había sido terrible, por supuesto, pero que Tilly lo hubiera orientado durante el proceso fue una gran ayuda. Sentía que había madurado emocionalmente y, tras un mes sin pareja, estaba preparado para entablar una nueva relación.
Sin embargo, antes tenía por delante todo un día de trabajo.
—¿Qué me recomiendas que desayune esta mañana?
—Según tu agenda, a las once tienes que asistir a la reunión preliminar del caso Davis, lo que quiere decir que el almuerzo será por cuenta del bufete. Te sugiero que desayunes ligero, tal vez solo un plátano.
Sai estaba encantado. Todos los pasantes de Chapman Singh Stevens & Rios soñaban con esos almuerzos con los que se agasajaba a los clientes, preparados por el mismísimo chef del bufete.
—¿Me da tiempo a prepararme un café?
—Sí, el tráfico es fluido esta mañana, aunque en lugar de eso te sugeriría que pasaras por ese sitio nuevo de batidos que te pilla de camino; te puedo conseguir un cupón descuento.
—Pero es que me apetece un café.
—Tú fíate de mí, el batido te va a encantar.
Sai sonrió mientras cerraba el grifo de la ducha.
—De acuerdo, Tilly. Tú siempre tienes razón.
Aunque era otra mañana agradable y soleada en Las Aldamas (California) —con una temperatura de veinte grados—, Jenny, la vecina de Sai, llevaba puesto un abrigo grueso de invierno, gafas de esquiar y una larga bufanda oscura que le cubría el cabello y el resto de la cara.
—Pensaba que ya te había dicho que no quería que se instalara ese cacharro —le espetó Jenny cuando Sai salió de su apartamento.
Su voz estaba alterada por algún tipo de filtro electrónico. En respuesta a su mirada inquisitiva, Jenny señaló hacia la cámara situada encima de la puerta de Sai.
Hablar con Jenny era como hablar con los amigos de una de sus abuelas, que se negaban a utilizar el correo de Centillion y a abrirse una cuenta en TodoEnComún porque tenían miedo de que «el ordenador» se enterara de «todos sus asuntos»… salvo por el detalle de que, por lo que él sabía, Jenny era de su misma edad. Había crecido siendo una nativa digital, pero, por lo que fuera, no había llegado a asimilar lo importante que era compartir.
—Jenny, no voy a discutir contigo. Tengo derecho a instalar lo que quiera encima de mi propia puerta. Y quiero que Tilly la vigile cuando estoy fuera. Sin ir más lejos, la pasada semana entraron a robar en el apartamento tres cero ocho.
—Pero tu cámara también grabará mis visitas, porque este vestíbulo es zona común.
—¿Y qué?
—Que no quiero que Tilly esté al tanto de parte alguna de mi red social de relaciones.
—¿Qué tienes que ocultar? —preguntó Sai mirándola con cara de fastidio.
—No se trata de eso…
—Ya, ya, que si los derechos civiles, que si la libertad, que si la privacidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Sai estaba harto de discutir con gente como Jenny. Les había planteado el mismo razonamiento en infinidad de ocasiones: Centillion no es una enorme y terrorífica organización gubernamental, sino una empresa privada, cuyo lema resulta que es: «¡Mejoremos las cosas!». Que vosotros queráis vivir en la prehistoria no quiere decir que los demás no podamos disfrutar de los beneficios de la informática ubicua.
Sai rodeó la abultada figura de Jenny para poder llegar a las escaleras.
—¡Tilly no te dice solo qué es lo que quieres! —gritó Jenny—. También te dice lo que tienes que pensar. ¿Estás seguro de que todavía sabes qué es lo que realmente quieres?
Sai se detuvo un momento.
—¿Lo estás? —insistió ella.
Qué pregunta tan ridícula. Justo el tipo de monserga pseudointelectual y antitecnológica que la gente como ella confunde con argumentos profundos.
Sai continuó caminando.
«Menudo bicho raro», refunfuñó, esperando que Tilly terciara desde el auricular del teléfono para animarlo con alguna broma.
Pero Tilly no dijo nada.
Tener a Tilly a mano era como contar con la mejor secretaria del mundo: