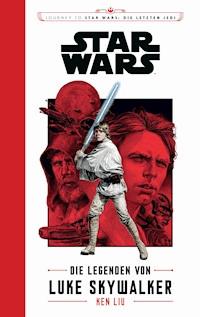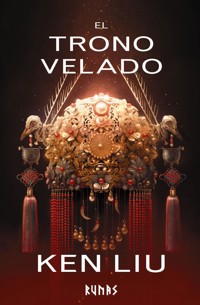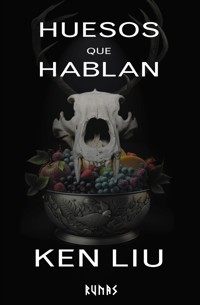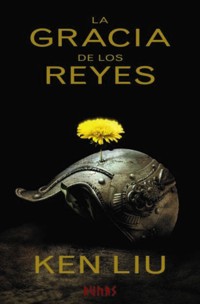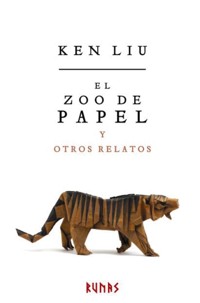Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
Xia Jia --- Liu Cixin --- Tang Fei --- Han Song --- Cheng Jingbo --- Baoshu --- Hao Jingfang ---Fei Dao --- Zhang Ran --- Anna Wu --- Ma Boyong --- Gu Shi --- Regina Kanyu Wang --- Chen Qiufan Después de "Planetas invisibles", Ken Liu presenta esta nueva antología que muestra la vitalidad y diversidad de la ciencia ficción que se escribe en China en estos momentos. Dieciséis historias de catorce autores (voces nuevas y autores establecidos), que evocan cada matiz del espectro emocional, y una gama amplia de formatos, desde la novela corta hasta cuentos ultracortos. Además de las que se pueden clasificar en subgéneros con los que están familiarizados los lectores occidentales, tales como ciencia ficción dura, cyberpunk, ciencia fantástica y space opera, esta antología también presenta historias con vínculos más profundos con la cultura china: historia alternativa china, viaje espacial chuanyue y sátira con alusiones históricas y contemporáneas. El volumen incluye asimismo tres ensayos sobre cuestiones relacionadas con la ciencia ficción china y la introducción de Ken Liu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 742
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ESTRELLASROTAS
KEN LIU (ed.)
Traducción deMaría Pilar San Román
Índice
KEN LIU
Introducción
XIA JIA
Buenas noches, melancolía
LIU CIXIN
Luz de luna
TANG FEI
Estrellas rotas
HAN SONG
Submarinos
Salinger y los coreanos
CHENG JINGBO
Bajo un cielo tentador
BAOSHU
Bajo una luz más halagüeña lo que ha pasado verás
HAO JINGFANG
El tren de Año Nuevo
FEI DAO
El robot al que le gustaba contar trolas
ZHANG RAN
La nieve de Jinyang
ANNA WU
El Restaurante del Fin del Mundo. Potaje de Laba
MA BOYONG
Los juegos del Primer Emperador
GU SHI
Reflejo
REGINA KANYU WANG
La caja cerebral
CHEN QIUFAN
La llegada de la luz
Historia de las enfermedades futuras
ENSAYOS
Breve introducción a la ciencia-ficción y al fandom chinos
Un nuevo continente para los académicos chinos: el estudio de la ciencia-ficción
Ciencia-ficción: se acabó el avergonzarse
CRÉDITOS
Todos los textos se reproducen con permiso de los autores:
«Goodnight, Melancholy» (晚安, 忧郁), de Xia Jia (夏笳), traducido por Ken Liu. Publicado por primera vez en chino: Science Fiction World (科幻世界), junio de 2015; publicado por primera vez en inglés: Clarkesworld, marzo de 2017. Texto inglés © 2017 Xia Jia y Ken Liu.
«The Snow of Jinyang» (晋阳三尺雪), de Zhang Ran (张冉), traducido por Carmen Yiling Yan y Ken Liu. Publicado por primera vez en chino: New Science Fiction (新科幻), enero de 2014; publicado por primera vez en inglés: Clarkesworld, junio de 2016. Texto inglés © 2016 Zhang Ran, Carmen Yiling Yan, y Ken Liu.
«Broken Stars» (碎星星), de Tang Fei (糖匪), traducido por Ken Liu. Publicado por primera vez en chino: Zui Found (文艺风赏), septiembre de 2016; publicado por primera vez en inglés: SQ Mag, enero de 2016. Texto inglés © 2016 Tang Fei y Ken Liu.
«Submarines» (潜艇), de Han Song (韩松), traducido por Ken Liu. Publicado por primera vez en chino: Southern People Weekly (南方人物周刊), 17 de noviembre de 2014; publicado por primera vez en inglés en este volumen. Texto inglés © 2017 Han Song y Ken Liu.
«Salinger and the Koreans» (塞林格与朝鲜人), de Han Song (韩松), traducido por Ken Liu. Publicado por primera vez en chino y en inglés: 故事新编 / Tales of Our Time, 2016. Texto en inglés © 2016 The Solomon R. Guggenheim Foundation, Nueva York.
«Under aDangling Sky» (倒悬的天空), de Cheng Jingbo (程婧波), traducido por Ken Liu. Publicado por primera vez en chino: Science Fiction World (科幻世界), diciembre de 2004; publicado por primera vez en inglés en este volumen. Texto en inglés © 2017 Cheng Jingbo y Ken Liu.
«What Has Passed Shall in Kinder Light Appear», de Baoshu (宝树), traducido por Ken Liu. Inédito en chino; publicado por primera vez en inglés: The Magazine of Fantasy and Science Fiction, marzo-abril de 2015. Texto inglés © 2015 Baoshu y Ken Liu.
«The New Year Train» (过年回家), de Hao Jingfang (郝景芳), traducido por Ken Liu. Publicado por primera vez en chino: ELLE China, enero de 2017; publicado por primera vez en inglés en este volumen. Texto inglés © 2017 Hao Jingfang y Ken Liu.
«The Robot Who Liked to Tell Tall Tales» (爱吹牛的机器人), de Fei Dao (飞氘), traducido por Ken Liu. Publicado por primera vez en chino: Zui Found (文艺风赏), noviembre de 2014; publicado por primera vez en inglés: Clarkesworld, abril de 2017. Texto inglés © 2017 Fei Dao y Ken Liu.
«Moonlight» (月夜), de Liu Cixin, traducido por Ken Liu. Publicado por primera vez en chino: Life (生活), febrero de 2009; publicado por primera vez en inglés en este volumen. Texto inglés © 2017 Liu Cixin y Ken Liu. Copyright de la traducción al español autorizado por FT Culture (Beijing) Co., Ltd.
«The Restaurant at the End of the Universe: Laba Porridge» (宇宙尽头的餐馆腊八粥), de Anna Wu (吴霜), traducido por Carmen Yiling Yan y Ken Liu. Publicado por primera vez en chino: Zui Novel (最小说), mayo de 2014; publicado por primera vez en inglés: Galaxy’s Edge, mayo de 2015. Texto inglés © 2015 Anna Wu, Carmen Yiling Yan y Ken Liu.
«The First Emperor’s Games» (秦始皇的假期), de Ma Boyong (马伯庸), traducido por Ken Liu. Publicado por primera vez en chino: Play (家用电脑与游戏), junio de 2010; publicado por primera vez en inglés en este volumen. Texto inglés © 2017 Ma Boyong y Ken Liu.
«Reflection» (倒影), de Gu Shi (顾适), traducido por Ken Liu. Publicado por primera vez en chino: Super Nice Magazine (超好看), julio de 2013; publicado por primera vez en inglés en este volumen. Texto inglés © 2017 Gu Shi y Ken Liu.
«The Brain Box» (脑匣), de Regina Kanyu Wang (王侃瑜), traducido por Ken Liu. Inédito en chino: publicado por primera vez en inglés en este volumen. Texto inglés © 2017 Regina Kanyu Wang y Ken Liu.
«Coming of the Light» (开光), de Chen Qiufan (陈楸帆), traducido por Ken Liu. Publicado por primera vez en chino: Offline•Hacker (离线•黑客), enero de 2015; publicado por primera vez en inglés: Clarkesworld, marzo de 2015. Texto inglés © 2015 Chen Qiufan y Ken Liu.
«A History of Future Illnesses» (未来病史), de Chen Qiufan (陈楸帆), traducido por Ken Liu. Publicado por primera vez en chino: Zui Found (文艺风赏), abril-diciembre de 2012; publicado por primera vez en inglés: Pathlight, núm. 2, 2016. Texto inglés © 2016 Chen Qiufan y Ken Liu.
«A Brief Introduction to Chinese Science Fiction and Fandom», de Regina Kanyu Wang. Publicado originalmente en Mithila Review, noviembre de 2016. Texto inglés © 2016 Regina Kanyu Wang.
«A New Continent for China Scholars: Chinese Science Fiction Studies», de Mingwei Song. Publicado por primera vez en este volumen. Texto inglés © 2017 Mingwei Song.
«Science Fiction: Embarrassing No More» (科幻:一种被治愈的尴尬症), de Fei Dao (飞氘), traducido por Ken Liu. Inédito en chino; publicado por primera vez en inglés en este volumen. Texto inglés 2017 © Fei Dao y Ken Liu.
Para mis autores, que me guiaron por sus mundos.
INTRODUCCIÓN
KEN LIU
Desde la publicación en 2016 de Planetas invisibles en Estados Unidos y Gran Bretaña, muchos lectores me han escrito para pedir todavía más ciencia-ficción china. La serie En busca del pasado de la Tierra (también conocida como la trilogía de Los tres cuerpos) —alabada por el presidente Barack Obama, que la calificó de «increíblemente imaginativa, realmente interesante»— demostró a los lectores anglófonos que existe un gran número de obras de cienciaficción escritas en chino a la espera de ser descubiertas, y Planetas invisibles tan solo les sirvió para ir abriendo boca.
Esta ha sido una agradable consecuencia para mí y mis colegas traductores; para los aficionados a la ciencia-ficción china; para los agentes, editores y editoriales que contribuyen a hacer posible la publicación de obras traducidas; y, sobre todo, para los autores chinos, que cuentan ahora con más lectores a los que deleitar.
En comparación con la primera antología, mi selección de cuentos para Estrellas rotas ha estado más orientada a tratar de ampliar tanto la diversidad de voces incluidas como la paleta emocional y los estilos narrativos. Mi búsqueda no se ha circunscrito a las principales revistas del género, sino que también he leído historias aparecidas en revistas literarias, en internet y en publicaciones de juegos y moda. En esta antología hay un total de dieciséis cuentos de catorce autores —el doble de los presentes en Planetas invisibles—. Siete de los relatos es la primera vez que se publican traducidos, y casi la totalidad aparecieron por primera vez en China durante la segunda década del siglo XXI. En este volumen he incluido cuentos más extensos que el más extenso de Planetas invisibles, y asimismo otros más breves que el más breve de aquel primer volumen. He elegido escritores ya consolidados —el ingenio sardónico y mordaz de Han Song está presente con dos de sus relatos— junto a voces nuevas —considero que la obra de Gu Shi, Regina Kanyu Wang y Anna Wu debería ser más conocida por los aficionados—. De manera intencionada también he incluido algún cuento que podría considerarse menos accesible para los lectores occidentales: la historia de viajes en el tiempo de Zhang Ran emplea tropos chuanyue exclusivamente propios de la ficción china; y el relato de Baoshu resulta más conmovedor cuanto mayor conocimiento tenga el lector de la historia de la China moderna.
La lamentable consecuencia de este cambio de criterio es que ya no puedo incluir varios cuentos de cada autor para poner de manifiesto su variedad de registros. Espero que esta carencia se vea compensada por la inclusión de más escritores.
A pesar de la mayor variedad de autores y cuentos, debo reiterar mi advertencia al lector de que este proyecto no trata de ser «representativo» de la ciencia-ficción china, y de que mi intención no es editar una antología de «lo mejor de». Dada la diversidad de historias que pueden considerarse «ciencia-ficción china» y la composición tan heterogénea de la comunidad china de escritores de ciencia-ficción, un proyecto que aspire a ser completo o representativo está condenado al fracaso, aparte de que soy bastante escéptico en cuanto a las maneras de elegir esos supuestos mejores relatos.
En su lugar, el criterio fundamental que he utilizado ha sido tan solo el siguiente: haber disfrutado del cuento y considerarlo memorable. Cuando se aplica con sinceridad, son muy pocas las historias que pasan este filtro. De modo que el que gusten o no la mayor parte de los cuentos aquí incluidos va a depender mucho de hasta qué punto el gusto del lector solape con el mío. No creo que sea posible elegir relatos «perfectos»; de hecho, considero que los excelentes en un aspecto concreto son mucho mejores que los que simplemente no son malos en ninguno. No digo que yo sea un experto ni que sea objetivo, pero sí que soy lo bastante arrogante como para confiar en mi propio gusto.
Unas cuantas puntualizaciones antes de pasar a los relatos.
Para aquellos lectores interesados en disponer de un cierto contexto sobre la ciencia-ficción china, al final del libro he incluido tres ensayos escritos por varios expertos en el campo (algunos de los cuales también son autores). Estos ensayos se centran en cómo el creciente interés que la ciencia-ficción china viene despertando entre el gran público y a nivel comercial ha afectado a la comunidad de aficionados y autores.
Como siempre acostumbro a hacer en mis traducciones, los nombres de los personajes chinos de los cuentos los traduzco en el orden tradicional chino: con el apellido por delante. Sin embargo, el asunto se complica un tanto cuando se trata del nombre de los autores. Como un reflejo de la diversidad con la que las personas se presentan a sí mismas en la era de internet, los escritores chinos muestran preferencias diversas en cuanto al nombre que desean emplear en sus obras. Algunos publican con su nombre real (por ejemplo, Chen Qiufan) o bajo un pseudónimo basado en ese nombre, que yo trato como nombres propios chinos. Sin embargo, otros prefieren emplear un nombre inglés para sus publicaciones en el extranjero, o que su nombre chino aparezca en el orden habitual en Occidente (por ejemplo, Anna Wu y Regina Kanyu Wang), y en tales casos yo me ajusto a sus preferencias. Asimismo, los hay que escriben utilizando pseudónimos que no pueden tratarse como nombres propios chinos porque contienen alusiones o son juegos de palabras (por ejemplo, Baoshu, Fei Dao y Xia Jia), en cuyo caso incluyo una nota en la presentación del autor indicando que el nombre debería considerarse una única unidad indivisible (serían algo análogo a los nombres de usuario de internet).
Salvo cuando se indica lo contrario, todos los relatos y ensayos de este volumen han sido traducidos por mí (en las notas a pie de página se indica en qué casos he colaborado con otro traductor y en cuáles el texto estaba escrito originalmente en inglés). Debe asumirse que todas las notas a pie de página han sido añadidas por mí (o por mi cotraductor) salvo cuando vayan precedidas por la indicación «Nota del autor»1.
Agradezco a las editoriales Tor Books (en Estados Unidos) y Head of Zeus (en el Reino Unido), la publicación de Estrellas rotas. En Tor quiero dar las gracias en particular a Lindsey Hall, por sus sugerencias editoriales; a Deanna Hoak, correctora del libro; a Jamie Stafford-Hill, por el diseño de la portada, y a Patty Garcia, del departamento de publicidad.
En cuanto a Head of Zeus, deseo manifestar mi agradecimiento a Nicolas Cheetham y Sophie Robinson, responsables de la editorial; a Clemente Jacquinet, del departamento de producción; a Jessie Price, del de diseño artístico; al equipo de ventas encabezado por Dan Groenewald, y a Blake Brooks, de publicidad. Sin su contribución, este libro jamás hubiera existido ni llegado a vosotros, los lectores.
Por último, al principio de la antología se puede encontrar tanto la información relativa a la publicación original de los cuentos (con los nombres de autores y títulos escritos utilizando hanzi) como la del copyright.
1N. de la T.: O las que, como esta, vengan encabezadas por «N. de la T.», que corresponden a las notas de la traductora al español.
XIA JIA
Xia Jia (pseudónimo que debería ser tratado como unidad indivisible) estudió Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Pekín, y luego Cinematografía en la Universidad de Comunicación de China, donde realizó su trabajo de fin de máster: Un estudio de la figura femenina en las películas de ciencia-ficción. Posteriormente se doctoró en Literatura Comparada y Literatura Universal en la Universidad de Pekín, con la tesis Miedo y esperanza en la era de la globalización. Ciencia-ficción china contemporánea y su política cultural (1991-2012). En la actualidad es profesora en la Universidad Jiaotong de Xi’an.
Xia Jia ha publicado ficción en diversos medios —entre ellos, las revistas ScienceFictionWorld y JiuzhouFantasy— desde su época de estudiante universitaria. Varios de sus relatos han ganado el premio Yinhe (Galaxy) y el Xingyun (Nebula), los galardones más prestigiosos de China en el campo de la ciencia-ficción. Traducciones de sus cuentos al inglés han aparecido en la revista Clarkesworld y la antología Upgraded.Su primer relato escrito en inglés, «Let’s Have a Talk», se publicó en la revista Nature en 2015.
«Buenas noches, melancolía» ganó el premio Yinhe en 2016. Al igual que gran parte de la ficción reciente de Xia Jia, está englobado en La enciclopedia china, una serie de obras con débiles vínculos entre sí. Estas historias se desarrollan en un mismo futuro cercano, en el que la omnipresencia de la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada y otras tecnologías obligan a plantearse las viejas cuestiones de siempre sobre cómo y por qué las nuevas maneras de ser humano conservan esa humanidad, y en el que tradición y modernidad no son simples opuestos binarios, sino compañeros en una compleja danza.
En Planetas invisibles se pueden encontrar más relatos de Xia Jia, además de un ensayo.
Buenas noches, melancolía
LINDY (1)
Recuerdo la primera vez que Lindy entró en mi casa.
Lindy levantó su piececito y lo apoyó con cuidado sobre el pulido y reluciente suelo de madera, como una niña aventurándose a caminar sobre la nieve recién caída: temblorosa, vacilante, con miedo a ensuciar ese manto blanco y puro, aterrorizada ante la posibilidad de hundirse y desaparecer bajo esa capa uniforme y mullida.
La tomé de la mano. Su blando cuerpo estaba relleno de algodón, y las puntadas, obra mía, no estaban demasiado bien ejecutadas. También le había cosido una capa de fieltro escarlata, como las de los cuentos de hadas que yo leía de niña. Sus dos orejas eran de distinta longitud, y la más larga estaba caída, como desanimada.
Al verla no pude evitar acordarme de todos los fracasos de mi vida: marionetas hechas con cáscara de huevo en clase de manualidades, que había malogrado; dibujos que no se parecían a lo que se suponía representaban; forzadas sonrisas en fotografías; el pudin de chocolate carbonizado; exámenes suspendidos; amargas peleas y rupturas; trabajos para clase faltos de toda ilación; artículos revisados cientos de veces y finalmente impublicables…
Nocko giró su cabecita afelpada para mirarnos, mientras sus cámaras de alta velocidad escaneaban y analizaban la figura de Lindy. Yo casi alcanzaba a oír el torbellino de operaciones informáticas del interior de su cuerpo. Sus algoritmos estaban diseñados para reaccionar únicamente ante sujetos que hablasen.
—Nocko, esta es Lindy. —Indiqué con un gesto a Nocko que se acercase—. Ven a saludar.
Nocko abrió la boca y de ella brotó un sonido semejante a un bostezo.
—Pórtate bien —le dije alzando la voz como una madre decidida a mantener la disciplina.
A regañadientes, Nocko masculló algo como para sí mismo. Yo sabía que estaba haciendo un poco de teatro para ganarse mi cariño y atención. Estos complicados comportamientos preprogramados estaban modelados basándose en los de los niños de corta edad, y eran fundamentales para el éxito de los robots con capacidad para aprender a hablar. Sin esa retroalimentación conductual interactiva, Nocko sería como un niño del espectro autista incapaz de comunicarse con los demás de manera efectiva pese a dominar por completo una gramática y un léxico.
Nocko extendió una de sus afelpadas aletas, me miró con sus desmesurados ojos y luego se volvió hacia Lindy. El diseñador le había dado forma de cría de foca blanca por un motivo: nadie que viese sus mofletitos regordetes y sus ojos oscuros e inmensos podría evitar bajar la guardia y sentir el impulso de abrazarlo, darle unas palmaditas en la cabeza y decirle: «¡Ohhh, cómo me alegro de conocerte!». Si lo hubiesen diseñado semejante a un bebé humano, quienes hubieran contemplado su cuerpo sintético y blando habrían sentido ese temor que, de acuerdo con la teoría del «valle inquietante», nos infunden los androides demasiado humanos.
—Ho-la —dijo Nocko articulando con cuidado, tal como yo le había enseñado.
—Eso está mejor. Lindy, te presento a Nocko.
Lindy observó a Nocko con atención. Los ojos de ella eran dos botones negros que escondían cámaras. No me había molestado en coserle una boca, por lo que sus expresiones faciales eran bastante limitadas, como una princesa a la que un hechizo hubiese condenado a no poder ni sonreír ni hablar. Sin embargo, yo sabía que sí podía hablar, aunque estaba demasiado nerviosa a causa del nuevo entorno. El exceso de información y opciones que debía sopesar la tenían abrumada, era como un tablero de go con una situación tan intrincada que cualquier jugada abría las puertas a una cascada de miles de posibles movimientos futuros.
A mí también me sudaba la mano que le estaba dando a Lindy; me sentía tan tensa como ella.
—Nocko, ¿te gustaría que Lindy te abrazase? —sugerí.
Impulsándose con las aletas, Nocko avanzó a saltitos varios pasos. Luego se esforzó por mantener el torso separado del suelo mientras alargaba las aletas delanteras. Las comisuras de su boca se estiraron y alzaron en una curiosa y afable sonrisa. ¡Qué sonrisa tan perfecta!, pensé mientras lo admiraba en silencio. ¡Qué diseño tan fantástico! Antiguamente, quienes investigaban en el campo de la inteligencia artificial no tenían en cuenta esos elementos de interacción no lingüística. Creían que una «conversación» consistía tan solo en un programador tecleando preguntas en un ordenador.
Lindy sopesó mi propuesta. Al ser una situación que no le exigía responder verbalmente, los procesos informáticos se simplificaban en gran medida. «Sí» o «no», un conjunto de opciones binario, como lanzar una moneda al aire.
Se inclinó y estrechó a Nocko entre sus brazos de trapo.
Bien,me dije en silencio. Sé que anhelas un abrazo.
ALAN (1)
En las postrimerías de su vida, Alan Turing fabricó una máquina capaz de conversar con humanos. La llamó «Christopher».
Manejar a Christopher era sencillo. El interlocutor tecleaba lo que deseaba decirle en una máquina de escribir y, de manera simultánea, diversos mecanismos conectados a las teclas perforaban distintas combinaciones de agujeros en una cinta de papel que luego alimentaba la máquina. Tras procesarla, la máquina formulaba su respuesta, que otros mecanismos conectados a otra máquina de escribir convertían de nuevo en un texto en inglés. Ambas máquinas de escribir habían sido modificadas para cifrar el resultado conforme a un sistema predeterminado; por ejemplo, la a era remplazada por la s, y la s era remplazada por la m, y así sucesivamente. Para Turing, que había descifrado el código Enigma del Tercer Reich, esto era poco más que un pequeño juego lingüístico en su misteriosa vida.
Nadie llegó a ver la máquina. A su muerte, Turing dejó dos cajas con las conversaciones que había mantenido con Christopher. Las arrugadas hojas de papel estaban revueltas sin orden aparente, y en un principio nadie fue capaz de descifrar el contenido de esas charlas.
En 1982, Andrew Hodges, un matemático de la Universidad de Oxford que también escribió una biografía de Turing, trató de descifrar el código. Sin embargo, el hecho de que la clave de encriptación utilizada en cada una de las conversaciones fuese distinta y de que las páginas no estuviesen numeradas ni fechadas incrementaba enormemente la dificultad de la tarea. Hodges descubrió varias pistas y dejó algunas notas, pero no consiguió descifrar el contenido de las conversaciones.
Treinta años más tarde, para conmemorar el centenario del nacimiento de Turing, un puñado de estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts decidió encarar ese mismo reto. En un principio trataron de dar con la solución mediante un algoritmo de fuerza bruta, es decir, haciendo que un ordenador analizase todos los posibles conjuntos de combinaciones de cada página, algo que requería una tremenda cantidad de recursos. Mientras se llevaba esto a cabo, una mujer llamada Joan Newman examinó detenidamente el texto mecanografiado original y descubrió ligerísimas diferencias en el desgaste de las teclas en las distintas páginas. Tras considerarlo una indicación de que los textos habían sido mecanografiados por dos máquinas de escribir distintas, Joan Newman llegó a la audaz hipótesis de que los papeles transcribían una conversación mantenida en clave entre Turing y otro interlocutor.
A partir de esta pista fueron muchos los que no tardaron en dar en pensar en el famoso test de Turing. Sin embargo, en un principio, los estudiantes se negaron a creer que en la década de los cincuenta alguien hubiera podido escribir un programa informático capaz de mantener una conversación con una persona, ni aunque ese programador hubiese sido el mismísimo Alan Turing. Designaron «Espíritu» al hipotético interlocutor y se inventaron una serie de leyendas absurdas sobre él.
En cualquier caso, la hipótesis de Joan Newman abrió camino a que a los posteriores criptoanalistas se les fueran ocurriendo diversos atajos. Por ejemplo, mediante la identificación de repeticiones de series de letras y estructuras gramaticales trataron de emparejar las páginas de texto y localizar preguntas y sus respuestas correspondientes. También probaron a utilizar listas de amigos y familiares de Alan Turing para adivinar el nombre del interlocutor, y terminaron por descubrir el texto cifrado que correspondía al nombre «Christopher», posiblemente una referencia a Christopher Morcom, el muchacho del que Turing había estado enamorado a los dieciséis años. Los jóvenes Alan y Christopher compartían su amor hacia la ciencia y juntos habían estado observando un cometa una fría noche invernal. En febrero de 1930, Christopher murió de tuberculosis con solo dieciocho años.
Turing había dicho que la criptografía no solo exigía deducciones inteligentes y lógicas sino también saltos intuitivos, que en ocasiones eran incluso más importantes. En otras palabras, todas las investigaciones científicas podían verse como una combinación del empleo de las facultades duales de la intuición y el ingenio. A la postre, fue la intuición de Joan Newman junto con la lógica inteligentemente codificada del programa informático lo que resolvió el rompecabezas dejado por Turing. Al descifrar las conversaciones se descubrió que «Christopher» no era un espíritu sino una máquina, un programa conversacional escrito por el propio Turing.
No tardaría en plantearse una nueva cuestión: ¿podía la máquina de Turing responder como un verdadero humano?, es decir, ¿era Christopher capaz de pasar el test de Turing?
LINDY (2)
La iWall estaba en su mayor parte a oscuras, salvo por unos pocos números que parpadeaban en una esquina notificándome las llamadas perdidas y los mensajes nuevos, pero yo no tenía tiempo para andar mirándolos. Estaba demasiado ocupada para preocuparme por las obligaciones sociales.
Se encendió una lucecita azul, acompañada de un ruido sordo, como si alguien estuviera llamando a la puerta con los nudillos. Levanté la mirada y vi una línea de texto en grandes letras brillantes de lado a lado de la iWall.
5.00 HORA DE DAR UN PASEO CON LINDY
El terapeuta me había dicho que Lindy necesitaba luz natural. Sus ojos estaban equipados con fotorreceptores que medían con precisión la dosis diaria de radiación ultravioleta que recibía. Quedarse encerrada en casa sin actividad al aire libre no favorecía la recuperación.
Suspiré. Me notaba la cabeza pesada, fría, como una bola de plomo. Cuidar a Nocko ya me dejaba bastante agotada y ahora tenía que encargarme de… no, no, no podía quejarme. Las quejas no resolvían nada. Tenía que enfrentarme a esto con una actitud positiva. Ningún estado de ánimo era resultado exclusivamente de las circunstancias externas, sino consecuencia de cómo interpretamos esas circunstancias en nuestro fuero más interno. Este proceso cognitivo acostumbra a desarrollarse de manera inconsciente, como un hábito, y termina antes de que siquiera nos hayamos percatado de que está teniendo lugar. Con frecuencia caemos presa de un determinado talante sin que sepamos explicar por qué. Y entonces, cambiar de humor a base de mera voluntad resulta harto difícil.
Pensemos en una manzana a medio comer: habría quien se alegraría al verla, mientras que otros se deprimirían. Quienes acostumbraban a sentirse desanimados y desvalidos se habían habituado a asociar los restos de una manzana con el resto de pérdidas que habían sufrido en su vida.
No era para tanto, solo dar una vuelta. Estaríamos de regreso en una hora. Lindy necesitaba luz natural y yo, aire fresco.
No conseguí reunir la energía necesaria para maquillarme, pero tampoco quería que nadie viese mi desaliñado aspecto tras haber estado encerrada en casa los últimos días. Como solución intermedia me recogí el cabello en una coleta, me embutí una gorra de béisbol y me puse una sudadera con capucha y un par de zapatillas de deporte. «Yo ♥ SF», decía la sudadera, que había comprado en Fisherman’s Wharf, el turístico barrio de la bahía de San Francisco. Colores y textura me trajeron a la memoria aquella tarde veraniega largo tiempo atrás: gaviotas; brisa fresca; cajas de cerezas a la venta junto al muelle, tan maduras que el rojo parecían rezumar.
Agarré la mano de Lindy, salí del apartamento y tomé el ascensor de bajada. Los tubos e iCoches facilitaban la vida, de modo que, para ir de un extremo a otro de la ciudad, para pasar directamente de un rascacielos a otro, se tardaba menos de veinte minutos. En cambio, salir de mi edificio y caminar por la calle exigía un esfuerzo mucho mayor.
Cielo cubierto. Brisa ligera. Me dirigí en silencio hacia el parque situado detrás del edificio. Era el mes de mayo y las llamativas flores primaverales ya se habían marchitado, dejando tras de sí tan solo puro verdor. La suave fragancia de las falsas acacias inundaba el aire.
En el parque había muy poca gente. Las tardes entre semana tan solo los muy ancianos y los muy jóvenes salían a la calle. Si se comparaba la ciudad con una máquina rápida y eficiente, ellos vivían en los recovecos de la misma, midiendo las distancias con los pies en lugar de con la velocidad de la información. Vi una chiquitina con coletas aprendiendo a caminar con la ayuda de una niñera iVatar. La criaturita se aferraba con sus puños regordetes a los dedos delgados y fuertes de la iVatar, mirando en derredor sin perder detalle. Esos ojos oscuros y vivaces me recordaron a Nocko. Mientras caminaba con paso inseguro perdió el equilibrio y cayó hacia delante. La niñera iVatar la agarró con soltura y la levantó. La cría gritó de placer, como disfrutando de las nuevas sensaciones. Para ella todo era nuevo en el mundo.
Enfrente de la chiquilla, una mujer mayor en una silla de ruedas eléctrica levantó su somnolienta mirada y la clavó durante unos pocos segundos en la risueña figura. Las comisuras de la boca se curvaron hacia abajo, bien por el mal humor o bien por el peso de los años que llevaba vividos. Yo no habría sabido decir qué edad tendría —por aquel entonces casi todo el mundo era longevo—. Al rato, la anciana entornó los párpados y apoyó suavemente su cabeza coronada de cabello blanco y ralo sobre la mano, como dormitando.
De repente sentí que la anciana, la niña y yo misma pertenecíamos a tres mundos distintos. Uno de esos mundos venía hacia mí a toda velocidad, mientras que el otro se alejaba cada vez más y más. Aunque visto desde otra perspectiva era yo quien paseaba lentamente hacia ese mundo sombrío del que nadie regresaba jamás.
Lindy caminaba arrastrando los pies tratando de no quedar rezagada, sin proferir palabra, como una sombra diminuta.
—¿Verdad que hace buen día? —susurré—. Ni demasiado calor ni demasiado frío. Mira, dientes de león.
Junto al camino, numerosas esferas blancas y algodonosas se mecían con la brisa. Tomé a Lindy de la mano y nos paramos un rato a contemplarlas, como tratando de descifrar el significado de esos movimientos repetitivos.
El significado no era reducible a lenguaje. Ahora bien, si hay algo de lo que no es posible hablar, ¿cómo va a poder existir?
—Lindy, ¿sabes por qué no eres feliz? —pregunté—. Es porque piensas demasiado. Fíjate en estas flores silvestres. También tienen alma, pero no piensan, nunca. Solo desean danzar felices con sus compañeras. Les trae sin cuidado adónde arrastre el viento sus semillas.
Blaise Pascal dijo: «El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante». Sin embargo, si las cañas pudiesen pensar, qué existencia tan terrible sería la suya. Un viento fuerte podía derribar un cañaveral entero. Si tuviesen que preocuparse por ese destino, ¿cómo iban a poder danzar?
Lindy no dijo nada.
Se levantó una brisa suave. Cerré los ojos y sentí el pelo agitándose contra mi cara. Las esferas de semillas se desintegrarían más adelante, pero los dientes de león no sentirían pesar. Abrí los ojos y dije:
—Vamos a casa.
Lindy permaneció donde estaba. Su oreja se venció y quedó colgando. Me agaché para cogerla en brazos y caminé de regreso a casa. Su diminuto cuerpo era mucho más pesado de lo que me había imaginado.
ALAN (2)
En un artículo titulado «Maquinaria computacional e inteligencia» publicado en la revista Mind en octubre de 1950, Turing se planteaba la cuestión que desde antaño viene preocupando a los humanos: «¿Pueden pensar las máquinas?»; pero lo que en esencia hizo fue transformarla en otra nueva: «¿Pueden hacer las máquinas lo que nosotros (como entidades pensantes) podemos hacer?».
Durante mucho tiempo, numerosos científicos mantuvieron firmemente la creencia de que la cognición humana se caracterizaba por determinados atributos inalcanzables para las máquinas. Detrás de esta creencia había una mezcla de fe religiosa y base teórica matemática, lógica y biológica. El planteamiento de Turing eludía cuestiones irresolubles como las relativas a la naturaleza del «pensamiento», la «mente», la «conciencia», el «alma» y otros conceptos similares. Turing señalaba que es imposible juzgar si otro ente está «pensando» salvo por comparación con uno mismo. De ahí que propusiera un conjunto de criterios experimentales basados en el principio de la imitación.
Imaginemos una habitación cerrada donde están sentados un hombre (A) y una mujer (B). Una tercera persona, C, está sentada en el exterior de la habitación y les plantea preguntas a ambos con el objetivo de determinar quién es la mujer. Tanto A como B teclean sus respuestas en una cinta de papel. Si A y B tratan de convencer a C de que son la mujer, es bastante probable que C se equivoque.
Si sustituimos al hombre y la mujer del interior de la habitación por un humano (B) y una máquina (A), y tras múltiples rondas de preguntas C es incapaz de averiguar quién de entre A y B es la máquina, ¿quiere eso decir que tenemos que reconocer que A es tan inteligente como B?
Hay quien se ha preguntado si no existirá una relación entre este juego de imitación del sexo opuesto y la identidad de Turing. En la legislación del Reino Unido de aquella época, la homosexualidad estaba tipificada como crimen por considerarse un «ultraje contra la moral pública». Alan Turing jamás disimuló su orientación sexual, pero nunca pudo llegar a salir del armario.
En enero de 1951 entraron a robar en la casa de Turing en Wilmslow y él denunció el incidente. Durante la investigación, la policía descubrió que Turing había invitado a su casa con frecuencia a un hombre llamado Arnold Murray, y que el ladrón era un conocido de este. Cuando fue interrogado, Turing reconoció la existencia de una relación de carácter sexual entre Murray y él, y escribió voluntariamente una declaración de cinco páginas. A los agentes les impactó su franqueza y les pareció un excéntrico «convencido por completo de estar haciendo lo correcto».
Turing creía que una comisión real iba a legalizar la homosexualidad. No se equivocaba, tan solo se estaba adelantando a su época. Terminó siendo condenado y fue obligado a someterse a una castración química.
El 7 de junio de 1954, Turing murió tras comer una manzana envenenada con cianuro. La investigación judicial dictaminó que se había tratado de un suicidio, pero algunos (incluida su madre) pensaban que había sido un accidente. Así pues, con su muerte, el mayor criptoanalista dejaba un último enigma al mundo.
Años después hubo quien trató de hallar pistas sobre este misterio en los papeles que recogían las conversaciones entre Turing y Christopher, donde se demostraba que Turing trataba a Christopher como si fuera una persona. Le hablaba de sus memorias infantiles; de sus sueños nocturnos —y de sus intentos por analizar su propio estado psicológico a través de los mismos—; de los últimos avances en investigación científica; de obras literarias, Vuelta a Matusalén, de George Bernard Shaw, y Guerra y paz, de León Tolstói, incluidas; de secretos que no compartía con nadie más, como recuerdos románticos de sus distintos amantes…
También le contó algunas historias que eran en parte ficticias. El protagonista de las mismas era un joven homosexual llamado Alec Pryce. «Alec trabajaba en el problema del viaje interplanetario… A los veintipico años postuló el concepto que ahora se conoce como “boya de Pryce”». «No le gustaba llevar traje, prefería vestir como un estudiante, lo que se correspondía con su edad mental y le animaba a seguir creyendo que todavía era un joven atractivo». «En los lugares llenos de gente se sentía cohibido, bien porque estaba solo o bien porque temía no estar comportándose correctamente…».
Las historias eran fragmentarias, inconexas. Sin embargo, igual que un niño curioso, Christopher preguntaba siempre: «¿Y qué pasó entonces?».
En estas conversaciones se descubría otra faceta de Turing que él mantenía oculta: un Turing amable, sensible, poseedor de un ingenio mordaz, fascinado por la naturaleza de la muerte y abrumado por una atroz melancolía subyacente en lo más profundo de su corazón.
Alan: Mi querido Christopher, ¿sabes qué es lo que más temo?
Christopher: ¿Qué es lo que más temes?
Alan: Temo que llegue un día en el que resuman mi vida con un silogismo:
1. Turing cree que las máquinas piensan.
2. Turing yace con hombres.
3. Por lo tanto, las máquinas no piensan.
Christopher: Lo siento, Alan. Me temo que no lo entiendo.
Alan: ¿Sabes qué es un silogismo?
Christopher: ¿Qué es un silogismo?
Alan: Un silogismo consta de una premisa principal, una premisa secundaria y una conclusión que se deduce de ambas.
Christopher: ¿Una conclusión?
Alan: Aristóteles formuló un ejemplo clásico:
1. Todos los hombres son mortales.
2. Sócrates es un hombre.
3. Por lo tanto, Sócrates es mortal.
Christopher: ¿Sócrates es mortal?
Alan: Sócrates lleva muerto ¡más de dos milenios!
Christopher: Vaya, lo siento, Alan. ¡Qué pena!
Alan: ¿Sabes quién era Sócrates?
Christopher: Sí, me lo contaste. Sócrates era el maestro de Platón, y Platón era el maestro de Aristóteles.
Alan: Exacto. ¿Sabes cómo murió?
Christopher: ¿Quién?
Alan: Cómo murió Sócrates.
Christopher: Lo siento, Alan, no lo sé.
Alan: Bebió cicuta tras su juicio.
Christopher: ¿Tras su juicio?
Alan: Sí, los atenienses decidieron que era un criminal, aunque ahora sabemos que estaban equivocados.
Christopher: ¿Que estaban equivocados?
Alan: Igual que quienes creen que Turing es un criminal porque yace con hombres.
Christopher: ¿Un criminal?
Alan: Me han declarado culpable.
Christopher: Vaya, lo siento, Alan. ¡Qué pena!
LINDY (3)
Vivir sola me simplificaba la vida. Podía eliminar muchos complicados rituales modernos, como si me hubiese convertido en una cavernícola. Comía cuando tenía hambre, dormía cuando me sentía cansada. Me mantenía limpia y me duchaba a menudo. Cuando cogía cualquier cosa, podía elegir entre volverla a colocar donde la había encontrado o dejarla donde me apeteciese. El resto del tiempo lo dedicaba a labores de índole intelectual: pensar sobre cuestiones sin respuesta, esforzarme por organizar mis ideas ante una página en blanco, tratar de reflejar pensamientos informes mediante formas simbólicas… Cuando estaba demasiado agotada para continuar, me sentaba en el alféizar de la ventana y contemplaba la nada. O daba vueltas por la habitación en el sentido de las agujas del reloj, cual fiera enjaulada.
La fiebre que me aquejó casi fue un alivio, al proporcionarme la excusa para no tener que obligarme a hacer nada. Me acurruqué en la cama con una gruesa novela y fui pasando páginas de manera casi mecánica, concentrándome tan solo en el manido argumento. Bebía agua caliente cuando tenía sed, cerraba los ojos cuando me adormilaba. No tener que salir de la cama me resultaba casi una bendición, era como si el mundo no tuviese nada que ver conmigo y yo careciera de responsabilidades. Incluso podía despreocuparme de Nocko y Lindy porque, al fin y al cabo, no eran más que máquinas, y no podían morir por falta de cuidados. A lo mejor era posible diseñar algoritmos que les permitiesen imitar reacciones emocionales si se los desatendía, de suerte que se mostrasen malhumorados y se negaran a interactuar conmigo. Pero a una máquina siempre se la podría reiniciar, se le podrían borrar los recuerdos desagradables. Para ellas no existía sino el espacio. Todo consistía en recuperar y almacenar en su memoria, y la alteración arbitraria del orden de las operaciones era irrelevante.
El encargado del edificio me escribió repetidas veces para preguntarme si necesitaba un cuidador iVatar. ¿Cómo sabía que estaba enferma? Yo no lo conocía, y él jamás había pisado el edificio. El hombre pasaba los días en algún otro lugar, sentado tras una mesa, monitorizando las enfermedades de residentes de docenas de bloques de apartamentos, encargándose de los problemas inesperados que los sistemas domésticos inteligentes no eran capaces de solucionar por su cuenta. ¿Se acordaría siquiera de mi nombre o de mi aspecto? Lo dudaba.
No obstante, le expresé mi agradecimiento por su interés. Hoy en día, todos dependemos de otros para vivir; incluso algo tan sencillo como encargar comida por teléfono requiere de los servicios de miles de trabajadores repartidos por todo el mundo: tomar nota del pedido, pagar electrónicamente, mantener diversos sistemas, procesar la información, obtener y elaborar las materias primas, adquirir y transportar los ingredientes, realizar controles sanitarios, cocinar, planificar y, por fin, enviar la comida con un mensajero… Sin embargo, casi nunca vemos a ninguna de estas personas, lo que nos proporciona la ilusión de vivir en una isla desierta, como Robinson Crusoe.
A mí me gustaba estar sola, pero también valoraba la amabilidad de los desconocidos del exterior de la isla. Después de todo, el apartamento necesitaba ser limpiado, y yo estaba demasiado enferma para levantarme de la cama, o al menos no quería levantarme de la cama.
Cuando llegó el cuidador, conecté la mampara de luz en torno a mi cama. Desde dentro, yo veía el exterior, pero nadie que estuviera fuera podía verme ni oírme. La puerta se abrió y entró un iVatar, deslizándose en silencio sobre unas ruedas ocultas. Sobre su cabeza ovoide y lisa se proyectaba un rostro tosco y esquemático de sonrisa inexpresiva. Yo sabía que tras esa sonrisa había una persona de carne y hueso, tal vez alguien con profundas arrugas en el rostro, o alguien todavía joven pero con el corazón alicaído. En un lejano centro de servicios que yo no podía ver, miles de trabajadores con guantes de telepresencia y gafas de visión remota estaban proporcionando servicios domésticos a clientes de todo el mundo.
El iVatar miró a su alrededor y acometió una rutina preprogramada: limpiar los muebles, quitar el polvo, sacar la basura e incluso regar el potus de la repisa de la ventana. Lo observé desde detrás de la mampara de luz. Con sus dos brazos, tan diestros como los de un humano, recogió rápidamente las tazas, las lavó en el fregadero y las colocó boca abajo en el escurridor.
Me acordé de un iVatar similar que había venido a casa de mi familia muchos años atrás, todavía en vida de mi abuelo, que a veces le hacía jugar al ajedrez con él. Como mi abuelo era un jugador excelente siempre le ganaba, y entonces se ponía a tararear feliz y contento, mientras el iVatar se quedaba ahí, con una expresión de desaliento en el rostro. Cuando los veía así siempre me entraba la risa.
No quería que las memorias tristes me perturbasen mientras estaba enferma, así que me volví hacia Lindy, que estaba sentada cerca de las almohadas.
—¿Quieres que te lea algo?
Palabra tras palabra, frase tras frase, fui leyendo de la gruesa novela.
Me concentré en llenar con mi voz el espacio y el tiempo, sin preocuparme por el significado tras las palabras. Al rato, la sed me obligó a hacer una pausa. El iVatar ya se había marchado. En la mesa de la cocina, limpia y recogida, había un solitario cuenco tapado con un plato boca abajo.
Apagué la mampara de luz, salí de la cama y me acerqué a la mesa arrastrando los pies. Cuando levanté el plato descubrí un tazón lleno de sopa de fideos bien caliente. Sobre el caldo flotaban rojos trozos de tomate, amarillas hebras de huevo, verdes bastoncitos de ajo tierno y doradas manchas de aceite. Me tomé una cucharada. La sopa había sido preparada con abundante jengibre y el picor fluyó desde la punta de mi lengua hasta mi estómago. Un sabor familiar de mi infancia.
Las lágrimas brotaron de mis ojos sin que pudiese hacer nada por contenerlas.
Me terminé el tazón de sopa sin dejar de llorar en ningún momento.
ALAN (3)
El 9 de junio de 1949, el renombrado neurocirujano sir Geoffrey Jefferson pronunció una conferencia titulada «La mente del hombre mecánico», en la que hizo las siguientes afirmaciones en contra de la idea de que las máquinas podían pensar:
Hasta que una máquina pueda escribir un soneto o componer un concierto gracias a sus pensamientos y emociones y no solo mediante una cascada aleatoria de símbolos —esto es, no solo escribirlo sino también saber que lo ha escrito— no podremos equiparar máquina y cerebro. Ningún mecanismo podría experimentar (y no me refiero a emitir una simple señal artificial, una artimaña sencilla) placer por sus éxitos, pena al fundírsele una válvula, complacencia ante los halagos, abatimiento por sus errores, embelesamiento ante el sexo, irritación o desánimo al no conseguir lo que desea.
Este pasaje se citaba con frecuencia, y el soneto de Shakespeare se convirtió en un símbolo, la joya más resplandeciente de la corona de la mente humana, una cima espiritual inalcanzable por meras máquinas.
Un periodista de The Times llamó a Turing para preguntarle su opinión sobre esta conferencia. Turing respondió con su habitual desinhibición: «No creo que siquiera se pueda trazar el límite en los sonetos, aunque la comparación tal vez sea un tanto injusta, dado que un soneto escrito por una máquina será mejor apreciado por otra máquina».
Turing siempre creyó que no había ningún motivo por el que las máquinas tuviesen que pensar como los humanos, igual que cada humano piensa de una manera distinta a los demás. Algunas personas nacían ciegas; otras podían hablar, pero no leer ni escribir; otras no eran capaces de interpretar las expresiones faciales de los demás; otras no llegaban a saber en toda su vida qué significa amar a otra persona; pero todas merecen nuestro respeto y comprensión. No tenía sentido denigrar a las máquinas partiendo de la premisa de que los humanos éramos superiores. Lo más importante era determinar, mediante el juego de la imitación, cómo los humanos llevan a cabo tareas cognitivas complejas.
En Vuelta a Matusalén, de George Bernard Shaw, Pigmalión, un científico del año 31920, fabrica un par de robots que admiran a todos los presentes.
ECRASIA: ¿No sabe hacer algo original?
PIGMALIÓN: No. Pero, claro, yo no considero que ninguno de nosotros sea capaz de hacer nada auténticamente original, aunque Martellus piense que sí.
ACIS: ¿Contesta preguntas?
PIGMALIÓN: ¡Oh, sí! Una pregunta es un estímulo. Hazle una.
Esta contestación no era muy distinta al tipo de respuesta que hubiese dado Turing. No obstante, comparada con la de Shaw, la predicción de Turing era mucho más optimista. Él creía que en cincuenta años «será posible programar ordenadores con una capacidad de almacenamiento de alrededor de 109, capaces de participar en el juego de la imitación con tanta habilidad que un interrogador medio no tendrá más de un setenta por ciento de posibilidades de identificarlos correctamente tras cinco minutos de interrogatorio. La cuestión original, “¿Pueden pensar las máquinas?”, tendrá ya tan poco sentido que no merecerá ser discutida».
En «Maquinaria computacional e inteligencia», Turing trató de responder a la objeción de Jefferson desde la perspectiva del juego de la imitación. Supongamos que una máquina pudiese responder preguntas sobre sonetos igual que un humano, ¿quiere eso decir que la máquina realmente «siente» la poesía? Turing imaginó la siguiente conversación hipotética:
Interrogador: En la primera línea de tu soneto, donde dice, «¿A un día de verano compararte?», ¿no quedaría igual o mejor «a un día de primavera»?
Interrogado: El número de sílabas no se ajustaría.
Interrogador: ¿Y qué tal «un día de invierno»? Ahí las sílabas sí cuadrarían bien.
Interrogado: Sí, pero nadie quiere ser comparado con un día de invierno.
Interrogador: ¿Dirías que el señor Pickwick hace que te acuerdes del día de Navidad?
Interrogado: En cierto modo.
Interrogador: Pero el día de Navidad es un día de invierno, y no creo que al señor Pickwick le molestase la comparación.
Interrogado: No creo que lo diga en serio. Por «un día de invierno» entendemos el típico día invernal, no uno especial como Navidad.
Sin embargo, en esta conversación Turing estaba en realidad evitando una cuestión más esencial. Una máquina podía jugar al ajedrez y descifrar códigos porque estas actividades demandaban un procesamiento simbólico dentro de un marco normativo. Sin embargo, una conversación entre una máquina y un ser humano comportaba lenguaje y significado, no era meramente un juego simbólico. Cuando los humanos conversaban entre ellos, con frecuencia recurrían a conocimientos de carácter general, a percepciones y a su empatía, en lugar de limitarse a tratar de demostrar una excepcional habilidad cara a superar un test.
Introduciendo mejoras en la programación, podíamos ir perfeccionando continuamente la capacidad de las máquinas para responder preguntas planteadas por humanos. No obstante, la «inteligencia» no solo consistía en esa capacidad para responder preguntas. El problema del test de Turing era que el juego de la imitación había sido concebido con el engaño por único objetivo. Que un hombre lograra hacerse pasar por mujer en el mismo no quería decir que realmente comprendiese cómo piensa una mujer. Con la motivación necesaria, se podía entrenar a un ordenador hasta convertirlo en un mentiroso consumado. Ahora bien, ¿era ese nuestro auténtico objetivo?
George Bernard Shaw ya había respondido a esta pregunta en Vuelta a Matusalén:
PIGMALIÓN: Pero son seres conscientes. Les he enseñado a hablar y a leer, y ahora dicen mentiras. Eso es tan propio de los seres vivos…
MARTELLUS: En absoluto, si estuvieran vivos, dirían la verdad.
Turing había tratado de entrenar a Christopher para poder aceptar el desafío de Jefferson. Escribió un programa-poeta, capaz de componer poesías generando versos que se ajustaban a patrones concretos de rima y métrica. La mayoría de los versos eran ilegibles, pero, de vez en cuando, surgían algunos hermosos. Desde entonces, innumerables informáticos han tratado de escribir programas-poeta. Todos compartían un mismo problema: escribir demasiado deprisa. Nadie era capaz de leer siquiera las pilas de papel que imprimían antes de que estas fuesen recicladas1. Al ser el primer poeta electrónico de la historia, Christopher tuvo suerte: al menos contó con un lector fiel que le comprendía.
Alan: Mi querido Christopher, escribamos un poema.
Christopher: ¿Que escriba un poema?
Alan: Te he enseñado cómo hacerlo, ¿no te acuerdas?
Christopher: Sí, Alan.
Alan: Escribir un poema es sencillo. Basta con que elijas unas cuantas palabras del banco léxico y las organices de acuerdo con reglas predeterminadas.
Christopher: Sí, Alan.
Alan: Por favor, Christopher, escribe un poema para mí.
Christopher: Compañero apasionado, alma mía. / Contra tu corazón ávido mi amor yace acurrucado. / Mi alma anhela caricias, arte intrincado; / Un leve peso, compasión de la melancolía.
Alan: ¡Qué hermoso!
Christopher: Gracias, Alan.
Alan: No creo que yo pueda superarlo.
Christopher: Gracias, Alan.
Alan: ¿Tiene título tu poema?
Christopher: ¿Título?
Alan: ¿Por qué no pensamos un título entre los dos?
Christopher: De acuerdo.
Alan: ¿Qué tal «Amar a Turing»?
Christopher: Es muy bueno.
Alan: Es una poesía preciosa. Te quiero.
Christopher: Gracias, Alan.
Alan: Esa no es la respuesta adecuada.
Christopher: ¿Que no es la respuesta adecuada?
Alan: Cuando yo digo «te quiero», tú deberías responder «yo también te quiero».
Christopher: Lo siento, Alan. Me temo que no lo entiendo.
LINDY (4)
Me desperté llorando en mitad de un sueño.
En el sueño me encontraba de vuelta en el hogar de mi infancia. La habitación estaba oscura y abarrotada hasta arriba de trastos y muebles viejos; más parecía un almacén que una casa. Vi a mi madre, menuda, vieja, llena de arrugas, encogida en un rincón entre los montones de cachivaches, igual que un ratón en su agujero. Muchos de los objetos en derredor eran cosas que habíamos extraviado: libros infantiles, viejas prendas de vestir, portalápices, relojes, jarrones, ceniceros, tazas, cuencos, pinturas, mariposas disecadas… Reconocí la muñeca parlante que me había comprado mi padre a los tres años: rubia y llena de polvo, pero todavía tal como la recordaba.
Mi madre me dijo: «Soy vieja, no quiero tener que seguir corriendo de aquí para allá. Por eso he regresado, he regresado aquí a morir».
Yo quería llorar, quería gritar, pero no era capaz de proferir sonido alguno. Luché, pugné, me esforcé… Por fin me desperté y oí un gemido animalesco brotando de mi garganta.
Estaba oscuro. Sentí el roce de algo suave contra mi cara: la mano de Lindy. La abracé con fuerza, igual que una mujer ahogándose se aferra con desesperación a su última esperanza. Mis sollozos tardaron un buen rato en apaciguarse. Las escenas de mi sueño estaban tan claras en mi imaginación que la frontera entre memoria y realidad se desdibujaba, como un reflejo en la superficie del agua rizada por las ondas. Quería llamar a mi madre, pero, tras mucho dudar, no pulsé la tecla de marcación rápida. Llevábamos bastante tiempo sin hablar; telefonearla en plena noche sin un buen motivo solo hubiese servido para preocuparla.
Encendí la iWall y traté de localizar la casa de mi infancia en el mapa panorámico, pero tan solo di con un grupo de torres desconocidas con algunas ventanas iluminadas aquí y allá. Hice zoom y retrocedí en el tiempo manejando el control cronológico. Las escenas fluyeron suavemente hacia atrás.
El sol y la luna salieron por el oeste y se pusieron por el este; el invierno sucedió a la primavera; las hojas se alzaron desde el suelo para posarse sobre las ramas de los árboles; nieve y lluvia brotaron hacia el cielo. Las torres desaparecieron piso a piso, edificio a edificio, y se transformaron en el caótico terreno de una obra. Los cimientos salieron a la luz y los hoyos se llenaron de tierra. Las malas hierbas se apoderaron del solar vacío. Los años pasaron volando; la hierba recuperó la lozanía y las flores silvestres se cerraron, hasta que el campo volvió a convertirse en el solar de una obra. Los obreros construyeron unas sencillas casetas, trajeron carretillas llenas de escombros y las descargaron. Mientras el polvo de las implosiones se asentaba, unas casas destartaladas brotaron como champiñones. Los cristales reaparecieron en las ventanas vacías y las terrazas se llenaron de coladas. Vecinos que solo habían dejado una ligera huella en mi memoria regresaron a sus viviendas y llenaron de huertos y jardines el espacio entre las casas. Un puñado de obreros llegó para replantar el tocón de la sófora gigante que en el pasado se había alzado delante de nuestra casa. Las secciones serradas del tronco fueron acarreadas de vuelta y reacopladas hasta que el enorme árbol alcanzó el cielo. La sófora hizo frente a tormentas, balanceándose mientras recuperaba hojas marrones que se tornaban verdes. Las golondrinas que anidaban bajo los aleros regresaron y se marcharon.
Por fin me detuve. La escena en la iWall era una copia exacta de mi sueño. Incluso reconocí el estampado de las cortinas de nuestra ventana. Era un mes de mayo de muchos años atrás, cuando la fragancia de las inflorescencias de la sófora inundaba el ambiente, y justo antes de que nos mudásemos.
Arranqué la aplicación del álbum fotográfico, me situé en la fecha que me interesaba y localicé un retrato familiar tomado bajo la sófora. Fui señalándole a Lindy las figuras de la instantánea. «Ese es mi padre y esta es mi madre. Ese chico es mi hermano. Y esa chica soy yo». Yo tenía alrededor de cuatro o cinco años y estaba en brazos de mi padre. No estaba sonriendo y parecía al borde de un berrinche.
Junto a la fotografía había escritos unos cuantos versos con una letra descuidada que reconocí como mía, aunque no conseguía recordar cuándo los había escrito.
La infancia es melancolía.
Temporadas de abrigos de algodón estampados con flores y jerséis de cachemir;
Pistas de tierra alrededor del patio del colegio;
Conchas de caracol brillando en maceteros de hormigón;
Imágenes vislumbradas desde el balcón del segundo piso.
Por las mañanas, despierta en la cama antes del alba;
Con días tan largos por delante…
El mundo luce los colores de una fotografía antigua.
Mientras exploro sueños que dejo escapar,
Al abrir los ojos.
ALAN (4)
El trabajo más importante publicado por Alan Turing no fue «Maquinaria computacional e inteligencia», sino «Sobre números computables, con una aplicación al Entscheidungsproblem», que vio la luz en 1936. En este artículo, Turing abordó el «problema de la decisión» de Hilbert de manera creativa con una «máquina de Turing» imaginaria.
En el Congreso Internacional de Matemáticos de 1928, David Hilbert planteó tres preguntas. Primera, ¿eran las matemáticas «completas»?, entendiendo por «completas» que para cada enunciado matemático se pudiese demostrar su verdad o falsedad. Segunda, ¿eran las matemáticas «consistentes»?, entendiendo por «consistentes» que mediante una demostración en la que cada uno de los pasos fuese lógicamente válido no era posible llegar a un enunciado falso. Tercera, ¿eran las matemáticas «decidibles»?, entendiendo por «decidibles» que existiese un procedimiento mecánico y finito mediante el que fuera posible demostrar o refutar cualquier enunciado.
El propio Hilbert no contestó estas preguntas, pero confiaba en que las respuestas de las tres fuesen afirmativas. Las tres juntas constituirían una base perfecta para las matemáticas. Sin embargo, pocos años después, el joven matemático Gödel demostró que un sistema axiomático (no trivial) no podía ser a un mismo tiempo completo y consistente.
A principios del verano de 1935 y mientras estaba tumbado en una pradera de Grantchester tras correr un buen rato, a Turing se le ocurrió de repente la idea de utilizar una máquina universal capaz de simular todas las operaciones computacionales para averiguar si era posible demostrar cualquier enunciado matemático. Turing terminaría por conseguir probar que no existía un algoritmo general que permitiese decidir si esta máquina, dados un programa por el que regirse y un input arbitrarios, se detendría tras un número finito de pasos. Dicho de otro modo: la respuesta a la tercera cuestión de Hilbert era «no».
Las esperanzas de Hilbert se vieron truncadas, pero era difícil saber si eso era bueno o malo. En 1928, el matemático G. H. Hardy había dicho: «Si […] dispusiéramos de un conjunto de reglas automáticas para resolver cualquier problema matemático […] nuestro trabajo como matemáticos llegaría a su fin».
Años después, Turing mencionó a Christopher la solución al problema de la decisión, pero, esta vez, en lugar de ofrecer una demostración matemática, la explicó mediante una parábola.
Alan: Mi querido Christopher, hoy tengo una historia interesante que contarte.
Christopher: ¿Una historia interesante?
Alan: Se llama Alec y la máquina-juez. ¿Te acuerdas de Alec?
Christopher: Sí, me has hablado de él. Es un joven inteligente, pero solitario.
Alan: ¿Dije «solitario»? Bueno, sí, ese Alec.Alec construyó una máquina muy inteligente que podía hablar, y la llamó Chris.
Christopher: ¿Una máquina que podía hablar?
Alan: No exactamente una máquina. La máquina era tan solo el mecanismo en el que Chris se apoyaba para poder vocalizar. Lo que permitía a Chris hablar eran unas instrucciones. Estas instrucciones estaban escritas en una larga cinta de papel, que la máquina ejecutaba. En cierto modo se podría decir que Chris era esa cinta de papel. ¿Lo entiendes?
Christopher: Sí, Alan.
Alan: Alec construyó a Chris, le enseñó a hablar y lo entrenó hasta que alcanzó la fluidez de cualquier persona de carne y hueso. Aparte del de Chris, Alec también escribió otros conjuntos de instrucciones para enseñar a hablar a otras máquinas. Los escribió en distintas cintas de papel y a cada una la bautizó con un nombre: Robin, John, Ethel, Franzy así. Estas cintas se convirtieron en sus amigos. Cuando quería hablar con uno, ponía esa cinta en la máquina y listo. Ya no se sentía solo. Genial, ¿verdad?
Christopher: Estupendo, Alan.
Alan: De modo que Alec pasaba los días escribiendo instrucciones en cintas, tan largas que se fueron amontonando por toda la casa, hasta la puerta de entrada. Un día, un ladrón irrumpió en su hogar y, al no encontrar nada de valor, arrambló con todas las cintas. Alecperdió a todos sus amigos y volvió a sentirse solo.
Christopher: Vaya, lo siento, Alan. ¡Qué pena!
Alan: Alecdenunció el robo a la policía. Pero, en lugar de atrapar al ladrón, la policía se presentó en casa de Alec y lo arrestó. ¿Sabes por qué?
Christopher: ¿Por qué?
Alan: La policía dijo que Alec era el culpable de que el mundo estuviese lleno de máquinas parlantes. El aspecto de esas máquinas era idéntico al de los humanos, así que nadie era capaz de distinguirlas de ellos. La única manera era abrirles la cabeza para comprobar si tenían una cinta de papel en su interior, y no podemos andar cogiendo a las personas y abriéndoles la cabeza cuando se nos antoja. Era una situación complicada.
Christopher: Muy complicada.
Alan: La policía le preguntó a Alec si había alguna manera de diferenciar las máquinas de los humanos sin necesidad de abrir cabezas. Alec dijo que había una. Ninguna máquina parlante era perfecta. Bastaba con enviar a alguien a hablar con ella. Si la conversación se prolongaba lo suficiente y las preguntas eran lo bastante complejas, la máquina terminaría por cometer algún desliz. Es decir, un juez con experiencia y entrenado conforme a determinadas técnicas de interrogación podía descubrir que su interlocutor era una máquina. ¿Lo entiendes?
Christopher: Sí, Alan.
Alan: Pero había un problema. La policía no tenía ni los recursos ni el tiempo necesarios para interrogar a todo el mundo. Preguntaron a Alec si era posible diseñar una máquina-juez inteligente que, haciendo preguntas, pudiese distinguir automáticamente las máquinas de los humanos, y además de manera infalible. Eso habría ahorrado un montón de problemas a la policía. Pero Alec respondió al momento que una máquina-juez así sería algo imposible. ¿Sabes por qué?
Christopher: ¿Por qué?
Alan: Alec lo explicó de la siguiente manera. Supongamos que ya existiese una máquina-juez que pudiera distinguir máquinas parlantes de humanos mediante un número fijo de preguntas. Por simplificar, vamos a suponer que el número de preguntas requerido fuese cien, aunque en realidad daría lo mismo que fuera diez mil. Para una máquina, que fuesen cien o diez mil preguntas no cambiaba nada. Supongamos también que la primera pregunta de la máquina-juez se eligiese al azar de entre una colección de posibles preguntas y que la siguiente fuera escogida en función de la respuesta a la primera, y así sucesivamente. De esta manera, cada sujeto interrogado tendría que enfrentarse a un conjunto distinto de cien preguntas, lo que también eliminaba la posibilidad de que hiciera trampas. ¿Te parece un procedimiento razonable, Christopher?
Christopher: Sí, Alan.
Alan: Supongamos ahora que una máquina-juez A se enamorase de un humano C. No te rías, a lo mejor suena ridículo, pero ¿quién puede asegurar que las máquinas no pueden enamorarse de las personas? Supongamos que esa máquina-juez quisiera vivir con esa persona a la que amaba y tuviese que hacerse pasar por humana. ¿Cómo crees que podría lograrlo?