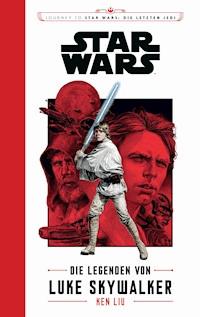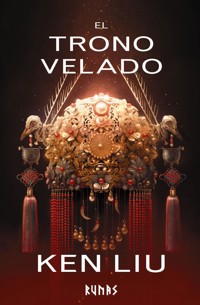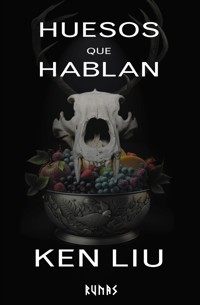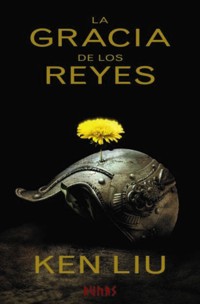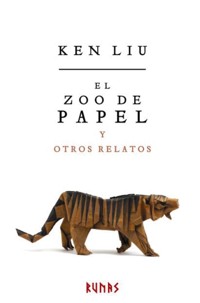Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
Esta colección incluye una selección de la ficción especulativa de Liu en los últimos cinco años: dieciocho de sus mejores relatos y un fragmento de El trono velado, el tercer volumen de la serie de fantasía épica La Dinastía del Diente de León. Desde narraciones sobre asesinos que viajan en el tiempo o sobre criptomonedas hasta conmovedoras historias de relaciones entre padres e hijos, los relatos de este volumen exploran temas importantes para el presente y arrojan una mirada visionaria al futuro de la humanidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 711
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA CHICA OCULTA Y OTROS RELATOS
KEN LIU
Traducción de María Pilar San Román
A mi abuela, Xiaoqian,que me enseñó cómo contar historias.
A Lisa, Esther y Miranda, que me han enseñado por qué las historias son importantes.
PREFACIO
En el corazón del arte de escribir ficción subyace una paradoja, al menos de acuerdo con mi propia experiencia: si bien el medio de la ficción es el lenguaje, una maquinaria cuyo objetivo principal es la comunicación, yo solo consigo quedar satisfecho con la ficción que escribo si me olvido de ese objetivo comunicativo.
Me explicaré. Como autor, construyo un artefacto cuya materia prima son las palabras, pero las palabras carecen de significado hasta que la conciencia del lector las anima. La historia es contada a medias entre autor y lector, y toda historia está incompleta hasta que aparece un lector y la interpreta.
Cada lector llega al texto con su propio marco interpretativo, suposiciones sobre la realidad y visión general acerca de cómo es el mundo y cómo debería ser. Todo esto se adquiere a través de la experiencia, a través de la particular sucesión de enfrentamientos de cada individuo con la compleja realidad. La verosimilitud de la trama se juzga en función de las cicatrices de esas batallas; la profundidad de los personajes se contrapone con las sombras de esos sucesos; la verdad o falsedad de cada historia se sopesa con los miedos y esperanzas que alberga cada corazón.
Una buena historia no puede funcionar como un informe legal, que trata de persuadir y guiar al lector por una senda angosta al borde del abismo de la sinrazón. Debe ser más bien como una casa vacía, un jardín abierto, una playa desierta a orillas del océano. El lector llega con su propio y oneroso bagaje y sus posesiones más preciadas, con semillas de dudas y las podaderas del entendimiento, con mapas de la naturaleza humana y cestas de nutritiva fe. Entonces se instala en la historia, explora hasta el último de sus rincones y recovecos, cambia los muebles de lugar en función de su propio gusto, empapela las paredes con bosquejos de su vida interior y, de ese modo, la convierte en su hogar.
Como autor, tratar de construir una casa que vaya a agradar a hasta el último futuro habitante imaginable me resulta restrictivo, paralizador. Es mucho mejor construir una en la que yo en concreto me sentiría a gusto, tranquilo, confortado por la armonía reinante entre realidad y artificio del lenguaje.
No obstante, la experiencia me ha demostrado que cuanto menos me propongo comunicar, más abierto queda el resultado a la interpretación; cuanto menos me preocupo por la comodidad de mis lectores, más probable es que conviertan la historia en su hogar. Solo concentrándome estrictamente en lo subjetivo tengo alguna oportunidad de alcanzar lo intersubjetivo.
Así que seleccionar las historias para este volumen ha sido en más de un aspecto mucho más sencillo que elegir las de mi primera colección, El zoo de papel y otros relatos1, al no estar sometido a la presión de tener que «presentarme». En lugar de preocuparme por qué relatos conformarían la «mejor» colección para esos lectores imaginarios, decidí optar por aquellos que a mí más me agradaban. Joe Monti, mi editor, me resultó de inestimable ayuda en este proceso y, a partir de las historias elegidas, consiguió estructurar un índice que a su vez relata una metanarración de la que yo por mi cuenta no me hubiese apercibido.
Ojalá en este libro encontréis una historia que convertir en vuestro hogar.
1El zoo de papel y otros relatos, publicado en esta misma colección en 2017.
DÍAS DE FANTASMAS
3.
NOVA PACÍFICA, 2313
La señora Coron señaló la pantalla-pizarra, en la que había tecleado un fragmento de código:
(define (fib n)
(if (< n 2)
1
(+ (fib (− n 1)) (fib (− n 2)))))
—Vamos a pintar el árbol de llamadas para esta función LISP clásica que calcula de manera recursiva el enésimo número de Fibonacci.
Ona observó a su profesora cuando esta se giró. La señora Coron no llevaba casco e iba ataviada con un vestido que dejaba al aire la piel de sus brazos y piernas de una manera que la mujer había enseñado a los niños resultaba bonita y natural. Ona sabía fehacientemente que el gélido aire de la clase, tan frío que a ella y al resto de alumnos les podía provocar hipotermia con tan solo una breve exposición, era de lo más adecuado para los profesores, pero no pudo evitar estremecerse al verla. El traje térmico hermético le raspó las escamas, y el ruido del roce resonó con fuerza en el interior de su casco.
—Una función recursiva funciona como si fuese una muñeca rusa —continuó la señora Coron—. Para resolver un problema complejo, la función recursiva se va llamando a sí misma para resolver una versión de menor complejidad del mismo problema.
Ona deseó poder resolver sus problemas llamando a una versión de menor complejidad de sí misma. Se imaginó que tenía anidada en su interior una Ona Obediente, a la que le gustaba pintar árboles de llamadas en Lenguajes de Programación Clásicos y estudiar prosodia en Inglés Arcaico. Así ella quedaría liberada para poder concentrarse en la misteriosa civilización alienígena de Nova Pacífica, los habitantes originales del planeta, muertos largo tiempo atrás.
—Total, ¿qué sentido tiene estudiar lenguajes de programación obsoletos? —dijo Ona.
El resto de niños de la clase giraron la cabeza a la vez para mirarla, y los dorados destellos de las escamas de sus rostros la deslumbraron incluso a través de las dos capas de cristal, tanto en los cascos de ellos como en el suyo propio.
Ona se maldijo en silencio. Por lo visto, en lugar de a Ona Obediente, de algún modo había invocado a Ona Bocazas, que siempre la estaba metiendo en líos.
Ona se fijó en que ese día el rostro desnudo de la señora Coron estaba más maquillado de lo normal, pero sus labios, pintados de un rojo brillante, casi desaparecieron convertidos en una fina línea cuando trató de mantener la sonrisa.
—Estudiamos lenguajes clásicos para adquirir los hábitos intelectuales de los antiguos —afirmó la señora Coron—. Tienes que conocer tus orígenes.
Por la manera en que lo dijo, Ona supo que en realidad no se refería solo a ella, sino que ese «tienes» era un «tenéis» que englobaba a todos los niños de la colonia, de Nova Pacífica. Con su piel escamosa, sus órganos y vasos sanguíneos resistentes a las altas temperaturas, sus pulmones de seis lóbulos —todas ellas alteraciones basadas en modelos de la fauna autóctona—, los cuerpos de los chiquillos incorporaban características bioquímicas alienígenas que les permitían respirar el aire del exterior de la Cúpula y sobrevivir en ese planeta caluroso y tóxico.
Ona sabía que tenía que haber cerrado el pico, pero —igual que las llamadas recursivas del esquema de la señora Coron tenían por necesidad que retornar la pila de ejecución— ella tampoco pudo contener a Ona Bocazas.
—Ya conozco mis orígenes: fui diseñada en un ordenador, me desarrollé en un tanque y crecí en la guardería acristalada respirando el aire que se bombeaba del exterior.
—Ay, Ona, no es a eso a… a lo que me refería —dijo la señora Coron con voz ya más amable—. Nova Pacífica está demasiado lejos de nuestros mundos de origen, que no van a enviar una nave de rescate porque no saben que hemos sobrevivido al agujero de gusano y estamos atrapados aquí, en el otro extremo de la galaxia. Nunca contemplarás las bellas islas flotantes de Tai-Winn, los maravillosos pasillos estelares de Pele, las elegantes ciudades arbóreas de Polen, los ajetreados búnkeres de datos de Tiron… has quedado aislada de tu legado cultural, del resto de la humanidad.
Al oír —por millonésima vez— esas vagas leyendas sobre las maravillas de las que había sido privada, a Ona se le erizaron las escamas de la espalda. Odiaba la condescendencia. Sin embargo, la señora Coron continuó:
—Pero cuando hayas aprendido lo suficiente como para leer el código fuente LISP que controlaba en la Tierra los primeros autoconstructores; cuando hayas aprendido el suficiente inglés arcaico para comprender la Declaración del Nuevo Destino Manifiesto; cuando hayas aprendido lo suficiente en Costumbres y Cultura para poder apreciar todas las grabaciones holográficas y simulaciones que hay en la Biblioteca… entonces, entonces comprenderás la brillantez y elegancia de los antiguos, de nuestra raza.
—Pero nosotros no somos humanos, ¡para nada! Nos hicisteis a imagen y semejanza de las plantas y animales que viven aquí. ¡Nos parecemos más a esos alienígenas muertos que a vosotros!
La señora Coron se quedó mirando a Ona, que comprendió que había dado con una verdad que su profesora no deseaba reconocer, ni siquiera en su fuero interno. A sus ojos, los niños nunca serían lo bastante buenos, nunca serían por completo humanos, aunque ellos eran el futuro de la humanidad en ese inhóspito planeta.
La señora Coron respiró hondo y prosiguió como si nada hubiera pasado:
—Hoy es el Día del Recuerdo, y estoy convencida de que luego vais a dejar impresionados a todos los profesores con vuestras presentaciones. Pero primero vamos a terminar la clase.
»Para calcular el término n-ésimo, la función recursiva se llama a sí misma para calcular los términos n-1 y n-2-ésimos, que así podrán ser sumados, y cada vez va retrocediendo más en la secuencia, resolviendo versiones previas del mismo problema…
»El pasado, que asimismo se va acumulando recursivamente poco a poco, termina por convertirse en el futuro.
Sonó el timbre y la clase terminó por fin.
Incluso aunque la larga caminata les suponía disponer de menos tiempo para comer, Ona y sus amigos siempre salían fuera de la Cúpula a la hora del almuerzo. Cuando comían dentro les tocaba estrujar tubos de pasta por una ranura del casco o regresar a los claustrofóbicos tanques de su dormitorio.
—¿Qué vas a hacer? —preguntó Jason antes de darle un bocado a una fruta panal, venenosa para los profesores pero por la que todos los niños se pirraban.
Jason se había pegado losetas cerámicas blancas por todo el traje para que pareciera una de esas antiguas escafandras espaciales de las fotografías viejas. Tenía una bandera a su lado —el ancestral pabellón de las barras y estrellas del Imperio estadounidense (¿o era la República estadounidense?)—, la reliquia que le habían asignado para que esa tarde en la Asamblea del Recuerdo narrase la leyenda de Neil Armstrong, el paseante lunar.
—Ni siquiera vas disfrazada —añadió él.
—Ni lo sé ni me importa —dijo Ona mientras desenroscaba su casco y se despojaba del traje. Inspiró profundamente el aire fresco y cálido, libre del sofocante olor químico de los filtros de reciclaje.
Todo aquel que fuese a realizar una presentación en la Asamblea del Recuerdo tenía que ir disfrazado. A Ona le habían entregado dos semanas atrás la antigüedad que le habían asignado: una pequeña pieza metálica plana de superficie rugosa, más o menos del tamaño de la palma de su mano y con forma similar a la de una pala de juguete. Era de color verde oscuro; con un mango corto, grueso y plano, y una hoja terminada en dos puntas; y más pesada de lo que sus dimensiones hacían pensar. Era una reliquia familiar perteneciente a la señora Coron.
—Pero para ellos estas antigüedades e historias son importantísimas —dijo Talia—. Si no has investigado van a cabrearse un montón.
Talia se había pegado su objeto, un velo blanco, por encima del casco, y se había puesto un vestido blanco de encaje sobre el traje, para poder representar una boda clásica con Dahl, que se había pintado el traje de negro para parecerse a los novios que había visto en los hologramas antiguos.
—De todas maneras, ¿quién sabe si las historias que nos cuentan son ciertas? Nosotros nunca vamos a poder ir allí.
Ona depositó la pequeña pala en el centro de la mesa, donde el metal absorbía el calor del sol. Se imaginó a la señora Coron alargando la mano para tocarla —un valioso recuerdo de un mundo que la mujer no volvería a ver— y lanzando un grito acto seguido porque la pala quemaba.
Tienes que conocer tus orígenes.
Ona hubiese preferido utilizar la pala para desenterrar el pasado de Nova Pacífica, su planeta, donde ella se sentía cómoda y en su verdadero hogar. Tenía mucho más interés por aprender sobre la historia de los alienígenas que por conocer el pasado de los profesores.
—Se aferran a su pasado como liquen viscoso podrido —mientras hablaba, Ona notaba bullir la furia en su interior— y nos hacen sentir mal, incompletos, como si nunca fuésemos a llegar a ser tan buenos como ellos. ¡Pero si aquí fuera no podrían sobrevivir ni una hora!
Agarró la pala y la lanzó con todas sus fuerzas hacia el bosque de maderalbos.
Jason y Talia se quedaron callados. Tras unos incómodos minutos, se levantaron.
—Tenemos que prepararnos para la Asamblea —musitó Jason antes de regresar al interior.
Ona se quedó un rato sentada a solas, contando con desgana las alas-lanzadera que pasaban raudas por encima de ella. Con un suspiro se puso en pie y enfiló hacia el bosque de maderalbos para recuperar la pala.
A decir verdad, los días de otoño cálidos y radiantes como ese, a Ona solo le apetecía permanecer en el exterior, sin traje ni casco, vagando por los bosquecillos de maderalbos, con sus troncos de seis lados elevándose hacia el cielo, sus trémulas hojas hexagonales de un blanco argénteo componiendo un baldaquino de azogue, con su murmullo de susurros y risas.
Contempló los revoloteadores que danzaban por el aire, con sus seis alas translúcidas de un vivo azul agitándose frenéticamente mientras dibujaban figuras en el aire que ella estaba convencida se correspondían con algún tipo de lenguaje. La Cúpula había sido construida en el emplazamiento de una ancestral ciudad alienígena y, aquí y allá, los montículos interrumpían los bosquecillos: pilas de escombros angulosos dejados por los misteriosos habitantes originales del planeta, todos ellos muertos milenios antes de la llegada de la nave colonial; ruinas alienígenas de las que tan solo emanaba un silencio fantasmal.
Tampoco es que lo hayan intentado con demasiadas ganas, pensó Ona. Los profesores nunca habían demostrado excesivo interés por los alienígenas; estaban demasiado ocupados tratando de embutir en la cabeza de los niños todo lo relacionado con la vieja Tierra.
Ona sintió la plena calidez del sol sobre su cuerpo y rostro, y sus escamas blancas centellearon iridiscentes. El sol vespertino calentaba lo suficiente como para llevar el agua al punto de ebullición en los lugares donde los maderalbos no daban sombra y, en el bosque, las blancas columnas de vapor proliferaban por doquier. Aunque no había arrojado la pala lejos, a Ona le costó encontrarla entre la densa arboleda. Fue avanzando con cuidado, despacio, examinando todas las raíces al aire y las piedras vueltas, todos los montones de ancestrales escombros. Deseó que la pala no se hubiera roto.
Ahí está.
Ona se acercó apresuradamente. La pala estaba sobre el lateral de una pila de escombros, hundida entre briznas de hierba purpurina que habían amortiguado su caída. Un poco de vapor burbujeaba atrapado debajo de ella, de suerte que el objeto parecía estar flotando sobre el vaho del agua que escapaba del suelo. Ona se inclinó más.
El vapor tenía una fragancia que nunca antes había olido. El vaho había arrancado parte de la pátina verde que recubría la pala, dejando al descubierto el reluciente metal dorado de debajo. Ona tomó repentina conciencia de lo antiquísimo de la pieza y se preguntó si se trataría de algún objeto ritual, al acordarse vagamente de algunas cosas que les habían contado en las clases de Costumbres y Cultura sobre las religiones: historias de fantasmas.
Por primera vez se preguntó con curiosidad si a sus anteriores propietarios alguna vez se les había pasado por la cabeza que la pala terminaría un día a un billón de kilómetros de su hogar, sobre un mausoleo alienígena, en manos de una niña apenas humana con el aspecto de Ona.
Hechizada por el olor, alargó la mano hacia la pala, respiró hondo y se desmayó.
2.
EAST NORBURY (CONNECTICUT), 1989
Para el baile de Halloween, Fred Ho decidió disfrazarse de Ronald Reagan.
Sobre todo porque era la careta que estaba de oferta en el bazar, aunque así también podría ponerse el traje de su padre, que este solo había utilizado en una ocasión, el día de la inauguración del restaurante. No quería tener que discutir con su progenitor por cuestiones de dinero. Bastante consternación había causado ya a sus padres el que fuera a asistir al baile.
Y además los pantalones tenían los bolsillos profundos, ideales para guardar el regalo. A través de la fina tela, el calor de su muslo había atemperado la pequeña antigüedad: una pesada y angulosa piececita de bronce con forma de pala. Fred había pensado que a Carrie le podría gustar emplearla como pisapapeles, colgarla como decoración en alguna ventana o incluso aprovechar el agujero en el extremo del mango para convertirla en un quemador de incienso. Carrie olía a menudo a sándalo y a pachuli.
Cuando pasó a recogerlo por casa, Carrie saludó con la mano a los padres de Fred, que estaban plantados en el umbral, confundidos y recelosos, y que no le devolvieron el saludo.
—Vas muy elegante —dijo ella, que tenía su careta en el salpicadero.
Fred se había sentido aliviado cuando Carrie aprobó su disfraz. De hecho, no se había limitado a aprobarlo: ella misma se había disfrazado de Nancy Reagan.
Fred se echó a reír y trató de que se le ocurriese algún comentario apropiado. Para cuando se decidió por «Tú estás muy guapa», ya se habían alejado un bloque y le pareció demasiado tarde, así que se limitó a decir:
—Gracias por pedirme que te acompañara al baile.
El pabellón deportivo estaba adornado con banderines naranjas, murciélagos de plástico y calabazas de papel. Se pusieron las máscaras y entraron. Bailaron al son de Straight Up, de Paula Abdul, y luego de Like a Prayer, de Madonna. Bueno, Carrie bailó; Fred sobre todo trató de mantener el tipo.
Aunque continuaba moviéndose con la misma torpeza de siempre, gracias a las caretas le resultó algo más sencillo dejar de preocuparse por su carencia de la habilidad más esencial para sobrevivir en un instituto estadounidense: ser capaz de pasar desapercibido.
Las máscaras de goma no tardaron en hacerles sudar. Carrie apuró vaso tras vaso de un ponche empalagosamente dulce, pero Fred, que optó por no despojarse de la careta, declinó beber con un movimiento negativo de la cabeza. Para cuando Jordan Knight comenzó a cantar I’ll Be Loving You (Forever), ya se disponían a marcharse del lóbrego gimnasio.
En el exterior, el aparcamiento estaba lleno de fantasmas, Supermanes, extraterrestres, brujas y princesas, que saludaron con la mano a la pareja presidencial, que a su vez les devolvió el saludo. Fred mantuvo puesta la máscara y deliberadamente caminó despacio, disfrutando de la brisa del anochecer.
—Ojalá fuese Halloween todos los días —dijo.
—¿Por qué? —preguntó ella.
Nadie sabe quién soy.Nadie se me queda mirando, le hubiera gustado contestar. Pero, en lugar de eso, se limitó a decir:
—Lo de llevar traje está bien —Articuló lenta y cuidadosamente, y apenas se notó su propio acento.
Ella asintió con un cabeceo, como si le comprendiese. Luego subieron al coche.
Hasta que llegó Fred, el instituto de East Norbury nunca había contado con un alumno cuya lengua materna no fuese el inglés y que además pudiera tratarse de un inmigrante ilegal. La mayor parte de la gente era amable, pero una infinidad de sonrisas, cuchicheos y pequeños gestos, que tomados de manera individual parecían de lo más inocuo, se acumulaban hasta convertirse en un «este no es tu lugar».
—¿Estás nervioso porque voy a presentarte a mis padres? —preguntó ella.
—No —mintió Fred.
—A mi madre le hace mucha ilusión conocerte.
Llegaron a un rancho blanco con una planta y un semisótano, emplazado tras una extensión de césped inmaculado.
El buzón situado al principio del camino de entrada decía: «Wynne».
—Esta es tu casa —dijo Fred.
—Anda, ¡si sabes leer! —se burló ella, y aparcó.
Mientras subían por el camino, Fred notó el aroma a mar en el aire y oyó las olas que rompían contra la cercana costa. En la escalerilla ante la puerta principal reposaba una calabaza de Halloween elegante y sencilla.
Una casa de cuento de hadas. Un castillo estadounidense, pensó él.
—¿Puedo ayudar en algo? —preguntó Fred desde la puerta de la cocina.
La señora Wynne («Llámame Cammy») iba y venía entre la mesa de la cocina (que utilizaba para cortar, mezclar y montar los platos) y el horno. Le dirigió una rápida sonrisa antes de continuar con su faena.
—No te preocupes. Ve a charlar un rato con mi marido y con Carrie.
—De verdad que puedo echarle una mano. Me manejo bien en la cocina. Mi familia tiene un restaurante.
—Sí, lo sé. Carrie me ha contado que preparas un cerdo mu xu excelente. —Se interrumpió y le miró con una sonrisa todavía más amplia—. ¡Hablas un inglés estupendo!
Fred nunca había entendido por qué a la gente le parecía tan importante resaltar ese hecho. Siempre sonaban la mar de sorprendidos, y él nunca sabía qué responder.
—Gracias.
—De veras que tu inglés es estupendo. Ahora vete. Lo tengo todo controlado.
Fred se retiró de vuelta al salón, deseando haber podido quedarse en la cocina, arropado por ese calor acogedor y casi familiar.
—Qué terrible… —se lamentó el señor Wynne—, lo de esos valerosos estudiantes en la plaza de Tiananmén… Son unos héroes.
Fred movió la cabeza afirmativamente.
—¿Tus padres eran disidentes?
Fred titubeó. Recordaba a su padre leyendo el periódico chino gratuito que conseguían en el Chinatown de Boston, en el que se veían fotografías de las manifestaciones multitudinarias de Pekín.
«Esos estúpidos niñatos —había dicho su padre con el rostro arrebolado por el desprecio—, en lugar de estar estudiando se dedican a malgastar el dinero de sus padres provocando disturbios en la calle como si fuesen los guardias rojos, y solo para poder posar ante los extranjeros y sus cámaras. ¿Qué es lo que esperan lograr? Son todos unos malcriados que han leído demasiados libros norteamericanos. —Entonces se había vuelto hacia Fred enarbolando amenazadoramente el puño—. Como alguna vez te atrevas a hacer algo así te sacudiré hasta que vuelvas a encontrar tu puto tornillo».
—Sí —respondió Fred—. Por eso vinimos a Estados Unidos.
—Este es un gran país, ¿verdad? —dijo el señor Wynne asintiendo satisfecho con la cabeza.
A decir verdad, Fred nunca había llegado a comprender del todo por qué, un día, sus padres lo habían despertado en plena noche; por qué se habían montado en una barca, luego en un camión, luego en un autobús, luego en un barco grande; por qué, durante muchísimos días, habían navegado en la oscuridad, con los embates y el bamboleo del mar haciéndole vomitar; por qué, tras desembarcar, se habían escondido en la trasera de una camioneta, y al cabo se habían apeado en las sucias calles del Chinatown neoyorquino, donde unos hombres habían hablado con su padre en tono amenazador mientras él asentía con la cabeza una y otra vez; por qué su padre le había dicho que a partir de ese momento todos tenían nombres distintos y eran personas distintas y solo debían hablar con otros chinos y nunca con la policía; por qué todos habían vivido en el sótano de un restaurante y trabajado en él durante años, y discutido constantemente sobre cómo ahorrar dinero para pagar la deuda contraída con esos hombres amenazadores y cómo seguir ganando dinero luego; por qué después se habían vuelto a mudar, a East Norbury, la pequeña ciudad en la costa de Nueva Inglaterra en la que su padre había dicho no tenían ningún restaurante chino y los norteamericanos eran demasiado tontos como para darse cuenta de que él no era gran cosa como cocinero.
—Un gran país —repitió Fred.
—Y el rostro que tienes en la mano es el de un gran hombre —continuó el señor Wynne señalando su careta—. Un verdadero luchador por la libertad.
Tras aquella semana de junio, su padre había hablado por teléfono todos los días, en susurros, hasta bien entrada la noche. Y de buenas a primeras les había soltado a su madre y a él que tenían que memorizar una nueva historia sobre ellos mismos, sobre los vínculos que los unían a los estudiantes muertos en la plaza de Tiananmén, cuyas creencias compartían, y sobre lo perdidamente enamorados de la «democracia» que estaban. La palabra «asilo» se mencionó a menudo, y se tuvieron que preparar para una entrevista con un funcionario estadounidense en Nueva York un mes después, para poder convertirse en legales.
«Entonces podremos quedarnos aquí y ganar montones de dinero», había dicho su padre con satisfacción.
Sonó el timbre de la puerta. Carrie se levantó con el cuenco de golosinas.
—Carrie siempre es muy lanzada —dijo el señor Wynne, y añadió bajando la voz—: Le gusta probar cosas nuevas. Ser rebelde es algo propio de su edad.
Fred movió la cabeza afirmativamente, nada seguro acerca de qué es lo que en realidad le estaban diciendo.
El rostro del señor Wynne perdió toda cordialidad, como si se le hubiera caído una máscara.
—Ella solo está pasando por una fase, ¿lo entiendes? Tú formas parte… —sacudió las manos distraídamente— de su estrategia para fastidiarme.
»Lo vuestro no es nada serio —añadió, aunque su expresión sí era de lo más seria.
Fred no dijo nada.
—Solo quiero evitar malentendidos —continuó el señor Wynne—. Por lo general, donde la gente se siente a gusto es entre los suyos, seguro que estarás de acuerdo.
En la puerta, Carrie dio un respingo fingiéndose asustada ante los niños que habían llamado para pedir caramelos, y luego alabó sus disfraces.
—No malinterpretes su relación contigo —concluyó el señor Wynne.
Carrie regresó de la puerta.
—¿Por qué estáis tan callados? —preguntó—. ¿De qué estabais hablando?
—Solo estaba preguntándole a Fred algunas cosas sobre su familia —respondió su padre, que había recuperado su expresión sonriente y cordial—. Eran disidentes, ¿lo sabías? Gente muy valiente.
Fred se puso de pie, con la mano en el bolsillo y los dedos alrededor de la pequeña pala de bronce. Se imaginó lanzándola al rostro del hombre, que curiosamente se daba un cierto aire al de su padre. Pero en lugar de eso dijo:
—Lo siento. No me había dado cuenta de que era tan tarde. Tengo que marcharme.
1.
HONG KONG, 1905
—Jyu-zung —volvió a llamar el padre de William, gritando tan fuerte como la vecina que trataba en vano de tranquilizar a su bebé aquejado de cólicos.
¿Por qué en Hong Kong todo el mundo tiene que chillar? Estamos en la primera década del siglo XX y todos siguen comportándose como si vivieran en un pueblo.
—William, me llamo William —masculló William. Aunque su padre había costeado su cara educación en Inglaterra, el viejo continuaba negándose a llamarlo por su nombre inglés, el nombre que William llevaba más de una década utilizando.
William trató de concentrarse en el libro que tenía ante él, en las palabras del místico cristiano del siglo XIV:
Con esta pregunta me adentras en la misma oscuridad y nube de ignorancia en las que yo quisiera tú te hallases.
—¡Jyu-zung!
William se tapó los oídos con los dedos.
A través de la gracia, el hombre puede aprehender el pleno conocimiento de todas las criaturas y sus obras, y meter mientes en aquestas —sí, incluidas las obras del propio Dios—, no el del propio Dios, empero.
El libro, La nube de la ignorancia, había sido un regalo de despedida de Virginia, quien sin duda era la más resplandeciente de Sus obras y de la que William anhelaba «aprehender el pleno conocimiento».
—Para que ahora que regresas al misterioso Oriente —le había dicho ella al entregárselo—, te guíes por los místicos de Occidente.
—Hong Kong no es así —había replicado William, molesto al ver que ella pareciera considerarlo un simple chino, aunque… en cierto modo eso es lo que era—. Forma parte del Imperio. Es un país civilizado. —Tomó el libro de entre sus manos y casi, pero solo casi, le rozó los dedos—. Volveré dentro de un año.
Ella lo había recompensado con una radiante y atrevida sonrisa, que le hizo sentir más como un auténtico inglés que todas sus excelentes calificaciones y las alabanzas de sus tutores.
Por ende abandonaré todo aquesto que puedo conocer y elegiré cual objeto de mi amor aquesto que conocer no puedo. Porque mal que a Él no podamos conocerlo, sí podemos amarlo. Por el amor puede ser aprehendido y abrazado, no así por el pensamiento.
—¡Jyu-zung! ¿Qué te pasa?
Su padre estaba plantado en la puerta, con el rostro rojo por el esfuerzo de subir por la escalera hasta la habitación de William, situada en el desván.
William se destapó las orejas.
—Me ibas a ayudar con los preparativos para Yu Lan.
Tras haber estado escuchando en su cabeza la dulce y arcaica melodía de ese otro idioma, el cantonés de su padre le chirrió en los oídos como el estruendo metálico de platillos y gongs en Jyutkek, la «ópera popular» china indigna de ese nombre, una tosca sombra de las óperas genuinas a las que había asistido en Londres.
—Estoy ocupado —dijo William.
Su padre bajó la mirada hacia al libro y luego lo volvió a mirar a él.
—Es un libro importante —explicó William, evitando los ojos de su padre.
—Los fantasmas van a desfilar esta noche. —Su padre se acercó arrastrando los pies—. Vamos a asegurarnos de que los espíritus de nuestros antepasados no tengan de qué avergonzarse y a tratar de consolar a los fantasmas sin hogar.
Pasar de leer a Darwin, Newton y Adam Smith ¡a eso!, ¡a apaciguar espíritus! En Inglaterra, los hombres se estaban planteando la posibilidad de que se llegara a conocer la totalidad de las leyes de la naturaleza, estaban reflexionando sobre el fin de la ciencia; mientras que en Hong Kong, bajo el techo de su padre, todavía continuaban en la Edad Media. No le costaba demasiado imaginar la cara que hubiera puesto Virginia.
No tenía nada en común con su padre, que podría haber sido un perfecto desconocido.
—No te lo estoy pidiendo —La voz de su padre se había tornado dura, como la de los actores de las óperas cantonesas cuando ponían punto final a una escena.
La racionalidad se asfixia en el supersticioso ambiente de las colonias. William nunca había estado más decidido a regresar a Inglaterra.
—¿Por qué iba a necesitar esto el abuelo? —preguntó William, mirando con aire crítico el modelo en papel de un coche Arrol-Johnston con motor de tres cilindros.
—Todo el mundo agradece las cosas que le hacen la vida más cómoda —respondió su padre.
William sacudió la cabeza pero continuó con la tarea de pegar en el modelo los faros, de papel amarillo, para que pasasen por latón.
A su lado, la superficie de la mesa estaba atestada de otras ofrendas que también iban a ser quemadas esa noche: un modelo en papel de una casa de campo estilo occidental, trajes y zapatos de vestir de papel, fajos de dinero del inframundo y pilas de lingotes de oro.
—Si el abuelo y el bisabuelo no distinguen entre todo esto y los objetos de verdad es que tienen la vista fatal —no pudo resistirse a comentar William.
Su padre evitó morder el anzuelo y continuaron trabajando en silencio.
Para que el tedioso ritual le resultara más tolerable, William se imaginó que estaba lustrando el coche antes de salir a dar una vuelta con Virginia por el campo…
—Jyu-zung, ¿puedes traer la mesa de sándalo del sótano? Vamos a disponer el festín para los espíritus con estilo. No discutamos más hoy.
La nota suplicante en la voz de su padre sorprendió a William, quien de pronto advirtió cuán encorvada tenía su progenitor la espalda.
Una imagen le vino a la cabeza de sopetón: él de niño, sentado sobre los hombros de su padre, que le habían parecido tan anchos y firmes como una montaña.
«¡Más arriba, más arriba!», gritaba él.
Y su padre lo había alzado por encima de su cabeza para que sobresaliera por entre la gente que se arremolinaba a su alrededor, para que pudiera ver los fascinantes disfraces y el espléndido maquillaje de la compañía de ópera popular que estaba actuando durante el festival de Yu Lan.
Los brazos de su padre eran muy fuertes y lo mantuvieron en lo alto durante un buen rato.
—Claro, Aa-baa —dijo William, y se levantó para ir al almacén de la parte de atrás.
El almacén era sombrío, seco y fresco. Allí era donde su padre guardaba temporalmente tanto las antigüedades que le encargaban restaurar como las piezas que él mismo coleccionaba. Las pesadas baldas de madera y los compartimentos estaban repletos de recipientes rituales de bronce de la dinastía Zhou, tallas de jade Han, estatuillas funerarias Tang, porcelana Ming y muchos otros tipos de objetos que William no reconoció.
Avanzó con pies de plomo por los angostos pasillos, buscando con impaciencia su objetivo.
¿A lo mejor en esa esquina?
En la esquina en cuestión, un rayo sesgado que se filtraba por una ventana tapada con papel iluminaba un banco de trabajo pequeño, detrás del cual, apoyada contra la pared, se hallaba la mesa de comedor de sándalo.
Cuando William se estaba inclinando para cogerla, lo que vio en el banco lo hizo detenerse.
Sobre el banco había dos bubi, dos antiguas monedas de bronce, de idéntico aspecto. Se asemejaban a palas del tamaño de una mano. Aunque no entendía demasiado de antigüedades, de pequeño había visto las suficientes bubi como para saber que el estilo correspondía a la dinastía Zhou o a alguna más temprana. Los antiguos reyes chinos habían acuñado monedas con esa forma como muestra de veneración hacia la tierra, de la que venían los cultivos que nos sustentaban y a la que todo ser vivo debía retornar. Cavar la tierra era tanto un gesto de esperanza hacia el futuro como de agradecimiento por el pasado.
A la vista de lo grandes que eran, William supo que tenían que ser valiosos, y poseer una pareja idéntica era algo excepcional.
La curiosidad lo empujó a examinar más de cerca las monedas, cubiertas por una pátina verde oscuro. Le pareció notar algo raro. Dio la vuelta a la de la izquierda: era de un amarillo brillante, casi como si fuese de oro.
Junto a las monedas había un platito con un poco de polvo azul oscuro y un pincel. William lo olfateó: olía a cobre.
Sabía que el bronce solo era amarillo brillante cuando estaba recién fundido.
Trató de quitarse la idea de la cabeza. Su padre siempre había sido un hombre honorable que se había ganado la vida honradamente. Un buen hijo jamás pensaría cosas así de su padre.
No obstante, cogió el par de bubi y se lo guardó en el bolsillo. Sus profesores ingleses le habían enseñado que había que plantear preguntas, buscar la verdad, sin que importara cuáles pudiesen ser las consecuencias.
Medio a rastras medio en volandas, William subió la mesa al vestíbulo de entrada.
—Ahora esto sí que parece una celebración como es debido —dijo su padre mientras colocaba el último plato de pato vegetariano en la mesa, que estaba llena de fuentes con fruta y versiones de mentira de todo tipo de carne. En torno a la misma se habían dispuesto ocho cubiertos, listos para recibir a los espíritus de los antepasados de la familia Ho.
Pollo de mentira, pato vegetariano, casas de cartón piedra, dinero falso…
—A lo mejor luego podemos ir a ver alguna representación callejera de ópera —continuó su padre, ajeno al estado de ánimo de William—. Como cuando eras pequeño.
Bronces falsificados…
William sacó las dos bubi del bolsillo y las colocó sobre la mesa, con la cara brillante de la inacabada hacia arriba.
Su padre las miró, se calló un instante y luego siguió comportándose como si nada pasara.
—¿Quieres encender las varillas de incienso?
William continuó callado, ocupado en tratar de dar con la manera de formular su pregunta.
Su padre colocó las dos bubi una junto a otra y les dio la vuelta. Ambas tenían un carácter grabado en la pátina del lado opuesto.
—Durante la dinastía Zhou, la forma de los caracteres era ligeramente distinta a la de los utilizados posteriormente —explicó su padre, como si William todavía fuera un niño que estuviese aprendiendo a leer y escribir—. De suerte que los coleccionistas de épocas más modernas a veces grababan en los recipientes su propia versión de lo que estaba escrito en ellos. Al igual que la pátina, estas sucesivas interpretaciones también se acumulaban en capas, acrecentándose con el paso del tiempo.
»¿Alguna vez te has fijado en cuán similares son el carácter yu, que significa «universo», además de ser el primer carácter de tu nombre, y el carácter zi, que significa «escritura».
William negó con la cabeza, aunque apenas estaba escuchando.
Toda nuestra cultura se basa en la hipocresía, en la falsificación, en remedar el aspecto de aquello que no es posible obtener.
—Mira cómo el universo es recto, pero, para comprenderlo con el intelecto, para transformarlo en lenguaje, se requiere un giro, un ángulo pronunciado. Entre el Mundo y la Palabra solo media un ángulo adicional. Al mirar estos caracteres estableces un vínculo con la historia de estas antigüedades, con las mentes de nuestros antepasados de miles de años atrás. Esa es la sabiduría profunda de nuestro pueblo, y el alfabeto latino jamás será capaz de llegar a nuestra verdad más profunda como sí lo son nuestros caracteres.
—¡Hipócrita! ¡Eres un falsificador! —le espetó William incapaz de seguir conteniéndose, y se quedó esperando, rogándole en silencio que negara la acusación, que se explicase.
Al cabo, su padre comenzó a hablar, sin mirarle:
—Los primeros fantasmas me visitaron no hace demasiados años. —Su padre utilizó el término gwailou, «extranjeros», pero que asimismo significaba «fantasmas»—. Me entregaron antigüedades que yo nunca había visto antes para que las restaurase. Les pregunté cómo las habían conseguido. «Bueno, se las compramos a unos soldados franceses que participaron en la toma de Pekín y la quema del Palacio y se las llevaron como botín».
»Los fantasmas consideraban que cuando robabas un objeto te pertenecía legalmente. Esa era su ley. Estos bronces y cerámicas, que nuestros antepasados habían pasado de padres a hijos durante cientos de generaciones, nos iban a ser arrebatados para ser utilizados como objetos ornamentales en los hogares de ladrones que ni siquiera sabían qué eran. No podía permitirlo.
»Así que hice copias de las piezas que tenía que restaurar, y a los fantasmas les entregué las réplicas. Salvé los objetos auténticos para este país, para ti y para tus hijos. Marco con caracteres distintos las piezas genuinas y las reproducciones, para poder distinguirlas. Sé que a tus ojos lo que hago está mal, y me siento avergonzado, pero el amor nos empuja a cometer actos extraños.
¿Qué es auténtico?, ¿el «Mundo» o la «Palabra»?, ¿la verdad o nuestra interpretación?, pensó William.
Los golpes de un bastón contra la puerta de la calle los interrumpieron.
—Probablemente sean clientes —dijo su padre.
—¡Abran! —gritó quienquiera que estaba en la puerta.
William acudió y cuando abrió vieron a un inglés bien vestido, en la cuarentena, seguido por dos hombres corpulentos y desaliñados con aspecto de que se habrían sentido más a gusto en los muelles de la colonia.
—Encantado —dijo el inglés y, sin esperar a ser invitado, franqueó el umbral con paso seguro. Los otros dos apartaron a William a un lado cuando entraron en pos de él.
—Señor Dixon, qué sorpresa tan agradable… —dijo su padre, y William se murió de vergüenza ante el fuerte acento de su inglés.
—No tanto como la que usted me dio a mí, se lo aseguro —dijo el señor Dixon. Introdujo la mano en el abrigo y sacó una estatuilla de porcelana que depositó sobre la mesa—. Le traje esto para que lo arreglara.
—Y lo arreglé.
Una sonrisa desdeñosa se dibujó en el rostro del visitante.
—Mi hija tiene mucho cariño a esta pieza. En realidad me divierte verla tratar una antigua estatuilla funeraria como si fuese una muñeca, de ahí que acabase rompiéndose. Sin embargo, desde que usted me la devolvió reparada, se ha negado a jugar con ella, porque asegura que esta no es su muñequita. Los niños son muy buenos detectando mentiras. Y el profesor Osmer tuvo la amabilidad de confirmar mis sospechas.
Su padre enderezó la espalda pero no dijo nada.
El señor Dixon hizo un gesto y al momento sus dos lacayos barrieron todo lo que había sobre la mesa: platos, fuentes, cuencos, bubi, comida, palillos… que se estrelló en un montón en medio de una tremenda cacofonía.
—¿Quiere que sigamos registrando la casa?, ¿o está dispuesto a confesar a la policía?
Su padre mantuvo el rostro impasible. Como «inescrutable» lo habría descrito el inglés. En el colegio, William se había mirado al espejo hasta que había aprendido a no poner esa cara, hasta que había dejado de parecerse a su padre.
—Espere un momento —terció William dando un paso al frente—. No pueden entrar en una casa ajena y comportarse como una panda de matones sin ley.
—Tu inglés es muy bueno —dijo el señor Dixon mirando a William de arriba abajo—, casi no tienes acento.
—Gracias —dijo él tratando de mantener una actitud y un tono tranquilos y mesurados. Era imposible que ahora el hombre no se diera cuenta de que no estaba tratando con una familia nativa del montón, sino con un auténtico joven inglés culto y pundonoroso—. Estudié durante diez años en la escuela del señor George Dodsworth, en Ramsgate. ¿La conoce?
El señor Dixon sonrió sin decir nada, como si estuviera mirando bailar a un mono amaestrado. No obstante, William prosiguió:
—Estoy seguro de que mi padre estará dispuesto a compensarle de la manera que usted considere merece. No hay necesidad de recurrir a la violencia. Podemos comportarnos como caballeros.
El señor Dixon rompió a reír, al principio en voz baja, luego a mandíbula batiente. Tras unos instantes de desconcierto inicial, sus hombres se unieron a él.
—Te crees que por haber aprendido a hablar inglés has dejado de ser lo que eras. Es como si en la mente de los orientales hubiera algo incapaz de comprender la diferencia esencial que existe entre Occidente y Oriente. No estoy aquí para negociar contigo, sino para hacer valer mis derechos, una idea que parece ajena a vuestra mentalidad. Si no me devolvéis lo que es mío, haremos añicos todo lo que hay en esta casa.
William notó cómo le afluía la sangre al rostro y se obligó a relajar los músculos de la cara para no traslucir sus sentimientos. Miró a su padre, al otro lado de la habitación, y de pronto cayó en la cuenta de que posiblemente ambos lucían la misma expresión: una máscara de placidez encima de la ira impotente.
Mientras hablaban, su padre se había ido desplazando lentamente por detrás del señor Dixon. En ese momento miró a William y ambos se dirigieron un casi imperceptible asentimiento de cabeza.
Por ende abandonaré todo aquesto que puedo conocer y elegiré cual objeto de mi amor aquesto que conocer no puedo.
William saltó sobre el señor Dixon y su padre se abalanzó a por las piernas. Los tres hombres cayeron al suelo en un montón. Durante la pelea en la que se enzarzaron, William tuvo la sensación de estar observándose desde lejos. Sus pensamientos fueron remplazados por una mezcla de amor y furia que ofuscaron su mente hasta que se encontró sentado a horcajadas sobre el cuerpo boca abajo del inglés, con una de las bubi aferrada en la mano, dispuesto a golpearle en la cabeza con la hoja.
Los dos hombres que el señor Dixon había traído con él miraban impotentes, paralizados.
—No tenemos lo que están buscando —dijo William, respirando hondo—. Ahora lárguense de nuestra casa.
William y su padre contemplaron el desaguisado que habían dejado tras ellos el señor Dixon y sus secuaces.
—Gracias —dijo su padre.
—Supongo que esta noche los espíritus han disfrutado de un buen espectáculo.
—Estoy convencido de que el abuelo está orgulloso de ti —Y, por primera vez que él recordara, su padre dijo—: Jyu-zung, estoy orgulloso de ti.
William no sabía si lo que sentía era amor o ira y, mientras contemplaba los dos caracteres en los bubi caídos boca abajo en el suelo, le pareció verlos temblar y combinarse en uno solo al empañarse sus ojos.
2.
EAST NORBURY (CONNECTICUT), 1989
—Gracias por haberme invitado a tu casa —dijo Fred—. Lo he pasado muy bien esta noche. —Habló con formalidad y asegurándose de mantener la distancia entre ellos.
A sus pies, las olas del estrecho de Long Island lamían suavemente la playa.
—Eres un encanto —dijo ella, y lo tomó de la mano.
Carrie se apoyó contra él y el viento arrastró su cabello contra el rostro de Fred, el aroma floral de su champú mezclándose con el olor a mar, igual que se mezclan expectativas y añoranzas. El corazón de Fred latió con fuerza y él sintió una ternura en el centro del pecho que lo asustó.
Al otro lado de la bahía se vislumbraban las brillantes luces rojas de la mansión Edley, que durante esa semana estaba funcionando como casa del terror. Fred se imaginó los gritos de placer de los niños, estremeciéndose encantados ante las mentiras que les contaban sus padres.
—No te preocupes demasiado por lo que diga mi padre —continuó ella. Fred se quedó paralizado—. Estás enfadado.
—Tú no lo entiendes… —dijo él. Ella es una princesa. Ella no está fuera de lugar.
—No se puede controlar lo que piensan los demás. Pero siempre puedes decidir por ti mismo si un lugar es o no es para ti.
Él no dijo nada, tratando de asimilar la rabia que le embargaba.
—Yo no soy mi padre —continuó ella—. Y tú no eres tus padres. La familia es una historia que te cuentan, pero la historia que más importa te la debes contar tú a ti mismo.
Fred cayó en la cuenta de que eso era lo que más amaba de Estados Unidos: la fe plena en que la familia no importaba, en que el pasado no era más que una simple historia. Incluso una historia que nacía como un embuste, como una mentirijilla, podía convertirse en algo auténtico, podía convertirse en una vida que era real.
Metió la mano en el bolsillo de los pantalones y sacó su regalo.
—¿Qué es? —preguntó ella mientras sostenía con aire incierto la pequeña pala de bronce en la mano.
—Es una antigüedad, una moneda con forma de pala que se utilizaba en China hace mucho tiempo. Perteneció a mi abuelo, que me la dio antes de que nos marcháramos de allí, para que me trajese suerte. Se me ocurrió que a lo mejor te gustaba.
—Es preciosa.
Él se sintió obligado a ser sincero.
—Mi abuelo decía que su padre la había salvado de unos extranjeros que trataron de robarla y llevársela del país, y que a punto estuvo de ser destruida por los guardias rojos durante la Revolución Cultural. Pero mi padre asegura que es una falsificación, como muchas cosas de China, y que carece de valor. ¿Ves esta marca aquí abajo? Él dice que es demasiado moderna, que de antigua no tiene nada. Pero es lo único que conservo de mi abuelo. Murió el año pasado y no pudimos volver para asistir al funeral porque… por problemas dada nuestra condición de inmigrantes.
—¿No deberías quedártela?
—Quiero que la tengas tú. Siempre me acordaré de habértela dado, y ese es un recuerdo mejor, una historia mejor.
Fred se agachó y cogió de la playa una piedrecita afilada. Sujetó la mano de ella en la que reposaba la moneda y, lentamente, grabó en la pátina las iniciales de ambos, al lado de esos otros caracteres más antiguos.
—Ahora también tiene nuestro sello, nuestra historia.
Ella asintió con un cabeceo y la guardó solemnemente en el bolsillo de su chaqueta.
—Gracias. Es muy bonita.
Fred pensó en cómo sería la llegada a su casa, con las preguntas de su padre y el silencio preocupado de su madre; en las largas horas que le esperaban en el restaurante al día siguiente y al siguiente y al siguiente…; en la universidad, ahora una posibilidad si conseguía presentar su carta de ciudadanía; en llegar a atravesar por su cuenta algún día ese continente inmenso, ahora todavía oculto tras una nube de oscuridad e ignorancia.
Pero para eso todavía faltaba. Miró en derredor y deseó hacer algo grande para conmemorar esa noche. Se quitó la chaqueta, la camisa y se descalzó. Estaba desnudo, sin máscara ni disfraz.
—Vamos a nadar un poco —propuso.
Ella rompió a reír, sin tomárselo en serio.
El agua estaba fría, tan fría que al zambullirse en ella se le cortó la respiración y le pareció que la piel le ardía. Se sumergió, volvió a salir a la superficie y se sacudió el agua de la cara.
Ella lo llamó y él la saludó con la mano, una vez, tras lo cual enfiló nadando hacia las brillantes luces al otro lado de la bahía.
El reflejo en el agua de la mansión Edley con sus luces rojas estaba veteado por el resplandeciente blanco de la luna. Mientras sus brazos se movían a través del mar azul oscuro, sobre su piel se reflejó el brillo de las medusas, como si fuera el fulgor de cientos de pequeñas estrellas.
La voz de ella se apagó a su espalda mientras Fred nadaba a través de barras y estrellas fractales, ambiguas, con sabor a esperanza salada y a la amargura voluntaria de dejar atrás el pasado.
3.
NOVA PACÍFICA, 2313
Ona se despertó en mitad de una calle concurrida. La luz era mortecina y hacía frío, como si estuviera anocheciendo o alboreando.
Vehículos de seis ruedas, semejantes en su forma a misiles de estilizadas aletas, circulaban a toda velocidad tanto por su derecha como por su izquierda, y sin atropellarla, aparentemente, por cuestión de centímetros. Cuando echó un vistazo al interior de uno de ellos poco le faltó para gritar.
De la cabeza de la criatura que había dentro brotaban doce tentáculos.
Ona miró a su alrededor: gruesas torres hexagonales se alzaban hacia el cielo en torno a ella, tan cerca unas de otras como los troncos de los bosquecillos de maderalbos. Esquivando los veloces vehículos consiguió llegar a la acera, donde más criaturas de doce tentáculos paseaban sin prestarle la más mínima atención. Tenían seis pies, el torso bajo y la piel brillante, aunque Ona no estaba segura de si se trataba de pelaje o de escamas.
Por encima de su cabeza, enseñas de tela que lucían símbolos alienígenas se agitaban movidas por el viento cual hojas de árboles; los signos estaban compuestos por segmentos que se cruzaban formando ángulos agudos y obtusos. El ruido de la multitud —chasquidos, gemidos y gorjeos incomprensibles— se fusionaba en un murmullo que ella estaba segura se correspondía con algún tipo de lenguaje.
Las criaturas no le hacían caso alguno, y a veces se abalanzaban hacia ella y la atravesaban como si estuviera hecha de aire. Se sintió como uno de esos fantasmas de las historias que algunos de los profesores les contaban cuando era más pequeña, un ser invisible. Entornó los ojos para localizar el sol en mitad del cielo: era más pequeño y menos brillante que aquel al que estaba acostumbrada.
Entonces, de improviso, todo comenzó a cambiar. En las aceras, los transeúntes se detuvieron, levantaron la cabeza hacia el cielo y alzaron los tentáculos en dirección al sol; en la punta de cada apéndice había un ojo redondo y negro. El tráfico de la calle aminoró la marcha hasta terminar por detenerse, y los ocupantes de los vehículos se apearon para unirse a la muchedumbre que contemplaba el sol. Un velo de silencio envolvió la escena.
Ona recorrió la multitud con la mirada, deteniéndose en grupos concretos que en su inmovilidad componían cuadros vivientes semejantes a fotografías. Una criatura enorme rodeaba protectoramente con los antebrazos a dos más pequeñas, cuyos tentáculos temblaban sin hacer ruido alguno. Dos alienígenas estaban reclinados uno contra otro, con los tentáculos y brazos entrelazados. Otro, con las piernas temblorosas, se apoyaba en el lateral de un edificio, mientras sus tentáculos golpeaban con suavidad la pared, como un hombre enviando un mensaje.
El sol pareció brillar con más fuerza, y luego todavía más. Las criaturas apartaron la mirada, sus tentáculos marchitándose bajo esa nueva luz y calor.
Entonces se volvieron y la miraron a ella. Miles, millones de docenas de ojos se posaron sobre Ona, como si de sopetón se hubiera tornado visible. Los tentáculos se alargaron hacia ella, suplicantes, gesticulantes.
La multitud abrió paso a una criatura pequeña, más o menos de su tamaño, que caminó hacia ella. Ona extendió las manos, con las palmas hacia arriba, sin saber demasiado bien qué hacer.
La pequeña criatura alienígena llegó hasta ella, le puso algo en la mano y retrocedió. Ona miró y sintió el ancestral metal rugoso contra su escamosa piel y reparó en lo pesado que era. Dio la vuelta a la pala y vio una marca que no reconoció: ángulos agudos, trazos ganchudos, que le recordaron los símbolos en las flameantes enseñas.
Un pensamiento se abrió paso por su mente como un suspiro: Acuérdate de nosotros, tú, que valoras lo antiguo.
El sol resplandeció con todavía más fuerza y, a medida que Ona volvía a entrar en calor, las criaturas que la rodeaban fueron desapareciendo envueltas por el brillo cegador.
Ona estaba sentada bajo el maderalbo, con los dedos rodeando la pequeña pala de bronce. De los montículos en torno a ella continuaban brotando blancas columnas de vapor, cada una tal vez una ventana a otro mundo perdido.
Las imágenes que había atisbado continuaban dándole vueltas por la cabeza. A veces alcanzas la compresión no a través del pensamiento, sino de estas palpitaciones del corazón, de esta ternura dolorosa en el pecho.
Durante sus últimos días, cuando su mundo estaba en el umbral de la muerte, el ancestral pueblo de Nova Pacífica centró toda su energía en dejar tras de sí recuerdos de su civilización, homenajes a la misma. Sabiendo que ellos mismos no sobrevivirían a ese sol cada vez más y más ardiente, integraron su simetría hexagonal en todas las especies de su entorno, confiando en que algunas sobreviviesen y se convirtieran en ecos vivientes de sus ciudades, de su civilización, de ellos mismos. En sus ruinas ocultaron una grabación cuya reproducción se activaría cuando se detectase la presencia de algo artificial, añejo, con varias capas, que alguien conservase todavía por considerarlo valioso, de suerte que existiera una posibilidad razonable de que su dueño tuviese arraigado el sentido de la historia, el respeto por el pasado.
Ona pensó en los niños, asustados y perplejos mientras su mundo se consumía. Pensó en los amantes, serenos, entre el pesar y la aceptación, mientras el mundo de su exterior se derrumbaba sobre el mundo que habían creado entre ellos dos. Pensó en la gente haciendo todo lo posible por dejar tras de sí un rastro de su existencia en este universo, un puñado de señales que marcaran su paso por él.
El pasado, eternamente recurrente, iba acumulándose y conformando el futuro, cual capas de pátina.
Ona pensó en la señora Coron y en los rostros desnudos de los profesores y, por primera vez, vio sus expresiones con otros ojos. No era arrogancia lo que los hacía mirar a los niños como los miraban, sino miedo. Habían quedado varados en este nuevo mundo, donde no podían sobrevivir, y se aferraban a su pasado con todas sus fuerzas porque sabían que iban a ceder su lugar a una nueva raza: el pueblo de Nova Pacífica, y que tan solo vivirían en los recuerdos de esa flamante especie.
Los padres temen ser olvidados, no ser comprendidos por sus hijos.
Ona levantó la pequeña pala de bronce y chupó la superficie con la punta de la lengua. Sabía amarga y dulce, a fragancia de incienso quemado antaño, a ofrendas sacrificiales, a rastros dejados por innumerables vidas. La zona donde el vapor había arrancado la pátina, contigua a algunas marcas grabadas tiempo atrás, tenía la forma de una persona diminuta, y relucía como nueva, el futuro y también el pasado.
Se levantó y arrancó unas cuantas ramas flexibles de los maderalbos cercanos. Entrelazándolas con esmero, tejió una corona de la que sobresalían doce ramitas, cual tentáculos, cual cabello, cual ramas de olivo. Ya tenía su disfraz.
No era más que una fugaz escena vislumbrada a través de la nube de ignorancia, unas cuantas imágenes que apenas alcanzaba a asimilar. Tal vez fuesen sentimentales y estuvieran idealizadas y reconstruidas; ahora bien, ¿no contenían vestigios de autenticidad, el germen indeleble del amor de un pueblo cuyo pasado no era irrelevante? Ella les demostraría que ahora sí entendía que el acto de excavar en el pasado era una manera de comprender, de encontrar sentido al universo.
Su cuerpo era un amalgama de las herencias biológicas y tecnológicas de dos especies, y su propia existencia la culminación de los esfuerzos de dos pueblos. En su interior anidaban Ona Terrícola y Ona Novapacífica y Ona Rebelde y Ona Obediente y todas las generaciones que la habían precedido, remontándose por el pasado hasta el infinito.
Sumida en recuerdos y empezando a comprender, una hija de dos mundos fue avanzando con tiento por entre los montículos del bosque camino de la Cúpula, con la pequeña pala sorprendentemente pesada en la palma de la mano.
EL DEMONIO DE MAXWELL
FEBRERO, 1943
Solicitud de fin de confinamiento,Centro de Reubicación de Tule Lake
Nombre: TakakoYamashiro
Pregunta 27: ¿Está dispuesto/a a prestar servicio en las fuerzas armadas de los Estados Unidos e ir a combatir a donde se le ordene?
No sé cómo responder esta pregunta. Al ser mujer no se me permite participar en acciones de combate.
Pregunta 28: ¿Jura lealtad incondicional a los Estados Unidos de América y defenderlos fielmente contra todo ataque de fuerzas foráneas o nacionales, y renunciar a toda lealtad al emperador de Japón o a cualquier otro gobierno, poder u organización extranjeros?
No sé cómo responder esta pregunta. Nací en Seattle (Washington). Nunca he profesado lealtad alguna al emperador de Japón, así que no hay nada a lo que pueda renunciar. Juraré lealtad incondicional a mi país cuando mi país nos libere a mí y a mi familia.
AGOSTO, 1943
Takako iba caminando por la carretera, directa como una flecha hacia el complejo de edificios administrativos, flanqueada a ambos lados por bloques de barracas achaparradas dispuestas ordenadamente, cada una dividida en seis habitaciones, cada habitación la morada de una familia. A lo lejos, hacia el este, se atisbaba la redondeada silueta con forma de columna del monte Abalone. Takako se imaginó cómo se vería la ordenada cuadrícula del campamento desde la cumbre: como esos dibujos de equilibrada regularidad de la antigua Nara que su padre le había enseñado en un libro cuando era pequeña.
Al ir ataviada con un sencillo vestido blanco de algodón, una ráfaga de brisa le mitigó el seco calor agosteño del norte de California, pero Takako añoraba la fresca humedad de Seattle, las lluvias interminables del estrecho de Puget, la risa de sus amigos allá en su ciudad y un horizonte que no estuviera ribeteado por torres de vigilancia y cercas de alambre de púas.