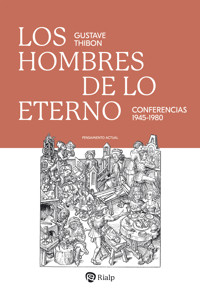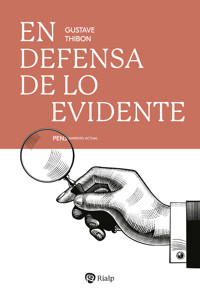
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento Actual
- Sprache: Spanisch
Lo evidente es lo patente, lo obvio, lo que "cae por su propio peso". ¿Por qué hay que acudir en su defensa? Porque está expuesto al prejuicio, que ciega la vista y el entendimiento. Thibon ofrece aquí una colección de artículos escritos para lectores de Francia, Bélgica y Suiza entre 1960 y 1980, donde ofrece una mirada de sentido común capaz de superar todo prejuicio. Su pensamiento luminoso, accesible a todos, se muestra entre referencias a acontecimientos fáciles de datar, que le sirven de pretexto para reflexiones atemporales, válidos para nuestros días.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GUSTAVE THIBON
EN DEFENSA DE LO EVIDENTE
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original: Au secours des évidences
© 2022 by Mame, París
© 2025 de la edición española traducida por David Cerdá
by EDICIONES RIALP, S.A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid
(www.rialp.com)
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-7029-4
ISBN (edición digital): 978-84-321-7030-0
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-7031-7
ISNI: 0000 0001 0725 313X
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
A Cécile y Émile Robichaud, en cariñoso recuerdo de la temporada de peras
ÍNDICE
Prefacio
Introducción
I. Una sociedad entre la utopía y la desesperación
“La sociedad madura”
Sobre la tradición
Moda y buen sentido
Nivel y calidad de vida
Eficiencia técnica y valor humano
San Francisco, patrón de los ecologistas
El mito del «buen salvaje»
Los animales y nosotros
«Para los males de la imaginación, necesitamos remedios espirituales»
El último refugio del verdadero lujo
El peso de los años
Los espejismos de lo insólito
Ser audaz sin correr riesgos
Sorpresa y expectación
La desfiguración del lenguaje
Los signos externos
La hipocresía de la pobreza
El «derecho a la inteligencia»
La paja y la viga
El pecado del elitismo
II. «Libertad en la boca, servidumbre en el corazón»
Libertad y ciencias humanas
La ilusión y la verdad del diálogo
La cortesía
Sobre un pensamiento de Confucio
Confort y libertad
Alegría y placer
El culto al placer
El sufrimiento de lujo
De la «plenitud» al suicidio
Han asfixiado el erotismo
Psicoshow, o el Eros mecánico
El carro delante de los bueyes
El dirigismo del ocio
Virtud y felicidad
Atajos fraudulentos
«Conviértete en lo que eres»
Las ambigüedades del «compromiso»
Los nuevos «condenados de la tierra»
Orden sin libertad
III. No se puede jugar con las cosas como se juega con las palabras
La universidad y la realidad
¿Qué es la inteligencia?
Mente y manos
La lección que las manos enseñan a la mente
Palabras y hechos
La escuela cuestionada
Materia y espíritu
IV. Fe que salva y fe que extravía
El espíritu de la pobreza
Dios, el último en ser servido
La revolución al revés
¿Hay un regreso de Dios?
Sobre la elección de Juan Pablo II
La religión como espectáculo
«Algo huele a podrido en el reino de Dinamarca»
Conciencia moral e hipocresía
Sobre la nueva apologética cristiana
Sectas, una llamada de atención
Fe que salva y fe que extravía
V. La utopía igualitaria
Desigualdad económica
La Iglesia de los pobres
Más allá de la economía
“La sociedad de la inflación”
Historias sobre zapatos
Parásitos
VI. Delincuencia y castigo en nuestra sociedad
El terrorista y el soldado
La delincuencia y el delincuente
Justicia
Razón de más
La fermentación de un cadáver
Crimen y literatura
Chantajear con rehenes
Violencia y debilidad
La peregrinación del crimen
Utopía y violencia
VII. Orden y libertad
Los valores fundamentales que defendemos
La crisis del Estado del bienestar
La otra cara de la utopía
Las trampas de la indignación
¿Qué son las buenas leyes sin una buena moral?
Derechos y deberes
Una evolución regresiva
Los nuevos dioses
Antirracismo ideológico y racismo visceral
Orden y libertad
Fuegos artificiales
Política y milagros
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Dedicatoria
Índice
Comenzar a leer
Prefacio
¿Hay algún deber más dulce y conmovedor que escribir el prefacio de una obra póstuma de alguien a quien se ha querido y admirado?
Thibon era un maestro en el verdadero sentido de la palabra: la altura de su pensamiento y la luz de su juicio, acompañadas de la bondad de su corazón, imprimían verdadera autoridad a las respuestas que nos daba. Digo «nos» porque esas respuestas se las dio a toda una generación de jóvenes, ya más que maduros, con la que estuvo dispuesto a conversar. No le preocupaban ni las condiciones materiales ni, menos aún, las compensaciones económicas. Sus pensamientos y la inmensa cultura que su prodigiosa memoria le permitía compartir los entregaba sin echar cuentas. Los mayores encontrarán en estas líneas un eco de lo que transmitió. Los lectores más jóvenes descubrirán la claridad de su pensamiento, servido por la precisión y la elegancia de su lenguaje.
El genio literario de Thibon reside en el aforismo. A través de él, se sitúa en la larga línea de los grandes moralistas franceses, como Montaigne, Pascal y La Rochefoucauld entre otros, pensadores que, si bien evitan las moralejas, sobresalen al exponer el funcionamiento interno del alma humana. El aforismo es un relámpago, una luz que brilla en las tinieblas, una conmoción que endereza a quienes se inclinaban y devuelve a la realidad a aquellos cuyo orgullo les extraviaba. El aforismo se queda grabado en la memoria, donde, en palabras de nuestro autor, «esculpe en nosotros el silencio».
Dijo en más de una ocasión: «Escribo para explicarme lo que pienso», un pensamiento que va al encuentro de quienes también intentan decir con más precisión lo que piensan. Así forjó amistades verdaderamente espirituales, que ahora podemos ver que trascienden el tiempo y, como dijo Mistral, «se ríen de la tumba».
«El fondo de mi corazón, querido amigo, es la preparación para la muerte», me dijo Thibon durante nuestra primera comida juntos cuando vivíamos en el lado norte de la Butte Montmartre. Y añadió, mientras se colocaba de nuevo la boina en la cabeza para bajar las escaleras, «además, no es algo que te haga morir». De hecho, tardó casi cuarenta años más en lograr lo que él llamaba «la boda». Pero su constante afán por lo eterno —«lo que no es eternidad es tiempo perdido», solía decir— confería a su pensamiento una juventud que nunca se desvanece.
Las circunstancias pueden cambiar, las referencias temporales pueden desplazarse, la moda puede imponer sus latiguillos, pero una página de Thibon enfrenta al lector consigo mismo, con la Creación y con el Creador. Al leerla no sabemos decir si es filosofía, teología, una simple reflexión o tal vez poesía. Es, sencillamente, sabiduría.
Esta luz, que traslada a su escritura la luz de Ardèche, el lugar donde vivió, y que nos llega en los días puros y fríos de febrero —una serenidad que ilumina y alivia—, esta luz no es fruto de un único don gratuito: por supuesto, está la gracia, y también el genio, que es una de las formas de la gracia, pero igualmente hallamos, vivido hasta el fondo de nuestro ser, el tormento de la lucha, el combate.
Podemos aplicar a Thibon lo que decía san Juan de la Cruz, que «las grandes aventuras son interiores». Thibon viajó mucho, habló en muchos países y continentes y conoció a innumerables personas. Pero su gran aventura tuvo lugar dentro de sí mismo: «Hay dos categorías de personas que no soporto: quienes no buscan a Dios y quienes creen haberlo encontrado», solía decir, añadiendo esto otro de Victor Hugo: «Él es lo Inaccesible. Él es lo Inevitable». La aventura de su vida, transida de alegría y mucho tormento, fue la búsqueda del Dios verdadero.
Una mañana lo llamé por teléfono y, en el más banal de los arranques de una conversación, le pregunté: «¿Cómo estás?». «¿Cómo esperas que esté?», me contestó. «Tengo noventa y un años. ¡La gente vive demasiado hoy en día! Pero ¿qué quieres? Dios nos sacó de la nada para traernos a la existencia y tenemos que volver a través de la nada para encontrar a Dios, ¡y ese es un largo, largo, largo camino por recorrer!». Recuerdo, como si fuera ayer, esto que me dijo y no necesité escribir. Esas pocas palabras pulverizaban El ser y la nada de Sartre, junto con esto otro que me respondió cuando le pregunté si había dudado alguna vez de Dios: «¿Cómo voy a dudar de Aquel que contiene mi duda como la carne contiene la herida?». Lo cierto es que la carne y la herida sangraron hasta el final del viaje a través de la nada. El fruto de esta lucha con el ángel es la sabiduría de toda su obra, que ilumina el camino de nuestra vida cotidiana.
Tenía la cabeza en las estrellas —«prefiero la ignorancia estrellada», decía— y los pies firmes en el suelo, el suelo de su Mas de Libian, y el «retorno a la realidad» que profesaba no tenía nada del espeso naturalismo que con demasiada frecuencia acompaña a lo que algunos llaman realismo. Contemplando el conjunto de la realidad, no separaba «lo que Dios ha unido», la Tierra y el Cielo, lo visible y lo invisible, el espíritu y la vida. No es exagerado decir que su pensamiento dominó su siglo y será un tesoro para las generaciones venideras.
Jacques Trémolet de Villers
Introducción
Si la sensatez es ante todo patrimonio de las personas sencillas, y les es dada como un fondo común, huelga decir que, lejos de desaparecer, aumenta, se enriquece y se refina en el desarrollo armonioso de un individuo nacido para pensar; entonces adquiere mil matices. Lo que llamamos juicio no es otra cosa que la sensatez iluminada por todas las luces de la inteligencia, algo que pasa a ser una cualidad personal, sin dejar de estar en sintonía con las profundidades de la experiencia colectiva.
Abel Bonnard
Este volumen es la segunda recopilación de las notas que Gustave Thibon escribió en abundancia a petición de diversos periódicos franceses, belgas y suizos a lo largo de más de dos décadas (entre 1960 y 1980). Solo disponemos de los manuscritos, que no están fechados, pero que, en la medida en que se refieren a los conflictos, problemas o acontecimientos clave de la época, no son difíciles de situar en su tiempo. Por lo demás, dado que esos acontecimientos pasados no eran más que la excusa para producir reflexiones intemporales —pertinentes en todo momento—, los detalles cronológicos no tienen aquí más que un interés anecdótico.
Escritos para el gran público, los breves artículos aquí reunidos son lo que uno de sus mejores lectores llama «la moneda contante y sonante de su obra». Yo añadiría que la facilidad de nuestro autor para convertir el oro de su pensamiento en pequeñas piezas que puedan ser compartidas por muchos no es la faceta menos brillante de su genio; y este logro, ya de por sí admirable en el plano intelectual, lo es aún más en el plano humano, por la modestia y generosidad que implica. En estas páginas circula de incógnito una inteligencia soberana, capaz de iluminar a todos sin deslumbrar a nadie. Sin embargo, se la reconoce por ciertas pistas, en particular esta: Gustave Thibon nunca cede a la parcialidad, ni hace la menor concesión en su búsqueda de lo objetivo. Combinar tal flexibilidad con tal firmeza solo está al alcance de las grandes mentes, cuya marca infalible es ser perfectamente libres.
Unas palabras sobre nuestro título: En defensa de lo evidente. ¿No es lo evidente, por definición, algo patente, manifiesto, algo que «cae por su propio peso», algo que es «obvio» y que, por tanto, no necesita demostración, ni nadie que acuda en su rescate? Así debería ser, pero resulta que nada puede ser «obvio» para un ciego ni estar al alcance de un necio (nótese que aquí «necio» no significa idiota, sino privado de sensatez). Lo contrario de lo evidente —y su enemigo— no es lo indemostrable, lo inexplicable (hay evidencias interiores, en el amor, por ejemplo), sino las opiniones preconcebidas, las ideas recibidas acríticamente, los prejuicios de moda, ecos apagados y disonantes de principios que a veces pueden ser correctos, pero que se extravían al pasar por mentes débiles o torcidas. Algunos de estos principios, ahora obsoletos, fueron en su día el breviario de los mojigatos; otros —más o menos sus opuestos— son ahora el breviario de quienes abogan por «lo políticamente correcto». Permítame citar el dicho popular: «Cuanto más cambian las cosas, más iguales permanecen».
¡Qué espectáculo tan penoso y angustioso este deambular por los estrechos confines de los hombres que, renunciando a levantar los ojos hacia las estrellas que nos guían, creen que basta con «estar en la onda» para estar en el buen camino! Gustave Thibon nos anima incansablemente a levantar la cabeza, a hacer «ese movimiento hacia lo verdadero» del que habla Alain, para ver lo que solo podemos ver si verdaderamente lo contemplamos. ¿Quién sabe si lo evidente no se está marchitando ya, y si no acabará sucumbiendo porque dejemos de verlo? ¿Quién sabe si, siguiendo lo que es tendencia a pies juntillas, no nos dirigimos hacia el abismo donde, como decía Nietzsche en Así habló Zaratustra, «todo es falso y todo está permitido», a ese abismo donde ya no habrá ninguna evidencia en la tierra y tampoco habrá ninguna estrella en el cielo?
Françoise Chauvin
I. Una sociedad entre la utopía y la desesperación
“La sociedad madura”
Así titula un reciente libro Dennis Gabor, Premio Nobel de Física. Y así es como el autor presenta su obra:
En este libro he intentado esbozar la imagen de una sociedad que ha alcanzado la madurez: un mundo pacífico que ha llegado a un alto grado de civilización material y ha abandonado la idea de crecer en cuanto a la cantidad de bienes consumidos, pero no la de crecer en la calidad de vida; un mundo que es compatible con la naturaleza del homo sapiens […] En resumen, este es el problema de los hombres y mujeres que llevan una vida pacífica y satisfecha, con un alto nivel de confort y seguridad, y que ya no tienen que librar una lucha diaria por la vida.
Pero ¿qué es la madurez? Podemos definirla como el estado —rara vez alcanzado y siempre bajo amenaza— de excelencia intelectual y moral en que una persona, educada por las luces de la razón y las lecciones de la experiencia, sabe distinguir entre lo esencial y lo accesorio, y posee la suficiente disciplina interior como para que esta distinción se plasme en su conducta. La madurez, en este sentido, puede identificarse con la sabiduría.
Que el hombre de hoy necesita vitalmente esta sabiduría si quiere asumir y dominar su vertiginoso poder sobre el mundo exterior, con todas las posibilidades de dispersión que ello implica, es un hecho evidente que nadie discute. No obstante, la paradoja es que la adquisición de estas virtudes, de las que depende la supervivencia de la civilización, se ve comprometida desde el principio por el propio clima en el que dicha civilización se desarrolla. En otras palabras: nunca antes habíamos tenido tanta necesidad de madurez y nunca antes habíamos desarrollado una cultura del infantilismo tan universal e intensa.
Lo que caracteriza al niño es la irracionalidad, la discontinuidad, el capricho, que se abandone sin reservas a sus impulsos; y también la ausencia de responsabilidades, ya que estas las asumen los adultos que se ocupan de él y de los que espera ayuda y protección en todos los ámbitos. Y son niños los que estamos produciendo en masa por nuestras actuales condiciones de existencia.
Los niños obedecen más a sus sentidos y a su imaginación que a la razón. La información audiovisual que nos inunda cada vez más actúa de este modo. Los niños desean todo lo que ven. La publicidad y la propaganda, al inventar constantemente nuevos objetos de deseo, desarrollan sin cesar esta disposición infantil. A los niños se los exime de responsabilidad y se los protege de todos los riesgos posibles. ¿No es este el ideal —contrario a lo que necesitamos— al que nos conducen las políticas llamadas «socialistas», que paralizan la iniciativa privada, convierten a los ciudadanos en funcionarios y tejen en torno a cada individuo un capullo de seguros y protección que lo envuelve desde la cuna hasta la tumba, manteniéndolo en estado de crisálida?
Hasta la sexualidad —factor principal de la maduración en una sociedad normal, por el compromiso y las cargas que conlleva— se ha visto afectada y arrastrada por este retroceso hacia el infantilismo. La devaluación del matrimonio, la banalización de todas las formas de licencia sexual y la normalización del aborto se combinan para hacer del «amor» un juego de niños. Por si fuera poco —nada resulta más significativo—, esta licuefacción de la moral se presenta a menudo como un retorno a la inocencia y a la pureza de la infancia.
En resumidas cuentas, las personas que viven una vida fácil e inconsecuente tienden a parecerse a la fruta arrancada prematuramente y mantenida después en cámaras, cuyo sabor es tan incierto que nunca sabe uno si todavía está verde o ya se ha podrido.
Hasta ahora, los hombres han soportado pruebas que les han ayudado a madurar. No es casualidad que cuando decimos de alguien que algo «le enseñará a vivir» nunca se trate de sucesos agradables. Pero ¿cómo resistirá el hombre de hoy, protegido por tantos cojines mullidos contra las duras realidades de la existencia, el inevitable contragolpe que ha de esperar de sus conquistas abusivas? Todos los que examinan nuestra época —los ecologistas que denuncian el impacto mortífero del progreso técnico sobre la naturaleza, los psicólogos alarmados por el auge de las neurosis, los sociólogos que observan el auge de la anarquía por un lado y del totalitarismo por otro— son unánimes en anunciar, salvo una penúltima conversión, catástrofes irreversibles.
El señor Gabor solo ve un remedio para los males de nuestra civilización: un verdadero amor a la vida. «Por desgracia», añade, «la naturaleza humana es tal que la gente prefiere vivir cuando está en peligro. De hecho, el hombre vive más intensamente, se relaja, se aburre y se suicida menos en el peligro y la miseria que en la seguridad y la abundancia». Es cierto que esta abundancia es engañosa y esta seguridad falsa, y que el peligro existe, más amenazador en su profundidad y universalidad que en los peores periodos de la historia. Pero sigue siendo apenas perceptible bajo la red de comodidades, trivialidades y distracciones con que se teje nuestra vida cotidiana. El abismo hacia el que corremos permanece velado. ¿Será nuestro amor a la vida lo suficientemente fuerte como para rasgar esta cortina de ignorancia y miopía infantiles y hacernos cambiar de dirección antes de que sea demasiado tarde?
Si la sociedad del mañana no es una «sociedad madura», ya ni siquiera merecerá llamarse sociedad. No nos queda más remedio que madurar o morir.
Sobre la tradición
Me critican —o me alaban— por ser tradicionalista. Merece entonces la pena preguntarse qué es la tradición. La palabra viene del latín tradere, que significa «entregar, transmitir». En este sentido tan amplio, nadie está exento de tradición: todos somos herederos de un inmenso capital de doctrinas, usos y costumbres que es la base y el alimento de toda civilización. Podemos repudiar una parte de ese patrimonio, pero ese repudio se inscribe a su vez en una corriente que procede del mismo patrimonio. Porque existe una tradición revolucionaria tan antigua como la tradición conservadora; el mito de la anticultura, por ejemplo, del que tanto oímos hablar, no refleja la negación pura y simple de toda cultura, sino el conflicto entre dos concepciones de la cultura, un fenómeno que se produce en cada punto de inflexión de la historia. No existe la innovación absoluta. Al joven poeta que le dijo «no quiero saber nada de lo que se ha dicho antes que yo», le respondió Goethe: «Está claro que te bastas y sobras para ser un imbécil». Solo el animal no tiene pasado, si bien, en otro sentido, solo es pasado, porque repite sin cesar las acciones de sus predecesores. De modo que no se trata de acoger o rechazar la tradición, sino de elegir entre tradiciones. ¿Cuáles deben ser los criterios de discernimiento?
La vendetta es desde hace tiempo una fuerte tradición en Córcega. También es tradición en China empequeñecer los pies de las niñas. En ciertas regiones es la couvade, curiosa costumbre según la cual el marido se acostaba en cuanto su mujer daba a luz y recibía las felicitaciones y cuidados normalmente reservados a la madre. Por muy tradicionalista que sea, la desaparición de estas costumbres extrañas o crueles no me causa ninguna pena. Por otra parte, me siento invenciblemente apegado a las tradiciones locales de la cocina, el vestido, los oficios, las artes, los ritos sociales y religiosos, fruto de siglos de experiencia y sabiduría, costumbres que dan a la faz del mundo habitado esa inagotable diversidad sin la cual la unidad es mera uniformidad abstracta.
No obstante, como decía Platón, el hombre es una planta enraizada tanto en la tierra como en el cielo. Por encima de todas las tradiciones de tiempo y lugar, existe una sabiduría inmutable y eterna, común a los seres superiores de todos los tiempos y lugares, una sabiduría que, transmitida de generación en generación, nos revela tanto las limitaciones y la miseria del hombre como su inmensa sed de una perfección que está más allá de lo humano.
A este patrimonio sagrado de lucidez y esperanza que el mundo moderno, oscilando entre la utopía y la desesperación, ignora o repele, me aferro con todo lo que hay en mí que rechaza la nada y la mentira. Es para mí la estrella fija cuyo reflejo en las aguas del tiempo se convierte en salvavidas.
¿Se me puede achacar que pienso así por inmovilismo? No se me escapa que la tradición tiene sus peligros. Hay una tradición que es fuente y una tradición que es congelación; esta última sucede por lo general a la primera en cuanto la inspiración original se enfría y la letra sofoca al espíritu. Entonces vemos cómo los ritos se congelan en formalismos, la virtud en moralismo, el arte en academicismo, etcétera. Esto nos lleva a negar la fuente, cuando lo único que necesitamos es romper el hielo. El verdadero tradicionalista no es un conservador: sabe muy bien que la esterilización es el proceso común a todas las conservas. La tradición no excluye la libertad creativa: la alimenta con toda la experiencia del pasado y de lo eterno y la guía en dirección a la perfección. ¿Desde cuándo la Estrella Polar aprisiona a los viajeros?
¿Es mejor ceder a la fiebre del cambio sin propósito ni salvaguardias? Mutatur, non in melius, sed in aliud, «no buscamos lo mejor, sino lo nuevo», decía el viejo Séneca. La sucesión de modas, el culto a lo «anti», el reformismo agudo (véase, por ejemplo, la frenética sucesión de leyes educativas) verifican escandalosamente este diagnóstico. De hecho, la agitación no es más que la otra cara del inmovilismo: la hoja muerta que bambolean todos los vientos no es superior en modo alguno a la piedra inerte.
Critiquemos, para terminar, el apego esterilizante al pasado. Sostengo que ya no podemos hacer nada por el pasado y que solo me interesa en función del presente y del futuro. Cuando veo pudrirse las raíces de un árbol, pienso en las flores que abortarán mañana por falta de savia. Esta era la advertencia de Chateaubriand a los innovadores descerebrados de su época: «Tengamos cuidado de no sacudir los pilares del templo: el futuro se nos puede venir encima».
Moda y buen sentido
Decía Descartes que el buen sentido «es la cosa mejor repartida del mundo, pues nadie quiere para sí más del que ya tiene». Y es verdad que todos decimos espontáneamente ante una acción extravagante que carece de sentido. Los filósofos, además, ven en el «consentimiento universal» un argumento a favor de la verdad y el bien: hablan de una sabiduría y una moral eternas que son comunes a todos los pueblos y a todas las épocas.
Pero el argumento contrario emerge inmediatamente con toda su fuerza. ¿Acaso no han demostrado los hombres de todos los tiempos y de todas las naciones una espantosa falta de buen sentido al aceptar como verdades indiscutibles las opiniones más erróneas, o como normas de conducta las costumbres más absurdas y a veces más inmorales? Para constatarlo, basta con echar un vistazo a las innumerables supersticiones y prejuicios que han desfigurado las sociedades, desde la idolatría, los sacrificios humanos y la esclavitud en el mundo antiguo hasta las grandes perturbaciones colectivas del mundo moderno provocadas por las pasiones políticas, la guerra de clases, la estúpida adoración de estrellas del cine o del deporte, etcétera.
¿Y qué decir de ciertas modas de ropa o médicas que hacen furor en cada generación, ante las que las siguientes se encogen de hombros y no dan crédito? Hace sesenta años, todavía estaba de moda que las niñas chinas se comprimieran los pies hasta aplastarse los huesos, y que las mujeres europeas se ciñeran la cintura con corsés hasta perder el aliento. En cuanto a la moda médica, recuerdo la época en que el uso del aceite de hígado de bacalao se imponía como un dogma religioso, de modo que los desgraciados niños eran alimentados a la fuerza con este producto tan repugnante como indigesto. Ahora tenemos los tacones de aguja que hacen peligroso el mero hecho de caminar, y nos atiborramos de vitaminas, antibióticos y tranquilizantes varios.
Entonces, ¿dónde queda este famoso buen sentido, ese que dice Descartes que la mayoría se atribuye en grandes cantidades? Debemos hacer una distinción. Todo ser humano, en virtud de su origen divino, posee una cierta inclinación hacia la verdad y el bien. Sin embargo, debido a su debilidad y a sus pasiones, excesivamente explotadas por la propaganda, también es propenso al error y al mal. Digamos que está dotado de buen sentido como criatura de Dios y que es capaz de cualquier locura como parte de la multitud. De igual forma, posee un fondo de salud física por naturaleza, pero siempre puede enfermar por debilidad o contagio. Hay epidemias de la mente como las hay del cuerpo. Lo cual no impide, por supuesto, que la salud sea el estado normal de la mente, como también lo es del cuerpo.
Nivel y calidad de vida
En un notable artículo sobre los peligros del progreso, el profesor Basile recordaba recientemente la llamada de Raymond Aron a orientar la tecnología a que aumentase no solo al nivel, sino también la calidad de vida.
Son dos conceptos que conviene aclarar. El nivel de vida se mide únicamente por la cantidad de dinero que se tiene y el número de bienes externos que se pueden comprar con ese dinero. La calidad de vida depende de factores más internos y sutiles: riqueza de la personalidad, grado de cultura, sentido moral, estético y religioso, intimidad y profundidad de los vínculos entre la persona y su trabajo, su entorno, sus semejantes, etcétera.
Dos ejemplos extremos ilustrarán la diferencia entre estos dos conceptos. Mis vecinos son una pareja de trabajadores agrícolas. Son muy pobres: ganan un sueldo irrisorio, viven en una casa sin comodidades modernas, utilicen sus prendas de vestir hasta que están hechas trizas, no tienen coche ni televisión, nunca se van de vacaciones. En resumen, se sitúan en el extremo inferior de la escala de ingresos. Pero aman su trabajo, hablan de él con fervor, viven en familiaridad con la tierra y el cielo, las plantas y los animales, mantienen estrechas relaciones con sus vecinos y poseen una sabiduría en la que la experiencia personal se mezcla íntimamente con las tradiciones ancestrales. Por no hablar del lujo del aire puro, la luz, el silencio, el agua de manantial, la calidad de las frutas y verduras recogidas en sus huertos o el sabor de las setas encontradas en los bosques, todos ellos lujos que se les niegan a los habitantes de las ciudades.
Por su propia naturaleza, estos bienes escapan a las estadísticas, pero forman parte de una alta calidad de vida. Es más, si, como explica el padre Loew en el retiro que acaba de predicar en el Vaticano, la tragedia de la pobreza consiste menos en la privación material que en la degradación y la humillación (son pobres quienes no son escuchados, aquellos a quienes no se presta atención), las personas de las que hablo no se ven afectados por esta degradación y ostracismo. Tienen su lugar en la comunidad del pueblo, y el propietario más rico del lugar los escucha y habla con ellos de igual a igual. El otro día vi al marido paseando por el camino, cubierto con un viejo capote militar, reliquia de la última guerra mundial, y pensé que en una ciudad o en una carretera principal semejante atuendo atraería la atención poco halagüeña de la policía, que le pediría seguro su carné de identidad. Aquí, si los gendarmes van a su encuentro es para estrecharle la mano y charlar amigablemente sobre la lluvia y el buen tiempo.
El ejemplo opuesto lo ofrece un millonario (¡de los que rebosan dinero!) con el que me encuentro en ocasiones. Este hombre reúne todos los elementos del más alto nivel de vida: posee una mansión en París, dos espléndidas residencias adicionales (una villa junto al mar y un chalé en la montaña), un barco de recreo, tres potentes automóviles y muchas más cosas. Frecuenta los lugares de placer más exclusivos, palacios, restaurantes con estrellas Michelin, es el centro de numerosas reuniones sociales, etcétera. Pero su calidad de vida es muy mediocre, porque no tiene una conexión profunda y electiva con las cosas y las personas: en su caso, la moda sustituye al gusto, el esnobismo a la cultura y las «relaciones» a los amigos. Y toda esta opulencia, todo este lujo que obtiene a través del dinero, es para él casi tan anónimo como el propio dinero.
No forcemos el contraste. Sé muy bien que en las ciudades la calidad de vida es imposible por debajo de cierto nivel de vida: es un hecho dolorosamente probado que el alma y el espíritu se deterioran y marchitan en condiciones de extrema pobreza. También sé que la opulencia material puede contribuir, si se utiliza sabiamente, a una mejor calidad de vida, pues con ella es posible acceder a la cultura mediante actividades de ocio bien orientadas, un turismo inteligentemente diseñado, etcétera.
Nivel de vida es tener, calidad de vida es ser. Y la «revolución» que reclama Raymond Aron debería permitir instaurar un tipo de civilización en la que nuestros progresos en el ámbito del tener se vean constantemente alcanzados, corregidos e integrados por un aumento correlativo de la calidad humana. Tal mutación sigue siendo tan improbable como deseable. Que sea posible es un problema; pero que es necesaria es obvio. Si fracasamos en este empeño, el aumento unilateral del nivel de vida tendrá las mismas consecuencias que la crecida de un río, cuyas aguas son menos claras cuanto más se desbordan.
Eficiencia técnica y valor humano
Hoy en día se habla mucho de eficiencia y eficacia. «Ante todo, sea eficaz», leí hace poco en la cabecera de un folleto sobre la formación de los jóvenes. Pero también aquí es importante saber de qué estamos hablando. ¿Qué es la eficacia? Según el diccionario francés, es la cualidad de cualquier cosa que produce un efecto. Pero no se especifica la naturaleza de este efecto. Un buen remedio es eficaz en el sentido de que nos libra de la enfermedad; un veneno también es eficaz en el sentido de que nos causa la muerte. San Vicente de Paúl fue eficaz en la bondad y el amor; Hitler lo fue aún más en la maldad y el odio.
Cabe señalar —y esto nos proporciona material para una dolorosa reflexión— que la eficacia en el mal es infinitamente más fácil, rápida y masiva que la eficacia en el bien. A menudo es difícil curar a un enfermo, pero no hay nada más sencillo que matar a una persona sana. La enfermedad se resiste a la cura; no hay salud que resista cierta dosis de cianuro. La lucha contra el hambre en el mundo plantea problemas casi insolubles, cuando bastarían unas cuantas bombas atómicas para convertir la tierra en un desierto. Así pues, la eficacia no basta: también necesitamos saber en qué dirección va y cuál es su propósito, y en nombre de qué principios debemos ser eficaces.
Nuestra época, centrada en el rendimiento cuantitativo y el éxito material, considera con demasiada facilidad que la competencia técnica es la única fuente de eficacia. Sean buenos técnicos, conozcan a fondo su oficio y todo lo demás irá bien, se nos dice. Lejos de mi intención discutir la necesidad de la competencia técnica y sus beneficios. «La peor inmoralidad», decía Napoleón, «es hacer un trabajo que no se sabe hacer». Sea uno obrero, ingeniero, médico o contable, nuestro primer deber es conocer nuestra profesión al dedillo.
Lo único que digo es que la eficacia de una persona no debe medirse únicamente por su capacidad técnica. En cuanto sus funciones le ponen en contacto con seres humanos, tienen que entrar en juego otras cualidades, como la moral, el don de la simpatía y la aceptación, el equilibrio interior, la paciencia o la amabilidad. Un buen médico, por ejemplo, no debe limitarse a conocer todos los secretos de su arte. También debe saber acoger y escuchar a los pacientes, inspirándoles confianza; estos elementos psicológicos contribuyen a la eficacia de su acción profesional.
Con la posible excepción de los científicos que trabajan casi aislados en laboratorios o centros de investigación, todas las personas que son verdaderamente eficaces en cualquier campo son algo más que puros técnicos: todos deben su éxito en parte a una cualidad ligada a la presencia, la influencia y la autoridad, una cualidad que va infinitamente más allá de su competencia técnica.
Resumamos. La eficacia técnica eleva el nivel material de la existencia; nos aporta prosperidad económica y confort, pero este resultado sería muy pobre sin la eficacia espiritual que, al crear vínculos fraternales entre los seres humanos, eleva su nivel moral y da sentido y finalidad a la expansión económica.
Vivimos en un mundo en el que, para satisfacer las exigencias de la ciencia y la producción, las personas necesitarán cada vez más ser buenos en la técnica. Pero lo contrario también es cierto: para que nuestro dominio de las cosas no lleve a la ruina de nuestras almas, estos técnicos necesitarán cada vez más ser verdaderos seres humanos, con todo lo que ello implica en términos de riqueza interior y apertura a los otros.
San Francisco, patrón de los ecologistas
La ecología ocupa un lugar destacado en las noticias. Hay muy pocas publicaciones, desde revistas especializadas a diarios de gran tirada, que no mencionen las graves amenazas que plantea el progreso tecnológico para el futuro de la humanidad. He seleccionado algunos títulos al azar: Le cauchemar technologique (La pesadilla tecnológica), Les retombées du progrès (Las secuelas del progreso), Le choc du futur (El shock del futuro), L’apocalypse est pour demain (El apocalipsis es para mañana).
El libro de Gordon Rattray Taylor Le Jugement dernier(El Juicio Final) analiza en profundidad las causas de esta angustia: un maremoto demográfico (se espera que treinta mil millones de personas habiten el planeta en el siglo xxi) y, a medida que aumente el número de seres humanos, el deterioro paulatino de su entorno natural, un proceso nefasto que incluye la erosión de nuestro suelo nutricio, la contaminación del agua y del aire, la destrucción y alteración de plantas y animales y, por último, la ruina del hombre mismo, víctima de las perturbaciones que ha introducido en la naturaleza, cuyas consecuencias ha sido incapaz de controlar o incluso de prever.
«El hombre se está dando cuenta ahora de que la naturaleza devuelve los golpes», escribe el autor. La frase es llamativa, pero ambigua. Desgraciadamente (y es una lástima, porque limitaría los daños), la naturaleza no devuelve los golpes como un caballo, que responde a los malos tratos dando coces, advirtiendo así a su jinete de que no le va a permitir todo. Al contrario, la naturaleza «aguanta» todos los malos golpes sin volverse directamente contra su agresor; y si, como se suele decir, se venga, no lo hace con la suficiente rapidez, pues se deja maltratar hasta la extenuación y la desfiguración. El océano no protesta contra los productos petrolíferos o los residuos radiactivos que ensucian sus aguas. Ni la tierra protesta contra el abuso corrosivo de los abonos. Ni el aire contra el humo. Ni las plantas contra la agricultura extenuante, ni los animales contra la alimentación forzada. Cibeles —la gran Madre, la nodriza universal que personifica la naturaleza en la mitología griega— no impide que sus ingratos y codiciosos hijos empobrezcan y corrompan las fuentes de las que mana su leche: su única venganza es poder ofrecerles solo poca leche y la que hay, envenenada.
Hay algo vertiginoso en la docilidad de la naturaleza frente a todos los esfuerzos humanos, algo que solo puede ser igualado por el silencio y la discreción de Dios, que permite que nuestra libertad se desarrolle sin obstáculos tanto en el mal como en el bien. Dios tampoco contraataca.
Ante el peligro que nos amenaza en todos los frentes, otra gran experta en la materia, la profesora Lynn White, propone a san Francisco de Asís —ese hombre de Dios que amaba la naturaleza— como patrón de los ecologistas. No es para tomárselo a broma, porque nos enfrentamos a un problema que, a medida que se profundiza, adquiere una dimensión religiosa. ¿Acaso la violación generalizada y la sobreexplotación de la naturaleza no son en parte consecuencia de lo que se ha dado en llamar «la muerte de Dios»? Junto a los psicoanalistas, muchos filósofos modernos nos dicen que nuestra época está marcada por el «asesinato del padre», que implica en su raíz el conflicto entre generaciones y, en su cima, el rechazo de Dios, fuente y modelo de toda paternidad. Si ya no hay Creador, ¿qué queda de las leyes de la creación? El hombre es entonces el único dueño de la naturaleza, y sus derechos sobre ella no conocen más límites que los de su propio poder. Si, por el contrario, vemos en la naturaleza la obra de Dios, adivinamos bajo la maraña de las apariencias un orden misterioso que nos está prohibido tocar. Este sentido de lo sagrado pone límites a nuestra curiosidad y a nuestros apetitos. La relación entre el hombre y la naturaleza tiene su clave en Dios: su origen y su fin común.
Estas son verdades eternas, pero enormemente actuales, porque cada día se estrecha el margen entre la masacre de la creación y el suicidio de la humanidad. Dicho de otro modo, el contragolpe de las intervenciones del hombre en la naturaleza le recuerda la existencia de un orden que le es anterior y superior, del que depende a todos los niveles de su ser, un orden que no puede violar durante mucho tiempo sin destruirse a sí mismo.
De este modo, la supervivencia de nuestra especie está ligada al renacimiento de una virtud largamente olvidada por el hombre prometeico: la humildad, que consiste en conocer y aceptar nuestros límites y nuestra dependencia. Esta convergencia, sin precedentes en la historia, es a la vez un signo de los tiempos y una señal de alarma. ¿Escucharemos la voz de la sabiduría? Esperemos que sí, porque cada día que pasa su idioma se parece más al del instinto de conservación.
El mito del «buen salvaje»
Hace unos treinta años, cuando la palabra ecología aún no existía, se me consideraba un retrógrado espantoso cuando denunciaba el peligro de ciertas intervenciones humanas en la naturaleza. Aún era una época en la que se vislumbraba la promesa de un paraíso terrenal en el horizonte del progreso técnico.
Los tiempos han cambiado. Las preocupaciones ecológicas están en primera línea de la actualidad y del nuevo «progreso» —un progreso que consiste en sospechar indiscriminadamente de todos los logros de la ciencia y la tecnología—, un progreso regresivo, si se me permite la expresión, cuyo apogeo sería el retorno de la humanidad a la «buena naturaleza», de acuerdo con el mito del «buen salvaje». Así pues, al negarme a abrazar plenamente este nuevo fanatismo, me vuelven a llamar retrógrado, si bien justo en sentido contrario.
He aquí algunos ejemplos de las contradicciones a las que nos conmina esta última utopía:
Un petrolero gigante acaba de chocar contra un arrecife y una marea negra cubre la costa de Bretaña. Intuyo la magnitud de esta catástrofe, siento la amargura de sus víctimas. Pero qué puedo decirle a este joven fogoso que proclama su indignación: «¡Ya es un crimen contra la naturaleza extraer petróleo de las entrañas de la tierra! ¡Tales horrores jamás habrían podido ocurrir en los tiempos de la tracción animal!». Por supuesto, pero si
ahora
se suprimiera el petróleo, necesario para la agricultura, la industria y las comunicaciones, no solo sufriría la costa bretona, sino toda la humanidad, que se hundiría en el caos y la hambruna. Además ¿quién de los que se quejan de la contaminación estaría dispuesto a renunciar al coche y a la calefacción centralizada? Los accidentes de coche causan más de doce mil muertos al año solo en Francia sin que eso disuada a nadie de ponerse tranquilamente al volante cada día.
Se van a erigir nuevas torres de alta tensión en nuestra región. Las paredes están cubiertas de carteles virulentos: «¡No a las torres eléctricas que desfiguran el paisaje!». También en este caso soy sensible a esta herida infligida a mi medio ambiente natal. Pero estos celosos defensores de la belleza natural no serán los últimos en quejarse al menor corte de electricidad de que se los priva de luz y calor. No se los ve dispuestos a volver a las lámparas de aceite y las chimeneas de leña.
Y esto no es todo: una pequeña revista endiabladamente ecologista publica un poema, cuya grandilocuencia no redime su perogrullada, en el que se dice que el hombre debe dejar de magullar los flancos de la tierra con sus máquinas de acero. Cierto. Así que tendremos que comer hierba verde, bayas y frutas silvestres, los únicos productos naturales de una tierra virgen. Pero que nadie pierda la calma: apuesto a que el autor del poema come de todos modos un poco de pan, hecho de trigo, fruto de la tierra violada por el arado. Así sucede en todas partes; se condena el progreso por sus repercusiones malsanas o nocivas, pero seguimos firmemente aferrados a sus ventajas, que disfrutamos sin cargo de conciencia.
¿De qué estamos hablando, en definitiva? Un retorno absoluto del hombre a la naturaleza no es posible, y menos aún deseable, porque esta inmersión total en el cosmos lo reduciría al estado de animal. Es una perspectiva sombría, dado que la naturaleza es particularmente cruel con el animal humano, el más débil de sus hijos por ser el menos programado por el instinto. Nos detenemos en las «molestias» causadas por la industria, el confort, la medicina, etcétera. Existen, pero ¿son insignificantes las que provienen de la naturaleza? Por poner solo un ejemplo: las enfermedades que diezmaron a nuestros antepasados, la peste, el tifus, el paludismo, el ergotismo, etcétera, ¿es que fueron causadas por la medicina? La «buena naturaleza» no esperó a la era de la síntesis química para producir sus virus y sus venenos.
El ser humano está obligado, por su propia naturaleza, a cambiar el mundo natural que le rodea. En mi pueblo, la gente protesta contra la ofensa al paisaje que supone la erección de estas torres de alta tensión. Gritan: ¡Abajo el progreso! Pero ¿acaso los propios agricultores no hacen otra cosa que violentar a la naturaleza desbrozando la tierra, deshaciéndose de las malas hierbas y las plagas (productos de la naturaleza del mismo modo que las plantas y los animales útiles para el hombre), y no hacen todo eso utilizando máquinas, artefactos y herramientas que no tienen ni un siglo de antigüedad? De ahí se sigue claramente que el problema no es elegir entre la intervención o la no intervención del hombre en la naturaleza, sino entre dos o más tipos de intervención. Incluso los salvajes disponen de una técnica rudimentaria mediante la cual modifican su entorno. La tensión surge de la oposición entre las formas más arcaicas y las más elaboradas de intervenir en la naturaleza, es decir, entre métodos de trabajo en los que la relación entre lo natural y lo artificial se vuelve ventajosa para uno u otro. Otro ejemplo: un panadero anuncia que elabora y vende «pan biológico» o «pan natural», lo que significa que el pan procede de trigo cultivado sin abonos químicos y de harina integral, que se hornea con fuego de leña y no con un horno alimentado por combustibles fósiles, etcétera. Pero el suyo no deja de ser un producto de la artesanía humana, y no algo que se recoja directamente de los árboles como las cerezas silvestres.
La cuestión es esta: ¿hasta dónde puede llegar el hombre en la transformación y explotación de la naturaleza sin alterar sus profundos equilibrios y comprometer de paso su propia existencia? La promesa y la amenaza, la seguridad y el peligro crecen juntos a medida que se avanza. La agricultura intensiva contribuye a poblar el planeta, pero corre el riesgo de agotar sus recursos; la medicina cura, pero crea nuevas enfermedades; las armas atómicas garantizan temporalmente la paz mediante el «equilibrio del terror», pero pueden destruir a la humanidad; y así sucesivamente. Corresponde a los científicos ilustrados —aquellos sabios que conocen el poder y los límites de la ciencia, y cuya visión de futuro va más allá de la utilidad inmediata— corregir o impedir los abusos de la ciencia para que siga siendo posible armonizar lo mejor posible la relación entre el hombre y la naturaleza. En el pasado, esto excluía la fe ciega en el progreso técnico; hoy, excluye el encaprichamiento de nuestros ecologistas exaltados con un retorno «puro y duro» a la naturaleza, un sueño que al menor atisbo de realización se convertiría en pesadilla. La nostalgia de la barbarie es una reacción común en las civilizaciones decadentes, como pudimos ver al final del Imperio Romano y estamos viendo de nuevo en nuestros días. Pero nunca se ha dado el caso de que retrocediendo a un estado salvaje las personas se hayan vuelto mejores o sus vidas más felices.
Los animales y nosotros
La encuesta sobre una vivisección realizada recientemente por Le Méridional recibió una amplia mayoría de respuestas hostiles. No me detendré en esta cuestión, que se ha debatido desde todos los ángulos y que no es más que uno de los muchos elementos del siguiente gran problema: ¿dónde terminan los derechos humanos y empiezan nuestros deberes hacia los animales?
Hablemos de los derechos. Desde que los albores de la historia (con la excepción de algunos animales sagrados), el hombre siempre se ha reservado para sí esos derechos sin escrúpulos, y en función no solo de sus necesidades vitales (alimentación, vestido, utilización de la energía animal, etcétera), sino también de sus placeres más artificiales y vanos. Entre ellos, ciertos refinamientos gastronómicos o indumentarios que implican torturar a los animales (alimentar a la fuerza a los gansos, abortar a las ovejas, etcétera) o espectáculos crueles como las corridas de toros o las peleas de gallos.