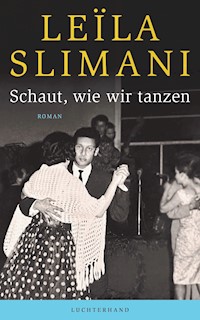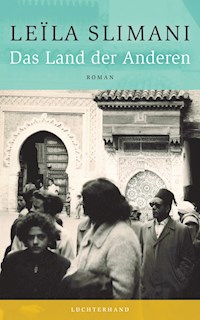Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cabaret Voltaire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Adèle parece tener una vida perfecta. Trabaja como periodista, vive en un bonito apartamento en Montmartre con su marido Richard, médico especialista, y con su hijo de tres años, Lucien. Sin embargo, bajo esta apariencia de cotidianidad, Adèle esconde un inmenso secreto, la necesidad insaciable de coleccionar conquistas. «En el jardín del ogro» es la historia de un cuerpo esclavo de sus pulsiones, una novela feroz y visceral sobre la adicción sexual y sus implacables consecuencias. «Da igual, está todo perdido. Desear ya es ceder. Se han levantado las barreras. No serviría de nada contenerse. ¿Para qué? Da igual. Ahora piensa como los opiómanos, los ludópatas. Está tan orgullosa de haber mantenido a raya la tentación unos cuantos días que se ha olvidado del peligro.» De la autora de Canción dulce, Premio Goncourt 2016.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EN EL JARDÍN DEL OGRO
PRIMERA EDICIÓNmarzo 2019TÍTULO ORIGINALDans le jardin de l’ogre
Publicado porEDITORIAL CABARET VOLTAIRE [email protected]
©2014 Éditions Gallimard©de la traducción, 2019 Malika Embarek López©de esta edición, 2019 Editorial Cabaret Voltaire SL
IBIC: FAISBN-13: 978-84-190470-9-0DEPÓSITO LEGAL: M-5909-2019Producción del ePub: booqlab
Dirección y Diseño de la ColecciónMIGUEL LÁZARO GARCÍAJOSÉ MIGUEL POMARES VALDIVIA
Cubierta: ©Antoine D’Agata/Magnum PhotosGuarda: Leila Slimani ©Catherine Hélie
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro -incluyendo las fotocopias y la difusión a través de Internet- y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos.
Para mis padres
No, no soy yo. Es otra persona quien sufre. Yo no habría soportado sufrir tanto.
ANNA AJMÁTOVARéquiem
El vértigo es algo distinto del miedo a la caída. Es la voz del vacío que suena por debajo de nosotros, nos atrae y hechiza. Es el deseo de caer, que intentamos reprimir luego con espanto. Sentir vértigo es embriagarnos con nuestra propia flaqueza. Sabemos que está ahí, y no podemos resistirnos a ella, solo queda entregarnos. Nos embriagamos con nuestra propia flaqueza para ser más débiles todavía, desplomarnos en plena calle ante la mirada de todos, quedarnos en el suelo, mucho más bajo que la tierra.
MILAN KUNDERA,La insoportable levedad del ser
Lleva una semana resistiendo. Una semana sin ceder. Se ha portado bien. Ha corrido treinta y dos kilómetros en cuatro días. De Pigalle a Champs-Élysées, del museo d’Orsay a Bercy. Temprano, de mañana, por la orilla izquierda del Sena, desierta a esas horas. Y por la noche, entre el Boulevard Rochechouart y la Place de Clichy. No ha bebido una gota de alcohol y se ha acostado pronto.
Pero esta noche ha soñado con ello y no ha podido volverse a dormir. Un sueño húmedo, interminable, que penetró en ella como un soplo de aire caliente. Adèle solo piensa en eso. Se ha levantado y se toma un café cargado en una casa que aún duerme. De pie en la cocina se balancea, inquieta. Se fuma un cigarrillo. Bajo la ducha, siente deseos de arañarse, de partir su cuerpo en dos. Se golpea la frente contra la pared. Querría que alguien la agarrara y le estampara el cráneo contra la mampara de cristal. En cuanto cierra los ojos, oye ruidos, resuellos, gritos, golpes. Un hombre desnudo que jadea y una mujer gozando. Querría entregarse a una jauría, y que la devoren, la chupen, la traguen entera. Que le pellizquen los pezones, le muerdan el vientre. Querría ser una muñeca en el jardín de un ogro.
No despierta a nadie. Se viste a oscuras y sale sin despedirse. Está demasiado nerviosa para sonreír, para iniciar tan temprano una conversación. Camina por las calles desiertas. Baja las escaleras del metro de la estación Jules-Joffrin, con la cabeza agachada y ganas de vomitar. Un ratón cruza el andén, le roza las botas y ella da un respingo. Dentro del vagón mira a su alrededor. Un hombre vestido con un traje barato la observa. Lleva unos zapatos de punta, sucios. Tiene unas manos velludas. Es feo. Este haría el apaño. Le valdría también ese estudiante abrazado a su chica, besándola en el cuello. Y el cincuentón apoyado en la ventanilla, de pie, leyendo sin alzar la vista.
Del asiento de enfrente coge un periódico con fecha del día anterior, pasa las páginas, los titulares se mezclan, no consigue fijar la atención en nada. Harta, lo suelta. No puede más, debe alejarse de allí. El corazón se le sale del pecho, se asfixia, se afloja la bufanda, la desliza por el cuello empapado en sudor y la deja en un asiento libre. Se levanta, se desabrocha el abrigo, y, de pie, con la mano en la manilla de la puerta y temblores en las piernas, se dispone a salir al andén.
El móvil. Se ha olvidado el móvil. No sale del vagón, vuelve a sentarse, vacía el bolso, se le cae la polvera, tira del sujetador en el que se han enredado los cables de los auriculares. ¡Una imprudencia lo de haber dejado el sujetador en el bolso!, se dice a sí misma. Es imposible que se haya olvidado el móvil en casa. Tendrá que regresar, inventarse cualquier excusa. ¡Menos mal! Estaba ahí desde el primer momento, pero no lo vio. Vuelve a ordenar el bolso, con la sensación de que los viajeros la observan. El vagón entero debe de estar burlándose del pánico que le ha entrado, de sus mejillas sofocadas. Levanta la tapa del móvil y sonríe al ver el primer nombre que aparece.
Adam.
Da igual, está todo perdido.
Desear ya es ceder. Se han levantado las barreras. No serviría de nada contenerse. ¿Para qué? Da igual. Ahora piensa como los opiómanos, los ludópatas. Está tan orgullosa de haber mantenido a raya la tentación unos cuantos días que se ha olvidado del peligro. Se pone de pie, levanta la manilla mugrienta, se abre la puerta.
Estación de Madeleine.
Atraviesa la ola de gente que avanza para adentrarse en el vagón. Adèle busca la salida. Al llegar al Boulevard des Capucines, se pone a correr. «Ojalá, ojalá lo encuentre en su casa.» A la altura de los grandes almacenes, tiene ganas de dar marcha atrás. Entrar en la estación de metro más próxima, tomar la línea 9 e ir directamente a la oficina para llegar a tiempo a la reunión de la redacción. Delante de la boca de metro, impaciente, enciende un pitillo. Aprieta el bolso contra la cintura. Un grupo de rumanas, que se ha fijado en ella, avanza en su dirección, con un pañuelo atado a la cabeza y una hoja de papel en la mano con algún embuste escrito. Adèle acelera el paso. Enfila la Rue Lafayette. Está como ida, se equivoca de sentido, vuelve sobre sus pasos. Llega a la Rue Bleue. Marca el código para entrar en el edificio, sube las escaleras como una posesa hasta el segundo piso, y llama a la pesada puerta.
—Adèle… —Adam sonríe, con los ojos abotargados por el sueño. Está desnudo.
—No digas nada. —Se quita el abrigo y se lanza sobre él—. Por favor.
—Podrías telefonear, al menos. Ni siquiera son las ocho de la mañana…
Ya está desnuda. Adèle le araña el cuello, le tira del pelo. Él se burla y se excita. La zarandea violentamente, le da una bofetada. Ella le coge el miembro y se penetra. De pie, contra la pared, siente cómo entra en ella. Desaparece la angustia. Recupera sus sentidos. Ahora tiene el alma más liviana; la mente, vacía. Agarra las nalgas de Adam, impone al cuerpo del hombre unos movimientos agitados, violentos, cada vez más rápidos. Intenta llegar a algún lado, con una rabia infernal.
—¡Más fuerte, más fuerte! —le grita.
Conoce ese cuerpo y ello la frustra. Es muy sencillo, muy mecánico. La sorpresa de su llegada no ha bastado para sublimar a Adam. Hacen el amor, pero no es ni demasiado obsceno ni demasiado tierno. Lleva las manos de Adam a sus senos. Intenta olvidar que es él. Cierra los ojos e imagina que la fuerza.
Adam ya no está presente. Se le contrae la mandíbula. Gira el cuerpo de ella. Como de costumbre, apoya la mano derecha en la cabeza de Adèle, la empuja hacia el suelo, le agarra la cadera con la mano izquierda. La embiste, grita, está gozando.
Adam tiende a desbocarse.
Ella se viste y le da la espalda. Siente vergüenza de que la vea desnuda.
—Llego tarde al trabajo. Te llamaré.
—Tú misma —responde Adam.
Apoyado en la puerta de la cocina, fuma un cigarrillo. Con una mano se toca el preservativo que le cuelga de la punta del pene. Ella evita mirarlo.
—No sé dónde he puesto la bufanda. ¿No la has visto? Es gris, de cachemir, me gusta mucho.
—La buscaré, te la daré la próxima vez.
Adopta una actitud indiferente. Lo principal es no dar la impresión de sentirse culpable. Cruza la sala de la redacción como si regresara de haberse fumado un cigarrillo fuera, sonríe a sus compañeros y se sienta en su mesa. Cyril se asoma por el panel de cristal de su despacho. Su voz llega amortiguada por el ruido de los teclados, las conversaciones telefónicas, las impresoras escupiendo artículos, las charlas alrededor de la máquina de café. Le grita.
—¡Adèle, son casi las diez!
—Tenía una cita de trabajo.
—¡A otros con ese cuento! Llevas retraso en dos artículos. Me la suda tus citas de trabajo. Los quiero en mi mesa dentro de dos horas.
—Los tendrás. Están casi terminados. Después de comer, ¿vale?
—¡Estoy harto! Harto de que nos pasemos el día esperándote. ¡Tenemos que cerrar, joder!
Cyril se deja caer en su silla, agitando los brazos.
Ella enciende el ordenador y apoya la cara entre las manos. No tiene ni idea de lo que va a escribir. Se arrepiente de haberse comprometido con ese artículo sobre las tensiones sociales en Túnez. En qué mala hora se le ocurrió levantar la mano en la reunión de la redacción.
Tendrá que empezar a hacer llamadas a los contactos de allí. Preguntar, cotejar datos, que sus fuentes le suelten algo. Debería sentir ilusión, creer en el trabajo bien hecho, en el rigor periodístico del que Cyril les habla sin parar; él, que estaría dispuesto a vender su alma por una buena tirada. Comerá cualquier cosa en su puesto, con los auriculares en los oídos y las migas de pan desparramándose por el teclado. Un sándwich rapidito a la espera de que alguna jefa de prensa con más vanidad que un pavo real le devuelva la llamada y exija leer el artículo antes de que se publique.
No le gusta su profesión. Odia la idea de trabajar para vivir. Su única ambición ha sido que la miren. Intentó ser actriz. Recién llegada a París, se matriculó en unos cursos donde resultó ser una alumna mediocre. Los profesores le decían que tenía unos ojos bonitos y una mirada misteriosa. «Pero el teatro exige soltar amarras, señorita». Llevaba esperando mucho tiempo en casa a que el destino soñado por fin llegase. Nada ha sucedido como estaba previsto.
Le hubiera encantado ser la esposa de un hombre rico y ausente, para disgusto de los batallones enfervorecidos de féminas activas que la rodean. No dar ni golpe, vivir en una casa enorme y tener como única tarea ponerse guapa para recibir a su marido al final del día. Cobrar dinero por su habilidad en distraer a los hombres.
El marido de Adèle se gana bien la vida. Desde que el hospital Georges-Pompidou lo ha contratado como médico en el servicio de gastroenterología, cada vez hace más guardias y suplencias. Salen a menudo de vacaciones y han alquilado un piso en «la parte elegante del distrito 18». Es una mujer mimada, y a su marido le enorgullece que sea tan independiente. Para ella, sin embargo, eso no basta. Su vida le parece insignificante, lastimosa, de poca monta. El dinero que gana él huele a trabajo, a sudor y a noches interminables pasadas en el hospital. Sabe a reproches y mal humor. Es un dinero que no da para el dolce far niente o la decadencia.
Entró a trabajar al periódico por enchufe. Richard es amigo del hijo del redactor jefe, y le habló de ella. A Adèle no le incomodó en absoluto. Así es cómo funciona todo. Al principio, se esmeraba, motivada por el deseo de complacer a su jefe, impresionarlo con su eficacia, su habilidad para resolver situaciones. Mostró entusiasmo, descaro, destreza en conseguir entrevistas con las que nadie en la redacción hubiera soñado. Luego se fue dando cuenta de que Cyril no había leído un libro en su vida, de que era un tipo torpe e incapaz de valorar su talento. Adèle empezó entonces a despreciar a sus compañeros, dedicados a ahogar en alcohol sus ambiciones perdidas. Acabó odiando su profesión, su mesa de trabajo, esta pantalla, todas esas fantochadas. No soporta tener que llamar catorce veces a unos ministros para aguantar sus desaires y que acaben soltándole unas frases más huecas que el silencio. Se avergüenza de fingir una vocecita dulce para lograr los favores de la jefa de prensa de turno. Lo único que valora es la libertad que el oficio de periodista le procura. Gana poco pero viaja mucho. Puede desaparecer cuando quiere, inventarse citas secretas, no estar obligada a justificarse.
No llamará a nadie para su artículo. Crea un documento nuevo, se dispone a escribir. Se inventa citas de fuentes anónimas. «Una fuente próxima al gobierno», «alguien cercano a los centros de poder». Ha dado con un buen reclamo, sazonado con una pizca de humor para distraer a los lectores que siguen creyendo que se les informa bien. Lee noticias sobre el mismo tema, las resume, copia y pega. Ha tardado apenas una hora.
—¡Tu artículo, Cyril! —le grita mientras se pone el abrigo—. Me voy a comer, hablamos cuando vuelva.
La calle está gris, como paralizada por el frío. Los rasgos de los transeúntes se ven tensos; los rostros, cetrinos. Dan ganas de irse a casa y meterse en la cama. El sin techo que suele estar delante de Monoprix ha bebido más de lo habitual. Duerme, tumbado en el suelo sobre una de las rejillas de ventilación. El pantalón se le ha bajado, le asoman la espalda y las nalgas cubiertas de mugre. Adèle y sus compañeros entran en una brasserie, con un suelo bastante mugriento también, y, como, de costumbre, Bertrand suelta, alborotando: «¡Pero no habíamos prometido que no volveríamos a este sitio, con ese dueño, militante del Frente Nacional!».
Siguen comiendo ahí, a pesar de todo, por la chimenea y por la buena relación calidad-precio. Para no aburrirse, Adèle saca temas de conversación. Se harta de contar cosas, de resucitar cotilleos ya olvidados, de hacer preguntas a los compañeros sobre los planes para Navidad. Llega el camarero a tomar nota. Al preguntarles qué quieren beber, ella propone vino. Sus compañeros niegan ligeramente con la cabeza, hacen gestos pícaros, alegan que no hay presupuesto para eso, y que no sería razonable. «Lo pago yo», anuncia Adèle, que tiene la cuenta corriente en rojo y a quien ellos jamás han invitado a una copa. Le da igual. En estos momentos, ella lleva la batuta. Se siente generosa y, después de una copa de burdeos Saint-Estèphe, y al amparo del olor a leña quemada, se convence de que los compañeros la quieren, de que le están muy agradecidos.
Son las tres y media de la tarde cuando salen del restaurante. Están un poco amodorrados por el vino, la comida algo pesada y el fuego de la chimenea que les ha impregnado los abrigos y el pelo de olor a leña. Adèle se coge del brazo de Laurent, cuyo puesto está al lado del suyo. Es alto, flaco y sus implantes dentales baratos le confieren una sonrisa caballuna.
En la sala de la redacción nadie está trabajando. Los periodistas dormitan detrás de las pantallas de sus ordenadores. En la parte del fondo se han formado corrillos y están charlando. Bertrand se mete con una joven becaria, que comete la imprudencia de vestirse como una actriz de los años cincuenta. En los alfeizares de las ventanas, unas botellas de champán se están refrescando. Todos esperan la hora adecuada para empezar a emborracharse, lejos de sus familias y de sus amigos de verdad. La copa de Navidad es una institución en el periódico. Un momento de desenfreno programado donde se trata de ir lo más lejos posible, poner al descubierto lo que cada cual es realmente ante unos compañeros con quienes al día siguiente volverá a tener una relación de lo más profesional.
Nadie en la redacción lo sabe, pero para Adèle la copa de Navidad llegó el año anterior a su cima más alta. En una noche, pudo satisfacer su fantasía, y perdió cualquier ambición laboral. En la sala de reuniones de los jefes de redacción, folló con Cyril sobre la larga mesa de madera lacada en negro. Habían bebido mucho. Estuvo toda la velada cerca de él, riéndose de sus chistes, aprovechando los momentos en los que estaban solos para lanzarle miradas tímidas y de una ternura infinita. Fingió estar muy impresionada y atraída por él. Cyril le contó lo que había pensado de ella la primera vez que la vio.
—Me pareciste tan frágil, tan tímida y bien educada…
—Un pelín cortada, querrás decir, ¿no?
—Sí, quizá.
Ella le pasó la lengua por sus labios, rápidamente, como una lagartija. Él se quedó perturbado por esa caricia. La sala de la redacción se había quedado vacía, y, mientras los demás recogían los vasos y las colillas, ellos se dirigieron a la sala de reuniones del piso superior, donde desaparecieron. Se lanzaron el uno sobre el otro. Adèle desabrochó la camisa de Cyril, a quien consideraba tan atractivo mientras fue solo su jefe y le estaba en cierto modo vedado. Pero ahí, sobre la mesa lacada en negro, se le reveló como barrigudo y torpe. «Me he pasado con la bebida», dijo para disculparse de su modesta erección. Se apoyó en la mesa, deslizó la mano por el pelo de ella y le empujó la cabeza contra sus muslos. Con su miembro en el fondo de la garganta, Adèle reprimió las ganas de vomitar y de mordérselo.
Sin embargo, había deseado a Cyril. Por las mañanas, se despertaba más temprano para tener tiempo de arreglarse, elegir un nuevo vestido, con la esperanza de que se fijase en ella y, en los días en que estuviera de buen humor, le dirigiese un discreto piropo. Terminaba sus artículos antes de plazo, proponía reportajes en la otra punta del mundo, llegaba al trabajo con soluciones, jamás con problemas, y todo ello con el único afán de gustarle.
¿De qué serviría trabajar bien si ya se lo había cepillado?
Esta noche, se mantiene a distancia de Cyril. Sabe con certeza que él también piensa en aquello, pero las relaciones se han enfriado. Ella no aguantó los SMS tan bobos que empezó a enviarle los días siguientes. Se encogió de hombros cuando le propuso tímidamente salir a cenar alguna noche. «¿Qué sentido tendría? Yo estoy casada y tú también. No serviría más que para hacernos daño, ¿no crees?»
Hoy no va a equivocarse de objetivo. Está bromeando con Bertrand, que intenta emborracharla, describiéndole por enésima vez su colección de cómics manga japoneses. Él tiene los ojos enrojecidos, se ha debido de fumar un canuto y su aliento es más ácido y seco que de costumbre. Adèle intenta estar a la altura. Finge soportar a la gorda documentalista que habitualmente solo se expresa con gritos y suspiros, y que esta noche se permite una sonrisa. Adèle se acalora. El champán corre en abundancia gracias a un político sobre el que Cyril ha publicado un retrato elogioso en la primera página del periódico. Ya no aguanta más. Se siente atractiva y odia la idea de que su belleza sea inútil, que su alegría no sirva para nada.
—¿No pensáis marcharos todavía? ¡Venga, salgamos! —suplica a Laurent, con una mirada tan brillante y convencida que sería una crueldad negarle nada.
—Chicos, ¿os venís también? —pregunta Laurent a los tres periodistas con los que está charlando.
En esa penumbra, con la ventana abierta que da a unas nubes de color violeta, observa al hombre desnudo. Tiene el rostro hundido en la almohada y duerme con el sueño de alguien saciado. Podría también estar muerto, como esos insectos que el coito mata.
Ella se levanta de la cama, cruza las manos sobre sus senos desnudos. Alza la sábana que tapa el cuerpo dormido, que se arrebuja para calentarse. No le preguntó su edad. La piel lisa y grasienta, y la humilde buhardilla adonde la ha llevado, dejan suponer que es más joven de lo que parece. Tiene piernas cortas y nalgas de mujer.
La madrugada arroja su luz fría sobre la habitación en desorden. Adèle se viste. No debería haberlo seguido. En el mismo momento en que la besó, pegando sus labios flácidos a los suyos, supo que se había equivocado. El chico no la llenaría. Debería haber salido huyendo. Encontrar una excusa para no subir a esta buhardilla. Decirle: «Ya nos hemos divertido bastante, ¿verdad?». Salir del bar sin pronunciar palabra, resistirse a esas manos que la abrazaban, a esa mirada apagada, ese aliento pesado.
Fue una cobarde.
Subieron, tambaleándose, por las escaleras. En cada peldaño, la magia se iba desvaneciendo, la ebriedad alegre daba paso a la náusea. Él empezó a desnudarse. Ella sentía opresión en el pecho, en su soledad ante la banalidad de una cremallera, lo prosaico de un par de calcetines, los gestos torpes de un jovencito borracho. Le habría gustado decirle: «Basta, cállate, ya no tengo ganas de nada». Pero no podía dar marcha atrás.
Tendida bajo su torso liso, solo se le ocurrió ir deprisa, fingir, exagerar los gritos para satisfacerlo, que se callase, y acabar de una vez. ¿Se habría dado cuenta de que ella cerraba los ojos? Con rabia, como si verlo le asqueara, como si estuviera pensando en los próximos hombres, los verdaderos, los buenos, los otros, los que sepan apoderarse de su cuerpo.
Abre con suavidad la puerta de la buhardilla. En el patio del edificio, enciende un cigarrillo. Le dará tres caladas y llamará a su marido. «¿No te habré despertado?»
Le cuenta que ha pasado la noche en casa de su amiga Lauren, que vive muy cerca de la redacción del periódico. Se interesa por su hijo. «Sí, la fiesta estuvo bien», dice antes de colgar. En el portal del edificio, frente al espejo con manchas de humedad, recompone su expresión y ve reflejada la mentira.
En la calle desierta, oye retumbar sus propios pasos. Lanza un grito cuando un tipo le da un empujón mientras corre para alcanzar el autobús. Regresa a casa andando, para que pase el tiempo, para asegurarse de que la acogerá un hogar sin nadie, nadie que le haga preguntas. Escucha música a través de los auriculares y se funde en un París helado.
Richard ha recogido la mesa del desayuno. Las tazas sucias están en la pila, ha quedado una tostada pegada a un plato. Adèle se sienta en el sofá de cuero del salón. No se ha quitado el abrigo, y sigue apretando el bolso contra la cintura. No se mueve. El día empezará cuando se haya tomado una ducha, haya lavado la blusa que huele a tabaco pasado, oculte las ojeras con maquillaje. Por el momento, está descansando en su mugre, suspendida entre dos mundos, dueña del presente. Se ha disipado el peligro. No hay nada que temer.
Llega a la redacción del periódico con la cara cansada, la boca pastosa. No ha comido nada desde la víspera. Debe tomar algo para mitigar su pena y sus náuseas. En la peor panadería del barrio se ha comprado un bollo relleno de chocolate, reseco y del día anterior. Le da un mordisco pero le cuesta masticarlo. Le gustaría tumbarse en el suelo de los lavabos, encogida como un ovillo y quedarse dormida. Tiene sueño y se avergüenza de ello.
—¿Qué tal, Adèle? ¿Has descansado?
Bertrand se asoma desde su puesto de trabajo y le lanza una mirada cómplice a la que ella no reacciona. Tira el bollo a la papelera. Tiene sed.
—¡Menuda marcha llevabas ayer! ¿Mucha resaca?
—Estoy bien, gracias. Solo necesito un café.
—Cuesta reconocerte con unas copitas de más. Uno te ve con tus aires de princesa altiva, de mujer casada que lleva una vida bien ordenada. ¡Y en realidad, menuda juerguista estás hecha!
—Deja de decir tonterías.
—¡Qué divertida estabas ayer! ¡Nos hiciste reír, y lo bien que bailas!
—Basta ya, Bertrand. Me tengo que poner a trabajar.
—Yo, también. Me espera un montón de asuntos pendientes. He dormido poquísimo. Estoy molido.
—¡Pues que te cunda!
—¿Cuándo te marchaste anoche? No te vi. ¿Te largaste con el jovencito? ¿Le has pedido el teléfono o era solo de una noche?
—¿Y tú, te quedas con los nombres de las putas que te subes a la habitación del hotel cuando estás en Kinshasa?
—¡No te pongas así, mujer, solo bromeaba! Reírse es sano. ¿Tu marido no te dice nada si llegas a casa a las cuatro de la madrugada borracha como una cuba? ¿No te hace preguntas? Si mi mujer se comportara así…
—¡Calla ya! —le corta Adèle. Sin aliento, con las mejillas encendidas, se acerca al rostro de Bertrand—: Que sea la última vez que hablas de mi marido, ¿me entiendes?
Bertrand se aparta, con los brazos en alto.
Se arrepiente de su imprudencia. No tendría que haber bailado, haberse mostrado tan asequible. No tendría que haberse sentado en las rodillas de Laurent y ponerse a contar, con la voz temblorosa y completamente borracha, un recuerdo amargo de su infancia. La vieron ligar en la barra con el jovencito. La vieron y no la juzgan. Es algo mucho peor. Se creerán que ahora se pueden permitir cierta complicidad, familiaridad, con ella. Van a querer bromear sobre ese asunto. Los compañeros de trabajo supondrán que es una mujer fácil, atrevida y ligera. Las compañeras la tratarán de depredadora, y las más indulgentes dirán que es algo frágil. Todos se equivocan.