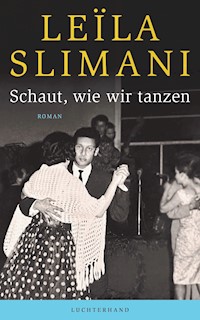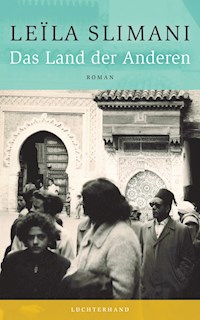Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cabaret Voltaire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Nacidas en los años ochenta, Mia e Inès pertenecen a la tercera generación de los Belhach. Como su abuela Mathilde, su madre Aicha o su tía Selma, buscan ser libres, cada una a su manera, en el exilio o en la soledad. Deberán hallar su propio lugar, aprender nuevos códigos, afrontar los prejuicios e incluso el racismo. Con Me llevaré el fuego, Leila Slimani culmina de manera espléndida el tríptico narrativo El país de los otros, una monumental saga que, a través de las vivencias de sus protagonistas, refleja los cambios, a menudo traumáticos, de la sociedad marroquí. «Vete y no vuelvas. No les hagas caso. Ponte cera en los oídos, átate al mástil y recuerda mis palabras. Esas historias de raíces no son más que una forma de clavarte en el suelo, así que poco importan el pasado, el hogar, los objetos, los recuerdos. Provoca un gran incendio y llévate el fuego.»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ME LLEVARÉ EL FUEGO
PRIMERA EDICIÓNseptiembre 2025
TÍTULO ORIGINALJ’emporterai le feu
Publicado por
EDITORIAL CABARET VOLTAIRE S.L.
www.cabaretvoltaire.es
©2025 Éditions Gallimard
©de la traducción, 2025 Malika Embarek López
©de esta edición, 2025 Editorial Cabaret Voltaire SL
IBIC: FA
ISBN-13: 978-84-19047-86-1
Producción del ePub: booqlab
Dirección y Diseño de la Colección
MIGUEL LÁZARO GARCÍA
JOSÉ MIGUEL POMARES VALDIVIA
Cubierta: Foto familiar. Cedida por Leila Slimani.
Derechos reservados.
Guarda: Leila Slimani por Francesca Mantovani
©2020 Éditions Gallimard.
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro -incluyendo las fotocopias y la difusión a través de Internet- y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos.
Para mis hermanas, May y Hind, el clan.Para Hakima, la mejor de las amigas.Para los #Horslaloi.
—Si ardiera su casa, ¿qué se llevaría usted?—Me llevaría el fuego.
JEAN COCTEAU
Se equivoca quien piense que la nostalgia de los orígenes resuena dentro de nosotros. Se ha perdido. A quien la abandona se lo expulsa, se lo excluye del registro civil, de la lista. No tenemos ni derechos, ni funciones que cumplir, ni memoria. Y si viajamos hacia ese lugar del que habíamos partido, no podemos utilizar ninguna forma del verbo «regresar». Regresar, no […]. Quien abandona el sur se convierte en un desertor.
ERRI DE LUCA,«Giuseppe Caccavale», Fresques / Affreschi
ÍNDICE DE PERSONAJES
MATHILDE BELHACH: nacida en 1926 en Alsacia, conoce a Amín Belhach en 1944, cuando el regimiento de espahíes del ejército francés al que este pertenece acampa cerca de su pueblo. Se casan en 1945 y, un año después, se reúne con él en Meknés, Marruecos. Se establecen en una finca y Mathilde tendrá dos hijos, Aicha y luego Selim. Mientras su marido trabaja con ahínco para hacer de su plantación un negocio floreciente, ella abre un dispensario donde atiende a los campesinos de la zona. En cuanto llega a Marruecos, aprende el árabe y el amazigh, y, pese a las dificultades y a su rechazo de ciertas tradiciones, sobre todo las relacionadas con la condición de las mujeres, se encariña con el país.
AMÍN BELHACH: nacido en 1917, es hijo de Kadur Belhach, intérprete en el ejército colonial, y de Muilala. Hereda las tierras de Kadur, pero al principio de la Segunda Guerra Mundial decide alistarse en un regimiento de espahíes. Junto con su asistente, Murad, es encarcelado en un campo de prisioneros en Alemania, del que conseguirá escapar. Conoce a Mathilde en 1944 y se casa con ella por la iglesia en Alsacia en 1945. En la década de los cincuenta, mientras en Marruecos se viven disturbios, él se dedica con todo su empeño a su finca, convirtiéndola en una próspera hacienda. Apasionado por la agronomía y las técnicas modernas, desarrolla nuevas variedades de cítricos y de olivos. Tras varios años infructuosos, su colaboración con el médico húngaro Dragan Palosi le permitirá al fin obtener beneficios e integrarse en la burguesía de Meknés.
AICHA BELHACH: nacida en 1947, es hija de Mathilde y de Amín. Asiste a un colegio de monjas donde consigue excelentes calificaciones. A finales de los años sesenta, se va a Estrasburgo a estudiar Medicina y regresa a Rabat, donde se establece a finales de los setenta para especializarse en Ginecología. Se casa con Mehdi Daoud, un brillante economista y alto funcionario.
SELIM BELHACH: nacido en 1951, es hijo de Mathilde y de Amín. Ojito derecho de su madre, él también va a un colegio colonial. En el verano de 1968, se une a una comunidad hippy en Esauira. Tras una breve estancia en Ibiza, acaba estableciéndose en Nueva York en 1973 y se convierte en fotógrafo.
SELMA BELHACH: nacida en 1937, es la hermana de Amín, Omar y Yalil. Adorada por su madre, es una joven de una belleza solar, constantemente vigilada por sus hermanos. Alumna distraída, falta mucho a clase en el liceo. En 1955 conoce a un joven piloto, Alain Crozières, del que se queda encinta. Para evitar el escándalo, Amín la casa con su antiguo asistente en el ejército, Murad. En 1956, da a luz a una niña, Sabah. A finales de los sesenta tiene una relación con su sobrino Selim; su marido, Murad, muere en un accidente. Decide entonces establecerse en Rabat.
MEHDI DAOUD: nacido en 1945, en Fez, es hijo de Mohamed Daoud, un modesto empleado en casa de unos franceses, y de Farida, una mujer violenta y adicta a la morfina. Alumno brillante en la escuela colonial, más adelante será el primero de su promoción en las oposiciones a inspector de Hacienda. Se establece en Rabat, olvidándose de su familia y de su infancia. Muy comprometido con la izquierda en su etapa de estudiante, y apodado Karl Marx, acaba aceptando un puesto en el Ministerio de Industria a principios de los años setenta. En 1972, se casa con Aicha Belhach.
MIA DAOUD: nacida en 1974, es la hija mayor de Mehdi y Aicha.
PRÓLOGO
Una noche de noviembre de 2021, perdí el gusto y el olfato. Una mujer dormía junto a mí en la cama. Lamí su hombro, hundí la nariz en su cuello, acerqué el rostro a su vulva. No sabía a nada. Ella se movió. Me abrazó, quería hacer el amor, pero yo estaba aterrorizada. Le di la espalda, cerré los ojos y me tapé la cara con el embozo de la sábana. Tampoco olía a nada.
Luego, me subió la fiebre. Temblaba como si tuviera paludismo y no conseguía entrar en calor. Por mucho que añadiera edredones y mantas, me seguían castañeando los dientes. Guardé cama durante varios días, sola en casa. Nadie vino a verme y no contesté al teléfono. Las pocas personas que me llamaron debieron de suponer que estaba escribiendo. Tosía muchísimo y, una noche, creí que me moría. Me costaba respirar y, hacia las tres de la mañana, pensé en llamar al SAMU. No lo hice por vergüenza. Vergüenza de ir a abrirles la puerta y recibirlos vestida con un pijama mugriento, en una casa sucia y sin ventilar. No me morí y me bajó la fiebre. Me puse a llamar a quienes me habían dejado mensajes. A mi editor. A mi madre. «¿Qué te pasa?», me preguntaron. Les contesté que no me pasaba nada. El cansancio, eso era. El cansancio.
En los días siguientes, intenté trabajar. Me levantaba de madrugada y me sentaba a mi mesa. Esperaba. Me quedaba horas sin hacer nada delante del documento de Word abierto. Me era imposible fijar la atención en la novela que estaba escribiendo. De vez en cuando, aspiraba fuerte, me daba un cachete en la mejilla e intentaba retomar el hilo de un capítulo. Pero enseguida la mente se ponía a divagar, sin pensar en nada concreto. Saltaba de una imagen a otra, unas ideas imprecisas nacían en mi cerebro y estallaban como pompas de jabón. No lograba concentrarme, retener alguna idea. Releía cinco, diez veces la misma ficha de trabajo y no recordaba nada, como si estuviera escrita en una lengua extranjera de la que conocía el alfabeto, pero no el vocabulario. Me sentía perdida, desbordada.
Tengo la costumbre de establecer listas. En esa época se había convertido en una auténtica obsesión. Anotaba en un bloc todo lo que debía hacer. Pretendía aclararme la mente, facilitarme la tarea, y ocurría lo contrario. Me quedaba mirando lo apuntado y me echaba a llorar. No sabía por dónde empezar, qué libro leer, qué capítulo escribir; dudaba entre poner la lavadora o limpiar la casa. Era incapaz de tomar una decisión, tumbada, días enteros, metida entre las sábanas sucias. Dejé de ir al supermercado porque me quedaba inmóvil delante de las estanterías sin poder elegir, con la sensación de ahogarme en el mar. A veces me daba cuenta de que había pasado un día entero sin decidirme a quitarme la ropa y meterme en la ducha.
Todo me parecía un obstáculo insalvable. Veía series de televisión durante horas, con las persianas echadas y el teléfono apagado. El argumento, del que solo captaba algunas partes, daba igual. Me hacían pasar el tiempo, eran una diversión para mi angustia. Liaba unos canutos en plena tarde y comía, de pie en la cocina, unos platos insípidos que cubría con mostaza y tabasco. Siempre tenía un gusto metálico en la boca que me recordaba al de la vagina de algunas mujeres. Unas mujeres de las que había olvidado el nombre y el rostro. Dormía, aunque mi sueño ya no era el mismo. Como si hubiera fumado opio, me sentía aletargada y a la vez inquieta. Cada día me despertaba más cansada que la víspera.
Evitaba salir a la calle. Pero no podía impedir que la gente se preocupara por mí. A pesar de que insistieran, no respondía a sus mensajes. En Navidades, cedí. La cena en casa de mi hermana Inès fue un calvario. Intentaba mostrarme alegre. Bebí champán y, durante unos instantes, incluso me sentí feliz de estar allí observando a los niños rasgar con sus manitas el papel que envolvía los regalos y gritar al descubrir una muñeca o un camión. Pero, de pronto, sentía que desaparecía. Como si un cocodrilo me hubiera arrastrado hacia el fondo de una ciénaga y, antes de devorarme, me dejara pudrir en el fango. No conseguía seguir el hilo de las conversaciones, me quedaba rezagada, respondía a las preguntas con una sonrisa boba. Algo así les debe de ocurrir a los viejos. Los sientan en una butaca en una esquina del salón, la fiesta continúa, la gente se ríe, charla y, de vez en cuando, alguien acude a limpiarles la baba de la comisura de los labios. El cansancio, dijo mi madre. El cansancio, eso era.
Me encerré. El mundo de fuera dejó de existir. No era un sentimiento ajeno a mí. A menudo, cuando estoy escribiendo una novela, me aíslo, en mi apartamento o en una casa en el campo, y pierdo la noción del tiempo. Pero ahora no escribía. Me faltaban las palabras. Ante la página, estaba como congelada. Ya había experimentado lo que es sentirse bloqueada, poco inspirada, con ataques de rabia y de desesperación. Ahora era distinto. Las palabras bullían en mi cerebro, era capaz de pensarlas, de elegirlas, pero no conseguía escribirlas ni pronunciarlas. Una madrugada me desperté sobresaltada. Se me había ocurrido una idea para mi novela. Cogí una hoja de papel y un bolígrafo de la mesita de noche y escribí a toda prisa unas notas para una escena. Mehdi en la cárcel y una tableta de chocolate. A la mañana siguiente, busqué lo que había apuntado. La hoja estaba a los pies de la cama. Le eché una ojeada. Era un sinsentido: trazos y rayas que ni siquiera formaban letras. Solté una carcajada. Me estaba volviendo loca.
En marzo de 2022, decidí llamar a un médico. Me atendió al teléfono una secretaria que hablaba como si estuviera comiendo algo. Me propuso unas fechas, unas horas, y me asaltó el pánico. No entendía nada de lo que me decía. Le pedí que me lo repitiera. Con la frente cubierta de sudor, tenía la impresión de que ella me podía ver y burlarse de mí. Le colgué el teléfono. Lo intenté una o dos veces más y, al final, conseguí una cita a través de internet con un médico generalista de mi barrio. La consulta estaba en el primer piso de un edificio en la Rue d’Amsterdam. Había anotado el código de acceso en la palma de la mano y no pude apartar la vista de este durante todo el trayecto. Era lo único que me importaba. Subí los peldaños de la escalera y empujé la puerta, que estaba entreabierta. En la sala de espera, tres personas sentadas con la cara cubierta por una mascarilla. Me apoyé contra la pared, a la derecha de los servicios. Frente a mí, una mujer con unos ojos muy bonitos observaba un cartel que advertía del peligro del tabaco. Tuve ganas de bajarle la mascarilla para ver cómo era. De tanto fijarme en la gente, me doy cuenta de que siempre es más fea de lo que te imaginas. La belleza de los ojos engaña.
Una mujer, que mediría un metro cincuenta, salió del despacho del médico sujetando una receta contra su pecho. Luego oí mi nombre. «¿Mia Daoud…?» Un hombre muy alto avanzaba por el pasillo. Me indicó con una señal que lo siguiera y me quedé mirando, angustiada, sus anchas espaldas, su bata algo grisácea. Mi madre jamás se hubiera puesto una bata así, con el bolsillo descosido. Me invitó a sentarme y se acomodó detrás de su escritorio. Solo me lanzaba miradas furtivas, y supuse que algo en mí lo incomodaba. Anotó mi fecha de nacimiento, mi domicilio y me preguntó mi profesión.
Escritora.
Dejó de mirar la pantalla del ordenador.
«Claro, ya decía yo que su apellido me sonaba. ¿No le dieron un premio?»
Asentí con la cabeza. Estaba sudando, pero no quise quitarme el plumas.
«Y bien, ¿qué la trae por aquí?»
Intenté explicárselo. Repetí la palabra «cansancio». Le hablé de mis crisis de llanto en el supermercado y del día en que no conseguí recordar el código de la puerta de entrada de mi edificio. No pareció preocuparlo demasiado. Sería de esas personas que piensan que los artistas están un poco chiflados.
«Está usted deprimida.»
No iba a llevarle la contraria. Estaba deprimida, claro, aunque no hasta el extremo de perder la memoria y el sentido de la orientación. Me aconsejó que pidiese cita con un psicólogo que él conocía.
«Es rápido y eficiente. Obra milagros.»
El psicólogo atendía en línea, y un lunes por la mañana vi aparecer su cara en la pantalla de mi móvil. Varias veces, en las horas previas a la consulta, pensé en anular la cita. Pero ahora yo estaba allí, tendida en mi cama y observando en la pantalla el rostro de un desconocido. Durante un buen rato reflexioné sobre lo que le iba a contar. Terminé hablando poco. Mencioné mi novela, las dificultades para escribir, los recuerdos que se me escapaban, la muerte de mi padre, y él asentía con la cabeza. «La voy a interrumpir un segundo.» Intentó explicarme algo sobre la disociación y la represión. Me comparó con las frutas que decoran a veces los pasteles, pequeñitas y redondas, cuyo nombre no consigo recordar. Teníamos que empezar la terapia lo antes posible. Sonaba categórico. Cogí cita para la semana siguiente. El pago era por adelantado: ciento cuarenta euros. Hice la transferencia y no me volví a conectar. Bloqueé su número.
Era la época en que veía una serie de televisión sobre un hombre aquejado de un tumor cerebral. Estaba convencida de que yo padecía lo mismo. El médico generalista había cometido un grave error de diagnóstico. El psicólogo no se había enterado de nada. Se lo comenté a Hakim por teléfono. Es mi mejor amigo, no le oculto nada; sabía que no se burlaría de mí. Me dio el número de uno de sus catedráticos de Neurología, de cuando estudiaba en París. «Un médico brillante y excelente profesor.»
Me cayó bien enseguida. En cuanto lo vi en el pasillo del hospital, supe que podía confiar en él. Miraba a su alrededor como un niño extraviado en el tumulto de una feria. A menudo he notado lo mismo en las personas brillantes y de mente aguda. Juegan a extraviarse, como si estuvieran cerca y a la vez en otro lugar. Me senté frente a él. Su despacho estaba inundado de luz y él me observaba detenidamente. Su mirada era bonita y lejana, con ese azul del cielo de mi tierra; emanaba una sensación de franqueza y humanidad. Me escuchó con atención. Tomaba notas, pero levantaba a menudo la cabeza para fijar sus ojos azules en los míos. Era muy agradable esa manera de mostrar que yo le interesaba. A veces repetía el final de mis frases, «estar aquí sin estarlo», y empezaba otras. Me hizo algunas preguntas.
«¿Se droga usted?»
Le contesté que fumaba algún canuto de vez en cuando. No levantó la mirada de la hoja en la que tomaba apuntes.
«¿Solo eso?»
No me apetecía contarle la verdad. Lo acababa de conocer y, sin embargo, me preocupaba la idea de decepcionarlo.
«—Tomé cocaína durante algunos años.
—Mata las neuronas. ¿Lo sabe?»
A continuación, me planteó todo un cuestionario: si recordaba lo que había comido la víspera, lo que había visto en la televisión, si sufría trastornos del lenguaje.
«¿Confunde una palabra con otra? ¿Le cuesta encontrarlas a veces? En caso afirmativo, ¿qué olvida con más facilidad, los nombres comunes o los nombres propios?»
Me auscultó el corazón.
Mientras me examinaba, yo no dejaba de hablar. Temí que creyera que estaba loca o que era una hipocondriaca. Deseaba que me tomara en serio. Le dije que mi madre era médica. Que yo admiraba esa profesión y estaba muy familiarizada con ella.
«No hay nada peor para un escritor, ¿me entiende? Si pierdo la memoria y el lenguaje, estoy acabada.»
Sonrió y se volvió a sentar a su escritorio.
«Hace unos días, recibí a un artesano soplador de vidrio. Padecía los mismos síntomas que usted. Trastorno del lenguaje y déficit de atención. La diferencia es que él, en un segundo de despiste, puede sufrir quemaduras de tercer grado o incendiar su taller.» Sus preciosos ojos azules me miraban fijamente. «¿Sabe usted lo que es brain fog?»
Negué con la cabeza. «Niebla mental.» Yo no hubiera hallado una imagen mejor para describir lo que sentía. Con frecuencia, en estos últimos meses, había tenido la sensación de caminar a través de una densa bruma, la de las mañanas de Rabat en las que mi madre encendía las luces del coche y apenas se distinguía, en mitad de una rotonda, la silueta fantasmagórica del policía de tráfico vestido con su impermeable blanco.
«Vi los primeros casos en julio de 2020», continuó el médico. «Unos pacientes desesperados que ya no se reconocían a sí mismos. Traté a ingenieros incapaces de atarse los cordones de los zapatos. A políticos, o incluso a médicos, cada vez con menos capacidad para tomar una decisión. Mire usted», añadió, trazando un círculo con sus manos, «imagínese que cada personalidad fuera una especie de esfera más o menos armoniosa. Y, de pronto, estalla en mil pedazos que el paciente no consigue unir, y es como si corriera detrás de sí mismo y siempre llegara tarde a los sitios, sobrepasado por lo que ocurre a su alrededor».
El neurólogo cogió un trozo de papel y un bolígrafo y me explicó el modo en que el virus del covid afectaba las zonas del cerebro. Cuando utilizaba términos difíciles, se disculpaba e intentaba traducirlos al lenguaje común. Llegué a envidiar la poesía y claridad de sus imágenes. Yo procuraba llevármelo al terreno de las emociones, de la literatura también. Él estudiaba el cerebro, la memoria, el lenguaje: la materia misma de mi trabajo. Me entraron ganas de hablarle de Proust y de Perec, y, cuando lo hice, me sonrió. «Sí, claro, pero es distinto. El cerebro es una máquina compleja, ¿sabe?»
Quiso conocer mis antecedentes médicos.
«—¿Del lado de su familia materna?
—Ceguera, locura, demencia.
—¿Y del lado paterno?
—Cáncer.»
Yo solo sabía eso. Mi herencia era oscura, desconocida. El médico me prescribió una exploración por tomografía computarizada del cerebro y me aconsejó que tuviera paciencia.
«—¿Y si he perdido todos mis recuerdos?
—No, sus recuerdos siguen ahí, escondidos en algún sitio. Según mi experiencia, cuanto más utilizamos el cerebro, más lo acribillamos de información y más difícil resulta llegar a los recuerdos. La emoción permite restituirlos. El miedo, por ejemplo, es un marcador muy potente.»
Cuando me despedía de él, de pie en el pasillo, posó su mano sobre mi hombro y, con una voz que se había vuelto de pronto tímida, añadió: «Antes mencionó usted a Proust. Si me permite darle un consejo, señorita: encuentre su magdalena».
PRIMERA PARTE
A las cinco de la tarde, Mehdi se levantó de su escritorio. Ordenó las carpetas en el maletín, se puso el abrigo y salió del despacho. Cruzó el pasillo ignorando las miradas sorprendidas de sus compañeros. Nayat, una de las directoras, se acercó a él cuando ya se disponía a salir. Llevaba en la mano una libreta de contabilidad y la agitó delante de su rostro.
«—Señor presidente…
—Nos vemos el lunes, Nayat —la interrumpió.
—Hasta el lunes, presidente.»
Bajó a toda prisa por las escaleras —el ascensor seguía averiado— y salió a la acera de la calle de Reims. Le entró frío y hundió las manos en los bolsillos del abrigo. No recordaba en absoluto dónde había dejado el coche. Intentó concentrarse, pero lo único que le venía a la mente eran las columnas de cifras, los gráficos verdes y azules, los nombres de los clientes. El guardacoches corrió hacia él, vestido con la bata de trabajo desgastada y la gorra bien encajada tapándole la frente. «¿El Renault 12?», le preguntó, y Mehdi asintió. Lo escoltó hasta donde estaba estacionado. «Se lo he lavado, presidente», y le tendió la mano. Él deslizó en esta un billete y se sentó al volante. Dentro del coche flotaba un olor a fruta, a tabaco y a cerrado. Rebuscó entre los papeles amontonados en el asiento delantero y encontró una naranja cubierta de moho. Recogió un ejemplar de Le Monde con fecha 8 de marzo de 1980. En primera plana, destacaba el titular «Agresión racista». En algún lugar de Francia, a la salida de un liceo, quisieron apalear a un árabe. El 8 de marzo. Llevaba, pues, seis días sin ir a su casa. De tanto trabajar, encerrado en su despacho, había perdido la noción del tiempo. Seis días en los que se había alimentado de sándwiches de atún y cruasanes. Seis días durmiendo en el sofá, estrecho y demasiado corto, que había mandado colocar junto a la ventana de su despacho. Una noche no aguantó más y le dio una patada a uno de los brazos y lo rompió.
Intentó arrancar, pero el motor se ahogaba. El guardacoches golpeó en la ventanilla. «Se tiene que calentar», le dijo a Mehdi, quien se contuvo de contestarle que no necesitaba esos estúpidos consejos. Milagrosamente, el coche arrancó y enfiló en dirección a la carretera de Rabat. Varios camiones llegaban del puerto, y, frente a él, ascendía el humo de las chimeneas de las fábricas. Unas adolescentes vestidas con uniformes escolares cruzaron por la calle, riéndose, y una de ellas le hizo una seña con la mano. Se dejó distraer por su sonrisa y por el tráfico, cada vez más denso. A pesar de llevar más de seis meses trabajando en Casablanca, esta seguía siendo un misterio para él. A veces temía perderse en el vientre de esa inmensa ciudad y no poder orientarse jamás. En un semáforo en rojo, dos chicos se precipitaron hacia el parabrisas del coche y lo rociaron con un agua jabonosa. «¡Largo de aquí!», les gritó, y, partiéndose de risa, siguieron limpiando el cristal con un trapo amarillo. Detrás, los conductores tocaban el claxon y lo adelantaron, irritados. Les dio a los muchachos las últimas monedas que quedaban en el coche.
Sí, esta ciudad le daba miedo. Casablanca y sus dos millones de habitantes. Los extranjeros se habían ido: los españoles del barrio de Maarif; los italianos del Belvédère; los profesores cooperantes franceses, como su amigo Henri, que confiaba en el porvenir de la juventud marroquí. A diario, llegaban a la estación de autobuses familias enteras de campesinos. Casablanca —donde se había utilizado por primera vez el término francés bidonville— se extendía muy deprisa; cada noche parecía que crecían nuevas chabolas de hojalata, que nuevas callejuelas se abrían paso. Y los mendigos buscaban su lugar cerca de los bares o restaurantes. Frente a los edificios de lujo, esperaban algunas calesas destartaladas de las que tiraban viejos caballos. No era raro ver a alguna chica, con los ojos enrojecidos por el hachís, herida por un navajazo en el paseo marítimo. Las construcciones no eran lo suficientemente altas ni blancas ni modernas para ocultar la miseria. Casablanca estaba atravesada por solares abandonados, y Mehdi se preguntaba si era la ciudad la que cercenaba el campo o el campo el que colonizaba la ciudad. Entre dos edificios pastaban unas vacas famélicas y, en el patio de una clínica de lujo, un gallo caminaba con orgullo despertando a los pacientes de madrugada. Allá, a lo lejos, en unos barrios donde la policía patrullaba de noche con las luces apagadas, unos jóvenes de melena rizada componían canciones prohibidas. Y, de mano en mano, circulaban casetes con sermones religiosos agresivos o fragmentos de música rock. La ciudad resistía, al modo de un organismo vivo que luchara contra una enfermedad. Resistía al silencio, a la represión, al orden que querían imponerle, como esos corsés que aprietan la cintura de las mujeres. La ciudad blanca inquietaba y, a su vez, seducía a Mehdi. Le asqueaba el olor a yodo del mar y a basura estancada, el viento pringoso que te daba la impresión de ensuciarte, pero, al mismo tiempo, él ya no podía prescindir de esta ciudad. A veces, pensaba que hubiera bastado una chispa para que todo saltara por los aires, para que el caldero empezara a hervir, para que estallaran los motines, igual que en 1965. Todos los ingredientes estaban allí: la sequía, la costosa guerra en el Sáhara, la inflación. El país, de rodillas, exhausto por la miseria y las promesas incumplidas. Los tiempos de la utopía y del optimismo parecían lejanos. Los marxistas, los auténticos, se pudrían en las cárceles mientras los políticos de cualquier signo abogaban por el realismo, el pragmatismo, las concesiones.
En un semáforo en rojo, le hizo una seña a un taxista.
«—¿La autopista para Rabat?
—¡Está justo delante de ti! —Y se echó a reír.»
El acceso a la autopista estaba al final de una cuesta y se dirigió hacia allí acelerando a fondo su viejo R12. Era la primera construida en el país, y los burgueses veían en ella la señal de que Marruecos había entrado de lleno en la modernidad. Mehdi había discutido sobre ese tema con un antiguo compañero del Ministerio de Industria. Tenía el cutis graso y los labios algo entreabiertos siempre, y repetía con una voz gangosa lo que leía en la prensa financiada por Palacio: «Hay que invertir en infraestructuras». Mehdi le había contestado que lo prioritario era la enseñanza. «El país cuenta con un 65 % de analfabetos. A ti te gustaría que hubiera autopistas por todos lados; a mí, que la gente supiera leer los paneles de señalización.» Quizá no tendría que haber empleado ese tono perentorio que adoptaba cuando estaba harto. Aicha se lo advertía a menudo: «Hablas demasiado. Ofendes a la gente y eso se volverá contra ti».
El cielo se oscureció y unas nubes de color violeta se amontonaron sobre el océano. Iba a caer la noche y tenía sueño. Bostezó, abrió los ojos bien abiertos y se golpeó levemente las mejillas para espabilarse. Se hallaba en un estado extraño, agotado por haber dormido poco, excitado por el trabajo desarrollado y devorado por la ambición. Se acostaría en cuanto acabase el partido de fútbol. Tomaría unas cuantas cervezas con sus amigos, pero no les pediría que se quedaran a cenar. Solo deseaba darse una larga ducha, dormir en unas sábanas limpias y beber un café que no supiera a quemado.
La autopista no llegaba hasta la capital, tuvo que tomar la nacional que bordeaba la costa atlántica. Encendió la radio. Como había previsto, los periodistas comentaban el partido de la Copa de África que enfrentaría a la selección marroquí, los «Leones del Atlas», con la argelina, los «Zorros del Desierto». Tres meses atrás, en diciembre de 1979, los Leones habían perdido contra Argelia. Ante los cincuenta mil espectadores histéricos del estadio de Casablanca, los marroquíes habían sufrido una humillante derrota de cinco a uno, que causó una tremenda rabia y decepción en la muchedumbre. Los aficionados desfilaron por las calles llevando a hombros un ataúd sobre el que se leía: «Aquí yace el fútbol». En la radio, los comentaristas animaban ahora a tomarse la revancha. Esta noche, el equipo nacional debía salvar el honor, ganar no solo por la gloria o por la alegría del público, sino en nombre de la patria, que luchaba en el sur por las provincias del Sáhara. «¡Qué pandilla de cretinos!», se dijo, indignado. Los periodistas repetían unas palabras huecas, unos discursos aprendidos de memoria que avivaban el odio contra el equipo adversario. Mehdi no lo soportaba. Arengar a las masas, exigir de los atletas que se comportasen como soldados y jugaran a entrar en combate. Odiaba a esos seguidores fanáticos para quienes el rival es un enemigo. De hecho, los periodistas omitieron decir que, al día siguiente del fatídico partido de 1979, los comerciantes de la medina habían acogido con amabilidad a los futbolistas argelinos y se negaban a cobrarles los pequeños souvenirs que llevaban a sus familias.
En la pasión de Mehdi por el fútbol no calaba ningún ánimo nacionalista. Amaba a su equipo, por supuesto, y esta noche rezaría por los Leones de Zaki, pero también sentía simpatía por la selección de Brasil de Zico y lloró con auténticas lágrimas por los chicos de Cruyff durante la Copa del Mundo de 1974. El fútbol le inspiraba deseos de viajar, y, en sus sueños más alocados, se imaginaba cantando con el público en el estadio del Boca Juniors o en Maracaná. Daba igual la nacionalidad del equipo o el nombre del club, a él lo que le gustaba era el buen fútbol, el jogo bonito, esa emoción infantil que lo embargaba cuando un jugador, el que fuera, se echaba a correr por el campo con el balón pegado a los pies, cuando regateaba a alguien, se contoneaba y el estadio se llenaba de felicidad como si fuera el pecho de un solo hombre. Se creía las leyendas que le contaban —esas historias de chiquillos crecidos en las callejuelas fangosas de un barrio de chabolas, de una favela o de algún suburbio— y se deleitaba con ellas y, a veces, se imaginaba a sí mismo en el lugar de esos genios. La muchedumbre lo aclamaba. Repetían al unísono su nombre: «¡Mehdi! ¡Mehdi!», y en sus sueños driblaba como un dios. En una cancha, el guion jamás está escrito por adelantado. Es posible que ocurra cualquier cosa. Hasta el último minuto la historia puede cambiar. El fútbol —que a veces él pronunciaba a lo brasileño, futebol— era el deporte de los pobres, del tercer mundo, el único por el cual las masas histéricas gritaban con amor el nombre de algún chico negro o humilde.
Ya había oscurecido cuando llegó al centro de la ciudad. Los cafés empezaban a llenarse de aficionados exaltados, y, en la avenida Mohamed V, unos niños vendían cigarrillos sueltos y cacahuetes tostados. Cuando llegó a su casa, Aicha y Fatima estaban doblando unas cortinas y metiéndolas en cajas. De pie, una frente a otra, agarraban los picos del tejido y se acercaban, doblaban la cortina y luego retrocedían, al modo de un baile de otros tiempos, una especie de minué. «¿Por qué no dejas que lo haga ella?», le preguntó. «Estás encinta de ocho meses, tendrías que descansar.» Deslizó la mano por la nuca de su mujer, se inclinó para besarla. Ella, molesta, giró la cara hacia el otro lado. «No delante de la criada.» Mehdi pasó la pierna por encima de una de las cajas, intentó esbozar una pirueta para hacerla reír, pero ella no pareció darse cuenta. Dejó su abrigo sobre una silla y bajó al sótano, donde se hallaba el salón con el televisor.
Aicha estaba enfadada con él y, si rechazaba esos gestos cariñosos, si se mostraba fría, no era por la presencia de Fatima. Le reprochaba sus ausencias, mientras ella se quedaba en casa por su embarazo. Le había suplicado a su jefe de servicio que la dejara ir a trabajar. Él se había reído abiertamente: «¡Atender a las parturientas cuando la propia médica está encinta de siete meses!». Así que tuvo que resignarse a quedarse en casa, encerrada con su hija de seis años y con Fatima, cuyas supersticiones y teorías de pacotilla la sacaban de quicio. Llevaba dos días ordenándolo todo para distraerse. Mandó limpiar a fondo su dormitorio, donde instalaría la cuna del bebé. Vació los armarios de la cocina, dispuso los libros de la biblioteca por orden alfabético y ese día se le antojó descolgar las cortinas, sucias por el humo del tabaco y el polvo. «Vas a dar a luz», declaró Fatima, levantando la caja. «Estás haciendo tu nido. Por muy culta que seas, yo te lo digo: cuando una mujer se pone a hacer una limpieza general es porque el bebé está a punto de llegar.»
Aicha suspiró. «Subo al dormitorio de Mia.»
Mehdi cerró la puerta del salón. Se quitó la chaqueta, la corbata, los zapatos Church’s burdeos y se tumbó en el sofá. Los caprichos de Aicha empezaban a irritarlo. ¿Era culpa suya que las mujeres se quedasen embarazadas? ¿Y acaso no había estado él mismo sin hacer nada durante dos años, un periodo que sus amigos denominaron con pudor su «travesía del desierto»? Después de dejar su puesto de jefe de gabinete en el Ministerio de Industria y haber dirigido, hasta 1976, la Federación de Fútbol, se había quedado sin empleo. Durante largas semanas, esperó a que lo destinaran a algún sitio, a un puesto en el que su inteligencia, su conocimiento en la materia y su capacidad de trabajo hubieran sido útiles. No ocurría nada. Podría haber contactado con algunos amigos influyentes en el entorno del majzén, pero él se enorgullecía de no seguirle el juego a la feudalidad. Quería deber su puesto únicamente a sus propias cualidades y, un buen día, por milagro, sin saber quién había podido hablar de él a Su Majestad, el rey le encomendó, en el verano de 1979, la presidencia del Crédit Commercial du Maroc, un oscuro organismo de crédito especializado en el sector inmobiliario y turístico. A mediados de julio, se presentó desbordante de entusiasmo en su nueva oficina en Casablanca. Al principio, creyó que se había equivocado de dirección cuando estacionó delante del edificio de la calle de Reims. «Un cuchitril de mala muerte», le dijo luego a su mujer. Las oficinas ocupaban tres pisos que habían pertenecido antaño a unas familias francesas. El vestíbulo de entrada olía a fritanga y a lejía. Lo recibió Farid, un tipo barrigudo de piel muy morena y con rostro de boxeador, asignado por Palacio para asistirlo. Se hubiera dicho que alguien le había aplastado la nariz en forma de pera y rajado, con algún objeto contundente, el labio superior. Mehdi entendió, por los rumores que corrían y las insinuaciones del propio Farid, que este había crecido en la Corte, en los círculos cercanos al poder. Había quien decía que su madre era la cocinera, y su padre, el chófer de un príncipe. Pero él no hacía caso de los cotilleos. Desconfiaba de aquel hombre misterioso y afable, más astuto de lo que parecía. Su inteligencia era la de los formalismos y la tradición, una inteligencia de cortesano capaz de negociar según las leyes ancestrales del majzén y teniendo en cuenta el humor de los poderosos, sus gustos y costumbres. «Yo estoy aquí para facilitarle a usted las cosas», le dijo a Mehdi, que lo interpretó así: «Yo estoy aquí para vigilarlo a usted».
Farid le mostró las oficinas. Le presentó a Hicham Benomar, que ocupaba el puesto de director general, y luego fueron al piso superior, donde estaba el despacho del presidente. Le costó disimular su decepción. Se quedó en el umbral arrugando el entrecejo y torciendo un poco la boca, y se fijó en el retrato del rey que colgaba de un clavo en una pared de color amarillento. Tras el escritorio, dos ventanas daban a un patio ruidoso, de donde subían olores de comida y en el que unas amas de casa golpeaban las alfombras sacándoles el polvo. ¿Cómo concentrarse en semejante lugar? Se giró hacia Farid escrutando su rostro para intentar comprender si se trataba de una broma o, peor todavía, de una humillación. ¿Cómo podían tratarlo así, a él, que había sacado el número uno en las oposiciones a inspector de Hacienda? Los demás compañeros de promoción dirigían bancos o instituciones prestigiosas y tendrían, sin duda, grandes despachos con vistas, ayudantes, chóferes. Pero Farid se quedó impasible. «Me están poniendo a prueba», se dijo Mehdi. Y, como cada vez que le planteaban un desafío, se sintió lleno de orgullo, de energía y de rabia. Volvía a tener ocho años, unas gafas de cristales gruesos, una frente muy ancha y era el único alumno marroquí de la escuela colonial. Volvía a tener ocho años y estaba decidido a ser el mejor de su clase. En el mismo piso estaban los demás despachos de los directivos del banco. «¿Y ahí qué hay?» Farid abrió la puerta y Mehdi se quedó mirando durante unos segundos la enorme habitación desocupada, con pelusas de polvo por el suelo y la huella de una mosca aplastada sobre un cristal. Fue allí donde decidió reunir a los quince empleados del CCM. Se presentaron de mala gana y se colocaron enfrente de Mehdi, con la espalda casi pegada a la pared del fondo. Benomar no dejaba de estornudar. El presidente pidió que abrieran la ventana. Todos lo observaban con una mezcla de desconfianza y de hartazgo. ¿Quién era aquel tipo con la cara cubierta por una espesa barba y la camisa de manga corta empapada de sudor?
De la calle ascendía el ruido del tráfico. A lo lejos se oían las voces de unos niños jugando en el patio de algún colegio. Se aclaró la garganta, unió las manos delante de la boca e inspiró hondo. Cuando empezó a hablar, un escalofrío recorrió a los allí presentes, una reacción de sorpresa por la que desearon casi retroceder y empujar la pared a sus espaldas. La voz del presidente, su voz cavernosa, los había dejado estupefactos, como niños extraviados en la oscuridad de un bosque, temblando al oír la voz de un ogro. Mehdi se servía de metáforas deportivas —«Somos un equipo»— que a Hicham y a otros más les dieron ganas de aplaudir. Juntos, iban a «sudar la camiseta» y a construir el porvenir del país. Por supuesto, era consciente de que los tiempos eran difíciles. El Fondo Monetario Internacional había implantado un programa de estabilización, y la deuda y la miseria eran enormes. «Pero no estamos obligados a someternos», afirmó, haciendo un movimiento con el cuerpo como si regateara en un campo de fútbol. «No estamos condenados a depender de la lluvia, de la caridad internacional o de los emigrantes.» El presidente quería devolver a Marruecos su orgullo, convertirlo en una nación moderna, sin complejos. Siempre había estado convencido de que su país podría ser un paraíso, y no solo para los turistas que venían a disfrutar de los kilómetros de costas soleadas, de la majestuosidad de las montañas y de la legendaria hospitalidad de sus habitantes. «¡No tenemos petróleo, pero sí turismo!», repitió varias veces ante la mirada encantada de Farid. Para eso estaba el CCM: para financiar los grandes proyectos del mañana, los hoteles con piscina, los campos de golf y los clubes de vacaciones, y también los programas de vivienda social para los habitantes de los barrios de chabolas. En un país donde el acceso a la propiedad estaba reservado a una élite, él soñaba con que surgiera una clase media que poseyera su propia casa, su coche y que educara a sus hijos en unas escuelas dignas de ese nombre. «¡Sed audaces!», les dijo, y Farid miró hacia atrás. «¡Dejad de ser dóciles!», y Farid aplaudió.
De nuevo, la sala se sumió en el silencio. Los empleados no sabían qué pensar ni qué hacer. Algunos aplaudieron sin entusiasmo, otros se limitaron a asentir con la cabeza. Mehdi notó cómo se lanzaban miradas sorprendidas. Parecían tratar de entender si todo aquello era verdad o simplemente palabras, palabras que, por cierto, eran complicadas y cuyo sentido algunos no captaban. Nayat Goumine, la única mujer del comité de dirección, dio un paso al frente y alzó la mano, al modo de una alumna aplicada. Preguntó si los permisos que había solicitado la víspera seguían vigentes, pues había prometido a sus hijos que los llevaría de viaje al sur. Un hombre, cuya camisa transparente dejaba ver unos pezones oscuros, preguntó sobre los salarios. Mehdi se crispó. «Ya lo veremos más adelante.»
Durante los días siguientes, se encerró en su despacho y apenas se dirigía a ellos. Los expedientes se amontonaban sobre su escritorio. Había hojas esparcidas por el suelo. Mandaba que le llevaran cruasanes y café, y fumó tanto que una capa amarillenta se depositó sobre su lengua. Y una tarde salió de su despacho con los ojos enrojecidos por el cansancio y el humo, y volvió a reunirlos en la gran sala. Recorría a grandes pasos el cuarto en silencio ante las miradas desconcertadas de los empleados. Les expuso lo que había descubierto. Tenía la voz ronca y dolor de garganta. «He leído atentamente cada dosier. He escudriñado a fondo las cuentas de los clientes y lo menos que se puede decir es que esta empresa no se ha gestionado desde hace años.» Algunos se pusieron tensos, inquietos, a la espera de recibir el rapapolvo correspondiente. Otros mostraron nerviosismo o sonrieron, dispuestos a exclamar: «¡Es lo que no dejamos de repetir!». Mehdi siguió hablando: «Los clientes no pagan las letras y los créditos se conceden sin garantía. Si seguimos así, acabaremos cerrando la empresa dentro de seis meses». Apoyó la mano en la pared y dio tres palmadas sobre esta. «Por ese motivo, vamos a crear aquí una sala de informática.» El personal enmudeció ante la noticia. Algunos, entre los cuales estaba Nayat, pensaron que se irían a la calle. Si invertían en máquinas sería para quitarse de en medio a las personas, y este presidente iluminado estaba decidido a librarse de ellos.
En enero de 1980, un equipo de técnicos de IBM se presentó para instalar servidores mainframe en la sala del tercer piso, y todos los empleados del CCM tuvieron que asistir a cursillos para aprender a utilizarlos. Mehdi contrató a jóvenes ejecutivos motivados, procedentes de todas las regiones de Marruecos. «En los comités de dirección de los demás bancos solo se concentran burgueses de Fez», le comentó a Hicham Benomar. «Yo quiero contratar a jóvenes originarios de cualquier lugar, que reflejen a toda la sociedad marroquí.» Ascendió a Nayat, pues había mostrado un sorprendente dominio en el uso de los ordenadores. Pidió a cada cual que introdujera en el ordenador los datos de los expedientes de créditos a su cargo. Era una tarea larga y cansina. A veces la máquina tardaba toda una noche en calcular si un cliente estaba al día con sus pagos. Cuando terminaron de introducir los datos, Mehdi encargó a los directores que convocasen a los clientes, para recordarles sus obligaciones, y compartió con sus empleados su experiencia de antiguo director en el Ministerio de Hacienda.
«Los clientes primero les soltarán la lista de gente influyente que conocen. Si este argumento no les funciona, van a llorar por una madre enferma, un hijo escolarizado en la misión cultural francesa o a saber qué. Y, luego, si siguen ustedes sin ceder, intentarán deslizarles un sobre. Y les advierto, eso no lo toleraré.» Durante aquel invierno, el equipo hizo piña con Mehdi, a diferencia de lo que ocurría con el jefe anterior, que se presentaba en la oficina a las once de la mañana y, a menudo, ya no volvía después de comer. Mehdi era un trabajador incansable. Parecía vivir por y para el trabajo. A veces pasaba catorce horas diarias detrás de su escritorio o en la sala de informática. Jamás tuteaba a nadie ni comentaba su vida privada, pero conocía el nombre de todo el personal y su situación familiar. Aunque podía mostrarse cortante, lograba que cada cual desarrollase a fondo sus habilidades. «Igual consigue lo que se ha propuesto», comentó un día Hicham a Nayat, «y convierte al CCM en el primer banco de crédito del país».
Fatima abrió la puerta. Llevaba una bandeja con cervezas, cuencos llenos de aceitunas negras y unas briuat humeantes. «Gracias, Fatima. Esta noche ganará Marruecos, ya verás.» La criada asintió, como si le hubiera dado una orden o comentado una de esas verdades que solo los hombres cultos saben. ¿Quién era ella para afirmar lo contrario? A las ocho de la tarde, empezaron a llegar los amigos. Abdellah, que seguía dando clases en la Facultad de Rabat; Rachid, el socio de Aicha en la clínica; y Hicham Benomar, el director general del banco.
Desde el dormitorio de Mia, donde estaba clasificando ropa, Aicha los oía reír y animarse cada vez más. Su hija estaba tumbada en la cama y la observaba. Sacó del armario un pequeño pantalón con peto de la marca Oshkosh que Mehdi le había traído de un viaje.
«—Me queda pequeño —dijo Mia, que, a sus seis años, era con mucho la más alta de su clase—. ¿Se lo vas a dar a los pobres?
—No. Lo vamos a guardar para tu hermanito o hermanita.»
Aicha se pasó la mano por la barriga, deteniendo la mirada en el ombligo. Hasta ese momento, Mia no se lo había creído. Por más que la gente dijera que pronto tendría un hermano o una hermana y que su madre le explicara que llevaba dentro a un bebé, no se lo creía. Pero el día antes, Aicha se desabrochó la blusa y tomó la mano de Mia en la suya. La posó sobre la piel tensa de su vientre, ejerció una ligera presión y le dijo: «¿Ves? Este es el piececito. ¿Lo notas? Creo que este bebé está muy impaciente por conocerte». Mia retiró enseguida la mano. Su madre estaba habitada por dentro. Un ser crecía en ella, un ser que solo ella podía sentir y con quien parecía tener ya una relación tierna y especial. A veces, la sorprendía hablando sola, y ahora había entendido que se dirigía al bebé con esa voz dulce y una sonrisa tranquila en los labios. Le hubiera gustado tirarse sobre el montón de ropa y rasgar cada prenda, una por una. Se negaba a que otra niña las llevara. No quería que ese bebé impaciente viniera al mundo. Quizá Aicha notó la intranquilidad de su hija, pues le pidió que le hiciera sitio en la cama y se echó a su lado. La niña hundió la cabeza en el pecho de su madre. Era lo único que le había gustado de ese embarazo: los senos se le habían hinchado, volviéndose tan grandes y blandos como los de Mathilde, su abuela. Aspiró el olor de Aicha y supuso que, si la abrazaba muy fuerte, si rezaba con fervor, quizá podría introducirse en ella de nuevo y expulsar a ese bebé que la estaba amenazando. Pero, a los pocos minutos, Aicha se levantó. Posó las manos sobre su vientre, agachó la barbilla y una fea mueca desfiguró su rostro.
«—¿Estás bien, mamá?
—Estoy bien, cariño. No te preocupes. No es nada.»
«Es el bebé ese, que le vuelve a dar golpes», pensó, llevada por un arrebato de odio. Su madre la besó en la mejilla, la arropó con el edredón rosa y salió del cuarto, sujetándose el costado derecho con la mano. «Sobre todo, no bajes. Sabes que a tu padre no le gusta que lo molesten las noches en que hay partido.»
Cerró la puerta y se quedó un rato de pie en la penumbra, con la espalda apoyada en la pared. El bebé llegaba. La muy condenada de Fatima estaba en lo cierto. Le faltaban tres semanas para dar a luz, aunque se había movido tanto, sin hacer caso de las recomendaciones que ella misma daba a sus pacientes —«No carguéis con objetos pesados, descansad»—, que no le sorprendería que el parto se le adelantase. Bajó al sótano. El partido acababa de empezar. Debieron de darse dos oportunidades de gol para Marruecos, puesto que había oído gritos («¡Venga, venga!») y, luego, clamores de decepción («¿Y ese no ve que es fuera de juego?»). Los hombres se pusieron de pie para recibirla. Abdellah quiso cederle su sitio, pero ella lo rechazó. «Como me siente, no estoy segura de poder ponerme de pie.» Le hizo una seña a Mehdi, que se levantó de mala gana.
«—¿Qué ocurre?
—Tengo contracciones. Creo que será hoy.
—¿Qué quieres decir?
—¿Que qué quiero decir? Que estoy a punto de parir. Deberíamos irnos a la clínica.»
Con el botellín de Heineken en la mano, giró el rostro hacia la pantalla de televisión. Durante unos segundos parecía completamente absorto en la carrera de Labied y su tiro, que paró el portero argelino.
«—¿Me estás entendiendo?
—le repitió Aicha. —Sí, sí, claro. Nos iremos. Como siempre dices que un parto tarda horas, podríamos esperar un poco, ¿no? —Mehdi se dirigió al grupito allí reunido—: Chicos, esta noche Marruecos va a ganar y yo voy a tener un hijo. —Y gritó—: ¡Champán!»
Casi en el acto apareció Fatima por las escaleras llevando una botella en la mano. Mehdi tendió una copa a Aicha. «No puede hacerte daño.» Ahora ya nadie estaba atento a ella. Tarjeta amarilla para Labied, y en el sofá los hombres discutían sobre la decisión del árbitro. Aicha apoyó las manos en la mesa y, cuando sintió que le llegaban las contracciones, retuvo la respiración. El vientre se le endureció, todos sus músculos se tensaron y se mordió el labio para no gritar de dolor. Después de todo, Mehdi tenía razón: los partos duraban mucho, y ella a menudo había mandado de vuelta a casa a sus pacientes. «Caminad un poco», les aconsejaba. «Volved a casa y dormid. Todavía no estáis listas.»
Le recorrió un escalofrío al imaginar que dentro de unas horas estaría tumbada y abierta de piernas en una de esas salas de partos que tanto odiaba. Su larga experiencia le impedía creerse esos cuentos de acontecimientos dichosos. Había visto y oído bastante como para pensar que la felicidad de parir a un hijo borra la temible crudeza del parto. Demasiados úteros desgarrados, senos deformados, sangre en las batas y en los zuecos de plástico. En carne viva, en plena carne viva. No, los bebés no nacen en las rosas, y las cigüeñas se contentan con cagar sobre el parabrisas del coche durante las interminables guardias. A medida que pasaban los años, aumentaba la repugnancia de Aicha al entrar en la gran sala de partos, donde había a veces cuatro o cinco mujeres, separadas únicamente por una sábana colgada del techo. El olor, sobre todo, era insoportable; a un fétido líquido amniótico, a mierda y a sangre. En verano, hacía más de cuarenta y cinco grados en el paritorio. Por mucho que abrieran las ventanas o encendieran un pequeño ventilador, la atmósfera era asfixiante, y las mujeres, con el rostro empapado de sudor, se desmayaban en pleno trabajo de parto. En invierno, por el contrario, reinaba un frío glacial. Aicha se ponía un grueso jersey debajo de la bata blanca y dos pares de calcetines. Algunas enfermeras llevaban guantes de lana. Más que el olor, más que la suciedad y el hacinamiento, lo que la agotaba eran los gritos. Las mujeres chillaban hasta desgarrarse la garganta. Gemían, se desgañitaban, berreaban como bestias a las que estuvieran degollando. Algunas repetían medio enloquecidas el nombre de Dios como quien grita «amor mío» en el momento del orgasmo. A veces, sobre todo de noche, se desataban las crisis. Podía ocurrir que una parturienta mordiese a una enfermera, hincándole los dientes en el pecho. En una ocasión, un médico perdió la calma. Abofeteó a una paciente que lo había arañado y, fuera de sí, le soltó: «¿Cuando él estaba sobre ti gritabas de ese modo?».
Aicha, incluso en medio del caos, se esforzaba por concentrarse en sus pacientes, aterrorizada ante la idea de que alguna se desangrase y muriera sin siquiera haber conocido a su bebé. Ella no era de las que minimizan los riesgos, de las que niegan el dolor y comentan: «Nadie le ha pedido tener un quinto hijo, ¿de qué se queja esta?». Pero Aicha no contaba con nada para aliviar su sufrimiento. Les decía que fueran valientes, les recordaba los millones de mujeres que habían alumbrado antes que ellas. Su ternura y las explicaciones científicas eran inútiles. Con las piernas abiertas y los pies encajados en los estribos de la camilla, con el rostro descompuesto, parecían haber perdido el decoro, la sensatez. Querían que las atendiesen solo a ellas y consideraban una injusticia que el médico se atreviese a dejarlas un momento para ocuparse de otra parturienta.
Se sirvió otra copa de champán. «No quiero ir a la clínica», se dijo a sí misma. Se imaginó muerta, desgarrada desde la vagina al ano. Vio charcos de sangre sobre el linóleo del suelo del hospital y el cordón viscoso que unía a todas las mujeres entre sí desde la noche de los tiempos. Quizá podría evitar ese mal rato y traer al mundo a su bebé de otra manera. Se le estaba subiendo el champán a la cabeza. Tenía ganas de hablar y no se atrevió. A Mehdi le molestaría que los interrumpiese o, peor aún, que fingiera que le interesaba el partido.
En el segundo tiempo, Fatima entró a recoger los botellines de cerveza y los ceniceros repletos de colillas. Trajo otra botella de champán, pero Mehdi sirvió un whisky a sus invitados. Rachid le propuso a Aicha examinarla. Subieron al dormitorio, ella se tumbó en la cama y Rachid introdujo la mano en su vagina.
«—Un dedo de dilatación. ¿Las contracciones son regulares?
—Cada veinte minutos, o quizá algo menos.
—Todavía es pronto. Ven, bajemos, que empieza la segunda parte. Yo no soy tan optimista como tu marido. Los Leones están un poco flojos. No se presenta bien la cosa.»
Rachid bajó al salón con los demás y Aicha cogió el teléfono para llamar a Selma. «Ojalá esté en su casa, ojalá no haya bebido demasiado», rogaba para sus adentros, y, milagrosamente, su tía respondió. «¿Te molesto?» Oyó a lo lejos carcajadas de mujeres y música árabe. Selma solía organizar en su casa de la avenida de Temara las fiestas más alegres de la capital. «¿Podrías venir ahora a quedarte con Mia? Tenemos que ir a la clínica.» Selma, alto y claro, gritó: «¡Amigos, las fiesta ha acabado! ¡Nos vamos todos!».
Aicha regresó al sótano, se sentó delante del televisor y pidió champán. Se bebió dos o tres copas y fumó varios cigarrillos. El tiempo parecía haberse detenido y la invadió una sensación de calma. Una nube de humo flotaba en el salón y, de vez en cuando, Mehdi se giraba hacia ella. Le respondía con una sonrisa tranquilizadora. Estaba convencido de que sería un varoncito y se alegraba ante la perspectiva de que lo acompañara viendo los partidos en la televisión. Fingía estar preocupado y le solía decir: «Ya verás, un niño es más revoltoso que una niña», pero le costaba disimular la alegría ante la idea de tener un heredero.
Los argelinos reclamaban un penalti. El grupito de amigos estaba ahora de pie, con las manos tendidas hacia la pantalla, como si se dirigieran al árbitro. Aicha no se hubiera atrevido a decirlo: temía que ganara Marruecos. La gente saldría a las calles a celebrar la victoria, con los coches tocando el claxon bien alto, e incluso se concentraría en el barrio. No quería que su bebé naciese en medio de tanta agitación. Cogió la botella de champán y vació en su copa lo que quedaba. «Ojalá pierdan, ojalá pierdan», deseó internamente. Y, en medio de la bruma en la que el champán la había sumido, pensó que era justo que su marido se disgustara y que sufriera igual que ella.
La frente se le cubrió de sudor. No podía dejar de apretarse las manos. Las contracciones eran menos espaciadas y cada vez más intensas. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y le vino el recuerdo de la capilla helada del colegio, en la que rezaba de pequeña, de rodillas con los brazos en cruz. «Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.» Se disponía a avisar a Rachid, pero este, completamente borracho, gritaba y se llevaba las manos a la cabeza. Mehdi le dio una patada a la mesa.
«—¿Qué ocurre? —preguntó Aicha con un hilillo de voz.
—¿Acaso no lo ves? Los argelinos han metido un gol. En el tiempo de descuento, ¿te lo puedes creer?»
En ese instante, Selma apareció por las escaleras.
«¿No os habéis ido aún a la clínica? ¿No te habrán obligado estos a esperar el final del partido?»
Cuando su madre regresó de la maternidad, Mia declaró: «Es el peor día de mi vida». Aicha estaba de pie en la entrada, pálida y sonriente, con el bebé en brazos. Se negó a mirarlo. Su madre insistió. Le propuso que se sentara en el sofá y tomara a su hermanita en brazos. Ella siguió negándose. «Es un monstruo. No la voy a tocar.» Durante los días siguientes, no quería dormir ni comer. Cuando su madre daba de mamar a Inès, ella se agarraba a sus piernas llorando. Entre sollozos, decía que le habían quitado a su mamá y que ese bebé, ese monstruo, se lo había robado todo. Se tiraba al suelo y se retorcía de dolor. Juraba que estaba enferma, que tenía ganas de vomitar, y Aicha le daba cucharadas de jarabe Vogalène. Fatima intentó consolarla. «Podría haber sido peor», le decía. «Imagínate que el bebé fuera un varón.»
Nadie la tomaba en serio. Solo tenía seis años y los adultos se burlaban de que dramatizara tanto. Selma soltó una carcajada cuando, en un ataque de rabia, la niña tiró al váter el permiso de conducir de Aicha, las llaves del coche y un par de pendientes con forma de mariposa que Mehdi le había regalado en Navidad. Y, para colmo, para avivar su sufrimiento, Inès era perfecta en todos los sentidos. El parto había transcurrido sin dificultad y casi sin dolor. Mientras que Aicha conservaba del nacimiento de Mia un recuerdo abominable, la llegada al mundo de Inès, en cambio, fue grata. La recién nacida que posaron sobre su vientre estaba tranquila, su cuerpecito rollizo se acurrucó contra ella, abandonándose con una confianza total. La frecuencia de las tomas era la habitual, se reía cuando la metían en el agua templada del baño y nunca lloraba. Era tan calladita que Amín, en una de sus visitas a Rabat en la primavera de 1980, se preocupó. «¿Es normal que no chille?» A medida que pasaban las semanas se confirmaban los miedos de Mia. Esa niña la había expulsado de un paraíso donde había sido querida y había vivido feliz. Le había robado su vida.
Fue durante esa visita de los padres de Aicha cuando estalló el drama. Estaban tomando un aperitivo en la terraza, bajo el níspero que lucía sus frutos. Desde que habían llegado, Mathilde no dejaba de criticar la casa. Hizo comentarios sobre el ruido de la calle y la falta de privacidad. Alegaba que la vecina los espiaba y que no era normal vivir amontonados unos sobre otros. En la finca, Mia podría bañarse en una piscina de verdad en lugar de chapotear en esa de plástico ante la vigilancia de la criada. «¿No es verdad, Amín?» Aicha se mordió el labio. Temía que Mehdi estallara. Discutía continuamente con su suegra. Le reprochaba que acaparase tanto protagonismo, que hablara sin ton ni son, que fuera una racista por haberse atrevido a criticar la música marroquí y por haber dicho en una ocasión que la pascua del Aid-el-Kebir, con el sacrificio de los corderos, la asqueaba. Incluso la había amenazado con no dejar que se llevara a la niña a la finca: conducía demasiado mal y le enseñaba unas groserías que no eran propias de su edad.
Amín se encogió de hombros. Lo que le molestaba a él eran los nombres de sus nietas. Ya cuando nació Mia había mostrado su desacuerdo y había insistido en que le pusieran un verdadero nombre marroquí: Hind o Latifa, por ejemplo. «¿Pero Inès? ¿Qué significa Inès…?» Aicha le explicó que eran unos nombres fáciles de pronunciar en cualquier idioma y que eso las ayudaría en el futuro. «¿Os avergonzáis de ser árabes o qué? ¿Las educáis para ser extranjeras y que acaben dándoos la espalda?», soltó en dirección a su yerno. Amín había bebido mucho, el vino rosado se le subía a la cabeza, y todos sabían qué era lo que en realidad le preocupaba. Su hijo, Selim, se había instalado en Nueva York. «Una ciudad de putas y de golfos», según Amín. Se hacía llamar Sam, ya tenía treinta años y ningún oficio reconocido —«¡La fotografía es un pasatiempo, no un trabajo!»—, ni esposa, ni hijos, y jamás había manifestado el menor interés por la finca.