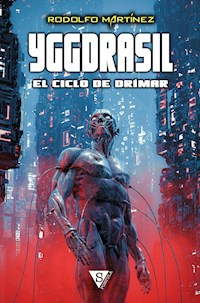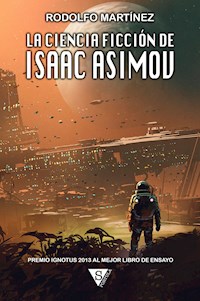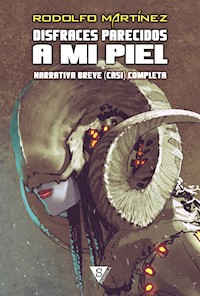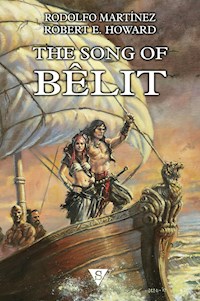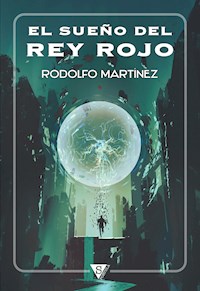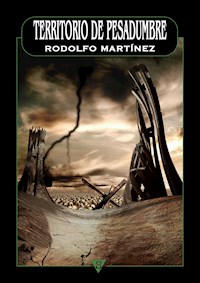Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sportula Ediciones
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Encrucijada no tiene magistrado; no lo necesita. La guarnición de la villa, dirigida por la centurión Órdube Demáquera Lequetia, es más que suficiente para resolver cualquier conflicto que pueda surgir. De ahí la sorpresa de Lequetia cuando una noche el optio Árgulo la informa de que la casa del magistrado está ocupada. Minutos más tarde conocerá a Árgida Intrubio Polio, patricio de Urbe que acaba de ser nombrado magistrado de Encrucijada. Antes de que la centurión tenga tiempo de digerir lo que está pasando, recibe aviso de una muerte violenta en el cercano cenobio. El magistrado se enfrascará enseguida en la investigación del asesinato acompañado de Lequetia, quien no tarda en quedar asombrada ante sus extraordinarias capacidades deductivas. Más intrigante que el asesinato que investigan juntos es la personalidad de Polio y el que alguien como él, un patricio, haya acabado como magistrado en una villa anodina y carente de importancia. En Encrucijada, Rodolfo Martínez se adentra con pulso firme en el terreno del policiaco costumbrista... con la curiosa circunstancia de que en este caso, la sociedad que se analiza es un lugar irreal, una suerte de Roma ficticia por la que transitan personajes a cual más variopinto.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rodolfo Martínez
ENCRUCIJADA
Primera edición: Diciembre, 2021
© 2021, Sportula por la presente edición
© 2014, 2015, 2021, Rodolfo Martínez
Ilustración de cubierta: Marina Vidal
Diseño de cubierta: Sportula
ISBN tapa dura: 978-84-18878-13-8
ISBN rústica: 978-84-18878-14-5
ISBN ebook: 978-84-18878-15-2
SPORTULA
www.sportula.es
SPORTULA y sus logos asociados son marca registrada de Rodolfo Martínez
Prohibida la reproducción sin permiso previo de los titulares de los derechos de autor. Para obtener más información al respecto, diríjase al editor en [email protected]
PRIMERA PARTE
EL CADÁVER QUE SOÑABA
1
Un magistrado
—¡Centurión! ¡Despierta, centurión!
Demáquera Lequetia abrió los ojos, masculló una maldición e intentó enfocar la vista. El optio Árgulo la zarandeaba de un lado a otro y su rostro redondo y simple parecía una oda a la preocupación.
Parpadeó y se incorporó en el lecho.
—¿Qué sucede, optio? —preguntó con voz pastosa.
Árgulo se cuadró, o, al menos, lo intentó, mientras Lequetia se ponía en pie y llenaba la palangana con agua.
—La casa del magistrado —dijo Árgulo—. Alguien… Está ocupada.
Lequetia terminó de lavarse la cara y el cuello y se miró unos segundos en el espejo antes de volverse hacia su subordinado. Como de costumbre, no reconoció del todo a la mujer de treinta y cinco años que le devolvía la mirada.
—¿Por quién? —preguntó.
El optio Árgulo miró a su alrededor, como si alguien pudiera darle la respuesta.
—No lo sé.
Lequetia se puso la túnica, se calzó las botas y se ciñó la espada. En un extremo de la habitación, acumulando polvo, había un yelmo. Lo pensó unos instantes y echó a andar hacia la puerta tras mascullar una maldición.
—Sígueme, optio.
Al salir alzó la vista. Acababa de amanecer y el horizonte perdía los últimos rastros de rojo mientras el sol ascendía con pereza. El frío de la mañana se le metió en los huesos y estuvo a punto de dar media vuelta y ponerse una capa. Se encogió de hombros y miró de nuevo al cielo: apenas había nubes, y en unas horas el calor iba a ser insoportable. Odiaba el verano; claro, que tampoco le gustaba demasiado el invierno. En cuanto a la primavera y el otoño, cargados de viento y lluvia, eran una molestia que soportaba a regañadientes.
—¿Cuándo ha sido?
El optio Árgulo dudó unos instantes.
—Ahora mismo, centurión. Tuvo que ser ahora mismo. La última ronda pasó por allí hace poco más de media hora y no había nadie en la casa.
Asintió, aunque le parecía absurdo. La casa del magistrado llevaba más de diez años vacía, y en ese tiempo había desaparecido casi todo lo que pudiera haber quedado de valor en ella. Además, nadie se mete a robar justo después del amanecer, cuando la gente empieza a despertar y cualquiera puede ver al ladrón, sino de noche, en silencio y de un modo discreto. Quien quiera que estuviese en la casa era un completo imbécil; o bien…
No, absurdo.
No tardaron en llegar. Era una villa regia y sólida en las afueras del pueblo, concebida para ser un refugio y no para impresionar. A pesar del aire de decrepitud que flotaba a su alrededor, la casa se mantenía en pie de un modo casi desafiante, como si el tiempo y el abandono no fueran más que molestias a las que hacía frente con dignidad.
Dieron la vuelta al edificio y vieron la puerta principal abierta, dos caballos atados al poste y una luz vacilante que salía del interior.
Meneó la cabeza.
No, eso no era un ladrón. Tampoco un imbécil.
Solo que no era posible.
Con un gesto de la mano, le indicó a Árgulo que esperase. El optio asintió, nervioso, y agarró la lanza con fuerza.
Se acercó a los caballos y les echó un vistazo. Habían estado viajando, desde luego, pero el dueño no los había forzado más de lo necesario y, aunque necesitaban un buen cepillado, parecían descansados. Buenos animales, sin la menor duda: dóciles y resistentes.
Comprobó los arreos y la silla: buena calidad y excelente artesanía. No era un trabajo barato y seguro que había valido cada as pagado.
Se acercó luego a las alforjas. El cuero, repujado, estaba desgastado por los años y los viajes. Con la yema de los dedos siguió el contorno medio borrado de lo que podía ser un blasón familiar.
—No esperaba tanta diligencia a una hora tan temprana —dijo una voz a su espalda.
Se volvió. En el umbral de la puerta, un hombre la contemplaba con un candil en la mano, una ceja alzada y el asomo de una sonrisa en el rostro. Aparentaba unos cincuenta años, y la ropa que vestía, si bien arrugada y sucia por el viaje, era de primera calidad.
—Yo tampoco —respondió Lequetia.
La sonrisa terminó de materializarse en el rostro del desconocido.
—Lamento mi llegada a una hora tan intempestiva —dijo—. Me temo que calculé mal la distancia y llegué antes de lo que esperaba.
Se echó la mano a la manga y de ella extrajo un rollo lacrado.
—Debes de ser la centurión Órdube Demáquera Lequetia.
La interpelada asintió. Nadie había usado su nombre completo en mucho tiempo y tuvo una extraña sensación al oírlo pronunciar de un modo tan formal.
—Mis credenciales —dijo el desconocido mientras le tendía el rollo.
Lequetia lo tomó, rompió con cuidado el lacre y leyó con los ojos entrecerrados exactamente lo que esperaba leer y no acababa de creerse. Se detuvo un instante al final, en la línea que revelaba el nombre del nuevo magistrado: Árgida Intrubio Polio.
Tomó aire y trató de permanecer impasible mientras luchaba por asimilar que la ciudad tenía de nuevo un magistrado y que era nada menos que un Intrubio del clan de los Árgidas. Reaccionó de pronto, alzó la vista y devolvió el rollo a su propietario.
—Hace más de diez años que estamos sin magistrado —dijo, y odió el tono de disculpa que cabalgaba en sus palabras—. No esperábamos…
—Claro que no —respondió el nuevo magistrado, comprensivo—. Como te he dicho, lamento lo intempestivo de mi llegada, centurión. No es mi intención alterar vuestra rutina. Estoy aquí para ayudar, no para ser una molestia.
Lequetia asintió, sin saber qué pensar de las últimas palabras del magistrado, y se volvió hacia Árgulo, que seguía en la esquina del edificio agarrado a la lanza.
—¡Optio! No te quedes ahí parado como un pasmarote. Despierta a dos de los muchachos y que vengan a echar una mano con los caballos.
Tras una temblorosa inclinación de cabeza, Árgulo dio media vuelta y echó a correr hacia el cuartel.
—Gracias, centurión —dijo el magistrado—. He conseguido habilitar la sala junto a la puerta y de momento cubre mis necesidades a la perfección. Pero confieso que no me vendría mal que se le pegase un buen repaso a la casa. Y supongo que necesitaré contratar los servicios de alguien de forma permanente. Para su mantenimiento… y el mío, claro.
—Me encargaré de ello. ¿El resto de tu equipaje está en camino?
—¿El resto? No hay ningún resto. —Señaló hacia el segundo caballo con un gesto de la cabeza—. En cuanto haya descargado las últimas alforjas de mi montura, habré acabado con el equipaje. Me gusta viajar ligero —añadió, dando por sentado que aquello lo explicaba todo.
—Comprendo —respondió Lequetia, quien no entendía nada de nada.
Entretanto, Árgulo había regresado con un par de guardias. Lequetia los asignó a las órdenes del magistrado (quien contemplaba con un deje de distante diversión toda la escena), se despidió de él y volvió al cuartel acompañada del optio.
Un magistrado en una ciudad sin importancia que se las había apañado muy bien sin él durante los últimos diez años. ¿Por qué? Y, sobre todo, ¿por qué un patricio para el cargo?
Malditos sean los tiempos interesantes, pensó mientras entraba en su habitación.
2
Un cadáver
Sequía o diluvio, no hay términos medios, decía el viejo dicho. Y no podía ser más cierto. Por si no hubiera sido suficiente la llegada de un magistrado al pueblo después de tanto tiempo sin uno, por la tarde apareció el herborista del cercano cenobio de Bibio en un estado de evidente agitación.
—Salve, centurión; paz contigo.
—Y contigo, frate.
—Ojalá, centurión, ojalá. Pero me temo que la paz se encuentra muy lejos de mí en este momento.
Lequetia sonrió y le indicó con un gesto al herborista que se sentara.
—Quizá un poco de vino pueda traerla —dijo.
—Nada querría más que compartir contigo un buen caldo, pero me temo que no podrá ser, al menos hoy. Tu presencia y la de tu gente es requerida en el cenobio.
—¿Por quién?
—El Sumo Frate, quién si no.
Lequetia tomó aire y entrecerró los ojos. El cenobio estaba a poco más de una legua de Encrucijada y, aunque los contactos entre ambos lugares eran frecuentes (y beneficiosos, por lo general), no lo era tanto que el superior del cenobio solicitara la presencia de la guarnición del pueblo. El Sumo Frate era un individuo orgulloso y altivo tras sus humildes modales monásticos y prefería lavar en privado los trapos sucios del cenobio sin involucrar a la autoridad civil.
—¿Qué ha pasado?
El herborista sacó un pañuelo de entre los pliegues del hábito y se secó el copioso sudor que le descendía por la frente.
—Algo que entra en tu jurisdicción y escapa a la nuestra, me temo. Un asesinato.
Lequetia asintió y frunció el ceño.
—¿De un frate? —preguntó.
—No.
—¿Un habitante de Encrucijada, un peregrino, un ladrón, un artesano de los gremios?
—No lo sabemos. No conocemos al muerto. Sospecho que ni su madre lo reconocería en el estado en el que se encuentra. Lo poco que le queda de rostro es… Aún me estremezco al pensar en ello.
Lequetia se mordió el labio inferior.
—¡Optio! —gritó de repente.
Árgulo asomó la cabeza.
—Envía a alguien a casa del magistrado —dijo—. Va a tener oportunidad de iniciar su trabajo antes de lo que esperaba.
Árgulo parpadeó, tratando de entender lo que acababa de oír.
—¿Quieres que te lo ponga por escrito? ¡Vamos, manda a alguien!
—Sí, centurión.
El rostro de Árgulo desapareció del umbral tan rápido como había aparecido. Lequetia contuvo una sonrisa ante el gesto de estupor del herborista.
—¿Magistrado? —preguntó.
—Desde esta misma mañana.
El herborista meneó la cabeza, incrédulo.
—La Señora viaja por caminos ignotos, desde luego —dijo al fin—. Y como de costumbre, el Señor tiene una forma un tanto singular de responder a las plegarias.
—Eso parece, frate; eso parece.
El magistrado detuvo el caballo a las puertas del cenobio. Miró a su alrededor, asintió meditabundo y luego reanudó el camino con un ligero golpe de los talones.
Lequetia cabalgaba al lado, mucho menos cómoda en su montura. Para empezar, no acababa de entender qué hacía allí el magistrado ni por qué se había empeñado en ir hasta el cenobio con ella como única compañía. Tampoco comprendía por qué no se había limitado a darles las órdenes pertinentes ni había esperado después, instalado con comodidad en su oficina, a que Lequetia lo informase de lo ocurrido.
Sumida en sus pensamientos, casi no fue consciente de que trasponían el enorme portón y salían a una amplísima plaza en cuyo centro se alzaba un edificio alto y estilizado, rematado por una torre delgada en la que ondeaba un estandarte con el símbolo del Dios Dual.
A un lado de la torre se veía un pequeño domo y, como le pasaba siempre que lo divisaba, Lequetia no pudo quitarse de encima la idea de que al edificio le había salido una joroba. A la izquierda, bastante menos imponente, había un complejo de diversas construcciones destinadas a los frates y sores en sus quehaceres diarios. Al otro lado del templo, más lejos, abrigados por las murallas, casi acurrucados contra ellas, se distinguían los talleres de los artesanos.
Era la cuarta vez que Lequetia visitaba el cenobio desde que se había hecho cargo de la guarnición de la ciudad y, como las tres veces anteriores, se maravilló ante la cantidad de espacio con el que contaban. Por no mencionar todos los campos y bosques de los que el cenobio era el dueño, y cuyo usufructo arrendaba a los campesinos.
Dos frates se acercaron a los recién llegados, los ayudaron a descabalgar y se ocuparon de las monturas.
—Salve, visitantes; paz con vosotros —dijo el mayor de los frates.
—Y con vosotros —respondió el magistrado con una inclinación cortés de cabeza.
—El Sumo Frate os espera, si tenéis a bien acompañarme.
El magistrado dudó unos instantes, pero acabó asintiendo.
—Por supuesto. Guíanos, por favor.
El frate los llevó hacia el alto y estilizado templo. La centurión se dio cuenta de que el magistrado no perdía detalle de cuanto ocurría a su alrededor. Nada escapaba a su mirada, deliberadamente benévola: ni el humo en los talleres, ni los paseos de los monjes, ni las miradas que se intercambiaban a su paso las personas con las que se cruzaron.
Entrar en el templo fue como pasar a otro mundo. De pronto, la realidad quedó fuera, mantenida a raya por las paredes elevadas, y se sumergieron en un cosmos de frescor, penumbra y tranquilidad. Las sandalias del frate que los guiaba apenas hacían ruido sobre el embaldosado y, a cada paso, la centurión tenía la sensación de estar rompiendo algo precioso y delicado con sus bastas botas de montar. Era difícil saber qué pensaba el magistrado.
El Sumo Frate era un hombre de unos sesenta años, bajo, regordete y calvo como una pelota. Estaba no muy lejos del altar mayor, bajo una de las vidrieras, y la luz coloreada lo hacía parecer un personaje irreal.
A su izquierda se alzaba imponente la estatua que representaba al Dios Dual: de perfil, con los brazos extendidos casi en cruz, la doble imagen de un hombre y una mujer alzaba el rostro hacia el cielo. Estaban espalda contra espalda, medio fusionados el uno contra el otro, siempre a punto de convertirse en un único ser, pero sin terminar jamás el proceso.
Lequetia había oído que en otras partes de la República la interpretación que se daba a la doble naturaleza de Dios era justo la contraria. Las dos figuras, decían, no estaban a punto de fusionarse en una, sino a mitad del proceso de separarse en dos. En el pasado, le habían dicho, se habían librado guerras para decidir cuál de las dos interpretaciones era correcta. Lequetia sospechaba que volverían a librarse en el futuro por el mismo motivo.
Mejor después de mi muerte.
Con un gesto de la mano, el Sumo Frate despidió al monje que había guiado a los dos visitantes, se puso en pie y les tendió la mano con el dorso hacia ellos y con el anillo rematado con un rubí en el dedo anular bien a la vista.
Lequetia no hizo nada, a la espera de la reacción del magistrado.
Este fingió no ver la mano en espera del beso; se limitó a inclinar la cabeza y dijo:
—Árgida Intrubio Polio, équite de la República y, desde hoy mismo, magistrado de Encrucijada. Paz contigo.
—Y contigo, hijo mío —respondió el Sumo Frate mientras retiraba la mano como si nada hubiera pasado.
A Lequetia, que lo conocía bien, no se le escapó el modo cuidadoso y concentrado en que el hombre ocultaba la rabia. Miró a Polio y comprendió que el magistrado también se había dado cuenta.
Polio no fue a ver de inmediato al cadáver que estaba en el laboratorio del herborista, sino que pidió que le mostraran dónde lo habían encontrado. A Lequetia le pareció una preferencia extraña, pero había decidido que lo mejor que podía hacer en aquellos momentos era estar atenta, obedecer con diligencia las órdenes de Polio y guardar silencio a menos que fuera requerida su opinión.
El herborista los guio a la parte posterior del templo, donde se extendía una amplia zona de huertos que iba casi de muralla a muralla. La huella del cadáver aún era visible en medio del huerto de repollos; tanto que casi se habría podido trazar el contorno con solo seguir el rastro de verduras aplastadas.
Polio le indicó con un gesto a Lequetia que esperase justo al borde del pequeño huerto y luego, con una prudencia exagerada, se internó en él. De vez en cuando se detenía y miraba a su alrededor, y un par de veces se agachó y examinó el suelo más de cerca. Por fin llegó al lugar donde se había encontrado el cuerpo y pasó un buen rato acuclillado, decidido a examinar cada palmo del exiguo terreno.
En todo caso, eso le pareció a Lequetia, quien no pudo por menos que pensar que lo que estaba haciendo el magistrado era una auténtica pérdida de tiempo. Sin embargo, se guardó mucho de demostrarlo y permaneció impasible de pie al borde del huerto mientras esperaba con paciencia a que Polio terminase las extrañas pesquisas.
El magistrado se incorporó de repente y le hizo una seña para que se acercase.
—¿Qué opinas, centurión?
¿Opinar? ¿Qué había que opinar?
—¿Sobre qué? —preguntó Lequetia.
—Sobre por qué fue encontrado aquí el cuerpo, cómo lo depositaron y dónde lo mataron.
Lequetia frunció el ceño sin terminar de comprender a qué se refería Polio. El magistrado la contemplaba con su habitual gesto benevolente y el esbozo de una media sonrisa.
Piensa, imbécil, piensa.
Poco a poco, las ruedecillas dentro de su cabeza se pusieron a girar, los engranajes encajaron unos con otros y la maquinaria de su pensamiento echó a andar; renqueante al principio, con más seguridad a medida que una idea se encadenaba con otra.
—No sé dónde lo mataron —dijo al fin—, pero parece claro que no fue aquí, visto que no hay restos de sangre. —Dudó unos momentos—. Dado que el herborista dio a entender que tenía el rostro destrozado, tendría que haber rastros en el suelo: sangre, sesos, hueso. No hay nada, y no parece que haya sido limpiado. —Dudó de nuevo. El camino que seguía ahora era un poco más resbaladizo—. Por el aspecto que presenta el huerto, diría que el cadáver fue arrojado desde una cierta altura; quizá desde el templo. No sé por qué lo dejaron aquí y tampoco dónde murió, lo siento.
El esbozo se convirtió en una sonrisa completa en el rostro de Polio, quien asintió complacido.
—¡Espléndido, centurión, buen trabajo!
Lequetia se ruborizó, a su pesar.
—Aunque no puedo estar de acuerdo contigo en que lo hayan dejado caer desde el templo. La distancia es la correcta, en efecto, pero, si echas un vistazo al edificio, verás que en el muro de este lado no hay ventana alguna. Las únicas que se ven son las de la torre, pero están demasiado altas y resultan demasiado pequeñas y estrechas.
—Entonces, ¿desde dónde?
—Eliminado el templo, solo nos queda la muralla.
Lequetia dudó unos segundos.
—Está muy lejos.
—Mucho, sí —concedió Polio—, pero no demasiado. No si el cuerpo es lanzado de la forma correcta.
Lequetia asintió.
—Supongo que tienes razón —dijo—. Si no pudo ser desde el templo, tuvo que haber sido desde la muralla.
—Por lo demás, el suelo no nos dice gran cosa —añadió Polio—. Me temo que es un palimpsesto sobre el que se ha escrito demasiadas veces en los últimos días. Pero, hasta donde puedo juzgar, las únicas huellas recientes corresponden a las de los frates que encontraron y trasladaron el cadáver, así que podemos suponer con cierto grado de seguridad que quien quiera que arrojase aquí el cuerpo no se acercó después a ver cómo había quedado su obra. Y, ahora sí, ha llegado el momento de que le echemos un vistazo al difunto.
Dio media vuelta y salió del huerto, seguido de una Lequetia cada vez más confusa y, al mismo tiempo, extrañamente animada.
El herborista había tenido razón: ni su propia madre habría reconocido al muerto… al menos por el rostro. Lo que había sido la cara no era más que una masa informe de astillas de hueso, restos de cerebro y sangre coagulada.
Polio lo examinó con frialdad, con la misma pasión con la que un carnicero se asegura de que una chuleta está bien cortada. Lequetia reprimió una oleada de recuerdos y asistió impasible a las manipulaciones del magistrado, quien había terminado con el rostro y ahora prestaba atención al resto del cuerpo.
—No parece un frate, desde luego —murmuraba mientras examinaba la palma de las manos del cadáver—. Un artesano, diría yo. Un herrero, a juzgar por los brazos, los hombros y la palma de las manos. Un aprendiz.
—¿Por qué un aprendiz? —preguntó Lequetia.
Tras ellos, el herborista asistía fascinado a la conversación.
—Demasiado joven para ser un oficial.
Lequetia asintió y se volvió al herborista.
—¿Falta algún aprendiz en los gremios? —preguntó.
El interpelado se encogió de hombros.
—No sabría decirlo —respondió—. El cenobio alquila las tierras a los artesanos y cobra el diezmo de sus ganancias, pero no nos inmiscuimos en los asuntos internos, ni en las idas y venidas de sus miembros.
Polio, como si no hubiera oído nada, seguía examinando el cadáver. De vez en cuando dejaba escapar un hondo murmullo, una especie de meditabundo «Hmmm» que Lequetia encontraba un poco inquietante.
—Quizá sea hora de averiguarlo, ¿no crees? Si el muerto no es un frate, es muy posible que sea alguien de los gremios.
El herborista dudó unos instantes.
—Supongo. Enviaré a alguien luego…
—Preferiría que lo hicieras ahora —dijo de pronto Polio sin dejar de examinar el cuerpo. Hablaba de un modo tranquilo, suave—. Te estaría muy agradecido.
El herborista se mordió el labio, miró a la centurión, que se encogió de hombros, y dijo al fin:
—Claro, magistrado; ahora mismo.
Dio media vuelta y los dejó solos. Polio esperó un tiempo prudencial antes de abandonar toda pretensión de estar examinando el cadáver.
—¿Qué opinas, centurión?
—¿Sobre qué? —respondió Lequetia, antes de darse cuenta de que acababan de intercambiarse exactamente las mismas frases que en el huerto.
Sin embargo, lo que dijo Polio a continuación fue un poco distinto:
—Bueno, desde una perspectiva general me interesa tu opinión sobre casi cualquier cosa. Al fin y al cabo, estamos condenados a tener una relación laboral estrecha y prolongada, espero. Pero, en lo que concierne a este asunto, me refería solo al cadáver.
Lequetia se mordió el labio.
—No sabría qué decir, magistrado. Es un cadáver. Carne muerta.
Polio asintió.
—Y supongo que ya viste bastante de eso en Gevaarbos, ¿no? —preguntó Polio como quien no quiere la cosa—. A estas alturas, visiones como esta no te impresionarán demasiado, imagino.
—¿Cómo sabes…?
—Tu edad y tu tatuaje, centurión.
—Mi edad y mi…
Cerró la boca y frunció el ceño, intentando descifrar las palabras del magistrado. Polio la contemplaba con interés, casi como si estuviera siguiendo los pensamientos de la centurión.
—Comprendo que mi tatuaje te ha revelado que estuve en la Décima Legión —dijo Lequetia al fin—. Y puedo suponer que, basándote en mi edad, considerases posible que hubiera estado en Gevaarbos. Pero algo me dice que no te limitas a considerarlo posible, sino que estás seguro. Y, en efecto, el tatuaje no solo me identifica como una veterana de la Décima Legión, sino que establece con bastante exactitud la época en la que serví. El estilo actual de los tatuajes castrenses es distinto. El que llevo en mi antebrazo dejó de usarse hace unos seis años y supongo que eso te ha ayudado a fechar con más exactitud mi paso por la legión. Lo que no comprendo es qué interés puede tener un magistrado en reconocer los distintos estilos de los tatuajes castrenses.
Polio sonrió.
—No siempre he sido un magistrado —dijo—. E incluso estos pueden tener sus pasatiempos. —Asintió para sí—. Pero nos estamos apartando del asunto. Carne muerta, has dicho, y, en efecto, lo es. Pero un pedazo de carne muerta bastante interesante. El estado de lo que era el rostro resulta lamentable, sin duda, pero queda lo suficiente de la parte posterior de la cabeza para que podamos llegar a algunas conclusiones.
—¿Por ejemplo?
—Que fue golpeado por la espalda, en la coronilla, con un instrumento pesado y romo; que, cuando sucedió, miraba hacia arriba, y que la persona que lo golpeó era más baja que él. Y zurda, aunque eso último está un poco más sujeto a interpretación. —Mientras hablaba, Polio había girado con sutileza lo que quedaba de la cabeza del cadáver y le había ido señalando los indicios que corroboraban sus palabras. Guiada por ellas y por los gestos del magistrado, Lequetia no tuvo más remedio que mostrarse de acuerdo—. El golpe fue lo bastante fuerte para matarlo o, al menos, dejarlo en un estado cercano a la muerte. Hemos de suponer, por tanto, que la desfiguración del rostro tuvo lugar cuando ya estaba muerto o, quizá, agonizando. Todo eso no es nada concluyente, y tampoco estamos cerca de saber quién lo mató. Pero es bastante interesante por sí mismo, ¿no crees?
Lequetia dudó unos instantes y, en lugar de responder, le hizo la pregunta que llevaba rondándole la cabeza todo el día:
—Perdona mi impertinencia, magistrado, pero ¿a qué te dedicabas antes?
Polio sonrió de nuevo.
—A muchas cosas —dijo tras una pausa reflexiva—. Ninguna de ellas demasiado interesante.
Lequetia no le llevó la contraria, pero era evidente que no le creía.
3
Una cena
Anochecía cuando volvieron a Encrucijada. Magistrado y centurión se despidieron a la entrada del pueblo y Lequetia, tras dejar el caballo en la cuadra de la guarnición, se acercó a casa de la familia Lépido, donde la dómina Arcea ya la estaba esperando.
Mientras recogía la cena y la comida para el día siguiente, como hacía todas las tardes, Lequetia respondió de forma lacónica a las preguntas de la dómina sobre el nuevo magistrado; Polio era, tal como la centurión había supuesto, la comidilla de Encrucijada a esas alturas. Aprovechó el interrogatorio para comentarle que el magistrado iba a necesitar una doncella y una cocinera. Sabía que, con dejarlo caer, sería suficiente. Lépida Arcea, sin que nadie se lo pidiera, pondría el pueblo patas arriba hasta dar con la doncella y la cocinera adecuadas para el magistrado.
A cambio, claro, tuvo que aguantar impertérrita una nueva andanada de preguntas que habrían derrotado a alguien peor pertrechada para esas batallas.
—Eres demasiado discreta, centurión —dijo al fin la dómina, como de costumbre. Era una forma tácita de reconocer su derrota… hasta la siguiente batalla.
De vuelta a la guarnición pasó junto a la taberna de Pábolo Arcedio y vio que el magistrado se sentaba en una de las mesas que el tabernero había dispuesto en el exterior, junto a la plaza, y que devoraba con buen apetito media docena de sardinas a la plancha. Al ver a Lequetia, alzó la mano y la saludó con cordialidad.
La centurión le devolvió el saludo y siguió su camino, sin pasar por alto el modo en que Polio se limpiaba los dedos por el expeditivo procedimiento de chupárselos, antes de servirse un generoso vaso del vino peleón de Arcedio.
Cenó a solas, como siempre. Y, también como siempre, al destapar la olla se preguntó otra vez si no habría sido una estúpida al rechazar de nuevo las insinuaciones de la dómina. Se encogió de hombros, tomó la cuchara y empezó a comer con ganas.
Más tarde, medio recostada en el camastro y mientras mordisqueaba un racimo de hierbas medicinales, volvió a darle vueltas a la cuestión de quién era Polio, por qué había elegido Encrucijada de entre todos los lugares de la República y qué había venido a hacer allí.
Se había presentado ante el Sumo Frate como «équite», lo cual era estrictamente cierto, pero no toda la verdad. Todo patricio era un équite, pero no todo équite era un patricio. Polio, de forma deliberada, había rebajado su condición social. Lequetia ignoraba con qué propósito, pero sabía sin lugar a dudas que los Árgidas no eran simples équites. Y estaba segura de que el Sumo Frate también lo sabía. Y más segura aún de que Polio no ignoraba ninguna de esas dos cosas.
Eso ya lo convertía en peculiar. El hecho de que fuera amable en extremo, que no pareciera haber nada que lo sacara de quicio y que tuviera una mente aguda y observadora no contribuían a mejorar el asunto.
Tras explorar el lugar donde se había encontrado el cadáver y examinarlo después, ambos se habían dirigido hacia los gremios y, sin el menor asomo de duda o vacilación, Polio había llevado sus pasos hacia el taller del herrero.
Cuando el magistrado y la centurión llegaron, el herrero, un hombre bajo de hombros enormes (casi una caricatura de su profesión) miraba con incredulidad a su interlocutor, sin terminar de creerse del todo lo que le decían.
Interlocutor que no era otro que el herborista, flanqueado por dos frates jóvenes y encapuchados que mantenían la vista baja mientras su superior hablaba.
—No… Eso no puede… —La voz del herrero era un susurro incrédulo—. Es absurdo —consiguió decir en voz más alta—. Trobio no…
Hizo falta todo el poder de convicción del herborista para que el herrero aceptase que su aprendiz no se había ido de juerga ni estaba durmiendo la mona en alguna cuneta, sino que se encontraba en el herbolario del cenobio convertido en un cadáver con el rostro destrozado.
Polio se abstuvo de intervenir y dejó que el herborista llevase la voz cantante. El magistrado se limitó a observar cuanto sucedía, siempre mirando a su alrededor con benevolencia y, Lequetia estaba segura, sin que se le escapase el menor detalle.
Detalles como el herrero intentando asimilar la muerte de su aprendiz.
O su hija, que entraba en ese momento en la herrería y se echó a llorar al oír la noticia mientras miraba a su padre de un modo difícil de descifrar. Después pareció a punto de decir algo pero dio media vuelta y echó a correr hacia la casa sin añadir una palabra.
O los dos jóvenes frates, el rostro humillado y la expresión neutra, pero más nerviosos a medida que pasaba el tiempo. Uno de ellos tenía una mano vendada.
O el otro aprendiz, que no parecía demasiado sorprendido por la muerte de su compañero y que se limitó a mascullar algo ininteligible antes de volver a la fragua.
O el herborista, que de repente no tenía palabras y que se volvió hacia Polio en busca de ayuda.
—Es mejor que dejemos a estas personas con su dolor —dijo entonces el magistrado—. Habrá tiempo más adelante para hablar con ellos.
Sin más palabras, saludó con una inclinación de cabeza, dio media vuelta y dejó el taller. Lequetia fue tras él, sin dejar de preguntarse qué demonios le pasaba por la cabeza. Y, ahora, tras la cena, recostada en el camastro, seguía preguntándoselo.
Eso y muchas otras cosas.
Encrucijada llevaba diez años sin magistrado. En realidad, no lo necesitaba. Apenas había conflictos en el pueblo, la escasa guarnición se las bastaba y sobraba para mantener el orden, y para cosas importantes de verdad se podía hacer un viaje de un par de días a la cercana ciudad de Hérmula.
Tampoco Polio actuaba como se esperaría de un magistrado. Para patearse los caminos, indagar lo que había ocurrido, tomar nota de los sospechosos y detenerlos si era menester, ya estaban ella y su gente. El magistrado estaba para dar órdenes, examinar la situación desde su oficina y tomar las decisiones que fuera necesario tomar. No para…
Se mojó los dedos y apagó con ellos la bujía que ardía en la mesita junto al camastro. Luego, en la oscuridad, terminó de desnudarse y se tumbó boca arriba.
Tardó bastante en dormirse.
Al salir de sus aposentos en el cuartel a la mañana siguiente, Lequetia casi había esperado encontrarse al magistrado en el umbral, contemplándola con un gesto amable y la sombra de una sonrisa en los labios. Fue un poco decepcionante abrir la puerta y ver que no estaba allí.
A media mañana no pudo resistirlo más y se acercó a la residencia de Polio. Desde luego, había gente en la casa, a juzgar por el ruido y el revuelo. Lequetia tiró de la campanilla y dio los últimos retoques a la excusa que había urdido para acercarse por allí.
No tuvo oportunidad de usarla. La puerta se abrió y el rostro que asomó al umbral no fue el de Polio, sino el de Lépida Arcea.
—Centurión, qué sorpresa tan agradable.
—Dómina —saludó ella, conteniendo una maldición.
—El magistrado no está —dijo la mujer sin dejar de sonreír—. Se fue poco después de desayunar.
No era mucho lo que Lequetia podía ver del interior de la casa, pero sí lo suficiente para distinguir otro par de cuerpos femeninos. Parecían bastante atareadas.
—Lo pillamos de casualidad —siguió diciendo Arcea—. Estaba decidido a irse sin desayunar, fíjate qué barbaridad, pero entre Temista, Lerea y yo conseguimos convencerlo de que tomara algo antes de salir a escape.
Lequetia asintió. Radia Temista y su joven hija Radia Lerea. Tenía todo el sentido del mundo. Temista era viuda y la pensión de veterano de su esposo no era gran cosa, así que encargarse de la casa del magistrado les vendría de perlas a ambas.
Arcea había escogido bien, tal como Lequetia había esperado, y rápido, porque le había comentado el asunto la noche anterior y para la hora del desayuno ya estaba allí con las otras dos.
—Supongo que no dijo adónde iba.