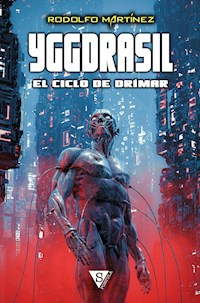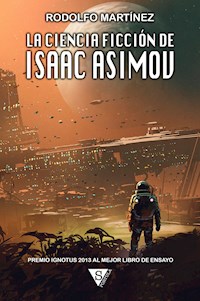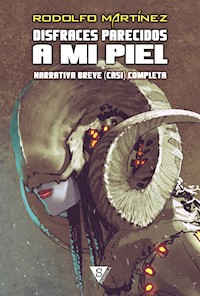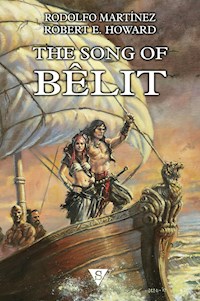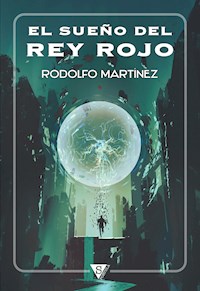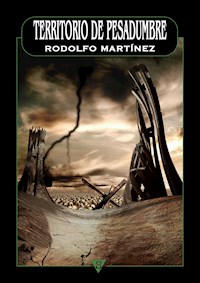Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sportula Ediciones
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
PREMIO MINOTAURO DE NOVELA 2005 EDICIÓN ESPECIAL ILUSTRADA 20 ANIVERSARIO Remiel, propietario de un bar, se ha visto envuelto en un tiroteo del que ha salido aparentemente ileso. Sin embargo, Paula, la policía que investiga el caso, no ve tan claro que Remiel sea un espectador inocente. Paula no tardará en obsesionarse con ese hombre enigmático que parece conocerla desde siempre y acaba descubriendo cosas sobre sí misma que tal vez habría preferido no saber. Entretanto, los brazos armados de tres religiones (cristianismo, judaísmo e islam) parecen empeñados en destruir a Remiel. ¿Qué secretos oculta este? ¿Quién es la enigmática niña que parece dibujar el futuro sobre la arena? ¿Por qué Luisa, a la que Paula nunca ha visto antes, habla con ella como si fueran viejas conocidas? ¿Qué planea el jefe de la mafia local en venganza contra Remiel? Poco a poco, el cerco se va estrechando mientras Paula recupera recuerdos inquietantes y se pregunta por el futuro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PREMIO MINOTAURO 2005
EDICIÓN ESPECIAL ILUSTRADA 20 ANIVERSARIO
Primera edición: Septiembre, 2025
© 2025, Spórtula, por la presente edición
© 2005, 2025, Rodolfo Martínez
Diseño e ilustración de portada: Spórtula
Diseño e ilustraciones interiores: Spórtula
ISBN (tapa dura): 978-84-129346-6-3
ISBN (rústica): 978-84-129346-7-0
ISBN (ePub): 978-84-129346-8-7
D.L: AS-02343-2025
SPÓRTULA
https://sportula.es
SPÓRTULA y sus logos asociados son marca registrada de Rodolfo Martínez
Prohibida la reproducción sin permiso previo de los titulares de los derechos de autor. Para obtener más información al respecto, diríjase al editor en
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?
—William Butler Yeats—
Touch has a memory.
—John Keats—
Ubi est, mors, victoria tua?
Ubi est, mors, stimulus tuus?;
—I Corintios, 15, 55—
Esto es el hombre: horror a manos llenas.
Ser —y no ser— eterno, fugitivo,
ángel con grandes alas de cadenas.
—Blas de Otero—
(I) EL CONSULTANTE
Aspecto: Un hombre de cabello castaño con túnica negra y varios colgantes con símbolos místicos en actitud de invocar algo.
Significado: Representa la inteligencia y la capacidad de reacción ante lo inesperado. También representa la diplomacia y, por tanto, la capacidad de librarse hablando de una situación apurada.
Invertida: Carencia de capacidad resolutiva, tendencia a decir lo incorrecto en el peor momento posible o, según el contexto, ser un charlatán y un mentiroso, eso sí, convincente.
Del Tarot Resurrectionis (o Tarot Verae Visiones). Ediciones Tishina, segunda edición, Gijón, 1997.
Lo que ves
Te mira y te dice que no ha tenido nada que ver con el asunto. Y tú, claro, tienes que creerlo, pese a que hay media docena de testigos que declaran todo lo contrario, porque ninguno ha podido señalarlo en la rueda de identificación.
Eso significa que no te quedan muchas opciones. Tendrás que soltarlo, y pronto, y nada importa la convicción que se empeña en afilar las uñas en tus tripas: careces de pruebas y lo sabes, y él sabe que lo sabes. La certeza de que fue él quien inició un tiroteo que ha dado como resultado final siete heridos graves y tres leves no sirve de nada, no cuando dentro de poco, como mucho otra hora, quizá hora y media, tendrás que decirle que puede irse y que ya lo llamarán para la vista preliminar.
No aparta los ojos grises de los tuyos y permanece impasible mientras Rodríguez sigue enviando al aire sus preguntas, como un lanzador de cuchillos con mala puntería. Los ojos parecen casi lo único vivo, cálido, de un rostro pálido y alargado coronado por un cabello negro veteado de canas, maniáticamente corto, sobre todo en las sienes y la nuca. Su aspecto no es sucio ni descuidado, ni siquiera sombrío pese al color gris oscuro predominante en su ropa: hay en él un halo de pulcritud que raya casi en lo obsesivo. Durante las pasadas tres horas se habrá movido seis, a lo sumo siete veces, para cambiar de postura o frotarse la palma de una mano contra la otra. Tiene unas manos delgadas, casi delicadas, y tan pálidas como el resto de la piel.
No ha dejado de mirarte durante todo el interrogatorio, como si supiera que tú, y no el incansable Rodríguez que sigue lanzando sus preguntas inútiles al aire, fueras la persona importante de la habitación. Te mira y son esos ojos, grises y lejanos, pero con una curiosa calidez más presentida que vista, los que hacen que sus ademanes fríos y medidos no lo conviertan en insoportable. No quieres confesártelo, pero lo encontraste interesante desde el momento mismo en que lo viste y casi lamentaste que todos los indicios lo señalaran como culpable del tiroteo.
Y ahora, cuando parece que va a salir indemne del interrogatorio, igual que salió sin un arañazo de una sala donde las balas habían tejido una tracería casi mortal, estás maldiciéndote por no haber podido obtener las pruebas que lo lleven de cabeza a una celda.
Al principio todo parecía muy sencillo. Casi todos los testigos (al menos los que se encontraban en condiciones de hablar) lo señalaban como la persona que se acercó a Rodrigo Estuardo, perista, proxeneta y proveedor de droga de diseño (aunque nunca habéis podido probar nada de todo eso, por supuesto), y poco después le descerrajó un tiro en la rodilla prácticamente a quemarropa.
—Sí, un tío alto y delgado, todo vestido de gris —dijo el camarero, que había buscado refugio bajo la barra en cuanto empezaron los tiros—. Estaba tomando algo y de pronto se acercó a Rodrigo. No, claro que no le vi disparar, tengo cosas que hacer, ¿sabe? Pero estaba al lado suyo cuando sonó el disparo. ¿Quién pudo haber sido si no?
Y Clarita, a la que Rodrigo se follaba y golpeaba en días alternos, fue aún más explícita:
—Se acercó a Rodri y empezó a hablar con él como si lo conociera de toda la vida. No, qué va, Rodri no tenía ni idea de quién era, se le notaba en la cara, pero debió pensar que era algún cliente y no quiso que se enfadara porque no le había reconocido, así que le dio cuerda, a ver si conseguía acordarse de quién era el tipo, supongo. Y luego dijo algo sobre que a Rodri le gustaba pegar a las mujeres, menuda tontería, nunca me ha puesto encima una mano en todos los años que llevamos juntos. —Clarita se acariciaba entonces el codo y torcía el gesto en una mueca, algo que al parecer se había convertido en un hábito—. Fue cuando vi que llevaba algo en la mano. No me dio tiempo a ver lo que era, pero tuvo que ser una pistola, porque casi enseguida oí el tiro y Rodri empezó a gritar que aquel cabrón le había matado.
Por si eso no bastara tienes la declaración que uno de los agentes ha obtenido del propio Rodrigo desde el hospital, con la rodilla completamente destrozada y atiborrado de calmantes:
—Un hijo de puta, un chiflado, te lo digo yo, tío. Va y viene y se pone a hablar conmigo como si fuéramos íntimos. Yo ni idea, pero por donde me muevo conoces a gente muy rara y no siempre te acuerdas de todos, así que le seguí la racha, le di palique, vaya. Y de pronto va y me dice que me gusta pegar a las mujeres. Y me lo dice como si estuviera, no sé, en plan confidencial, en tono de amiguete, ya me entiendes. Y antes de que pueda contestarle nada veo que tiene una pistola en la mano y... Bueno, te puedes adivinar el resto, ¿no? Ya supondrás que no vine a este hospital de mierda a hacerme la estética.
Ni Rodrigo ni Clarita son testigos muy fiables: ninguno de los dos causaría muy buena impresión en un juicio, por no hablar de que lo que dijo el agresor antes de dispararle en la pierna es cierto: a Rodrigo le gusta pegar a las mujeres y, bastante a menudo, la propia Clarita es buena prueba de ello. Y sospechas, aunque no puedes demostrarlo ni posiblemente podrás jamás, que la hija de ambos ha sido en más de una ocasión víctima de las curiosas aficiones del padre en materia de entretenimiento. Pese a eso, sus testimonios, junto con el del camarero y los otros seis o siete testigos, deberían ser más que suficientes para que se lo acusara de agresión y puede que hasta de homicidio en grado de tentativa, por no decir nada de los participantes en el tiroteo que afirman que el tipo en cuestión se lanzó sobre ellos pistola en mano.
—No hicimos más que defendernos —han dicho uno detrás de otro.
Por supuesto, les espera algún tiempo a la sombra: ninguno tenía permiso para el arsenal que llevaba oculto bajo la ropa y últimamente los jueces no se muestran muy benévolos con la posesión no autorizada de armas de fuego.
Deberías contar con pruebas más que suficientes para enchironar a don Imperturbable y acusarlo de los cargos suficientes para que su pelo no tenga otra cosa que canas cuando vuelva a ver la luz del sol.
Solo que no ha sido así. En la rueda de identificación todos han fallado en señalarlo entre otra media docena de individuos vestidos de gris; de pronto han empezado a dudar, a titubear; su vista se ha desplazado de un lado a otro sin conseguir enfocarla en el hombre que estaba en la misma sala que ellos unas horas atrás y que ahora tienen enfrente. En el hospital, Rodrigo ha negado con una seguridad tan aplastante que hasta él ha conseguido resultar convincente que la foto que le mostrabais perteneciera al hombre que lo atacó. Nadie parece capaz de dar una descripción exacta del tipo en cuestión, más allá de que vestía de gris y jamás alzaba la voz: sus rasgos parecen haberse escurrido por los desagües de la memoria como si todos se hubieran visto atacados por el mismo repentino ataque de Alzheimer.
Hasta la pistola que habéis encontrado en el bar es inútil. Por el calibre es casi seguro que fue la que convirtió la rodilla de Rodrigo en una hamburguesa cruda; falta el examen de balística pero no tienes la menor duda de que vaya a dar positivo. No hay huellas en ella, ni una sola. Claro que don Impasible pudo haber llevado guantes, pero ¿cómo se deshizo de ellos? No pudo salir del local para tirarlos antes de que llegaseis y, desde luego, es poco probable que se los haya comido.
Así que tendréis que dejarlo marchar, y eso hace que te rechinen los dientes. No importa que Rodrigo esté mucho mejor en un hospital que en la calle, o que los hospitalizados fueran matones a los que nadie va a echar de menos. No. Eso es trivial. Lo que importa es que este tipo ha quebrantado la ley, ha herido seriamente a varias personas y dentro de poco saldrá por la puerta de la comisaría tan inocente como un recién nacido. Como mucho podréis citarlo como testigo cuando la causa se instruya, pero nada más.
—Yo he terminado, Paula —te dice Rodríguez, cuyo repertorio interminable de preguntas parece haberse acabado por fin—. ¿Tienes algo más que preguntarle?
Te acercas a él. Ha vuelto a cambiar de postura, cruzando una pierna sobre la otra y con los dedos de las manos entrelazadas. Continúa mirándote y el asomo impreciso de una sonrisa flota fugaz en la comisura de sus labios.
—Solo una cosa —empiezas, aunque en realidad no se te ocurre qué decir.
Rodríguez ya ha cubierto con su meticulosidad habitual todo el abanico posible de preguntas y no ha servido para nada. Pese a todo, sientes la necesidad de hablarle, de hacerle comprender que no te ha engañado ni por un momento y que en cuanto cometa un solo error le saltarás al cuello.
—No tenemos ningún cargo contra usted, aunque supongo que eso ya se lo habrá dicho mi compañero. —Él asiente—. No sé por qué hizo lo que hizo. A lo mejor se cree una especie de vengador justiciero. No me importa. Ni me importa tampoco cómo se las ha arreglado para que los demás implicados no pudieran identificarlo o para no dejar huellas en el arma. Pero sé lo que hizo. Y si lo vuelve a hacer acabaré con usted. ¿Me ha comprendido?
—Perfectamente, inspectora. —Por primera vez su voz suena distinta. Tranquila, por supuesto, igual que ha sonado durante las pasadas horas, pero hay en ella una calidez que antes estaba ausente—. La entiendo. Créame si le digo que siento el mayor de los respetos por su trabajo y que lo último que deseo es ser una molestia para usted.
—Y un carajo —respondes.
Das media vuelta y le dices a Rodríguez que le devuelva sus cosas y lo deje marchar después de firmar una declaración.
Sales de la sala de interrogatorios hirviendo de furia. El muy cabrón no solo va por ahí pegando tiros impunemente sino que encima se te ríe en las narices. Muy bien, eso vamos a verlo, piensas, y te detienes enmedio del pasillo. Te das cuenta de que todos te miran, de que tu rostro debe ser una máscara de frustración y tu respiración un jadeo de rabia. Así que procuras tranquilizarte, te acercas a la máquina de café y te sirves uno, tratando de no pensar en otra cosa que en el sabor metálico de la bebida caliente que se desliza por tu garganta.
Cuando vuelves a la sala de interrogatorios, Rodríguez ha hecho lo que le has pedido y el tipo ya está en la calle.
—Un cabrón listo, ¿eh? —te dice.
—Ya veremos —respondes tú.
Rodríguez se limita a enarcar una ceja y te deja sola en el pequeño cubículo de paredes insonorizadas. Te sientas en la mesa, sacas un cigarrillo y, a medida que lo vas consumiendo, consigues tranquilizarte.
Nadie se ríe de mí, piensas. Nadie. Y ese tipo no va a ser una excepción.
Las máscaras del drama
Aquella noche Paula se acostó de mal humor. Ni siquiera la inverosímil pareja de policías que Gibson y Glover representaban con convicción consiguió tranquilizarla como había hecho siempre, y apagó el televisor a mitad de la película. Se metió en la cama con la seguridad de que no lograría dormir y, en efecto, pasó la mitad de la noche dando vueltas malhumoradas entre unas sábanas que se habían convertido en territorio hostil. Luego, no recordaba cuándo, su mente se rindió y descendió los primeros peldaños del sueño casi con prisa, como si quisiera aprovechar al máximo las horas que le quedaban antes de que el despertador la sacara de allí con su pitido irritante.
Soñó con un pueblo bajo las estrellas, en una noche que no parecía terminar jamás, como si el sol aún no hubiera sido construido. Soñó con una tormenta de nieve de la que salía un desconocido alto, delgado y pálido que se le acercaba.
—¿Otra vez tú? —le decía.
Paula ignoraba de qué estaba hablando, pero cuando las manos del desconocido recorrían su cuerpo reconocía aquel toque, como si el tacto tuviera memoria más allá de los recuerdos conscientes.
Los lobos aullaban a lo lejos y la luna era un juguete hinchado a punto de reventar. Y Paula y el desconocido volvían a ser amantes, rivales, enemigos, como lo habían sido siempre, como siempre lo serían.
Despertó mucho antes de que sonara el despertador, con el recuerdo del sueño, claro y preciso en la memoria. Miró la hora sobre la mesilla de noche: demasiado temprano para levantarse, demasiado tarde para volver a dormir. Permaneció acostada, con la luz del flexo como única compañía, saboreando las imágenes del sueño como los restos de una comida agradable que aún permanecen en nuestra boca.
Hasta que sonó el despertador no recordó que en el sueño ella era un hombre.
El padre Andolini odiaba el gentío que se arracimaba en los aeropuertos, como si fueran hormigas indecisas buscando una entrada al hormiguero que los eludía. No soportaba el rumor de las conversaciones casuales, la falsa cordialidad de los empleados de las líneas aéreas ni la arrogancia mal disimulada de los policías. Era un misántropo, lo sabía, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. En realidad le agradaba ser así.
Por esa misma razón cada encuentro con su hijo lo hacía sentirse incómodo. Ya el mismo hecho de relacionarse con un extraño que había robado parte de sus rasgos resultaba inquietante, pero lo que en realidad le incomodaba era la grosera extraversión que el joven Vito había adoptado casi como una bandera.
Alzó la vista mientras terminaba de liar un cigarrillo: el vuelo llegaría en otros quince minutos, otro interminable cuarto de hora de esperar rodeado de desconocidos por los que no era capaz de sentir compasión. Era un pecado, quizá el único en una vida entera dedicada al servicio de Dios, pero a veces temía que esa única falta le impidiera la visión del Cielo. ¿Acaso no lo había dicho San Pablo?
«Si linguis hominum loquar et angelorum, caritatem autem non habeam, factus sum velut aes sonans aut cymbalum tinniens.»
¿No es suficiente con cumplir lo que se espera de mí?¿Con actuar y obedecer sin permitirme dudas ni vacilaciones?
No, Dios no se conformaba con poseer los actos y los pensamientos de Sus criaturas: las emociones también debían ser Suyas y en eso, lo sabía bien, había fallado. No sentía amor, no lo había sentido nunca, ni por sus compañeros ni por los extraños que abarrotaban el aeropuerto; mucho menos por su hijo.
Encendió el cigarrillo y aspiró el humo acre y casi desagradable como si estuviera recibiendo una transfusión. Durante un instante no hubo otra cosa que el cigarrillo y él mismo: el humo en los pulmones, el tacto del papel de liar en la comisura de los dedos, las volutas de un gris amarillento que se elevaban en dirección al extractor de aire, la mancha en el índice que delataba más de cuarenta años de vicio. Pero el momento pasó como había llegado y de nuevo fue un hombre que abandonaba la mediana edad casi con prisa y se encontraba solo en mitad de un aeropuerto repleto.
Terminó el cigarrillo y ya liaba otro cuando los altavoces anunciaron la llegada del vuelo de su hijo. Aún disponía de unos minutos: tendrían que desembarcar, recoger el equipaje y pasar por la aduana, así que podía fumar este con tranquilidad.
En lugar de eso, deshizo el delicado cilindro casi con saña y esparció la picadura sobre el cenicero. Abandonó la zona de fumadores, evitando mirar fijamente a ningún punto frente a él. Nadie encontró nada raro en aquel hombrecillo de espaldas cargadas y andar extrañamente decidido. El alzacuellos no llamaba demasiado la atención en una ciudad como Roma, repleta de sacerdotes.
Poco después se encontraba contemplando a un inquietante reflejo de sí mismo que lo saludaba con una amplia sonrisa mientras atravesaba la puerta automática. Vito era más alto y más ancho de hombros que él, y hacía gala de una vitalidad arrogante que, desde luego, no había heredado de él, pero el rostro lo delataba casi como un estigma.
—El Señor esté contigo —dijo el joven al llegar a su altura. Hablaba en italiano.
—Et cum spiritu tuo —respondió él—. ¿Has tenido un buen vuelo? —preguntó después en italiano.
Vito se encogió de hombros.
—Rutinario.
—¿Y la misión?
—Completada. Con la ayuda de Dios, naturalmente.
La voz de Vito siempre estaba al borde del sarcasmo cuando hablaba del Creador; pero nunca daba el paso definitivo, y él no se atrevía a comentarle nada.
—Estarás cansado.
—No mucho.
La conversación pareció agotarse de repente, como sucedía cada vez que tenía que soltar el racimo de trivialidades que componían los primeros minutos de charla entre dos personas.
—¿Hay algo nuevo? —preguntó de pronto Vito, ahorrándole el esfuerzo de tener que sacar el tema por sí mismo.
—En realidad, sí.
Vito asintió, recogió la pequeña y pulcra bolsa de viaje que era todo su equipaje y señaló en dirección a la salida.
—¿Qué tal si me lo cuentas de camino a la ciudad?
Él se mostró de acuerdo y ambos recorrieron en silencio los metros que los separaban del aparcamiento. Al llegar, Vito no pudo evitar una sonrisa ante el viejo y destartalado Volkswagen.
—¿Cuándo lo cambiarás por un coche decente? —preguntó, como hacía siempre que veía el coche de su padre.
—Es un clásico —respondió él, también como hacía siempre.
—Solo es una antigualla.
Se encogió de hombros y subió al coche. Le abrió la puerta a Vito y lo observó disimuladamente mientras entraba y se colocaba el cinturón. Alto, pulcro, con un toque de arrogancia que estaba siempre al borde mismo de lo evidente. Eso unido al sobrio traje negro y al alzacuellos tenían que hacerlo irresistible de cara a potenciales parejas sexuales. Se preguntó, no por primera vez, cuántas veces su hijo habría desperdiciado la simiente sin más propósito que satisfacer sus deseos animales. Nunca se atrevería a hacerle la pregunta, y desde luego Vito jamás se lo iba a decir: hacía tiempo, casi desde la adolescencia, que había dejado de confesarse con su padre.
—Ya estás en edad de procrear —dijo.
Era lo más cerca que estaría nunca de comentar el tema.
—Lo sé —respondió el joven, lacónico, mientras sacaba un paquete de tabaco rubio y encendía un cigarrillo—. ¿Quieres uno?
Negó con la cabeza. El tabaco rubio en la boca de un hombre siempre le había parecido una suerte de perversión, un extraño indicio de afeminamiento.
—Hay varias hermanas que estarían dispuestas...
Fue interrumpido por un nuevo y lacónico:
—Lo sé.
—Bien. Solo quería asegurarme.
Vito apagó el cigarrillo y sonrió, pero ahora no había alegría en la sonrisa.
—No te preocupes. En su momento tendré descendencia y nuestra rama del árbol no se marchitará. En su momento. No cuando tú lo creas conveniente.
—De acuerdo.
El tráfico, como siempre, era endemoniado y posiblemente el pequeño Volkswagen era el único vehículo en toda Roma que respetaba los semáforos. En realidad eso no hacía más que aumentar el caos circulatorio.
—¿Y bien? —preguntó Vito.—. Me dijiste que había noticias.
—Esta mañana he hablado con el Pescador.
—Ya veo.
—Tenemos una misión. Una que quizá sea la más importante de nuestra vida.
Era consciente del orgullo en su voz y, aunque enseguida se arrepintió de ello, sabía también que era demasiado tarde. Lo anotó mentalmente para la confesión de aquella noche.
—¿Has recibido confirmación?
—Aún no. El Pescador me pidió que primero escogiera el equipo. Luego, todos recibiríamos confirmación de forma individual.
Vito enarcó una ceja. Normalmente, solo el jefe del equipo recibía confirmación individual, privada, sin intermediarios entre él y los agentes de la voluntad de Dios. Que todo el grupo fuera merecedor de aquel privilegio no resultaba nada común.
—Entonces es realmente importante —dijo.
—Ya te lo he dicho.
El joven no respondió. Bajó la ventanilla del vehículo y apoyó el codo sobre ella.
—¿Quieres que participe contigo? —preguntó tras un rato de silencio.
En aquel momento llegaron al destino. El padre Andolini aparcó el coche sin decir nada, apagó el motor y lio con parsimonia un cigarrillo. Nunca fumaba mientras conducía.
—Claro que quiero —dijo, después de las primeras bocanadas.
Su voz seguía tan tranquila como unos minutos atrás, pero había en ella un vestigio de rabia, un lejano eco de furia, posiblemente lo más cercano a la emoción que asomaría jamás a su boca.
—Eres mi hijo. Quizá sea pecar de orgullo, pero quiero que tú también te beneficies de la Gracia que nos traerá este trabajo.
—Gracias, padre.
La voz de Vito había sonado perfectamente seria, pero sus ojos brillaban burlones.
—Hijo. Hay algo que he querido preguntarte todos estos años.
—Sí, ya lo sé. Y la respuesta es sí, creo en lo que estamos haciendo. —El brillo desapareció ahora de sus ojos mientras respondía a la pregunta no formulada—. No como tú, por supuesto. Pero creo en lo que hacemos.
—Bien —y el alivio casi le asomó a la voz—. Bien —repitió.
Investigaciones privadas
Como siempre que se sentía furiosa, o simplemente desorientada, los dedos de Paula jugaban con la mariposa como si tuvieran voluntad propia. La hacían girar, la abrían —la hoja lanzaba un destello casi imperceptible— y la volvían a cerrar, todo ello sin que ella prestase atención a la mano derecha. En realidad, en aquellos momentos no solía encontrarse allí.
—¿Nunca te has cortado con eso? —solía preguntarle Rodríguez cuando entraba en el despacho que compartían y la encontraba jugando con la navaja y la vista clavada en el vacío.
Estaba leyendo un informe que no podía ser más rutinario y trivial, y sentía que algo no encajaba. Sus dedos demostraban la frustración que sentía sin que ella tuviera que intervenir apenas:
Remiel Stevenson, nacido en Cardiff, Inglaterra, hacía treinta y siete años y nacionalizado español veintiocho más tarde. Propietario de un bar de horario nocturno llamado Avalón y sin el menor rastro de antecedentes penales en el historial. Rodríguez, como siempre, había hecho un buen trabajo: había solicitado la vida laboral completa de Stevenson, algo que a ella nunca se le habría ocurrido. Tenía una trayectoria profesional bastante errática: nunca había trabajado para nadie, prefiriendo ser su propio jefe en negocios de poca monta en los que se las apañaba para sobrevivir tres o cuatro años antes de probar fortuna en otro asunto igual de anodino e inofensivo. Estaba dado de alta como autor y su firma figuraba al pie de más de una cincuentena de artículos sobre temas bastante peregrinos y más bien tendentes al esoterismo. En cualquier caso, nada había en todo aquello que pudiera conectarlo con el tiroteo de la semana pasada, más allá de su tendencia al color gris a la hora de elegir la indumentaria y el haber tenido la mala suerte de estar presente en el lugar equivocado en el momento menos oportuno.
Solo que todo aquello no era cierto. Apestaba como un muerto que llevase años pudriéndose. Stevenson había iniciado el tiroteo, tan cierto como que Hacienda la iba a dejar con el culo al aire aquel año: había entrado en el bar, se había acercado a Estuardo y después de unos segundos de charla intrascendente le había destrozado la rodilla de un tiro. Estaba segura de ello, y la actitud del propio Stevenson durante el interrogatorio se lo había confirmado: ningún inocente se muestra tan tranquilo, tan seguro de sí mismo, tan arrogante.
Cerró la carpeta con un bufido malhumorado y se volvió a Rodríguez. La hoja de la mariposa brilló en la mano derecha, con un gesto casi casual volvió a ocultarla.
—¿Así que el tipo está limpio?
—Eso parece —dijo ella.
—Y aunque no lo esté, ¿qué más da? —Rodríguez se encogió de hombros, filosóficamente—. Nos ha ahorrado un montón de trabajo mandando a todos esos chorizos al hospital, ¿no te parece?
—Y alguno al tanatorio.
—¿Se pasó de frenada? Pues sí. El tío iba a por Estuardo, qué sé yo, igual era amigo de alguna mujer a la que el muy cabrón había hostiado. Quiere darle un susto, una buena lección para que la próxima vez se lo piense antes de levantar la mano a nadie más. ¿Que su método es drástico? Pero efectivo. ¿Cómo iba a contar con que todo el local está lleno de incondicionales, empleados y clientes de Estuardo y que en cuanto oyen el disparo se lanzan a por él? Coño, el tío se defiende como puede. Bastante suerte ha tenido saliendo sin un rasguño. ¿Qué quieres, que encima se ande andarse con miramientos procurando no herir a nadie de gravedad?
—¿Y ya está?
—¿Cómo si ya está?
—Me importan poco los motivos que tuviera para estar cabreado con Estuardo. Stevenson ha quebrantado la ley. Además, no tiene sentido. Todos lo vieron y luego resulta que nadie está seguro, nadie consigue dar una identificación clara de él ni siquiera cuando lo tienen frente a frente. No, hay algo raro en todo esto. Este tío es más de lo que aparenta.
—¿Será tal vez Aníbal Lecter de incógnito o Sylvester Stallone de vacaciones? Qué más da. El caso está cerrado para nosotros. ¿Crees que al comisario le va hacer gracia que andes hurgando en él en horas de trabajo?
Paula se limitó a gruñir algo poco comprometedor y volvió a encararse con el expediente cerrado que tenía en la mesa. Lo apartó a un lado y lo depositó una bandeja en la que más de una docena de carpetas mantenían el equilibro de forma misteriosa. Guardó la mariposa en el bolsillo y durante una hora consiguió enfrascarse en el trabajo.
A la hora de comer sacó un par de bocadillos de la máquina del pasillo y dio cuenta de ellos en el despacho. Rodríguez le lanzó una pregunta muda con la mirada mientras se ponía la americana, pero el ver que ella no respondía se fue sin abrir la boca. Ya a solas, y una vez hubo terminado los bocadillos, tomó de nuevo el expediente y se enfrentó otra vez al cúmulo de informaciones triviales que contenía.
Lo cerró más frustrada que antes y echó hacia atrás la silla. Había algo oscuro en toda aquella historia. Sin embargo, Rodríguez tenía razón, no se ganaría el sueldo investigando un asunto que estaba oficialmente cerrado.
Claro que no tengo por qué hacerlo en horas de trabajo.
Casi antes de darse cuenta, estaba abriendo una vez más la carpeta y anotaba la dirección que figuraba allí como domicilio. Era la misma del bar del que Stevenson era propietario.
Bien, ¿por qué no? Incluso los policías se van de copas de vez en cuando.
Stevenson no estaba en el bar. A aquellas horas no había demasiados clientes y tras la barra había un solo camarero, un joven de unos veintitrés o veinticuatro años con un rostro en el que a veces asomaba la malicia y de ademanes algo nerviosos. Pidió un café y lo tomó en la mesa más alejada que pudo encontrar, por si se daba el caso de que Stevenson viniera. No hizo acto de presencia en toda la noche, al menos hasta que Paula decidió que ya se había hecho bastante tarde y era mejor irse a casa si no quería que al día siguiente la tuvieran que recoger con una cucharilla para sacarla de la cama. Así que pagó, se detuvo unos instantes en el umbral del bar y, después de subirse los cuellos de la chaqueta echó a andar en mitad de una noche que resultaba casi invernal.
¿Por qué se sentía tan furiosa? La ley tenía que cumplirse, para eso se suponía que le pagaban, pero nunca había se había comportado como una de esas cabezas cuadriculadas que insisten en que se cumpla hasta la última coma. Era cierto que Stevenson se había extralimitado, se había tomado la justicia por su mano, pero Rodríguez no dejaba de tener razón: aquellos a los que había mandado al hospital estarían mucho mejor allí que fuera. No le gustaba que Stevenson hubiera salido impune de todo aquello, pero no era para tomárselo así.
Entonces, ¿por qué sentía que algo le arañaba las tripas cada vez que pensaba en el asunto? ¿Por qué aquellos sueños absurdos en los que él siempre estaba presente que la asaltaban cada noche desde la semana pasada? Como ayer: ella abalanzándose con una espada en la mano sobre un Stevenson cubierto de harapos, solo para ser ensartada por un estilete que él extraía de los andrajos que ocultaban la piel pálida. Recordaba con una claridad molesta el dolor que había sentido en el pecho, la sensación de drenaje que había experimentado mientras la sangre parecía huir del cuerpo para siempre. Y la mirada de él, como si de pronto la hubiera reconocido y lamentara haber hecho lo que ella le había obligado a hacer.
—¿Otra vez? —preguntaba.
Por unos instantes la visión y el sueño no habían sido más que un manchón negro e informe, hasta que volvía a abrir los ojos y lo veía sobre ella, vendándole la herida y obligándola a tragar algo caliente y espeso que la reanimaba. Los ojos de ambos se cruzaban y el reconocimiento en sus miradas era casi como una corriente eléctrica que circulase entre ellos.
—¿Por qué no me has dejado morir? —preguntaba ella.
Él se encogía de hombros.
—No sé. La costumbre, supongo.
Así que ella se dejaba caer sobre el lecho y permitía que el sueño la fuese ganando mientras pensaba que la muerte quizá no fuera un lugar tan malo.
Nunca antes se había obsesionado de ese modo. Se tenía por alguien equilibrado, con los pies en el suelo, que no permitía que sus fantasías gobernasen sus actos. Y ahora no conseguía apartar de la mente aquel desconocido pálido e impasible que la había mirado como si la conociera desde siempre. Y no solo en sueños.
No importa. Se me ha reído a la cara. Y nadie me hace eso.
Se detuvo al llegar al portal. Alguien la seguía, lo supo con una certeza que casi resultaba aterradora. Alguien la había estado siguiendo desde que saliera del bar. Se parapetó contra la pared al tiempo que la mano derecha, en un reflejo, agarraba la mariposa y dejaba al descubierto la hoja mientras la izquierda se posaba en la empuñadura de la pistola bajo la chaqueta.
Respiró despacio, procurando hacerlo con calma. Sus ojos experimentados recorrieron toda la calle en busca de algo extraño. Nada. Ni un movimiento, ni un sonido. La ciudad parecía haberse quedado desierta de repente. Presintió que no estaba sola: había alguien cerca, y la acechaba.
Solo que no pudo ver nada. Con la misma rapidez con la que la había desenvainado, volvió a guardar la navaja y la otra mano se relajó en la empuñadura de la pistola.
Falta de sueño, eso es todo. Tengo los nervios a flor de piel.
Pero la explicación no consiguió tranquilizarla, no del todo, y aún miraba por encima el hombro mientras abría el portal. Ya dentro, no encendió la luz, y espero en la oscuridad al ascensor.
Esto es una tontería.
Pero en aquel momento nada en el mundo la podía haber convencido de que encendiera la luz.
La niña estaba sola en el parque, apartada de los demás chiquillos, y Paula tuvo la molesta sensación de que le resultaba incómodamente familiar. Lleva el pelo muy corto de un color rojo tan intenso que casi parecía artificial. Dibujaba algo en la arena del parque y a veces alzaba la vista; las gafas redondas de montura metálica no lograban ocultar aquellos ojos enormes y asustados que recorrían de prisa los columpios, el tobogán, el ridículo tren que nunca iría a ninguna parte. Luego seguía trazando jeroglíficos sin otra ayuda que un trozo de madera como si no hubiera pasado nada.
Paula se le acercó despacio, casi con miedo. En lo más hondo de sí misma no le gustaba lo que iba a haber: iba a utilizar a aquella chiquilla para tenderle una trampa a la madre.
Demonios, en cierto modo la culpa es de Rodríguez.
Había sido su comentario sobre que Stevenson quizá actuara como anónimo vengador de alguna de las víctimas de Estuardo lo que la había traído allí. Resultaba ridículo: no podía imaginarse a alguien como él atraído por Clarita, con su vulgaridad y su exceso de maquillaje mal aplicado, pero era una idea que no podía quitarse de la cabeza. Y si Clarita había tenido algún tipo de relación con Stevenson quizá la niña lo supiera.
—Hola —dijo, procurando que la voz le sonara lo más tranquila y cordial posible. Tuvo un éxito moderado.
La niña (Sara, se llama Sara) alzó la cabeza y el temor asomó a sus ojos con una intensidad casi dolorosa. Enseguida las manos se le convirtieron en un amasijo frenético sin otro propósito que borrar hasta la menor huella de sus anteriores manejos sobre la arena.
—Hola —repitió Paula.
—No estoy sola —dijo ella—. Mi papá vendrá pronto.
Sí, en cuanto le den el alta.
—Ya lo sé. Estoy buscando a alguien que creo que es amigo de tu mamá. ¿Podrías ayudarme?
Tenía la sensación de estar haciéndolo rematadamente mal: el tono y las palabras eran como una imitación chirriante y sin convicción de un parloteo infantil.
¿Cómo se trata a los niños? ¿De qué manera se les habla? Así no, desde luego.
Mientras tanto, Sara había hecho un gesto con la cabeza; había algo terco en la mandíbula firme y recta. Paula no supo si tomarlo o no por un asentimiento, decidió que era mejor hacerlo así y siguió hablando.
—Mira, es este.
Extrajo la foto que había sacado del expediente y se agachó hasta que estuvo a la altura de la cabeza de la chiquilla. Vio entonces el grupo de lunares en la mejilla derecha, como una especie de pequeño sistema solar en miniatura.
Conozco esos lunares. Los he visto antes. Pero ¿cuándo?
Ahora el gesto fue bastante explícito. Una negativa.
—¿Estás segura?
—Claro. Mi mamá no tiene ningún amigo así.
—Ya veo, gracias.
Se incorporó y por unos instantes luchó contra la tentación de revolverle el pelo. Eso era lo que se les hacía a los niños, ¿no? Luego, recordó cómo había reaccionado al oír su voz y supo que tocarla era lo peor que podía hacer. Dio media vuelta y echó a andar fuera del parque.
—Conozco a alguien que se le parece —dijo la niña.
—¿Cómo?
—Sí. Se le parece.
Señalaba la foto que Paula aún llevaba en la mano.
—¿No es él?
—Claro que no. Ese es mucho más feo.
Stevenson no era ningún dechado de belleza masculina, pero desde luego no podía ser descrito como feo. Paula miró la foto y durante el siguiente minuto fue incapaz de moverse o hablar. Hasta entonces había contemplado la foto de forma distraída, dando por supuesto que pertenecía al mismo individuo al que había interrogado. Pero no era así. El parecido estaba ahí, las facciones alargadas, el pelo negro veteado de gris, la tez pálida, pero allí acababan las similitudes. Aquel tipo de la foto carecía de la vitalidad, de la tranquila arrogancia que había percibido en Stevenson; en realidad casi se parecía más a un pez muerto que a un hombre, como si no hubieran fotografiado a una persona sino a una máscara no muy bien construida.
—Es amigo mío, no de mi mamá.
La voz de la niña la llevó de vuelta al mundo real.
—¿Cómo?
Sara le repitió lo que había dicho.
—¿Puedes ayudarme a encontrarlo?
La niña se encogió de hombros.
—No sé dónde vive. Pero a veces viene por el parque. Le conté... tú no se lo dirás a nadie, ¿verdad?
Paula no tenía ni idea de lo que estaba diciendo la niña, pero consiguió articular «claro que no» con la suficiente convicción.
—No, no lo harás. —Los ojos de Sara habían perdido el brillo de temor. Estaba seria, como si hubiera descubierto algo de vital importancia—. Claro. Eres amiga suya.
—Sí, eso es —dijo Paula, procurando alejar la sensación de incomodidad que le causaba la mentira.
La niña sonrió y sus ojos se iluminaron por primera vez.
—Le conté que a veces me porto mal y papá tiene que castigarme. Soy muy mala, ¿sabes? Pero él me dijo que no me preocupara, que papá ya no me castigaría más.
Seguro que no. Por lo menos mientras esté en el hospital.
—No sé cuándo volverá. Pero le puedo decir que lo estás buscando.
—Eh... no, mejor que sea una sorpresa, ¿no crees?
—Pero, si no le digo que lo buscas, ¿cómo os vais a encontrar?
—No te preocupes. Ya... eh... —No se le ocurría nada convincente que decir—. Lo encontraré, de verdad.
—Entonces, ¿no quieres que le diga nada?
—No.
—Vale. —El asunto pareció perder todo el interés en la mente de la niña—. ¿Quieres ver mis dibujos?
No, no quiero ver ningún dibujo. Tengo muchas cosas que hacer y no puedo perder el tiempo con las cosas que hace una cría con un palo en la arena.
Pero lo que dijo fue:
—De acuerdo.
Pasó la siguiente media hora perdida en un mundo incomprensible, en el que un arabesco sin sentido era un caballo y lo que parecía un laberinto sin salida resultaba ser la jungla, y una forma erizada de aristas y carente de simetría, un monstruo. Todos juntos formaban una historia, tan falta de racionalidad, de consistencia como los propios dibujos que la narraban. Pero había algo fascinante en todo aquello, como si de algún modo que no lograba comprender le despertase ecos en la memoria que había creído dormidos para siempre.
—Y este es tu amigo —dijo Paula de pronto señalando un conjunto de líneas estilizadas y casi paralelas.
No tenía ni idea de por qué lo había dicho, pero Sara solo contestó:
—Sí, claro.
Y siguió relatándole la historia hasta que las sombras alrededor suyo parecían animales al acecho dispuestos a devorarlas. Solo entonces Sara alzó la vista de lo que estaba haciendo y dijo:
—Tengo que irme a casa.
Borró lo que había trazado en la arena y se incorporó.
—¿Vendrás otro día?
—Claro, si puedo.
—Está bien.
Por un instante ambas parecieron indecisas, incómodas, como si hubiera algo que las dos desearan hacer pero ninguna se atreviera.
—Bueno, adiós —dijo la niña.
Dio media vuelta y, sin esperar respuesta, salió del parque.
Paula quedó allí largo rato, sentada en la arena, contemplando el suelo, con la mente llena de un maremágnum de figuras incomprensibles y sin objetivo que sin embargo le resultaban tan familiares como si llevase viéndolas desde la infancia.
Más tarde, aquella misma noche, se pasó un buen rato dándole vueltas a la fotografía, mirándola una y otra vez desde todos los ángulos posibles y preguntándose cómo podía haber pensado por un solo instante que aquel rostro sin vida pertenecía al mismo hombre que había respondido a las preguntas de Rodríguez con una arrogancia tan distante como llena de fuerza.
No tenía sentido. Nada de todo aquello tenía sentido. Stevenson entraba en un bar en pleno día, le disparaba a alguien un tiro a la rodilla a la vista de todos y ni un solo testigo era capaz después de identificarlo, ni siquiera la víctima. La pistola que había usado no tenía rastros de huellas dactilares y, por si fuera poco, la policía le sacaba una foto en la que había un rostro que, aunque se le parecía superficialmente, no era el suyo ni por asomo. ¿Qué estaba pasando, qué demonios estaba ocurriendo?
Procuró no pensar en sus sueños, en la sensación de reconocimiento que tenía cada vez que se acordaba de Stevenson, en la forma en que la niña había dicho que era amiga de él, como si fuera algo tan evidente que no mereciera la pena mencionarlo.
Intentó no pensar en la extraña rabia que la había invadido en el momento mismo en que vio a Stevenson sentado en la sala de interrogatorios, respondiendo a las preguntas de Rodríguez con tanta calma que no parecían dirigidas a él sino a otra persona.
Trató de no pensar en unas figuras sin sentido trazadas en la arena, en unas imágenes que más allá de su carencia de significado parecían capaces de conjurar recuerdos que ni siquiera sabía que tenía.
Fracasó.
AllAhu ’akbar
A Carlos le caía bien Remiel. Le parecía un tío raro, pero llevaba trabajando como camarero desde los diecisiete años y en aquel tiempo había visto lo suficiente para que las peculiaridades de Remiel pasaran casi desapercibidas. De hecho, en comparación con algunos de los jefes que había tenido, era un tipo casi normal.
La profesión que había elegido no era la más adecuada, eso saltaba a la vista. Remiel era la última persona a la que imaginarías como propietario de un bar. Sin ser antisociable tampoco era alguien que disfrutase excesivamente de la compañía de los demás y, desde luego, no se desvivía por darles palique a los clientes. Eso prefería dejárselo a Carlos. Cuando había demasiada gente le echaba una mano y era rápido y eficiente preparando y sirviendo las bebidas, pero normalmente se acodaba en una esquina tras la barra, abría un libro y fingía leerlo.
Eso engañó a Carlos un par de semanas, hasta que empezó a darse cuenta de que el libro nunca era el mismo y que solía abrirlo por una página al azar. Remiel usaba los libros como un escudo, como una excusa para dedicarse a su afición de contemplar a la fauna humana. Y, desde luego, en el Avalón había fauna interesante que contemplar. Cualquier bar la tenía por normal que fuese la clientela y el Avalón no se distinguía precisamente en ese aspecto. En apariencia no había nada fuera de lo corriente: un par de pesados y la cuota habitual de solitarios que buscaban consuelo en una multitud que no les hacía caso. Por lo demás, gente que iba a tomarse un café o unas copas y a charlar con los amigos. Y en medio de estos, tan tranquilos que pasaban desapercibidos para un observador casual, los raros de verdad. No tardó en darse cuenta de que era precisamente en esos en los que Remiel centraba la atención. De hecho, las pocas veces que condescendía a entablar una conversación con los clientes era siempre con alguno de los del grupo que Carlos llamaba los Bichos Raros.
Al principio no le había dicho nada a Remiel. El sitio estaba bien, la paga era buena y el trato, cordial. No tenía ganas de perder un buen trabajo metiéndose en lugares donde no le habían invitado. Pero si había algo contra lo que Carlos no podía luchar era contra su propia curiosidad y, poco a poco, empezó a dejarle caer alguna insinuación al jefe. Al principio comentarios de lo más inocuo como:
—Eh, tío, llevas una hora leyendo la misma página. Te la debes saber de memoria.
Lentamente fue atreviéndose a mostrarle hasta qué punto le había seguido el juego. A veces, cuando se daba cuenta de qué grupo en concreto captaba la atención de Remiel se acercaba a él y le susurraba:
—El trío de la Trinidad Evangélica tiene hoy una buena bronca, ¿no?
Los llamaba así desde que descubrió que uno era budista zen, el otro, mormón, y el tercero, ateo, y que los tres se tiraban la noche entera discutiendo de religión.
Remiel se limitaba a sonreír fugazmente o asentía de forma imperceptible, pero nunca respondía nada de forma directa. Tampoco parecía enfadarse o tomárselo a mal, así que Carlos siguió con sus comentarios:
—Hoy la bruja parece un poco deprimida.
A lo que Remiel negaba con la cabeza o se encogía de hombros, como si aquello no fuera con él.
Un día, mientras estaba cerrando, Remiel se le acercó y le dijo que lo dejara, que ya terminaría él de limpiar el local.
—¿Estás seguro? No tengo ninguna prisa en irme a casa.
—Vete.
—Como quieras.
Así que había vaciado un cenicero, más por costumbre que por otra cosa, se había lavado las manos y se había puesto la chaqueta. Ya llegaba casi a la puerta cuando Remiel lo detuvo.
—Toma.
Le tendía un libro, una gastada edición de bolsillo que parecía haber sido leída centenares de veces. Carlos no supo qué hacer o qué decir hasta pasado un buen rato.
—No sé, tío —dijo al fin, incómodo—. Esto de leer no es lo mío.
Pero Remiel se limitó a mirarle con el libro tendido hacia él y algo en sus ojos le dijo a Carlos que era mejor que lo pillara de una vez y se fuera de allí. Al salir vio que había alguien en la puerta. Era la mujer a la que él llamaba la bruja, no sabía muy bien por qué, aparte de cierto destello indefinible que le había sorprendido una tarde en la mirada y del que no se había podido librar en varios días.
Tras media docena de pasos se volvió y vio que la bruja ya no estaba en la puerta del bar. No hacía falta ser un genio para suponer que había entrado.
Pensaba devolverle el libro sin haberlo leído, con algún comentario poco comprometedor y lo bastante carente de entusiasmo para que Remiel perdiera todo interés en continuar su educación. Demonios, si hubiera querido ser una rata de biblioteca habría terminado el Instituto o habría ido a la Universidad.
Pero aquella noche no podía dormir y ya que estaba en vela, abrió el libro y empezó a hojearlo. Eran cuentos, ninguno demasiado largo, y pensó que podía leer un par de ellos antes de dormirse, y así ni siquiera tendría que mentirle a Remiel cuando le preguntase si lo había leído. Se saltó la introducción del autor (por si no fuera poco haber escrito los cuentos, encima el tipo tenía que hablar sobre ellos) y empezó a leer sin demasiado interés.
El primer cuento lo dejó perplejo. Hablaba de una biblioteca infinita donde estaban todos los libros del mundo, incluidos algunos que no tenían sentido. No sabía qué pensar de todo aquello, pero sentía una extraña necesidad, como si aquella historia absurda sobre un bibliotecario sin esperanzas hubiera despertado un ansia que nunca había sentido. Siguió leyendo y se encontró con historias que hablaban de hombres que eran soñados y hombres que escribían libros que eran laberintos y hombres que carecían de la bendición del olvido, de la muerte o de ambas, y hombres que intentaban escribir de nuevo el Quijote, como si la primera vez no hubiera sido ya bastante difícil.
Apenas durmió aquella noche, pero terminó el libro.
Se lo llevó a Remiel la tarde siguiente y se lo devolvió con cierto nerviosismo. Remiel no le preguntó si lo había leído o le había gustado, se limitó aceptarlo con aquellas manos pálidas y a ponerlo bajo el mostrador. Aquella noche, a la hora de cerrar, le dio otro libro. Carlos se lo tomó con más calma y se lo devolvió la semana siguiente.
Aquello se convirtió en una rutina. Siempre sin decir nada, Remiel le prestaba un libro y, siempre sin decir nada, lo recogía cuando Carlos lo había terminado. Historias de ciudades perdidas, de fantasmas atormentados por familias de turistas, de mundos perdidos en el espacio, de hoteles encantados, de niñas que cruzaban los espejos, de casas situadas en el confín mismo de la tierra, de pulcros y petulantes británicos que daban la vuelta al mundo, de antiguos griegos que se perdían de camino a casa, de niños que nunca bajaban de los árboles, de estatuas de príncipes de las que se enamoraban las golondrinas, de tres mosqueteros que en realidad eran cuatro.
Remiel jamás le preguntaba si le había gustado un libro en concreto, como si lo supiera de antemano. Y algo en su actitud le impedía a Carlos preguntarle nada.
Parecía una noche bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que estaban a mitad de semana. A veces Carlos se preguntaba para qué se molestaba Remiel en abrir el bar de lunes a jueves si las ganancias no justificaban posiblemente ni el gasto de luz o de agua. Nunca se lo había dicho a su jefe, no era idiota y prefería seguir cobrando el sueldo íntegro antes de que Remiel, en un fugaz arrebato de sagacidad, comprendiera que era mejor mantener cerrado el Avalón excepto los fines de semana.
Aquel miércoles, sin embargo, la cosa estaba excepcionalmente animada. Todos los bichos raros habituales se habían puesto de acuerdo para salir de casa aquel día y el ambiente del bar, sin estar atestado, se parecía más al de un sábado que al de un día entre semana.
Al principio no vio entrar al grupo de ejecutivos, estaba demasiado ocupado observando a una mujer de rostro moreno y facciones afiladas que se había sentado en un rincón y no apartaba los ojos de la barra. Carlos no se hacía ilusiones sobre sí mismo: sabía que era moderadamente gracioso y que su compañía resultaba agradable, pero era consciente de que si la desconocida miraba hacia la barra era por Remiel y no por él. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos fue cambiando de idea. La mujer apenas prestaba atención a la figura inmóvil de su jefe, ocupado como siempre con una manoseada edición de bolsillo, y sus ojos parecían seguir a Carlos donde quiera que fuese. Estaba tomando una decisión sobre si acercarse a ella o no cuando entraron los trajeados.
Bichos raros vale, estaba bien, era lo habitual, el Avalón no sería lo mismo sin unos cuantos, pero un grupo de ejecutivos de alto standing ya era un poco excesivo. Eran cuatro, morenos, con barbas pulcramente recortadas y trajeados de un modo impecable. Los maletines negros y los teléfonos móviles los delataron enseguida. Se preguntó de qué empresa serían y cómo, de entre todos los bares de la ciudad, se las habrían apañado para dar con el Avalón. Pidieron cuatro coca-colas y luego las pagaron con la tarjeta de crédito de uno de ellos, después de una discusión silenciosa en la que no se intercambiaron otra cosa que miradas. A Carlos le costó encontrar el cachivache de las tarjetas de crédito: en el tiempo que llevaba trabajando allí no recordaba haberlo usado una sola vez. Al fin dio con él y cobró las bebidas.
Enseguida se olvidó de los ejecutivos, porque la desconocida del fondo le hizo una seña con la mano y, antes de que se diese cuenta, él había volado hasta allí. Le gustaba, había algo en ella que le resultaba inquietante y nunca había sabido resistirse a un misterio. Eso le había traído más de un problema y de dos, pero ya estaba acostumbrado.
—¿Sí? —preguntó al llegar a su altura.
—El mural —dijo ella—. ¿Quién lo pintó?
Había algo en la voz, un acento sutil que Carlos no pudo reconocer.
—La verdad es que no tengo ni idea —respondió—. Puedo preguntárselo al jefe.
—No.
Siguieron unos segundos de silencio incómodo, que Carlos aprovechó para echarle un vistazo al enorme mural que ocupaba la larga pared frente a la barra. Remiel le había contado que representaba el momento en que las doncellas de Avalón recogían el cuerpo de Arturo y lo llevaban a la isla de Poniente. Recordaba bien la historia (otro de los malditos libros de Remiel) pero no terminaba de entender qué pintaban en el cuadro los ojos hirsutos que asomaban en la maleza o las lejanas figuras que se entreveían a través de las nubes. Nunca había estado demasiado seguro de que el cuadro le gustase. Desde luego, era inevitable mirarlo y, una vez que le habías echado un vistazo, te resultaba difícil olvidarte de él, pero ¿gustarte? No lo sabía.
Volvió a la realidad, al darse cuenta de que la desconocida le preguntaba el nombre.
—Carlos —respondió él.
Había algo en ella... sí, eran los ojos. No aparentaba más de veinticinco o veintiséis años, pero los ojos eran los de una persona mayor, anciana.
—Soy Judith —le dijo—. ¿Cerráis muy tarde?
¿Una cita? ¿Era eso? Aquello sí que resultaba una novedad. Normalmente si una mujer le interesaba tenía que ser él quien se acercase a ella y se la camelase como buenamente pudiera (no muy bien, en general) y ahora se encontraba con que prácticamente le estaban dejando caer la posibilidad de una cita sobre el regazo. La sensación era... extraña.
—No, por semana no. A las dos, como mucho.
—Comprendo.
Ella no añadió nada más y Carlos vaciló unos instantes, indeciso.
—Podemos vernos más tarde —dijo al fin.
—Seguro que sí —respondió ella, sonriendo a medias, pero no parecía prestarle mucha atención.
Así que dio media vuelta y volvió a la barra. Una tía extraña, se dijo, muy extraña, posiblemente un nuevo miembro del club de los Bichos Raros. Vale, bienvenida, que le diesen. Pasó la media hora siguiente sirviendo alguna que otra bebida y dándoles palique a dos o tres clientes. Deliberadamente evitó mirar en la dirección de la mujer. Sus ojos, sin embargo, parecían tener otras ideas y, antes de que él pudiera intervenir para impedirlo, ya habían lanzado una mirada de reojo. No había nadie en la silla.
En aquel momento vio que Remiel le hacía una seña. Había dejado de leer y tenía el libro cerrado sobre el regazo, con el índice marcando una de las páginas.
—¿Qué pasa?
—En primer lugar, mantente impasible, como si estuviera comentándote algún asunto normal del bar.
¿Qué coño le pasaba a todo el mundo aquella noche? ¿Se habían vuelto todos locos? Pero Carlos, acostumbrado a las rarezas de Remiel solo dijo:
—Está hecho.
—Muy bien. Vuelve a la barra, espera unos treinta segundos y luego acércate al teléfono. Marcas el 091 y dices que vengan aquí a toda prisa, que un grupo de clientes se han vuelto locos y están masacrando a la clientela.
Aquello ya era demasiado. ¿Qué clase de broma...? Pero el rostro de Remiel estaba tan serio que, por un instante, casi le dio miedo.
—¿Qué..?
—Haz lo que digo y no preguntes, Carlos. Y sobre todo no te acerques a los ejecutivos ni los mires. Vamos, hazlo.
La última palabra fue como un latigazo y Carlos se descubrió dando media vuelta, volviendo a la barra y contando hasta treinta entre dientes. Luego se acercó al teléfono. Se sentía ajeno a todo aquello, como si no fuera él sino otra persona quien estuviera marcando el número de la policía y contándole a la persona que lo atendía al otro lado de la línea una historia que nadie en su sano juicio podía tragarse. En cierto modo era como ver una película en la que era protagonista y espectador al mismo tiempo.
De alguna manera (no sabía muy bien cómo) se las apañó para resultar convincente y colgó el teléfono con la promesa de que la ayuda estaba en camino. Fue en ese mismo instante cuando se desató el infierno.
Carlos vio pasar algo brillante al lado y se volvió a tiempo para ver a Remiel saltar del taburete al suelo y desde allí reptar en busca de refugio con una rapidez vertiginosa. Tras el lugar donde había estado había algo clavado en la máquina de café y, por un instante, no dio crédito a lo que veía. Clavada en la superficie metálica de la mano había un puñal de hoja delgada y brillante.
Oyó un grito y al volverse se dio cuenta de que los cuatro pulcros y tranquilos yuppies se habían transformado en una manada de asesinos vociferantes que extraían de los maletines el arsenal más variopinto que Carlos había visto: espadas cortas, puñales, cuchillos, bolas con pinchos, mazas... Aquello no podía estar pasando: se había quedado dormido y estaba soñando con una película barata de artes marciales.
En aquel momento alguien le tiró de la manga y lo arrastró hacia el suelo.
—No te muevas de aquí —oyó que le decía Remiel, mientras se incorporaba con una botella en cada mano y daba un salto en dirección a aquellos chiflados.
Carlos le hizo caso, encontró un rincón más o menos protegido entre dos bidones de cerveza y allí se hizo un ovillo mientras el local se convertía en un pandemonio de gritos, música a demasiado volumen y ruido de cristales al romperse. No muy lejos alguien salmodiaba una letanía incomprensible en lo que parecía un lenguaje alienígena; el cántico fue interrumpido por lo que sonó como el chasquido de un rama al quebrarse. Se oyó algo sin sentido pero cuyo tono lo delataba como una maldición.
Y luego, las sirenas de la policía, como la caballería en las películas de vaqueros llegando al rescate en el último momento. Y un rostro pálido y cubierto de sudor que se asomaba al escondite de Carlos y decía:
—Ya puedes salir.
Se incorporó. Una docena de agentes uniformados entraban en el local. Los cuatro ejecutivos eran un guiñapo en el suelo manchado de sangre, cristales rotos y licor y lo único en lo que pudo pensar Carlos al ver aquello era que de cerrar aquella noche a las dos ni hablar: le esperaba una buena cantidad de trabajo limpiando del suelo toda aquella porquería.
Remiel, de pie en el umbral de la puerta, se hacía a un lado para dejar pasar a la policía y soltaba lo que llevaba en las manos: aparentemente nada más peligroso que dos botellas medio rotas. Los policías de uniforme se apartaron y una pareja vestida de paisano entró en el local. El hombre enseguida empezó a ladrar órdenes que sonaban preguntas. La mujer se quedó mirando a Remiel unos instantes y al fin dijo:
—Sabía que volvería a las andadas.
Remiel se encogió de hombros, como si todo aquello no fuera con él.
Carlos no sabía qué pensar. No sabía qué pensar acerca de nada. Toda la noche había sido un absurdo sin sentido y se encontraba tan perdido que hasta el más trivial de los pensamientos le resultaba algo inesperado.