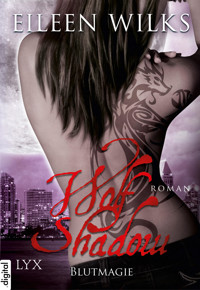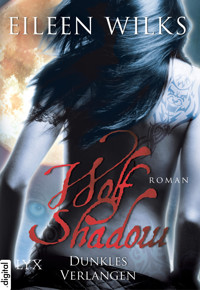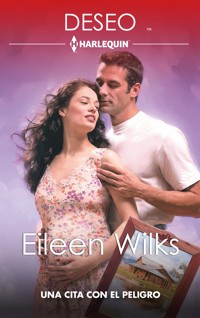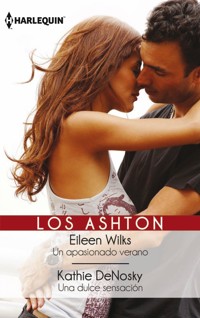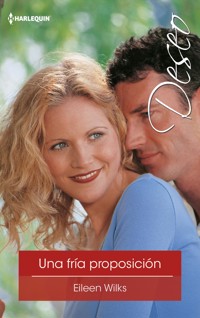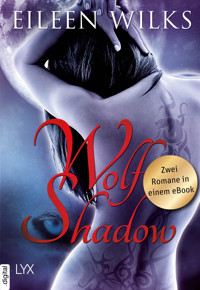2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Ella tenía muchos secretos y talentos ocultos... pero a su lado se convirtió en otra mujer Quizá Seely Jones fuera capaz de ver el aura de la gente, pero cuando lo rescató de aquel terrible accidente, lo único que Ben McClain pudo ver fue a una misteriosa mujer de piernas interminables y mirada profunda. Y cuando ella accedió a mudarse a su casa para convertirse en su enfermera, Ben empezó a preguntarse si podría resistir la dulce tortura de tenerla a su lado día y noche...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004. Todos los derechos reservados.
ENCUENTRO EN LA NOCHE, Nº 1366 - agosto 2012
Título original: Meeting at Midnight
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicada en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción,
total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de
Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido
con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas
registradas por Harlequin Books S.A
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y
sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están
registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros
países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0778-5
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Capítulo Uno
Yo no pensaba en morir. De hecho, trataba de no pensar demasiado, era una de esas noches en que todo hombre quiere ignorar el ruido de su cabeza. Había subido el volumen de la radio para acallar mis pensamientos, pero tal vez había sido un error.
Maldita música country. Todas las canciones hablaban de amor y pérdida. ¿Por qué seguía escuchando?
Hice una mueca y tamborileé mis dedos sobre el volante. Los limpiaparabrisas apartaban aguanieve y lluvia al mismo tiempo, y había un fuerte viento. Pero yo conocía esa carretera casi tan bien como mi propia calle, en la que había vivido toda mi vida.
Toda mi vida... cuarenta años ya. Seguía habitando en la enorme casa familiar, y ahora estaba yo solo. A mis cuarenta años estaba solo.
Y parecía que cada vez me volvía más tonto en vez de más listo. Fruncí el ceño mientras me concentraba en la franja de carretera iluminada por los faros de la camioneta. ¿Por qué me había dejado convencer por Sorenson para tomar una copa después de cerrar nuestro acuerdo? Aunque yo no era ningún idiota: a pesar de la cordialidad del hombre, me había tomado una sola copa.
–Vamos, tomemos otra –había propuesto el propietario del complejo hotelero–. Vayamos a casa.
Él había intentado convencerme de que el mal tiempo esa noche no era un problema. Ni siquiera había helado aún ese año.
«Aún» era la palabra clave. Logré no perder los papeles por los pelos; aquel hombre era un estúpido, pero era el estúpido que acababa de contratar a mi empresa para un amplio trabajo de restauración.
–Un hombre tan alto como tú debería ser capaz de aguantar el alcohol. No querrás que piense que eres un pelele, ¿verdad? Podría empezar a pensar que no eres lo suficientemente hombre para este trabajo.
Yo le había mirado, aburrido de tanta cortesía.
–El hombre que necesita beber para probar que es hombre, es que no lo es.
Resoplé, recordando la conversación. Sí, yo era un tipo de hombre: el tonto. La temperatura estaba descendiendo casi hasta helar, había muy poca visibilidad, tenía que visitar una obra a las siete y media de la mañana y ahí estaba yo, volviendo a casa por una carretera de montaña, diez minutos antes de la medianoche.
Me acercaba a una curva cerrada, sin arcén. Levanté el pie del acelerador y pisé el freno. Pretendía tomar esa curva con toda la calma del mundo, una idea que se reforzó cuando vi una señal de posible daño contra las barreras de protección.
A mitad de la curva patiné sobre el hielo.
Las ruedas se desplazaron hacia la izquierda, pero yo y media tonelada de camioneta continuamos deslizándonos hacia delante. Las copas de dos pinos se agitaban con el viento al otro lado de las barreras de protección. Sus raíces estarían unos diez o doce metros más abajo de la parte que yo veía, y la pendiente continuaría más abajo de esas raíces. Corregí el derrape e inmediatamente enderecé el volante.
Funcionó. El eje trasero patinó un poco, pero recuperé el control. Salí de aquella peligrosa curva sano y salvo. Y entonces, a través de la cortina de lluvia y aguanieve, vi un largo látigo negro agitándose en el aire. Venía directo hacia mí.
Un cable del tendido eléctrico. Con corriente.
No lo pensé, ni siquiera tuve tiempo de tener miedo, sólo actué. Giré el volante hacia la izquierda y pisé a fondo el freno.
Gran error.
La camioneta empezó a girar, resbalando como si la carretera estuviera engrasada. Levanté el pie del freno. El cable eléctrico se agitó al lado de mi parachoques. Maniobré con el volante intentando recuperar el control del coche y salir por donde había venido.
Pero la maldita camioneta seguía deslizándose de un lado para otro.
Me fijé en la barrera de protección. No había visto ningún peligro, tal vez...
La parte trasera de la camioneta se estampó contra ella. Y se detuvo ahí. La parte delantera siguió patinando, con violencia. La golpeó. Y siguió girando.
Incluso entonces no pensé en la muerte. No pensé en nada, sólo intenté abrir la puerta a la desesperada, respondiendo a la imperiosa necesidad de salir de allí. Pero era demasiado tarde, empecé a dar vueltas de campana con la camioneta conforme ésta rompía la barrera y caía por la pendiente.
El metal chirriaba. Me convertí en un objeto que trataba de no rebotar demasiado dentro de la trampa abollada en la que se había convertido la cabina. Sentí como si la propia oscuridad me diera una paliza con un puño de gigante, luego un golpe seco en la cabeza, luego silencio. Quietud. Estaba tumbado con todo el cuerpo dolorido y escuché a alguien quejarse.
Eso me irritó. ¿Qué hacía ese tipo quejándose cuando era yo el que estaba destrozado? Abrí la boca para decirle que se callara. El lamento se detuvo. Entonces me di cuenta de que era «yo» quien se quejaba, y estaba... estaba... dentro de la camioneta. Sólo que mi cuerpo tenía una postura poco habitual.
Parpadeé. Mi ojo derecho estaba hinchado. Lentamente, fui relacionando la presión entre mi pelvis y mi pecho, el brillo de las luces de emergencia y la quietud. El morro de la camioneta apuntaba hacia abajo, pero la pendiente no era muy empinada.
Estaba vivo. Y estaba herido.
¿Sería grave? No lo sabía. El propio dolor me tenía aturdido, no me dejaba pensar con claridad. Mi cabeza... Recordaba que algo me había golpeado. Instintivamente, levanté la mano para comprobar con el tacto en qué estado estaba. Mi hombro explotó. El dolor casi hizo que me desmayara. Me quedé un momento tumbado con el cinturón de seguridad puesto, jadeando.
Obviamente mi hombro también estaba herido. Y gravemente.
Por encima del sonido de la lluvia, oí un crujido. El instinto de alerta me hizo levantar la cabeza, y golpeármela con algo.
Empecé a maldecir, mientras comprobaba que el techo de la cabina estaba abollado hacia dentro. No podía levantar la cabeza.
Mi respiración se aceleró. Lentamente, giré la cabeza hacia la derecha. Miles de fragmentos de cristal brillaban en el asiento del copiloto. Miré entonces a la izquierda.
La puerta del conductor también estaba abollada hacia dentro.
«Respira hondo. El pánico no te va a ayudar», me dije. Agité lentamente los dedos de mi mano izquierda y moví cuidadosamente ese brazo. Parecía que estaba bien. Con igual cuidado estiré las piernas. Bien también. Tenía tres de cuatro extremidades en buen estado. Había sobrevivido a haberme despeñado por una montaña y estaba herido, pero vivo, gracias a Dios. Y no estaba atrapado. Podía salir.
Salir fue un calvario.
La hebilla del cinturón de seguridad estaba mojada y se escurría, pero logré soltarla, aunque luego necesité un tiempo para recuperar el aliento. Era algo ridículo, lo sabía, pero... mis vaqueros estaban empapados. La chaqueta también. Y bajo la chaqueta, la camisa se me pegaba al cuerpo caliente y húmeda.
Una impresionante cantidad de sangre estaba fuera de mí en lugar de dentro.
Eso me asustó. Agarré el picaporte de la puerta; el primer empujón no logró nada.
El miedo se apoderó de mí, barriendo todas las demás sensaciones. El dolor dejó de ser importante. Lo único importante era salir de ahí. Accioné el picaporte y empujé la puerta tan fuerte como me fue posible, apoyando todo mi peso contra ella.
El metal crujió. La puerta se abrió y yo caí fuera. Logré apoyar una pierna, pero el impacto al tocar el suelo supuso una sacudida tan fuerte para mi hombro que hizo que me tambaleara.
No perdí el conocimiento, pero estuve a punto. Durante unos instantes sólo hubo un monstruo rojo y rugiente que se tragaba mis pensamientos antes de que pudieran formarse. Finalmente, me di cuenta de que el suelo estaba frío y mojado. Hacía mucho más frío que en el interior de la camioneta. Tal vez salir no había sido una gran idea, pero ahí estaba. ¿Y ahora qué?
La carretera. Tenía que regresar a la carretera. No habría mucho tráfico a esa hora de la noche, pero tarde o temprano ese cable suelto de alta tensión llamaría la atención.
Logré sentarme y miré hacia arriba, hacia el camino que habíamos recorrido la camioneta y yo. Pero la carretera no se veía. Estaba demasiado oscuro, y la lluvia tampoco ayudaba. ¿Cuántos metros había caído?
Me recorrió una ola de desesperación, y la aparté con esfuerzo. Yo sabía dónde estaba la carretera: arriba. Así que allí iba a ir.
Primero, usé mi mano izquierda para colocar la derecha en el bolsillo de la chaqueta. Casi todos los árboles alrededor eran pinos. No había muchos arbustos, y el paso de la camioneta había abierto un camino entre los pocos que sí había. Bien. En aquel momento, unos pocos hierbajos podían vencerme.
No podía ponerme en pie, así que me puse a cuatro patas. Comencé a moverme.
Gwen me contó una vez que las mujeres olvidaban el dolor de dar a luz. Bromeó con ello, diciendo que así era cómo la naturaleza las engañaba para volver a querer ser madres. Entonces no la entendí. Pero ahora supe a qué se refería. Recuerdo que sentí dolor. Cada centímetro que subía, era un metro de dolor. Pero al recordarlo no siento aquel dolor, sólo su huella.
Perdí la noción del tiempo, y se me han olvidado fragmentos de lo que pasó.
Uno de los que se me grabaron a fuego fue el momento en que la camioneta terminó de caer.
No me había parado a pensar en qué había detenido la caída del vehículo. Tal vez esa conciencia había estado presente y por eso me alarmé con el crujido metálico y quise salir rápidamente de ahí. En el instante en que oí aquel crujido seco de madera, supe a qué se debía. Estiré la cabeza para ver lo que sucedía detrás de mí.
Varias ramas de árboles se quebraron. La luna del parabrisas también se rompió. Una masa de hierro y árboles empezó a girar lentamente, en medio de la oscuridad y el desastre, y se despeñó montaña abajo. Parpadeé, apoyado como estaba sobre las rodillas y la mano sana.
Aquélla había sido una camioneta condenadamente buena.
Mi lamento no duró mucho. No pensaba con demasiada claridad en esos momentos, las ideas se me esfumaban como humo. Pero tenía un objetivo muy claro.
Subir. Tenía que llegar arriba.
Recuerdo que mi cuerpo empezó a tiritar conforme el frío iba calando en mi interior. Hubo un momento en que dejé de tiritar, pero para entonces estaba demasiado ido para darme cuenta de que aquello no era una buena señal. Recuerdo que pensé en Zach, pero no en un momento concreto. Los recuerdos de mi hijo llegaban desordenados.
Recuerdo el ángel. Esa parte sí la recuerdo con claridad.
Fue el calor lo que me hizo volver. Se coló en mi interior y tiró de mí, y me dio consciencia. Con esa consciencia apareció un pensamiento: el calor era real. Lo sé porque empecé a tiritar de nuevo, y al estremecerme volví a sentir dolor.
Abrí los ojos.
No fue su rostro lo que me hizo pensar que era un ángel: ella era preciosa, pero más exótica que angelical con aquellas mejillas planas, los ojos ligeramente achinados y una boca exuberante. Pero tenía que ser un ángel, porque brillaba.
Profundamente decepcionado, mascullé:
–Entonces estoy muerto.
Aquellos labios carnosos hablaron:
–No, en absoluto.
Tenía una voz suave y dulce. Y acento del Sur, lo cual me pareció raro en un ángel.
–Vas a ponerte bien –añadió ella.
Eso me parecía casi imposible, pero estaban pasando cosas más imposibles delante de mis ojos.
–Estás brillando.
–Tengo una linterna.
–No, eres tú la que brillas.
–Eso son imaginaciones tuyas. De hecho, me temo que te estás imaginando esta conversación.
Me tocó la frente. Una delicada pulsera que llevaba en la muñeca me rozó la piel, con sus diminutas joyas brillando para mí.
–Y ahora, no desperdicies todo lo que he puesto en ti. Vuelve a dormir.
Quise protestar, pero mis ojos la obedecieron al instante y se cerraron. Me sentí flotar en una cálida corriente.
–Tiene mal color. Respiración acelerada.
Voces masculinas. Manos manipulando mi cuerpo. ¿Dónde estaba mi ángel?
–La luna de las uñas está blanca, pero él está helado y lleva aquí un buen rato.
–¿Cómo está el pulso?
–No logro encontrarlo.
Conocía esa voz.
–Pete –dije, o creí decir.
Salió un quejido. Hice un esfuerzo sobrehumano y abrí los ojos. Me encontré con la cara de Pete Aguilar. Pete solía llevarse a matar con mi hermano Charlie, pero eso era hacía mucho tiempo, en la época del instituto. En aquellos tiempos... Parpadeé, tratando de imaginarme por qué Pete me sujetaba la mano.
–¿Estás con nosotros? –preguntó, dándome un apretón en el hombro izquierdo–. Espera un momento, amigo mío.
Oh, sí.
–Paramédico –acerté a decir.
–Eso es. Joe y yo nos ocupamos de ti. ¿Dónde te duele?
En todas partes. Me sentía enfermo, mareado, asustado.
–¿Dónde está ella?
–Necesito saber dónde te duele, Ben.
–El hombro. La cabeza. Quiero... –intenté sentarme, pero apenas logré moverme.
–¡Eh! No te muevas o volverás a abrirte de nuevo la herida del hombro.
–Maldita sea, quiero saber...
–Estoy aquí.
Era su voz. Estaba cerca, pero no tanto como había estado antes.
–Quédate tumbado y deja que te ayuden –ordenó.
No tenía otra posibilidad. Pete o el otro me puso de lado. Le habría golpeado si hubiera podido moverme. Pero apenas me quedaba aliento para maldecirlos, una vez volvieron a tumbarme boca arriba.
Había algo entre mi espalda y el suelo. Una camilla, supuse.
–Eres un hombre con suerte –me dijo Pete alegremente.
Ese condenado idiota siempre había sido demasiado feliz para estar cuerdo. Igual que Charlie.
–¿Qué suerte? Me he caído por la montaña.
–Pero si tenías que caerte por una, es una suerte que lo hicieras justo cuando alguien con conocimientos paramédicos pasaba cerca. Ella te ha cuidado hasta nuestra llegada.
No era un ángel. Era una paramédico. Pero los paramédicos no brillaban.
Un pensamiento se coló entre mi confusión:
–Diles... cable de alta tensión. Peligro.
–Una patrulla de la fuerza pública de Highpoint está vigilándolo hasta que lleguen los especialistas. Y ahora, tenemos que subirte a la ambulancia para ponerte oxígeno y un goteo. Entonces te sentirás mejor.
El otro hombre había estado atándome a la camilla. La tira que sujetaba mi pecho presionaba mi hombro. Estaba tratando de recuperar el aliento cuando me elevaron. Supongo que no había manera de hacerlo sin que yo sintiera la sacudida. Logré mantenerme consciente, pero fue gracias al miedo. No estaba seguro de si volvería a despertarme si cerraba los ojos.
Peso unos cien kilos. No podían llevarme en volandas. Tuvieron que hacer rodar la parte de delante de la camilla hasta que no había otra opción, y entonces la elevaban. La parte inferior tuvieron que llevarla a pulso casi todo el tiempo. Pete sujetaba ese lado. Era un hombre fuerte, casi tan grande como yo, pero era una tarea agotadora. Después de un rato de subida casi vertical, se tropezó o resbaló y dejó caer su parte de la camilla repentinamente. Bruscamente.
Me oí gritar a mí mismo. Ese momento se llevó todas las fuerzas que me quedaban para luchar contra la ola negra y pegajosa. Entonces escuché «su» voz. Ella estaba discutiendo con ellos.
Y ganó la discusión. Mientras yo trataba de recuperar la respiración, ella levantó la cabeza de la camilla, dejando que los otros dos hombres se ocuparan de los pies de la misma. A partir de entonces sólo fui consciente del dolor, de la necesidad de permanecer despierto, y de que ella estaba lo suficientemente cerca como para tocarme de nuevo, cosa que hizo.
–Eres un hombre testarudo –murmuró.
Su mano se posó cálida sobre mi mejilla, muy cálida. Casi quemaba. Fue como si ese calor me sacara de mí mismo. Perdí la consciencia y me sumergí en la oscuridad.
Capítulo Dos
Supe dónde estaba antes de abrir los ojos. La sala de urgencias del Fleetwood Memorial Hospital era un lugar de malos olores, pitidos de monitores y gente que no iba a escucharme.
–Herida profunda en la porción clavicular del pectoral mayor derecho –dijo alguien rápidamente–. Afecta también al deltoide. El paciente se quejó de dolor de cabeza.
–¿Estaba consciente? ¿Sabía lo que le pasaba?
–En el lugar del accidente, sí. Se desmayó cuando le llevamos a la ambulancia. Después de administrarle Ringer’s la presión arterial se estabilizó. El pulso...
Las voces iban y venían en mi mente, entre el dolor de la cabeza y sobre todo el del hombro; al menos ya no me sentía tan enfermo y mareado como antes. Débil sí estaba. Y cansado. Me resultaba difícil prestar atención, me tentaba mucho la idea de volver a dormirme. Pero si lo hacía, otras personas tomarían decisiones por mí. Y eso no me gustaba.
–¿Por qué no le habéis puesto collarín? El cuello debería ir sujeto después de un accidente de coche –preguntó un hombre muy remilgado.
–Caminó más de cincuenta metros subiendo la escarpada montaña –contestó Pete–. No creo que tenga el cuello roto.
–Vamos, subámoslo a la mesa.
Eso significaba que iban a moverme de nuevo. Abrí ligeramente mis hinchados ojos y me cegaron unas potentes luces. Intenté hablar, pero la máscara de oxígeno apagaba mi voz. Ante mis ojos apareció una cara de hombre, recortada contra la luz.
–Señor McClain, soy el doctor Meckle. Ha tenido un accidente y está en la sala de urgencias.
Maldita sea, eso ya lo sabía yo.
–Quíteme esto –pedí, señalando la máscara, pero incluso a mí me sonó ininteligible.
–No se mueva. Vamos a trasladarlo.
Lo hicieron. Tuve que volver a concentrarme en no perder el aliento. El médico remilgado daba una orden detrás de otra.
–Corten sus ropas. Extraigan una muestra de sangre y analícenla. Aguilar, ¿ésta es la única herida que encontraron?
–Sí, señor.
–Esto no tiene sentido –murmuró–. La ropa está casi limpia.
Alguien pinchó mi brazo sano con una aguja y me di cuenta de que ya no estaba atado. Bien. En cuanto la enfermera sacó la aguja, moví la mano y me quité la máscara de oxígeno.
–¿Dónde está ella? La mujer. La paramédico.
–Los dos paramédicos que le han traído son hombres –respondió el médico. Había algo irritante en su voz. Y familiar–. Y ahora, caballero, haga el favor de cooperar. Ha perdido una buena cantidad de sangre. No piensa con claridad.
–Creo que se refiere a la mujer que lo encontró –explicó Pete–. El policía la iba a mandar aquí. Tenía síntomas de congelación o algo así.
–¿Qué? ¿Qué le ha pasado? –pregunté, intentando incorporarme.
–Señor McClain, le prometo que comprobaré lo que ha sucedido con esa misteriosa mujer una vez que me asegure de que está usted bien. No se mueva.
Accedí, ya que no podía hacer mucho más. ¿Qué le habría sucedido? Congelación... ¿Me habría dejado su abrigo, y aquélla era la consecuencia? No lograba recordarlo. El policía... Oh, Dios. Duncan. Duncan trabajaba por las noches. Escucharía mi accidente en la emisora de la policía y tal vez creyera que había muerto o algo así.
–Necesito...
–Lo que usted necesita, señor McClain, es atención médica. Cosa que estoy tratando de administrarle. Si no se queda quieto, tendré que atarlo a la mesa. Roberts, vuelva a ponerle la máscara de oxígeno.
Condenado doctor... podría dejar de discutir y colaborar. Siguiendo sus órdenes, la enfermera volvió a colocarme la máscara sin dificultad. Decidí que respiraría algo de ese oxígeno que me obligaban a inhalar, recuperaría las fuerzas y volvería a intentarlo.
El médico fue soltando lo que fuera que me sujetaba el hombro.
–Este hombre está en estado de shock, debería haber... ¿Qué diablos..?
Aquello no sonaba nada bien.
–Mirad, ahí. ¿Lo veis?
Señaló mi hombro, pero no lo tocó. Yo no podía ver nada, él tenía las manos delante.
–Eso es carne nueva. Y esta sección tiene una costra. No puede ser, es... –levantó la vista y me miró acusadoramente–. Señor McClain, esta herida es antigua, ¿verdad? Al menos de hace unos días.
Qué idiota. Lo observé fríamente por encima de la máscara de oxígeno. Él suspiró y me la quitó.
–No, es de hoy. Creo que la rama de un árbol perforó la ventana cuando mi camioneta cayó...
–Eso es imposible.
Obviamente no lo era, puesto que había sucedido. Pero discutir con ese hombre era una pérdida de energía, y yo no quería malgastarla.
–Necesito llamar a mi hermano, el oficial de policía Duncan McClain.
–Usted no ha perdido una cantidad significativa de sangre de esa herida esta noche.
–Pete, necesito hablar con Duncan –rogué, dando por perdido al doctor.
Pete me miró impotente.
–Creo que ya lo han llamado. Estará aquí enseguida.
–¡No! –grité, mientras trataba de incorporarme.
Ya había estado tumbado suficiente tiempo mientras todo el mundo me ignoraba. Me incorporé sobre un codo. Todo giró durante unos segundos y mi frente se perló de sudor, pero lo logré.
–Túmbese, señor McClain.
–¿Por qué? ¿Ya ha decidido que tal vez sí que estoy herido? Pete, necesito hablar con Duncan, no quiero que se preocupe, yo...
–¿Está este hombre provocando algún disturbio? –preguntó una voz desde la puerta.
–He intentado contenerlo, doctor –dijo una compungida enfermera–, pero no hace caso.
El alivio sustituyó a la ira. Mi fuerza también se fue con ella, así que dejé que la enfermera me colocara de nuevo sobre la mesa.
–Estoy bien, Duncan.
–¿De veras??
El hombre que pasó entre los médicos y se colocó junto a mí era más bajo y más delgado que yo. Más guapo también, con los rasgos más suaves y los ojos tan claros como oscuros eran los míos. Nuestro pelo también era igual: castaño oscuro y liso.
Duncan tenía cara de póquer, esa expresión que le convertía en un buen policía y que a mí me sacaba de quicio. Cuando éramos pequeños, yo no podía interpretar cómo estaba si él no deseaba mostrarse. Puso una mano sobre mi hombro sano y lo apretó ligeramente.
–Ya veo que estás bien.
Asentí. Estaba agotado, pero el dolor ya no aparecía en oleadas. Era por su presencia, calmante y firme, casi sólida.
–Pero la camioneta está destrozada.
La boca de Duncan se curvó en una medio sonrisa.
–Te he visto en mejores ocasiones.
–Sí, bueno... Intenté avisarte, pero este estúpido...
–Vale, tranquilízate –me cortó Duncan.
–Muchas personas en estado de shock se vuelven agresivas –apuntó el médico, pomposo y tolerante–. Con todo, me temo que la actitud de su hermano está impidiendo el tratamiento. Normalmente no permitiría que un miembro de la familia estuviera aquí presente, pero si puede convencerlo para que coopere, agente, puede quedarse.
Como si él pudiera parar a Duncan. Resoplé ante la idea.
–Así que está agresivo, ¿eh? –preguntó Duncan, y parecía divertido.
Volvió a darme un ligero apretón en el hombro. Percibí ansiedad en el fondo de sus ojos, aunque seguía sonriendo.
Me relajé. Si Duncan no empleaba su cara de póquer era que no estaba demasiado preocupado.
–Ya has oído al doctor, Ben. Sé un buen chico.
–Ese doctor es un idiota –murmuré.
De repente, fue como si alguien hubiera puesto pesos en mis párpados. Se cerraban a pesar mío. Pero estaba tranquilo. Duncan vigilaría al idiota, se ocuparía de todo.
–Díselo a Zach... díselo para que no se preocupe –susurré.
–Lo haré.
Bien, eso estaba bien. La oscuridad me atrajo, ya no era amenazadora.
–Y el ángel –murmuré antes de abandonarme del todo–. Encuéntrala por mí.