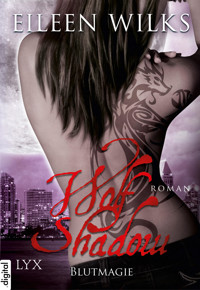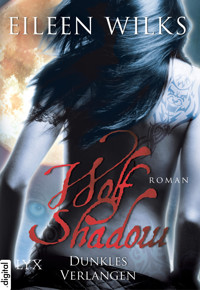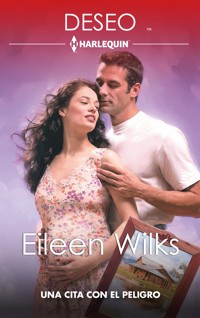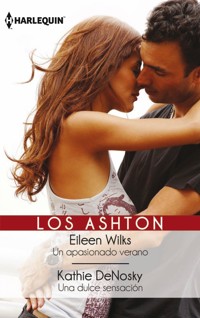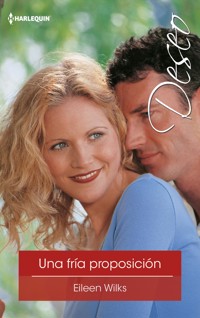
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
El enigmático Jacob West era conocido como "el hombre de hielo" por su modo de hacer negocios: planeaba cada movimiento con total precisión, y siempre tenía éxito. Así que, cuando supo que necesitaba una esposa para asegurarse la herencia, planeó hacerse con la mujer perfecta: Claire McGuire. Aquella bella, aunque vulnerable mujer, aceptó la proposición porque necesitaba desesperadamente la protección que Jacob podía proporcionarle. Pero, aunque el amor fuera algo prohibido, era imposible ponerle freno a la pasión... De pronto Jacob descubrió que su futura esposa estaba provocando en él unos sentimientos para los que no estaba preparado. ¿Sería posible que el feroz empresario se hubiera dejado vencer por el amor?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Eileen Wilks
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Una fría proposición, n.º 1117 - marzo 2017
Título original: Jacob’s Proposal
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-687-9697-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
–Tenemos que casarnos.
En el exterior el viento azotaba los arbustos y arrancaba hojas de los robles. Dentro, tres hermanos permanecían en silencio… dos de ellos aturdidos, uno sombrío. Los tres eran hombres altos y fuertes, pero ese era el único parecido obvio. Después de todo, no eran hermanos del todo. Un observador atento podría notar que compartían una cierta gracia, las manos de dedos largos, una semejanza en las mandíbulas y en los cuellos fuertes. Aquellas pocas personas que conocían a los hermanos West, conocían bien otras características que les había legado su padre. Menos visibles que la fuerza y la gracia físicas.
Menos deseables.
Luke, el hermano del medio, soltó una carcajada rápida.
–¿Qué, los tres? Estamos en Texas. No me cabe duda de que hay alguna ley en contra.
–No seas más idiota de lo que tienes que ser –dijo Michael, el menor, sentado en uno de los sillones que daba a la chimenea vacía. Tenía el pelo tan oscuro como los ojos, la complexión de un estibador y el rostro de un estudioso–. ¿Son tan caros los tratamientos, Jacob?
El mayor y más alto de los hermanos se hallaba ante la repisa. Jacob West era un hombre delgado, de hombros anchos, con rasgos duros y expresión distante. Tenía el pelo lo bastante oscuro como para parecer negro a la luz artificial; los ojos eran de una palidez extraña, todo lo incoloros que pueden ser los iris humanos.
–Cada tratamiento tarda ocho días y cuesta poco menos de cien mil dólares. Desde luego, el seguro no lo cubre, ya que es experimental.
Michael emitió un silbido.
–Ni siquiera tú tienes ese dinero –Luke se apartó de la pared en la que había estado apoyándose–. Dios. La última vez que vi a Ada, estaba bien. Cuesta asimilar… ¿hace cuánto que lo sabes?
–Cuatro meses.
–¿Cuatro meses? –Luke calló y miró a su hermano. Era un hombre inquieto, de complexión y tez más ligera y clara que los otros, con el rostro de un ángel caído y más encanto del que era recomendable para él–. ¿Cuatro meses y no nos lo contaste? –avanzó un paso hacia Jacob. Dio la impresión de que también podría lanzarle un puñetazo.
–Tranquilo –Michael se incorporó y apoyó una mano en el brazo de Luke.
–Ada insistió en que le prometiera que no se lo contaría a nadie. Ni yo mismo habría descubierto su estado si no la hubiera encontrado tirada un día… –apretó los labios al pensar en ese recuerdo–. Rompo mi promesa ahora porque hay algo que nosotros podemos hacer.
–¿Dónde está Ada en este momento, Jacob? –preguntó Michael–. ¿En el hospital?
–No, en Suiza, en el Instituto Varens. Se especializa en enfermedades raras de la sangre. Os he hecho copias de la información que he podido recopilar hasta ahora sobre el Síndrome de Timur, y sobre el instituto –le pasó una carpeta a cada uno.
El silencio volvió a reinar mientras los dos hermanos menores inspeccionaban el informe. Después de pasar varias páginas, Luke sonrió.
–Has hecho investigar a su médico.
–Por supuesto. Siempre es útil saber con quién tratas.
–El tratamiento al que se está sometiendo es experimental –Michael dejó el informe–. ¿Es seguro? ¿La ayuda?
–En este punto Ada responde bien. Muy por encima de las expectativas. No es una cura, pero parece que con un tratamiento continuado sus síntomas se pueden mitigar casi por completo. Por eso os pedí que vinierais.
–Nunca he usado más que los intereses de mi herencia de mayoría de edad–indicó Michael–. Puedo vivir bien sin ella.
–Una oferta generosa, pero no bastaría. Ada va a necesitar entre dos y cuatro tratamientos al año para el resto de su vida. El coste se reducirá si se aprueba el tratamiento en este país, pero como mínimo será dentro de cinco años, posiblemente más.
–Hablas de entre dos y tres millones de dólares en el transcurso de los próximos cinco años. Más después.
–Sí.
El silencio reinó una vez más, roto únicamente por una rama que golpeaba contra la ventana.
Solo había un modo en que pudieran ayudar a Ada. El matrimonio.
–Bueno –Luke enarcó las cejas–. ¿Cuánto tiempo nos requerirá liquidar el fideicomiso una vez cumplidas todas las condiciones?
–Al menos un mes –repuso Jacob–. Ada necesitará otro tratamiento de tres a seis meses a partir de ahora. Yo puedo cubrir su coste, pero tengo un negocio en ciernes en el sur. Si sale, será… caro.
–De modo que nos tenemos que casar temprano antes que tarde. No hay problema –el brillo en los ojos de Luke contrastaba con la ligereza de su voz–. Se me ocurren varias señoras que estarían encantadas de ayudarme, teniendo en cuenta todo lo que quedará incluso después de que ayudemos a Ada. Jacob, desde luego, se lo pedirá a Maggie.
–¿Arreglas mis asuntos por mí? –Jacob apretó los labios.
–¿Habláis de Maggie Stewart? –Michael enarcó una ceja cuando Jacob asintió–. ¿Vas en serio con ella?
–He estado pensando en el matrimonio –se encogió de hombros–. Parecía el momento.
–¿Y qué nos dices de ti, Mick? –quiso saber Luke–. En tu trabajo no conocerás a muchas mujeres. Entrar a hurtadillas en países hostiles, volar cosas… no puede dejarte mucho tiempo para la vida social.
–Luke tiene razón –concedió Jacob–. ¿Tus obligaciones interferirán con encontrar una novia? Dijiste que pronto ibas a marcharte del país.
–Sí. El tres.
–¿Dentro de ocho días? –Luke silbó–. Soy rápido, pero no es mucho tiempo, ni siquiera para mí. Aunque con todos esos millones que no tardarán en aterrizar sobre tu regazo, se puede hacer. ¿Quieres que te envíe a algunas candidatas?
–Creo que yo puedo encontrar a mi propia esposa –repuso Michael ceñudo.
–Una cosa más –indicó Jacob–. El tratamiento parece haber funcionado, pero no hay garantía de que los posteriores surtan el mismo efecto –hizo una pausa–. Podríamos casarnos, disolver el fideicomiso, establecer otro para pagar los cuidados de Ada… y dentro de un mes o un año ella podría estar muerta de todos modos.
Luke y Michael intercambiaron unas miradas. Por una vez, los dos se entendieron a la perfección. Michael habló por ambos cuando dijo:
–Un mes, un año, veinte… no importa. Valdrá la pena el precio pagado por el tiempo que podamos comprarle. Esto es por Ada.
Quedó arreglado. Los tres encontrarían mujeres dispuestas a casarse con celeridad, y así disolver el extraño fideicomiso que les había preparado su padre. Lo harían a pesar del hecho de que en algún momento cada uno había jurado no casarse nunca.
Porque lo hacían por Ada. La mujer a la que los tres adoraban.
Su ama de llaves.
Capítulo Uno
La lluvia bañaba la ventana por la que Jacob contemplaba un mundo mojado y desolado. Bebió un sorbo de la taza que sostenía en la mano y frunció el ceño. El café frío era tan malo como los días lluviosos.
Desde luego, si quería ser sincero, debía reconocer que su estado de ánimo esa mañana tenía mucho que ver con lo sucedido la semana anterior. No todos los días un hombre le pedía a una mujer que se casara con él. Y era rechazado.
Había precipitado las cosas. Lo sabía, pero no le quedaba otra alternativa. Debía casarse pronto y Maggie había sido su elección. Era perfecta para él, una mujer cálida y extrovertida con docenas de amistades y una veta implacablemente competitiva cuando se hallaba a lomos de un caballo. Pero sexualmente era tímida, inexperta. Debía reconocer que ese rasgo le había gustado. No le había importado darle tiempo para que se acostumbrara a él.
¿Acaso no había dedicado dos meses a demostrarle que podía tenerle confianza? Por eso el motivo que había aducido para rechazarlo lo había dejado atónito. ¡Que no la deseaba! Quizá no sintiera una pasión ciega y abrasadora, pero era una mujer bonita y había esperado con gusto llevarla a la cama. Además, la pasión era como la pirita, todo destello y nada de sustancia. Y había esperado que ella coincidiera en esa apreciación.
Desde luego, Maggie también se había quedado atónita. Pero sabía que le gustaba. Podrían haber sido buenos el uno para el otro, podrían haber estado cómodos juntos. Si hubiera dispuesto de un poco más de tiempo…
Cuando se abrió la puerta a su espalda, habló sin darse la vuelta.
–La línea de la oficina sonó hace un minuto.
–Entonces deberías haber contestado –indicó una voz seca–, ya que al parecer no tienes nada mejor que hacer.
–Me estoy tomando un descanso –giró–. Siempre me dices que trabajo demasiado.
Una mujer diminuta y arrugada, enfundada en unos pantalones amplios, entró en la habitación con un termo con café.
–Hay una diferencia entre tomarse un descanso y ponerse a rumiar.
–No rumio.
Hacía tres semanas que Ada había regresado de Suiza y descubierto que los hermanos de él conocían la condición en la que se hallaba. Aún no lo había perdonado por revelar el secreto. Aunque tenía mejor aspecto. Y eso era lo que importaba.
Ella bufó y dejó el termo sobre la mesa.
–¿Quieres que llame a una agencia de trabajo temporal? Cosmo tiene un virus estomacal y yo tengo mejores cosas que hacer que contestar al teléfono de la oficina.
–Mi nueva ayudante debería poder contestar. Si alguna vez llega.
–Llamó. Viene de camino.
Miró por la ventana. ¡Esa maldita lluvia!
–Supongo que las carreteras están complicadas.
Aunque la casa de Jacob estaba construida sobre terreno elevado, varias de las carreteras próximas se inundaban cuando llovía con fuerza. Era uno de los motivos por los que prefería que su personal viviera en la casa.
–Toma –alargó una taza de café recién hecho–. Quizá un poco de cafeína hará que dejes de rezongar.
Jacob la aceptó. No le hacía ilusión la nueva ayudante. Odiaba verse cerca de desconocidos. Sonia, su ayudante habitual, tenía en muy alta consideración a la señorita McGuire, aunque él se mantenía escéptico.
–Conozco su nombre de alguna parte.
–Dicen que el cerebro es lo primero que se pierde –Ada lo miró con compasión–. Redactó un informe para Sonia hace un mes. Tú lo leíste. Sin duda su nombre aparecía en las páginas.
–No me refería a eso –bebió café y se sentó detrás del escritorio–. Me parece que dispongo de tiempo para llamar a Marcos en Roma. Cuando al fin llegue mi nueva ayudante, tráemela de inmediato. Luego podrás ponerla al corriente de mis defectos.
–No hay suficientes horas en el día para eso –dijo al ir hacia la puerta, luego se detuvo y se mostró inusualmente insegura–. Jacob…
–¿Sí?
–¿Maggie te ha rechazado?
Sabía muy bien que su expresión no lo había delatado, pero al parecer algo lo había hecho. Asintió.
–De todos modos, no era para ti –añadió ella con tono hosco–. Será mejor que te pongas a trabajar. Es mejor que rumiar –cerró a su espalda.
A pesar de todo, él sonrió. No cabía duda de que Ada se sentía mejor.
«Y eso», se recordó, «es lo que importa, no con quién me case». El matrimonio era un riesgo descabellado, sin importar a quién se lo pidiera. Mientras bebía un sorbo de café, pensó que quizá lo mejor fuera que se lo solicitara a su nueva ayudante en cuanto atravesara la puerta. «Señorita McGuire. Me alegra ver que no se ahogó al venir hacia aquí. Hoy tendrá que responder al teléfono, ya que mi ayudante se encuentra enferma. Y, además, me gustaría que nos casáramos en cuanto sea posible. ¿El viernes le viene bien?»
Rio entre dientes y dejó la taza. Seguía sonriendo al encender el ordenador y acceder a las últimas cifras del mercado… y al instante olvidó el café, la lluvia y a la mujer que lo había rechazado.
Seguía lloviendo cuando Claire se detuvo delante de la mansión West. Alguien ya la había decorado para la Navidad, aunque acababan de celebrar el día de Acción de Gracias.
Metió el ordenador portátil bajo el impermeable y, protegiéndose todo lo posible con el paraguas, bajó del todoterreno de su primo y subió los escalones a la carrera.
El timbre estaba metido en la boca abierta de una gárgola. Sonrió y lo apretó, preguntándose quién abriría la puerta. Una casa como esa merecía un mayordomo mayor y digno. ¿O un jorobado con una cicatriz que le diera a su rostro una expresión espantosa?
Por desgracia, no crujió al abrirse.
–Santo cielo –exclamó la anciana con aspecto de Elfo que había en el umbral–. Es peor de lo que esperaba. O quizá mejor.
La mujer no era mayor que una niña de doce años. Flaca y con un pelo rizado del color de las caléndulas, que enmarcaba una cara bronceada por el sol de al menos cincuenta veranos de Texas. Llevaba puestos una sudadera, unos pantalones amplios de color verde oliva, un mandil y un par de pendientes de diamantes con unas piedras tan grandes que deberían ser de esos que salían en las cajas de cereales.
Pero Claire tuvo la certeza de que no era así.
–Soy Claire McGuire.
–Claro que lo es. ¿Qué otra persona aparecería con este tiempo? –movió la cabeza–. Será mejor que pase. Sonia me lo advirtió. También me dijo que no trataría de seducir al muchacho, aunque no tendría que esforzarse mucho, ¿verdad?
–¿Perdone? –Claire se puso rígida.
–Olvídelo –la mujer diminuta rio entre dientes–. Maldita sea si sé en qué pensaba Sonia, pero va a reinar una atmósfera interesante en la casa. Venga conmigo.
Claire la siguió al vestíbulo, goteando sobre el cremoso suelo de mármol.
–Usted es Ada, ¿no es cierto?
–Supongo que tendría que haberme presentado. Imaginé que Sonia le había hablado de mí.
–Dijo que me caería bien.
–A algunas personas les pasa. ¿Tiene equipaje? Deme el impermeable para que pueda colgarlo en la cocina para que se seque.
Obediente, Claire se lo quitó.
–Dejé las maletas en el coche. Si alguna vez deja de llover, podré sacarlas.
–Hay un tocador bajo la escalera –aceptó el impermeable–, por si quiere arreglarse la cara o el pelo –volvió a mirarla de arriba abajo y sonrió–. No es que lo necesite. Cielos –repitió, dándose la vuelta–. Sí que va a ser interesante.
Claire movió la cabeza divertida mientras la mujer diminuta atravesaba un umbral en arco y avanzaba por el pasillo.
El vestíbulo era de estilo clásico: cuadrado, de mármol y enorme, con un techo de tres metros adornado con molduras clásicas. A la izquierda había una puerta flanqueada por un enorme árbol de Navidad. A su derecha una escalera majestuosa y justo frente a ella dos pórticos con forma de arco, el que Ada ya había atravesado, que conducía a un pasillo, y otro que se abría a un salón en sombras.
Ya había oído hablar de su nuevo jefe. ¿Quién en la comunidad financiera de Dallas no conocía al Hombre de Hielo? Se decía que Jacob West era brillante, solitario y excéntrico. A algunos les caía mal, muchos lo envidiaban. Unos pocos le temían. Todos coincidían en dos cosas: era extraordinariamente bueno para ganar dinero y jamás mentía. Podía ser reservado, despiadado, pero para la mayoría de los hombres su palabra era más segura que un contrato firmado.
Una de las excentricidades de West era que no tenía un despacho. Vivía y trabajaba allí, en la enorme mansión que había levantado su abuelo, e insistía en que su personal inmediato también viviera allí. Y allí estaba Claire, por el momento. Sustituía a su amiga Sonia, que había tenido que volar a Georgia para mimar a su hija y malcriar a su nieta recién nacida durante uno o dos meses.
Por lo general, Claire no habría aceptado un trabajo que la alejara de su casa y del negocio que había estado levantando, ni siquiera por la oportunidad de trabajar con un mago como West. Después de ganar experiencia en el departamento de inversiones de un gran banco, el año anterior se había instalado por su cuenta como analista de inversiones, especializándose en informes sobre compañías de tamaño medio. Le encantaba. Diseccionar e interpretar un árido informe financiero atraía a la parte organizada de su naturaleza… algo poco sorprendente en una mujer que organizaba su armario por color, estilo y temporada.
Pero la parte de su trabajo que la entusiasmaba, la que de verdad adoraba, era excavar en busca de oro oculto o secretos enterrados que justificaban o arruinaban una inversión. Podía ser tan organizada como una gata en algunas cosas, pero, igual que una gata, disfrutaba de la cacería. Y le gustaba ganar.
Hasta el momento, había ganado las suficientes veces como para mantener la cabeza por encima del agua, pero hacerse una clientela requería tiempo. Y reconoció que el sueldo que ganaría con Jacob West no le haría ningún mal a su cuadro financiero.
Pero el principal motivo para haber aceptado el trabajo era que viviría allí. Según Sonia, la mansión West tenía un excelente sistema de seguridad.
En ese momento las cosas no eran normales. No desde que había recibido la carta de Ken.
Tuvo un escalofrío. Para distraerse se acercó al gigantesco árbol de Navidad. Era impresionante, la delicia de un decorador, cubierto con adornos antiguos. Impresionante y precioso… y más bien frío.
–Lamento haber tardado tanto –sonó la voz de Ada desde el arco que daba a otro pasillo, sobresaltando a Claire–. Cometí el error de ir a ver cómo estaba Cosmo. No he conocido a ningún hombre que no pensara que se estaba muriendo al sufrir un pequeño virus.
–¿Cosmo…? –iba a preguntar quién era, pero la mujer ya había dado media vuelta.
–Vamos –Ada avanzó con vigor por el pasillo sin mirar si Claire la seguía–. Lo más probable es que ya haya terminado de hablar con Roma.
Claire la siguió. El ama de llaves se detuvo delante de la primera puerta a la izquierda, llamó una vez y luego la abrió.
–Ha llegado –anunció–. Me debes veinte pavos.
Claire se recordó que había sido la elección de Sonia para cubrir el puesto, y que Sonia conocía su pasado. Probablemente le había hablado de él a Jacob West… y, si no, sin duda este la reconocería. Mucha gente lo hacía. Incluso después de seis años, la gente la veía y recordaba los rumores, el escándalo y el juicio.
Respiró hondo y entró en el despacho. Tuvo una rápida y vaga impresión de madera… un enorme escritorio de madera, frisos tallados, armarios de algún tipo.
Pero principalmente reparó en el hombre.
Poder. Esa fue la impresión primera y abrumadora. Los detalles físicos se filtraron a través del aura de poder. Jacob West era un hombre duro, de pelo oscuro y facciones severas, con un cuerpo delgado y fuerte enfundado en unos pantalones a medida y en una camisa almidonada de vestir. Cuando se incorporó detrás del escritorio también se dio cuenta de que era alto. Ella media un metro setenta y tres y él le sacaba unos quince centímetros.
La saludó con un gesto de la cabeza pero le habló al ama de llaves.
–La apuesta era para las diez. Son las diez y doce.
–Llegó antes de las diez. Se detuvo ante la entrada a las diez menos cinco, pero tú estabas hablando por teléfono –alargó la mano y movió los dedos–. Paga.
–¿Por qué no lo dejamos pasar? Doble a nada que no seguirás las directrices del médico esta tarde y duermes una siesta.
–No me engañarás con tanta facilidad –bufó Ada–. Paga.
El brillo en esos ojos helados podría haber sido de furia, o diversión o incluso cariño. Imposible de reconocer. Sacó un portabilletes y extrajo uno. Ada lo aceptó, se lo guardó en el bolsillo del mandil y se dirigió hacia la puerta.
Se detuvo el tiempo suficiente para decir:
–La comida es a la una. Burritos. No deje que Jacob la intimide. El chico está acostumbrado a salirse con la suya todo el tiempo –cerró.
–Bueno –Claire no pudo evitar sonreír–. Sonia me dijo que Ada me iba a caer bien. Creo que tenía razón –se acercó a él con la mano extendida–. Tengo ganas de empezar a trabajar con usted, señor West.
La mano de él era dura, cálida y ligeramente callosa… una lengua de fuego subió por la espalda de Claire, seguida de una oleada de pánico. Se dijo que ese no era momento para que la dominaran sus hormonas.
–Sonia habla muy bien de usted –la voz de él fue tan ecuánime y contenida como su expresión–. Me alegro de que pudiera aceptar mi oferta. Pretendo aprovechar al máximo su talento.
–Estupendo. Yo espero aprender mucho de usted durante mi suplencia.
–Quizá lo haga –murmuró y se apartó de la mesa–. La pondré a trabajar lo más pronto posible, pero primero deberá familiarizarse con algunos de mis proyectos.
El archivador al que se dirigió era uno de cuatro alineados contra una pared. En vez de ser los típicos de metal, de color beige o gris, estaban fabricados de la misma madera de cerezo que su escritorio.
Llegó a la conclusión de que el despacho de West era hermoso, caro y con una elegancia contenida.
Como él mismo. No es que fuera hermoso, pero poseía una cierta elegancia. Se obligó a concentrarse en los negocios.
–¿Quiere que lea sus proyectos actuales antes de que me ocupe de algo en concreto?
–Sí –sacó una carpeta fina, cerró el cajón y abrió otro, con cuidado de no enganchar una enredadera que cubría casi los cuatro archivadores–. Hace dos años, cuando Sonia me regaló la enredadera para Navidad, estaba en una maceta pequeña.
–¿Ha pensado en regarla menos?
–Yo no lo hago. Sonia se ocupa de ello, aunque yo nunca la he sorprendido haciéndolo. No deja que me deshaga de la planta.
Claire aceptó las carpetas que él le alargó.
–Creo que está preparándose para un ataque. Será mejor que tenga cuidado. Su escritorio está a menos de un metro.
Jacob sonrió y las rodillas de Claire se volvieron de gelatina. Se sintió como una idiota, hablando de su planta mientras trataba de evitar soltar jadeos o tirarse sobre él. ¿Qué le sucedía? Suavizó la expresión.
–Si me enseña mi despacho, me pondré a leer.
–Por aquí –se dirigió a la pared de enfrente, donde una puerta estaba escondida entre el elaborado friso–. Preste especial atención a todo lo relacionado con el trato de Stellar Security. Voy a necesitar un informe sobre uno de los participantes lo más pronto posible.
Lo siguió al despacho adyacente y se detuvo en seco.
Había una cama en la habitación. Bueno, en una sección de una habitación muy grande. La mitad que no era despacho. También había un televisor, sillones y otros muebles, con una cocina diminuta empotrada en un rincón.
El otro rincón contenía la cama.
–Por desgracia, mi ayudante está enferma –decía él–. Así que… ¿qué sucede?
–Yo, ah, no imaginé que mi alojamiento y mi despacho iban a ser los mismos.
–Hice que convirtieran este cuarto cuando la artritis de Sonia le dificultó el empleo de las escaleras. ¿Hay algún problema?
–Oh, no. Ninguno. Solo me sorprendió. De hecho, es un cuarto agradable.
Y lo era, a ambos lados de la separación. La zona de despacho de tres por cuatro tenía un escritorio en forma de L, con los aparatos informáticos habituales, un sillón giratorio de color verde, un sillón de visitante, archivadores y una biblioteca. Y lo que parecían unas doscientas plantas.
Claire movió la cabeza con gesto asombrado.
–Sonia me pidió que cuidara de sus plantas mientras trabajara aquí. No mencionó que vivía en una selva.
–Le gustan las plantas.
–Eso veo. Supongo que debe considerarse afortunado de que solo le regalara una.