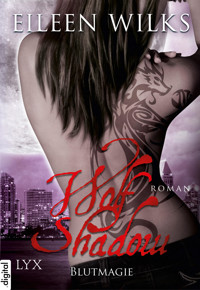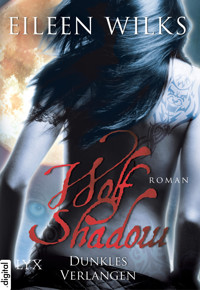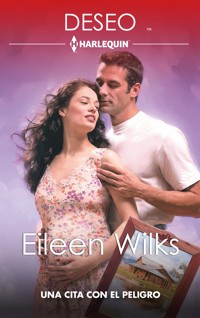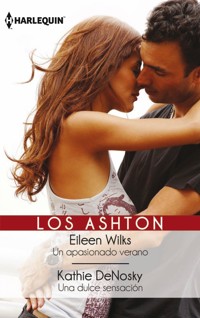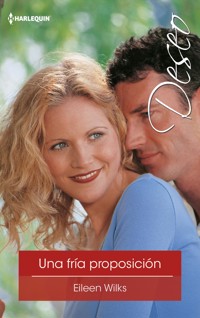2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Aquella misión de incógnito llevó al especialista en misiones especiales Michael West hasta una selva tropical... con la bella Alyssa Kelleher. Michael debía llevar a la dama a un lugar seguro, pero su instinto lo impulsaba hacia un destino muy diferente: su cama. Sin embargo, el estricto sentido de la obligación de West le impedía dejarse llevar por tales instintos... hasta que un apasionado beso desató todo el deseo contenido. La encantadora Alyssa abrió la puerta de su intimidad y Michael prometió convertirla en su esposa. Ella era una auténtica tentación y... ¿qué mejor que caer en esa tentación noche tras noche?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Eileen Wilks
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La tentación, n.º 1131 - mayo 2017
Título original: Michael’s Temptation
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-9707-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Un relámpago rasgó el cielo, iluminando la piedra gris y las gárgolas que flanqueaban la entrada, como riéndose de él mientras abría la puerta.
La lluvia y la oscuridad armonizaban con aquella casa, pensó Michael. Y con su estado de ánimo.
La única luz llegaba del árbol de Navidad, colocado en una esquina del vestíbulo. La amplia escalera de madera estaba a oscuras y tampoco vio encendida la lámpara en el despacho de su hermano.
Pero Jacob no se habría acostado todavía, de modo que debía estar en la sala de juegos.
Cuando se dirigía hacia allí, el chirrido de sus botas sobre el suelo de mármol le recordó que estaba empapado.
Y Ada lo regañaría si le manchaba algo.
Michael se quitó las botas y colocó la chaqueta de cuero sobre el respaldo de una silla con forma de trono. En la mano llevaba un sobre abultado.
Con las luces apagadas, el fuego de la chimenea en la sala de juegos creaba extrañas sombras en las paredes. Las ventanas, con las cortinas abiertas, estaban cubiertas de vaho y la rama del viejo olmo golpeaba uno de los cristales como si pidiera que lo dejasen entrar. Su hermano Jacob estaba sentado en un sillón, con las piernas estiradas y una copa de coñac en la mano.
Michael sonrió.
–Ese carísimo coñac francés no sabe mejor que el barato que tengo yo en casa.
Si Jacob se había sobresaltado, lo disimuló bien. Cuando se volvió, ni sonreía ni parecía sorprendido. Así era Jacob West.
–Yo tengo paladar. Tú bebes como un crío, para emborracharte.
–Cierto –dijo Michael, entrando en la habitación.
Estaba amueblada de forma diferente al resto de la casa. Cada vez que su padre se casaba, la nueva señora West se disponía a redecorarla de arriba abajo y Michael y sus hermanos decidieron convertir aquella habitación en un santuario privado, donde guardaban sus cosas favoritas. La sala de juegos se había convertido en un reducto para ellos, en todos los sentidos.
Cerca de la chimenea había una mesa de caoba que perteneció a un virrey de México. Eso le recordaba a su hermano Luke y sus partidas de póquer, que siempre ganaba. Su hermano se encontraba tan a gusto con una baraja en la mano como compitiendo encima de un caballo.
Sobre la mesa, un tablero de ajedrez con piezas de jade. El ajedrez siempre había sido el juego de Jacob. La paciencia y la planificación eran su fuerte y las razones por las que se había convertido en un hombre muy rico.
Michael dejó escapar un suspiro. Era difícil preguntar, pero más difícil no saber.
–¿Cómo está Ada?
–Tan peleona como siempre –contestó Jacob, levantándose.
Su hermano mayor era un hombre muy alto, de un metro noventa, mientras Michael medía un metro ochenta y dos. Ambos tenían el pelo corto, tan oscuro que era casi negro.
–No me refiero a eso y tú lo sabes.
–Está bien. El tratamiento empieza a funcionar.
Michael, que había contenido el aliento, respiró profundamente.
–Gracias a Dios.
–¿Vas a quedarte mucho tiempo?
–No, tengo que irme mañana. He estado… encargándome de algunas cosas. ¿Tienes algo de beber que no sea esa colonia tan cara?
–Voy a ver si tengo algún whisky barato –sonrió Jacob, acercándose al bar–. ¿Quieres emborracharte?
–Me parece que sí –dijo Michael.
–No estarás aquí el tiempo suficiente como para superar una resaca.
–La superaré en el avión –murmuró él, acercándose al flíper.
Esa maquinita era lo suyo, siempre fue lo suyo. Un juego rápido, enérgico. Como no poseía el cerebro de Jacob ni las cualidades atléticas de Luke, había tenido que contentarse con lo que sí tenía: una cierta agilidad en las manos, los ojos y el cuerpo.
No podía quejarse. La agilidad es un don para un hombre que se gana la vida en las Brigadas Especiales. Como tener la mente clara… pero aquella noche no le hacía falta. Por eso se bebió la copa de un trago. El líquido le quemaba la garganta, pero no le importó.
–¿Tienes prisa? –preguntó Jacob.
Michael se encogió de hombros mientras llenaba de nuevo su copa. Lo que había hecho, lo que pensaba hacer, era por Ada; de modo que el sacrificio merecía la pena. Sin el tratamiento de la clínica suiza, moriría. Pero el tratamiento era experimental y muy, muy caro.
Los hermanos West solo tenían una forma de reunir ese dinero: el fideicomiso, el maldito fideicomiso donde su padre había dejado una fortuna solo podría disolverse si los tres hermanos cumplían la condición exigida en el testamento.
Luke ya lo había hecho, Jacob estaba a punto de hacerlo y Michael… también tendría que hacerlo. Cinco años después de la muerte de su padre, seguían teniendo que bailar al ritmo que él tocaba.
–Ya que pareces tan dispuesto, sírveme otra copa –dijo Jacob entonces–. No me apetece emborracharme, pero te haré compañía. ¿Qué estamos celebrando?
–¿Tú qué crees? –contestó Michael, señalando el sobre que había dejado sobre la mesa–. Mi abogado ya ha redactado la separación de bienes.
–¿Has encontrado una chica que quiera casarse contigo?
Él levantó su copa en un brindis irónico.
–Felicítame. Cuando vuelva de mi última misión, me casaré con Cami. Pero esta noche pienso emborracharme.
Capítulo Uno
¿Habían ido a buscarla?
A.J. se incorporó de un salto en la cama, asustada. «¿Por qué no estás aquí, Dan?», pensaba.
Por supuesto, no hubo respuesta.
Si la había despertado un ruido, en aquel momento no oía nada; solo la alterada respiración de Sor María Elena en la otra cama. Frente a ella, la más completa oscuridad. La que solo puede encontrarse en un lugar remoto, muy lejos de la civilización.
A.J. miró hacia la puerta. No podía ver nada.
Afortunadamente. Si alguien iba a buscarla de noche, y podrían hacerlo, tendría que llevar al menos una linterna.
Cuando miró hacia la ventana solo pudo ver el trocito de cielo que se colaba por las rendijas que había entre los tablones. Los hombres de El Jefe habían colocado esos tablones cuando la encerraron, una semana antes.
Una semana. Por la mañana, llevaría allí exactamente siete días esperando al hombre al que llamaban El Jefe. El que decidiría si ella iba a vivir o morir. Pero si los comentarios de sus guardianes eran ciertos… solo decidiría cómo iba a morir.
El destino de Sor María Elena también podría correr la misma suerte. A pesar de ser nativa de San Cristóbal y no una ciudadana del país que la guerrilla odiaba con todas sus fuerzas, su vida estaba en peligro por ser monja. Pero Sor María Elena era una anciana enferma y quizá El Jefe le perdonaría la vida.
A.J. apartó la manta y puso los pies en el frío suelo. Le temblaban las piernas y tenía las manos sudorosas.
Intentando superar el miedo, se acercó a la ventana. Por las rendijas que había entre los tablones entraba un poco de aire fresco de las montañas. Olía a hierba y a flores silvestres a pesar de ser la estación seca.
Pero no sabía dónde la habían llevado cuando la secuestraron en La Paloma, el pueblecito en el que estaba trabajando, porque San Cristóbal estaba rodeado de montañas.
A través de las rendijas pudo ver un trocito de cielo y… sí, consiguió ver también el brillo de una estrella. Eso la animó.
La noche no era completamente silenciosa. Dentro, la respiración de Sor María Elena; fuera, el croar de las ranas y el batir de alas de algún pájaro buscando su presa. También escuchó un saludo que fue contestado por otro centinela. Y el sonido del viento golpeando las ramas de los árboles.
Tantos árboles… Incluso sin tablones y sin centinelas, a veces era difícil ver el cielo. Y eso era horrible para una persona criada en Texas.
Durante el día, se aferraba a ese trocito de cielo para agarrarse a la vida. Pero de noche… encerrada en una habitación oscura, se sentía sola y olvidada. La avergonzaba tener tanto miedo porque la debilitaba y tenía que permanecer fuerte.
Pero en la oscuridad echaba de menos a Dan y lo culpaba también, aunque eso era absurdo. En la oscuridad, se acordaba de El Jefe, que pronto volvería de donde hubiera tenido lugar su última matanza.
Al menos, la habían dejado en paz y debía dar gracias por ello. El Jefe era un carnicero, pero no perdonaba la violación. Ni a ella ni a Sor María Elena las habían tocado.
A.J. miró la estrella y le dio las gracias a Dios.
Entonces oyó un ruido. Si no hubiera tenido la cabeza pegada a los tablones, no lo habría oído. Era más suave que un suspiro, tanto que no podría decir qué o quién lo emitía. Solo que llegaba de fuera, del otro lado de su calabozo.
Entonces, algo ocultó la estrella.
–¿Padre Kelleher, es usted? –escuchó una voz masculina, apenas audible.
Era un americano. Pero A.J. no entendió por qué la llamaba «Padre». Y se puso tan nerviosa que tuvo que agarrarse a los tablones.
–Sí –musitó, tragando saliva–. Estoy aquí.
–Voy a matar a Scopes –susurró la voz.
–¿Qué?
–Yo esperaba un barítono, no una soprano –dijo el hombre, con acento de Texas, como el suyo–. Soy el teniente Michael West, de las Brigadas Especiales. He venido para sacarla de aquí.
–Gracias a Dios –murmuró A.J.
–¿Cuántos años tiene?
–Treinta y dos.
–¿Está herida?
–No, yo…
–¿Está en forma?
–Yo sí, teniente. Pero Sor María Elena tiene setenta años y está enferma…
–¿Quién?
–Sor María Elena –repitió ella, confusa–. Resultó herida cuando tomaron el pueblo. Me temo que no podrá… ¿teniente?
Él había empezado a mascullar maldiciones.
–Esa monja… ¿es ciudadana norteamericana?
–No, pero supongo que eso da igual.
–Las Brigadas Especiales no pueden ir rescatando a cualquier ciudadano, aunque esté en la lista negra de la guerrilla. ¿Qué haríamos con ella? Guatemala y Honduras no aceptan refugiados de San Cristóbal y Nicaragua sigue cabreada con Estados Unidos por lo del accidente de la primavera pasada. No nos dejarían aterrizar allí con el helicóptero.
–¡Pero no podemos dejarla atrás!
–Hermana, sacarla a usted de aquí va a ser suficientemente complicado.
A.J. apoyó la frente sobre uno de los tablones.
–Entonces, lo siento. No puedo ir con usted.
–¿Tiene idea de lo que le hará El Jefe si la encuentra aquí cuando vuelva?
–Espero que no me dé los detalles, teniente. Además, da igual. No puedo dejar a Sor María Elena –replicó ella–. Tiene un corte infectado en el pie y si no recibe tratamiento médico, morirá.
–Hermana, esa monja va a morir se quede usted o no.
A.J. quería irse con él, quería escapar, pero no podía hacerlo.
–No puedo dejarla.
Al otro lado de los tablones hubo un largo silencio.
–¿Ha visto el camión que está frente a los barracones?
–No lo sé. Me trajeron con los ojos vendados en un camión que olía a pollos. ¿Es ese?
–Ese mismo. ¿Hace una semana funcionaba?
–Sí.
–Vale. Recoja sus cosas y espere ahí, volveré enseguida.
Ella tuvo que disimular una risita.
–No se preocupe, no pienso ir a ninguna parte.
La luna estaba en cuarto menguante y su luz apenas iluminaba el sendero. Michael esperó unos segundos, con la espalda apoyada en el bloque de cemento que El Jefe llamaba su cuartel general. Un centinela pasó a unos diez metros.
Los centinelas no lo preocupaban. Michael llevaba unas gafas de rayos infrarrojos mientras ellos tenían que fiarse de su propia visión. También iba armado con una pistola y un fusil CAR 16, pero esperaba no tener que usarlos. Si tenía que acallar a un centinela, sería mejor hacerlo con uno de los dardos que guardaba en el bolsillo. Iban cargados de un poderoso somnífero que dejaría en el suelo a un elefante.
El cuartel general de El Jefe era como sus tácticas: de estilo militar, pero inadecuado. El carnicero de San Cristóbal carecía del entrenamiento necesario para mantener los territorios que conquistaba.
En opinión de Michael, el gobierno no tardaría en enviar tropas y arrebatarle la posición.
Pero lo que le faltaba en entrenamiento militar lo compensaba con su fanatismo. Y la pobre mujer que estaba encerrada allí no podía esperar más.
¿Qué estaba haciendo en San Cristóbal? Debía de ser tan ingenua como los tres biólogos norteamericanos a los que había rescatado unas horas antes y que esperaban, nerviosos, en el helicóptero.
Cuando el centinela se alejó, Michael corrió agachado hacia los árboles.
Podía vigilar sus movimientos a pesar de la oscuridad porque aparecía en su campo de visión rodeado de un halo naranja. Las gafas de infrarrojos convertían el resto del paisaje en un borrón de color gris, pero estaba acostumbrado a moverse de esa forma.
Desde luego, iba a matar a Scopes.
Fue Scopes el que pasó la información de que un misionero había sido capturado por las tropas de El Jefe. Pero seguramente sabía que era una misionera. Andrew Scopes iba a pagar por su estúpido sentido del humor, se prometió Michael a sí mismo.
Recordaba la temblorosa voz femenina cuando le dijo que no podía ir con él. Seguramente, estaba llorando. Debía de estar muerta de miedo, pero no quería marcharse sin la monja.
¿Qué hacía una monja allí?
Desde que se alistó en las Brigadas Especiales había tenido que tomar decisiones difíciles, algunas de las cuales lo torturaron durante mucho tiempo, pero una monja…
Sus recuerdos del colegio Saint Vincent no eran muy agradables. Solo recordaba con cariño a Sor Mary Agnes, que se parecía mucho a Ada. Una mujer con mal genio cuando sus alumnos no hacían los deberes y una leona para defenderlos contra quien fuera.
Aquella debería haber sido una misión sencilla porque sus hombres estaban muy bien entrenados. Pero rescatar a tres biólogos en la selva no es tan difícil como rescatar a alguien del propio cuartel general de El Jefe.
A pesar de todo, no estaba férreamente vigilado y los rebeldes que quedaban no parecían armados hasta los dientes. Michael y sus hombres llevaban dos días vigilando y conocían el camino más corto para volver al Cobra, el helicóptero en el que esperaban los biólogos. Una huida fácil… a menos que uno tenga que llevar a una monja anciana con la pierna herida.
Pero El Jefe había dejado allí un camión y, según la misionera, funcionaba la semana anterior. Si seguía funcionando…
Ella soltó una risita cuando le dijo que esperase allí, cerca de la ventana, para seguir sus instrucciones. Era un sonido infantil que se le había quedado grabado en la cabeza. Le recordaba la primera vez que besó a una chica, el sabor del zumo de manzana y la hierba cubierta de rocío, cuando todas las promesas están por cumplir.
Michael no era un inocente, ya no. Pero sabía reconocer la inocencia y emocionarse con ella.
Debería darle un golpe en la cabeza y dejarla inconsciente para sacarla de allí. De ese modo, podría culparlo a él y no a sí misma por el destino de la monja.
Pero también él se culparía a sí mismo.
¿Cuándo iba a olvidar aquel complejo de caballero de brillante armadura que rescata damiselas en apuros? Un día iba a conseguir que lo mataran. Y no podía morir, tenía que casarse.
Pero esa no era la mejor forma de convencerse a sí mismo.
Michael había llegado al árbol caído que buscaba. Se detuvo y lanzó un silbido, imitando a un pájaro. Un segundo después, tres hombres salieron de entre los árboles. Ni siquiera con las gafas de infrarrojos había podido detectarlos. Sus hombres eran buenos. Los mejores. Hasta Scopes, aunque Michael seguía pensando en darle un puñetazo por la bromita.
Suspirando, aceptó la decisión que había tomado, por peligrosa que fuera. No podía dejar atrás a la misionera. Ni a la monja.
El Coronel iba a matarlo.
El movimiento de la tierra había hecho desaparecer la estrella a la que A.J. intentaba aferrarse y solo podía ver la oscuridad.
No tenía nada porque no la dejaron llevar ni su ropa ni la Biblia, de modo que solo guardó en el bolsillo un peine y un cepillo de dientes que uno de los rebeldes le había dado nada más llegar; el único que aún parecía tener una onza de compasión.
Pero la espera estaba poniéndola muy nerviosa. El teniente iba a volver, estaba segura. Y estaba segura también de que, además de rescatarla a ella, rescatarían a Sor María Elena.
Llevándose la mano al pecho donde solía colgar su cruz, que uno de los soldados de la guerrilla, un hombre de mirada turbia le arrancó de un tirón, se preguntó cuánto tiempo llevaba esperando. Cuánto tiempo tendría que seguir esperando. Si el sol salía y no habían vuelto por ella… pero no quería abandonar la esperanza.