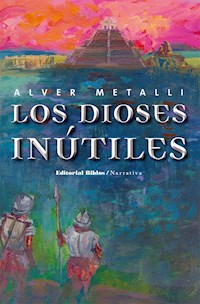Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: 100XUNO
- Sprache: Spanisch
Este libro describe «desde dentro» el duelo entre la vida y la muerte en las villas miseria de gente humilde en las periferias de Buenos Aires. Imágenes violentas, tiernas, de lucha por la supervivencia y de privaciones se suceden en Epifanías. Pero también gestos de solidaridad que alivian las penas y las necesidades más desgarradoras de quienes son más vulnerables. Acompañado con fotografías de Marcelo Pascual, el autor Alver Metalli sigue muy de cerca a los personajes que hacen vida en la villa, dedicándole tiempo a la observación, al detalle de la luz cuando cae la tarde, la seriedad o la alegría en los rostros, para hacer de estos relatos mínimos una colección de estampas entre lo testimonial y lo poético.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alver Metalli
Epifanías
Relatos mínimos de vida y de muerte
Traducción de Inés Giménez Pecci
Fotografías de Marcelo Pascual
Título en idioma original: Epifanie. Vita e morte a duello
© El autor y Ediciones Encuentro, S.A., 2021
© Fotografías del pliego: Marcelo Pascual
© Imagen de cubierta: iStock. Pollyana Ventura
Traducción de Inés Giménez Pecci
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección 100XUNO, nº 90
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN EPUB: 978-84-1339-413-8
Depósito Legal: M-26806-2021
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
Noche
Futuro con pandemia
El pan de cada día
Tercera guerra mundial
Vendedora de la suerte
Juegos de magia
Listos para morir
El ángel exterminador
Guiso caliente
Flordelisa
El bayo
Pesadilla
Vidas en fila
Aquí se mezclan hábitos y carismas
Secretos
Tiempo de peste, tiempo de radio
Desprenderse del abrazo de la vida
Delivery de coca
Desgarrones
Críticos pandémicos
Mortadela
Posibilidades infinitas
El incendio
Palabras desde el barco que se hunde
La Galopera
Ese leve soplo que te puede llevar
Llamados por su nombre
Periodistas en tiempos de peste
La Virgen que quema los tapabocas
El movimiento del péndulo
Vértigo
Arbolitos de olivo
Huevos de verdadero chocolate
Borrachines
Advertencias
El descubrimiento del mar
Primeros pasos
El lenguaje de las balas
Santos de los suburbios para encomendarse
Advertencia n.2
Claroscuros
La elegancia del Misterio
La Virgen rota
Pelota al centro, se vuelve a empezar
Pochoclo Bum Bum
Hormas de queso
Epílogos
Villero monástico
Creatividad
Formalina
Monólogo de la nostalgia
Euforia
La pequeña profesora de italiano
Batallas cotidianas
Como una tela de araña
Padrinos
Periodistas en tiempos de peste 2
La procesión
La Virgen reciclada o la belleza de los desechos
Ambientalismo villero: «Desde adentro y desde abajo»
El principio que ordena el mundo
Vuelven las Vírgenes de las villas
Nota para la posteridad
Espirales
Comienzos
Al sacerdote José María di Paola, más conocido como padre Pepe, protagonista e inspirador de estas páginas.
En literatura la epifanía es, según Joyce, una súbita revelación espiritual provocada por un gesto, un objeto, una situación de la vida cotidiana, tal vez banal, pero que inesperadamente trasluce algo más profundo y significativo.
Noche
«La lechuza lanza un grito en la oscuridad sin perfumes, la araña despega la tela y se balancea en el vacío. Las piedras que se desprenden del cerro ruedan con estrépito hasta el fondo del valle; la pacífica llanura se puebla de chillidos. Los bosques se abren. Vistos desde lejos, parecen enormes gargantas famélicas contra el horizonte. Luzco una mirada atónita y culpable».
(Anónimo)
Futuro con pandemia
Los colores de la fotografía han perdido el brillo que tenían antes de que atacara la pandemia. Se han vuelto amarillentos y opacos, como si una neblina tenaz los hubiera disuelto en un unicum sin tiempo. Los píxeles son granulosos, señal de que, en algún momento de su historia, han ampliado más allá de sus posibilidades un pequeño original de tamaño estándar.
Hay dos hombres en la foto, sorprendidos en un balcón. Uno de ellos, el más joven, tiene las manos en los bolsillos y una gran sonrisa que ofrece a la cámara con desparpajo; el otro, más maduro, está por decir algo. La palabra no ha llegado todavía a sus labios, pero los puños están entreabiertos, en el esfuerzo, quizás, de acompañarla a través de la garganta. Evidentemente, lo que está por decir es algo cargado de sentimiento, algo que viene de adentro, algo denso y pesado que se abre camino hacia la salida.
Los dos hombres (un hombre-hombre, uno, y un muchacho en realidad el otro) se encuentran en algún lugar suspendido en el vacío. Parece la terraza de un aeropuerto, por la puerta corrediza que hay detrás y la pista de aterrizaje que se puede ver en una esquina. Están por partir y en el bolsillo de la chaqueta del muchacho asoma la tarjeta de embarque. Debe de ser un viaje largo —cuando era posible hacerlo— hacia un destino que requiere un avión para alcanzarlo.
Dos formas, el hombre y el muchacho, capturadas por la cámara fotográfica en un punto indeterminado del espacio, en un instante del tiempo libre de contaminaciones. Un tiempo que ya pasó, cierto. Cuarenta años se diría, por la ropa que visten y los colores. Tal vez un poco más. ¡Pero cuánto futuro contiene esa única imagen! Un futuro desconocido.
Ese día.
Misterioso.
Ese día.
Cargado de promesas tal vez.
Un impulso hacia el hoy. Que aparentemente ha terminado en un suburbio de la periferia de Buenos Aires, infectado, como todo el mundo, por una peste que mata y todavía no tiene cura.
El pan de cada día
Todos los días, desde que empezó la cuarentena, se reparte comida en la villa. En los puntos de entrega las filas se alargan como los días de aislamiento y la lista de muertes cotidianas. Trescientas raciones, quinientas, ochocientas, mil quinientas, más de tres mil y no hay señales de que la cuarentena vaya a terminar y comiencen a disminuir las víctimas fatales. Sin duda los hambrientos aumentarán con el paso del tiempo y muy probablemente las filas seguirán formándose en el mismo lugar cuando empiece a ceder la pandemia.
Los circuitos del cartón están cerrados y los cartoneros no pueden salir para juntarlo y venderlo como siempre han hecho. Los recicladores ya no pululan con sus carritos donde las montañas de basura son más prometedoras, como hacían al amanecer hace mucho tiempo. Y los que recogían cobre se han quedado sin su fuente de abastecimiento. También los que vivían de pequeños trabajos como cortar el pasto en el jardín de alguna casa o pintar un portón o una fachada, abandonaron los remos en el barco y esperan sin hacer nada una llamada que no puede llegar.
Los jornaleros de las empresas de mudanzas y los que vaciaban sótanos no reciben ningún pedido. Los vendedores ambulantes que recorrían las calles de la villa dejaron estacionados los remolques de chapas coloridas, los taxistas del barrio con sus autos de alquiler destartalados esperan un cliente que no vendrá, las mujeres que freían papas y amasaban tortillas de maíz en las esquinas apagaron sus hornallas. «El Rey del Chori» ya no cocina chorizos en la Plaza de los Trabajadores y la vendedora de billetes de lotería camina incansablemente entre las barracas de latas y maderas ofreciendo la suerte a los que no pueden comprarla. Los albañiles, muchos de ellos paraguayos, pasan sus días con las manos cruzadas: los andamios cuelgan como frutos secos de los edificios en construcción y las hormigoneras están apagadas.
La economía informal, como se la suele llamar, está paralizada; el microcircuito de compraventa que mantenía con vida a la población de la villa se ha cortado.
Comer se ha convertido en una angustia cotidiana.
Tercera guerra mundial
Llamo a mi padre por teléfono a Italia para saber cómo está. Se llama Virgilio, tiene 97 años y ha pasado toda su vida en Riccione. Vendedor primero, representante de comercio después, hoy jubilado. Se acerca el momento del gran viaje sin escalas y esto del coronavirus no le da miedo. Le digo que aquí donde vivo, una villa en la periferia de Buenos Aires, hoy empezó la cuarentena. Está preocupado por mí, imagina que estoy trabajando mucho, ayudando a la gente y por lo tanto corriendo más riesgos que los demás. Me llama «hijo», «hijo mío». Nunca lo había hecho. Después, con la respiración entrecortada, empieza a recordar la Segunda Guerra Mundial, cuando era apenas un muchachito. «Nos escondíamos de los alemanes, hijo mío, para que no nos atraparan y nos llevaran a trabajar a Alemania; pero ahora, de esto, no podemos escondernos». Esto es la covid-19, una palabra técnica demasiado difícil para su edad —la peste, como la llaman los argentinos de la villa— pero recuerda con claridad que la línea del frente de guerra pasaba muy cerca de su casa, en la zona de Rímini; los aliados libertadores, apoyados por los partisanos, avanzaban empujando desde el sur y los ocupantes alemanes retrocedían hacia el norte cargando en los camiones brazos jóvenes para trabajar en Alemania. Una especie de compensación por la destrucción que estaba sufriendo su propio país.
Él se escondió y pudo escapar.
Eso de asociar el coronavirus con la guerra es su manera de encontrar un punto de comparación, de calcular las dimensiones de este asesino invisible que golpea donde quiere, de esta arpía con la hoz en la mano que acecha del otro lado de la puerta y vigila a sus presas, lista para atrapar a los que ya vivieron mucho.
Vendedora de la suerte
La vendedora de billetes de lotería tiene el cabello gris y le faltan dientes. No siente miedo de la peste que merodea buscando víctimas para devorar. Recorre las calles de la villa como el viento de invierno que sisea entre las construcciones de ladrillo y chapa. Ella también silba cuando pasa, para que la gente sepa que la suerte se acerca y cambiará la vida del que no la deje escapar.
Tiene los pasos cansados pero seguros, al silbido le falta aliento, pero todavía se lo escucha a dos manzanas de distancia. Es evidente que toda su vida ha vendido la suerte, que probablemente no ha hecho otra cosa desde que vino al mundo.
Sabe dónde pescar a sus clientes, incluso ahora que la cuarentena los ha encerrado en sus casas. Pero no lo suficiente para que resulten inalcanzables. Ella sabe cómo hacer, es una mujer de mucha experiencia y muchos recursos. La vendedora de billetes de lotería los espera cuando salen a comprar. Se instala cerca de algún almacén, deambula por el estacionamiento de algún supermercado. ¡Todos tienen que comer!, piensa. Espera en la esquina de una farmacia. ¡Todos tienen algún achaque!, calcula con inteligencia. Recorre de atrás hacia adelante como una filarmónica, la fila de los que esperan su turno, desgranando la misma letanía de siempre, como vendedora experimentada que sabe colocar su mercancía.
«Hoy es un buen día» susurra con gesto cómplice, «el 17 no sale desde hace tres semanas y caerá en la red».
Mira a sus clientes directo a los ojos. No hay timidez en su mirada. Sabe lo que necesitan más que ellos mismos. No solo de pan vive el hombre. No solo vacunas necesita el cuerpo. Ella les ofrece la suerte agitando delante de sus ojos un tesoro de números de colores brillantes. La lotería, parece que dijera, no engaña, si saben atraparla cuando pasa. Le toca al que tiene que tocarle, como la peste que va de aquí para allá y nadie sabe dónde se detiene.
Hace tres días llamó a la puerta de Aníbal el zapatero. Todavía estaba vivito y coleando la última vez que lo vio, una semana antes. Habló con él de una cosa y otra, como hace una buena vendedora de billetes de lotería, pero su sangre mitad española y mitad argentina no lo salvó. La peste llegó al taller del zapatero después que ella, y junto con la suerte, le arrancó la vida.
La vendedora de billetes de lotería nunca se desalienta. Ella vende y compra la suerte a su manera. Como si este fuera un tiempo como cualquier otro, cuando tentar la fortuna sigue siendo lo más sensato que uno puede hacer.
Juegos de magia
El sol se pone en la villa. La línea de sombra avanza lentamente, tan lentamente que hay que entrecerrar los ojos dos o tres veces para ver cómo se aproxima. Las montañas de basura desaparecen como por arte de magia, ocultas por un piadoso juego de sombras. Los depósitos de cartón parecen colinas encantadas, las barracas de madera y lata semejan un pesebre navideño.
Es la hora en que más trabaja la peste funesta y los más chiquitos vuelven a su casa para esquivarla, obedeciendo la llamada de los mayores. Cientos de piecitos marcan la tierra de los callejones, el polvo se adhiere a sus plantas descalzas mientras corren veloces como renacuajos en un estanque. La peste, entre tanto, se agazapa entre las sombras que avanzan empuñando la guadaña. Todavía no ha tomado una decisión, pero lo hará pronto.
Listos para morir
Heriberto y María Dolores están sentados en el escalón delante de su casa. Los codos se rozan, los brazos cuelgan al costado del cuerpo como vainas de algarrobo. Ellos ya vivieron su vida y ahora tienen tiempo para perder. Para ellos la cuarentena empezó mucho antes de que la peste la impusiera. Los hijos se fueron hace años, tienen su vida en la gran ciudad. De vez en cuando vienen a visitarlos, pero cada vez menos. Desde que empezó la cuarentena no volvieron. Dicen que no quieren poner en riesgo a sus padres.
No todos los hijos de Heriberto y María Dolores tuvieron suerte. La del medio, la Nicole, murió cuando dio a luz su tercer chico. Un día, la vendedora de billetes de lotería quería decirles que, para que las cosas anduvieran bien, había que tener caderas anchas y mucha concentración y a ella no le parecía que la hija de María Dolores tuviera lo que hace falta. Pero esa vez no dijo nada. La vendedora de lotería no le tira la verdad en la cara a la gente.
Él tiene en la mano la correa del perro, un animalito negro con el hocico puntiagudo que no parece querer ir a ningún lado. El animal está triste y cansado como sus dueños. No mueve la cola ni siquiera al que le muestra un poco de simpatía.
Ella lleva un vestido negro y mira para abajo. Nadie sabe cuándo fue la última vez que levantó los ojos. Está lista para morir.
El ángel exterminador
Esta noche el ángel exterminador llamó a la puerta del Chili. Las calles están desiertas por la cuarentena, y la vendedora de billetes de la lotería está en su casa, habrá pensado, y es un buen momento para ajustar cuentas. El Chili abrió la puerta y el disparo le atravesó un ojo. Dicen que había desobedecido a la gente del Lirri cuando la ola de la peste todavía no había llegado a la villa y que tuvo tiempo de ver con el ojo sano al Mencha que escapaba.
Su madre lo arrastró dentro de la casa agarrándolo del pelo. Dejaba un reguero de sangre como la baba de un caracol. Ella comprendió todo apenas escuchó el tiro. No tuvo necesidad de que la vendedora de billetes de lotería le dijera que aquel hijo que tuvo con un albañil que trabajaba a dos manzanas de distancia, donde terminan las barracas y comienza el basural público, tenía el destino marcado desde que se metió con la banda de los chaqueños. Controlan el fondo de la villa y no permiten que vendan en ese territorio sin permiso. Un permiso que tiene precio.
Antes que el Chili, el Mosca había intentado romper las reglas y antes que él, el Zurdo. A uno le partieron la cabeza con una piedra y el otro terminó con un cuchillo en la garganta. Doña Victoria, la madre del Chili, se veía venir la desgracia. La peste la tomó por sorpresa, la bala, no.
Guiso caliente
En la villa del padre Pepe se da de comer a los que tienen hambre, como manda el Evangelio. Y para que nadie olvide el precepto divino, sobre la puerta de la cocina han escrito con grandes letras las palabras de Cristo a sus discípulos: «Denles ustedes de comer». Por eso todos los días al mediodía se distribuye un plato caliente de comida desde que empezó la cuarentena, hace tanto tiempo, hace tanto, tanto tiempo, que ya se perdió la cuenta. Lo preparan hombres y mujeres que viven de esta manera el aislamiento al que obligan las normas sanitarias del gobierno. Ponen en peligro su propia seguridad, lo mismo que todas las personas que vienen a comer empujadas por la necesidad. Pelan papas, cortan cebollas, rallan bolsas y bolsas de zanahorias todos los días. Abren cajas de puré de tomates, vacían bolsas de carne molida y amasan harina. En grandes ollas de aluminio, sobre anafes militares de campaña, cocinan lo que la Providencia hace llegar a los depósitos de alimentos que abrieron en distintos puntos de la villa. Un grupo sirve las porciones, otro las entrega. Cuando terminan, llegan los que lavan las ollas y la vajilla y dejan todo ordenado para la comida del día siguiente.
Son hombres y mujeres que no quieren enfermarse, que valoran la salud y la vida. Todos tienen hijos, nietos, abuelos que esperan en casa como pichones en el nido la comida que ellos les llevan.
Entre ellos hay albañiles, empleadas domésticas, mujeres que prestan servicio en casas adineradas de los barrios vecinos, empleados municipales, algún trabajador del transporte y muchos otros que no tienen trabajo y viven de changas, como llaman los argentinos a las ocupaciones precarias que ayudan a llegar a fin de mes.
Para todos, el trabajo está en suspenso o reducido al mínimo y dedican su tiempo y sus energías a aliviar las necesidades de los demás. Sin recibir nada a cambio, salvo un plato del mismo guiso que cocinan para los que vienen todos los días a recibir una ración de comida.
Los pobres, los necesitados, los que no pueden cocinar o no tienen nada con qué hacerlo, forman fila delante del portón de la parroquia del Milagro, de Itatí, de San Francisco Solano, de la Medalla Milagrosa y de Villa 13 de julio. Y precisamente cuando los contactos deberían evitarse y disminuir las proximidades, las filas se estiran como un elástico y las cercanías se multiplican. Traen consigo todo tipo de recipientes: cajas de plástico, ollas, bidones, sartenes, envases de helado, latas que deben haber sido de alguna otra cosa y que a falta de algo mejor sirven para contener los alimentos. Y mientras se van con el botín humeante en la mano, vuelven a la memoria las palabras del papa argentino al comienzo de su pontificado: «Yo veo la Iglesia como un hospital de campaña después de una batalla. ¡Es inútil preguntarle a un herido grave si tiene alto el colesterol o el azúcar! Hay que curar sus heridas. Después podremos hablar del resto. Curar las heridas, curar las heridas… Y hay que comenzar desde abajo»1.
Son palabras que hoy, con el planeta en las garras de una pandemia que nadie puede asegurar que no vuelva bajo otras formas, en esta Argentina sacudida por la peste de la covid que parece no tener fin, reflejan de tal manera la realidad que verdaderamente resulta impresionante.
Flordelisa
Flordelisa es realmente una flor. Un retoño de achicoria silvestre del Paraguay con un aroma delicado incluso ahora que la enfermedad la atormenta. Tiene un tumor en la cabeza que ha pasado a la columna vertebral y le afecta las piernas. Se levanta de la cama con esfuerzo para sentarse en una silla de ruedas que le consiguieron los vecinos, conmovidos por su juventud maltratada. La cuarentena la dejó atrapada en Argentina y probablemente no la deje volver con vida.
El movimiento de pasar de la cama a la silla de ruedas le produce mucho dolor. Aún así, cuando el sufrimiento no le deforma la expresión, ella sonríe al que la visita.
Su calvario empezó hace muchos meses, al comienzo de la cuarentena, recorriendo los hospitales argentinos que en este momento tienen otras cosas en qué pensar. No hay tiempo para los enfermos terminales, que los casi muertos sepulten a sus muertos es la filosofía, aunque no lo declaren en voz alta.
Hace unos días le suspendieron el tratamiento de quimioterapia y nadie sabe cuánto tiempo le queda de vida. El tumor no se puede operar y seguirá su curso con una progresión que es imposible prever. Pero el fin es inexorable, salvo que se produzca un milagro. Ella espera eso, tiene fe en una gracia que le devuelva toda la vida que tendría por delante. Y que le permita ver de nuevo a su padre, a sus hermanos, a sus amigos, que rezan por ella en el Paraguay. Se lo pide todos los días a la Virgen de Caacupé, la patrona de su país. Si ella salvó al indio de morir a manos de su enemigo, como afirma la tradición, ¡bien puede curar a una hija de esa atribulada nación que se encuentra exiliada en otro país!
Cuando le dijeron que los médicos ya no podían hacer nada para curarla, Flordelisa lloró. Lo hizo cuando nadie podía verla. Tampoco saben cómo se irá, si agotada, con dolor o aturdida por la morfina que le da su madre, porque con la emergencia concentrada en la peste funesta, ni siquiera pueden administrarle los cuidados paliativos.
El bayo
Hay un bayo que deambula por la villa desde que amanece, cuando no hay nadie a la vista. Empieza sus andanzas donde las casas se espacían, en un campo que la mayor parte del tiempo está lleno de basura. Desde allí avanza buscando las briznas de hierba que asoman entre las baldosas de la vereda, roza el borde de las calles con el hocico calloso, ignorando algunos perros callejeros que se acercan para olfatear sus pisadas o los pájaros que esperan pescar algo en los parches de excremento que de tanto en tanto deja a su paso. El bayo está desde antes, cuando la peste todavía no había llegado, pero con la cuarentena y las calles casi desiertas, todos los rincones son suyos. Es el amo absoluto de los espacios y los recorre con meticulosidad de hambriento, con su séquito de ocasionales compañeros.
Es un animal de poco valor, de garrones bajos y panza hinchada. La boca está deformada por el freno que deben haberle puesto muchos dueños. Parece que le hubieran tirado encima un balde de cal para blanquearle el pelaje.
Revuelve con el hocico en la tierra y no desprecia las cáscaras de manzana que escapan de alguna bolsa de basura que los perros de la villa, antes que él, estuvieron revisando. Cada tanto se detiene frente al agua que corre al costado de la calle, inclina la cabeza descarnada y mueve el líquido con su lengua oscura antes de beberlo.