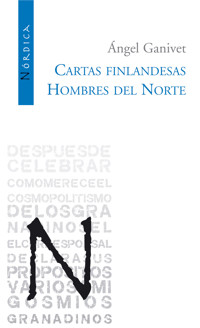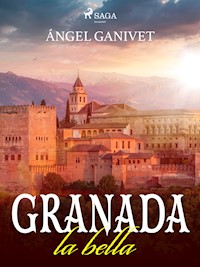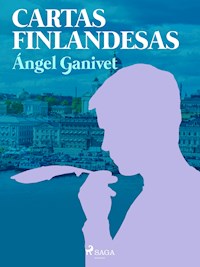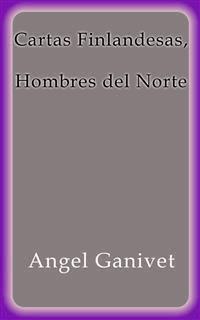Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Esta colección comprende toda la correspondencia recuperada de Ángel Ganivet durante sus años de viajes. En ellos se aprecia el profundo alcance reflexivo del autor, su capacidad para analizar la realidad contemporánea que lo rodeaba y su afilado sentido de la prospección.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ángel Ganivet
Epistolario
Saga
Epistolario
Copyright © 1919, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726551419
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Prólogo
Publico en este libro una parte de las cartas que me escribió mi inmortal y desventuradoamigo Ángel Ganivet. Con las restantes que poseo podrán formarse aún ocho o diez seriescomo la presente.
Para formar este libro no se ha hecho selección ninguna; sencillamente se han sacadounas cuantas cartas del legajo en que se contienen todas, y sólo se ha dejado de imprimir laparte deellas que, por referirse a sucesos familiares, no ofrece interés para el público.
En realidad, este volumen no es más que una muestra de la que será el Epistolario completo de Ganivet, obra incomparable, en la cual se contiene lo más íntimo y lo mejor delalma del grande hombre desconocido.
Bueno sería explicar al público algo de la vida de Ganivet. Me creo obligado a hacerlo,pero no en un prólogo, sino en un libro largo. Para satisfacer la necesidad que hay de prólogoen toda colección de cartas íntimas, copio a continuación unas cuartillas leídas por mí en elAteneo de Madrid al comenzar la velada con que, en el curso actual, se conmemoró elaniversario de la muerte de Ángel Ganivet.
Esas cuartillas dicen así:
«Voy a contaros, en las menos palabras que pueda, una historia rara y maravillosa: la vida de un hombre bueno, de un hombre sabio, de un hombre humano, de un hombre libre. Voces más elocuentes que la mía loarán sus obras escritas, ensalzarán la grandeza de su pensamiento, reflejarán el aleteo de su inspiración y os dirán cómo si existe una España joven, robusta, pensadora, valiente y capaz de redimirse por los hechos y por las obras del espíritu, el alma de esa España debe identificarse con el alma de Ángel Ganivet, el filósofo, el poeta, el patriota, el inmortal.
Yo, señores, fui el amigo más íntimo de aquel grande hombre, y lo digo con la orgullosa humildad o con la altiva modestia con que el pobre pegujalero de la Mancha, nuestro sabio amigo Sancho, cuando llegase a viejo y oyera hablar de su amo el caballero de los Leones, diría llenándosele la boca de amargura y de lágrimas los ojos: -¡Yo fui su escudero!...- Obligación de piedad fraternal cumplo hoy hablándoos tanto cuanto la emoción me lo permita de aquél que al llamarme hermano suyo, me concedió la más alta honra que de hombre alguno pienso recibir. Yo vi de cerca nacer su alma grandiosa; la vi ensancharse, crecer, tocar al cielo, perderse en la penumbra de lo desconocido, en aquella sombra de sombras que llamamos... no sé cómo, locura, insania, amencia, muerte.
Nueve años duró nuestra estrechísima convivencia, nuestra íntima comunión, que tengo la dicha de poder renovar a toda hora, pues casi siempre estuvimos separados por centenares de leguas, y nuestra comunicación fue epistolar, siendo las cartas que me escribió tan extensas, frecuentes y numerosas, que impresas formarían unos cuantos volúmenes, y reconstituirían a los ojos de los lectores el panorama de una existencia consagrada al recto pensar y al honrado sentir, de una existencia cuajada de bondad pura y compacta como tabla de mármol blanco, sin veta de egoísmo ni de bajeza. La noble biografía, mejor diré, psicografía, que en sus páginas trazó Ganivet, escribiendo al hilo del pensar, con la libertad de quien habla a una tumba, es deber mío publicarla, y no esperéis que cometa la profanación de intentar resumir en cuatro desmayadas cuartillas lo que debe ser leído en toda su integridad y con devoto y silencioso recogimiento. Tampoco sería posible, ni oportuno siquiera, querer hacer pasar por este ambiente en pocos minutos nueve años de vida fecundísima a cuya intensidad ningún otro hombre de estos tiempos últimos ha llegado. Acerca de estos grandes espíritus, que en sus obras se han entregado y ofrecido por completo a quien los leyere, como sucede con Miguel de Montaigne, con Ángel Ganivet... y creo que con nadie más, no es factible escribir menos ni mejor de lo que escribieron ellos mismos, porque hombres de tan alto linaje y de tan gigantesca talla, sin querer comunican su grandeza aún a los actos vulgares e íntimos de la vida y dan importancia y dignidad a cuanto palpan. Y así como, por ejemplo, en el divino poema homérico Agamemnón, el augusto monarca, despedaza una ternera sin perder ni un punto la nobleza mayestática de su continente, de igual modo, en ocasión memorable, alguien que nos oye y yo vimos a nuestro inmortal amigo, el autor del Ideariumespañol, cortar, aderezar y guisar con sus propias manos la carne que había comprado para el almuerzo..., y hacer esto, que no había hecho nunca hasta entonces, con la misma nobleza, gracia y aplomo con que ya en aquella época adobaba y componía la prosa castellana, por él llevada al extremo de la jugosidad y de la vibración. Es decir, que para él no había pequeñeces y nimiedades..., o el mundo entero era una nimiedad. Era un hombre completo, como el pan bueno y sano: con su harina y su salvado y su acemite; todo era sustancioso en él, todo interesante.
Siendo así, bien se os alcanza lo difícil que es hacer en breves términos su biografía. Me contentaré, pues, con exponer desaliñadamente y sin orden lógico lo que se me vaya acordando para que tengáis de él una vaga idea.
Su figura y semblante... yo no sé cómo explicároslo. Sólo diré que la aventajada estatura, el imperio y prestancia del ademán, la gravedad benigna del gesto, la autoridad y proporción con que la cabeza, pequeña y bien redondeada, descollaba sobre los recios hombros y la absoluta naturalidad de todos sus andares, movimientos y posturas, imponían desde luego a quien le contemplaba por primera vez, la firme convicción de que aquel hombre era un hombre único y señero, distinto y desligado en todo y por todo de los demás seres humanos: un eslabón roto de esta servil cadena que humanidad se llama; era más, mucho más que el vulgar homo sapiens, codeado y despreciado aquí y allá diariamente. Por eso alguien, haciéndose cargo de la extraña y profunda impresión que el mirar a Ganivet producía, y de su calidad de tipo humano o superhumano de transición, dijo que parecía un antropoide gigantesco; y al decir eso daba a entender cómo era preciso colocarle más allá de los habituales linderos zoológicos: y yo tengo la evidencia de que si se le hubiese medido el cráneo, aquella caja huesosa tan bellamente modelada hubiera ofrecido un índice cefálico pasmoso, porque la desproporción que notaba quien le confundió con un antropoide era una desproporción inversa, determinada por un ángulo facial del mayor interés. No creo desvariar afirmando que era mi amigo un extraño ser precursor de razas futuras, en las que, por virtud de no sé qué misteriosas selecciones, llegarán a condensarse calidades y partes meramente humanas con otras de tipos zoológicos más antiguos y más fuertes. Así, bajo la frente unida, alta y serena, apenas combada, brillaban en su cara los ojos, unos ojos de corriente alternativa, que cuando se lanzaban sobre persona o cosa digna de atención la aprehendían llenos de ansia, como aprehenden los ojos del león la codiciada presa; y cuando vagaban distraídos parecían los ojos píos y llenos de ternura sobrehumana que naturaleza dio a los bueyes, fieles amigos del hombre.
Rompía la armónica serenidad del rostro una mandíbula inferior que avanzaba con insolente prognatismo, destacando hacia fuera los labios carnosos, de reposada comisura. Aquella quijada saliente, que mucho tiempo llevó acusada aún con mayor energía por espesa sotabarba a la marinera, daba al óvalo del semblante un aire de testarudez y un aspecto de rebeldía que resultaban no muy simpáticos para la gente de poco más o menos, pero que preocupaban a los hombres reflexivos y que arrebataban a las mujeres, reflexivas o no. Sobre unos y otras, sin querer y sin darse cuenta y sin hablar palabra, ejercía inexplicable e imperioso influjo, tal como debieron ejercerle todos los precursores y todos los Mesías. Se le escuchaba sin que él impusiera silencio; se le seguía ciegamente sin que ni sus palabras ni su gesto convidaran a ello. Cuando viajaba por España, en el tren le ocurrió muchas veces que le tomaran por viajante de comercio. Él lo contaba riéndose de sí mismo, y añadía que no se explicaba por qué era esto. Y no se lo explicaba por innata modestia; pues lo que pasaba era que, siendo él un hombre absolutamente natural y enteramente distinto de todos los demás de su tiempo y de su país, dondequiera que entrase o estuviera, tren o coche, posada o calle, procedía con tal desembarazo e independencia, que sus libres, alegres y sueltos modales contrastaban al punto con la hidalga e hipócrita tiesura y la necia afectación de que los españoles solemos dar muestras en cuanto nos hallamos unos en presencia de otros. Entraba y estaba en el tren como un viajante, porque entraba y estaba sin preocupación, sin la solemnidad propia de quien ejecuta un acto desusado, pues desusado es en los españoles de hoy el viajar, sino con toda sencillez y seguridad. Y así se hallaba en todas partes como en su casa, porque quizás el mundo entero no era demasiado ancho para casa suya; y mostrándose en él una cualidad de que presumo estará dotado el hombre más perfecto del porvenir, se adaptaba sin dificultad alguna a todos los climas y se encontraba tan a sus anchas en Sevilla en el mes de Julio como junto al círculo polar ártico en el mes de Diciembre. Y lo que le acontecía con los climas le acontecía con el ambiente físico y con la situación moral, es decir, que nada le cogía de sorpresa; y así en toda ocasión obraba como era prudente, reuniendo la sagacidad y cautela de Ulises al ímpetu y decisión de Aquiles, pues como el varón de Ítaca peregrinó Ganivet por remotas naciones, y en ellas habló sin dificultad sus idiomas, aceptó sin repugnancia sus costumbres y hasta reflejó en su rostro tan singular adaptabilidad, al punto de que en Amberes, según retrato que poseo, tenía el aspecto plácido y la traza bonachona y pachorruda de un celoso burgomaestre, y al trasladarse desde la pacífica y semiboba tierra de Flandes hasta la apartada y rebelde Finlandia, país de conjuración y de revuelta, adquirió su fisonomía no sé qué expresión misteriosa, vaga y profética, ennobleciéndose y transfigurándose hasta llegar a una de las más espirituales bellezas que varón alguno haya alcanzado. Cuando vino a Madrid de vuelta de Finlandia, en 1897, el cambio, mejor diré, el crecimiento de su personalidad había sido tan grande, que muchos no le reconocieron. Nada había ya en él de escoria humana. No andaba, ni hablaba, ni vivía como hombre. En la manera de responder, de fijarse, de marchar en una dirección, en la guisa y forma de reírse y de insinuarse, advertíase ya (esto, claro está que lo notamos a posteriori) una completa disociación de su yo respecto del mundo entero y aun quizás respecto de sus propias sensaciones. El hombre había desaparecido; pero su alma proseguía lanzando en torno suyo los resplandores más vivos, como esos planetas tan lejanos que su luz sigue llegando hasta nosotros y alumbrándonos y haciéndonos exultar de alegría muchos años después que ellos han muerto. ¡Oh, sí, muerto estaba ya entonces él, porque su cerebro, que madrugaba para despertar a su pluma, ya tenía pensado y hecho el libro incomparable de Los trabajos de PíoCid, y hasta tenía trazado su testamento en la tragedia mística El escultor de su alma; porque siempre tuvo, y en repetidas ocasiones indicó, sin que yo, ¡torpe y ciego de mí!, le hiciera caso, el propósito de morirse CUANDO QUISIERA, y al personificarse él mismo en el conquistador Pío Cid, tuvo buen cuidado de tomar el nombre simbólico de ARIMI el de lamuerte misteriosa, porque su pensamiento llevaba a su vida real lo menos tres años de ventaja; y ya en los últimos días de su existencia, cuando su verdadero yo andaba huyéndole, y la disociación, ¡caso terrible y cruel!, se convertía en enajenación completa, aprovechaba los pocos momentos que le quedaran de hallarse en posesión de sí mismo para escribir una página que cual depósito sagrado conservo, y en la que se ven, como a luz de relámpagos, los abismos del porvenir oscuro de la humanidad, en reducido Apocalipsis, a trechos confuso e indescifrable, a ranchos lógico y claro, con baconiana clareza.
Pero ya que he hablado de su rostro y figura, mortal, debo deciros algo de su patria y padres, de su vida exterior y de sus hechos.
Nacido en Granada1, o como él decía, "espíritu destructor salido de las cuencas diluviales del Dauro", vano fuera que buscásemos antecedentes psicológicos ni etnográficos en relación con su nacimiento. El nombre de Ganivet, que en catalán, provenzal, valenciano y castellano de las Partidas significa cuchillo, nos dice su origen por la línea paterna: los ascendientes eran de la fortísima casta catalana-pirenaica, del lado de allá de los Pirineos.
Yo soy catalán candongo,
injerto en godo silingo...,
me decía en unos graciosísimos versos que me escribió justificando las temporadas de pereza o letargo en que no hacía nada más que dejar crecer su pensamiento. Pero la candonguería que él trataba de disculpar no era sino esa calma reflexiva y meditabunda que es la mejor cualidad de los hombres del Pirineo: el silencioso esperar del cazador de gamuzas, tan contrario al desenfreno y desmandado alboroto que hoy algunos, pocos por fortuna, piensan ser carácter de aquella gente. De la misma raza provenía, la naturalidad de Ganivet, su llaneza y simplicidad infantil y una fogosidad interna que raras veces se manifestaba, pero que al romper hacia afuera les parecía extravagante a los hipócritas y a los novicios en el arte de respirar aire libre.
Por parte de la madre nos encontramos con un apellido casi puramente granadino y de rancio abolengo, Siles, y con otro que trasciende a castellano ricohombre, García de Lara. Lo castellano que en Ganivet había era tanto y tan bueno, que lo mejor de Castilla, el alma calenturienta de los místicos y el ardiente espíritu de los conquistadores, parece haber prolongado las raíces vivas de su tronco muerto a través de un terreno tan fértil y sustancioso como el suyo, y haber encarnado en aquel verbo, el más castizo, sano, oreado y multiforme que se escribió en el siglo XIX; porque tan español era, tan castellano de raza y de solar..., que no pudo vivir en España, en esta España derrotada, desfigurada y contrahecha, y para mejor hablar y escribir su grandioso idioma, aprendió con prodigiosa facilidad el griego, el latín, el sánscrito, el árabe, el francés, el inglés, el italiano, el alemán, el sueco y el ruso, como el gran señor que reúne piedras preciosas de todos colores y clases para estimar y avalorar en más los brillantes que adora, pule y acaricia; y para mejor amar a la patria sin ventura, vivió lejos de ella, horro de sus miserias y pequeñeces cotidianas, comprendiendo que lo grandioso no es amable sino contemplado de lejos, e iniciando con sus viajes y peregrinaciones esa provechosa disciplina que todos los países siguen, menos el nuestro, de conocer lo de fuera para apreciar mejor lo de casa. Por eso Ganivet, como el ingenioso hidalgo manchego, era optimista en el camino y pesimista en la posada; concebía siempre las más risueñas esperanzas al marchar, venía lleno de venturosas ilusiones al volver, y sólo al hacer asiento y morar en la casa que veía próxima a desmoronarse, caía alguna vez en triste modorra, de la que muy luego se despabilaba, no vayáis a creer que encontrándolo todo bien como Pangloss, el optimista por egoísmo y cobardía, sino como... como él solo, por generosidad y anchura de ánimo, por ese contentamiento interior, por esa robusta alegría que heredó de su ilustre paisano y maestro Fray Luis de Granada, a quien causaba tan grande regocijo el ver trabajar a una araña como el contemplar el concorde movimiento de todos los astros del sistema solar.
En fin, de la rama granadina, por el apellido Siles declarada, tuvo principalmente dos cosas: la gracia urbana y elegante en el decir, hija de la poética decadencia de los últimos árabes españoles, con cuyo refinamiento y pulidez apenas si podrían soñar los prosaicos decadentistas bulevarderos; y el amor al agua, amor que si en todo granadino es pasión desenfrenada, en Ganivet era entusiasmo reflexivo, pindárico. -Todo esto -solía pensar contemplando el panorama que ante los bermejos torreones de la Alhambra se extiende, -todo esto lo ha hecho el agua. El seguir las subterráneas venas de las escondidas fuentes y los ignorados cursos de los ríos pequeños, era, en su opinión, una de las ocupaciones más juiciosas y dignas en que debía emplearse el hombre. El sistema de riegos de Mecina-Bombarón, en la Alpujarra, le parecía cosa mucho más sólida e importante que todos los sistemas filosóficos, y contad que él los conocía todos. Cifraba su felicidad en sentarse junto a una fontana pura, como el otro Fray Luis, ya fuese la famosa fuente del Avellano, cuya sonora linfa cantará el nombre de Ganivet por los siglos de los siglos, ya fuese la fuentegrande de Alfacar, que él mismo, después de haber recorrido toda Europa, proclamaba sinrival en el mundo. Y para que hasta en sus inclinaciones aconscientes hubiera algo de predestinación misteriosa, él, que amaba al agua más que a ninguna otra cosa del mundo, en el agua murió, en el agua del caudaloso Duina, triste y helada.
Referiros interesantes pormenores de su vida, que duró sólo treinta y tres años, como la de Cristo, como la de Garcilaso de la Vega, sería no acabar nunca. Lo menos importante será lo que digan los biógrafos probablemente: que Ganivet fue abogado y doctor en Filosofía y Letras, habiendo sido calificado como sobresaliente en todos los exámenes y grados; que fue por oposición archivero bibliotecario, y después ingresó, con el número uno, en la carrera consular, desempeñando cargos primero en Amberes, después en Helsingfors, en Finlandia y, por último, en Riga, donde murió. Todo esto no importa gran cosa, ni a él mismo le interesaba. Algo más curioso es el empeño que tuvo en ser catedrático de griego. Memorables fueron aquellas oposiciones en que Ganivet, que había empleado unos cuantos días (a veinte no llegaron) en la preparación, tuvo que luchar con un buen hombre que se había aprendido de memoria la Iliada, la Odisea y casi todos los poetas griegos, en Barcelona, dedicando a esta faena ocho o diez años, con jornada de más de ocho horas y sin descanso dominical. Claro está que el barcelonés, persona respetabilísima por otra parte, fue quien se llevó la cátedra. Y Ganivet decía: -La verdad es que no sabe el favor que me ha hecho; porque ¿cómo será posible amar a Homero teniendo que analizarle y traducirle a diario en clase? Tanto valdría estar casado con la Venus de Milo. -Y luego añadía: -¿Qué cara pondría una mujer un poco lista y espiritual que después de haberse enamorado románticamente de un hombre, y en un momento de expansión y deliquio, llegase a averiguar que el objeto de sus ansias era un señor profesor de lengua griega?...
Porque a él, del mundo, lo que más le preocupaba, sin duda, eran las mujeres. No sé yo cómo entrar en esta parte, la más interesante de su vida íntima, pero tan recatada y misteriosa que hubo en ella un secreto, el único secreto que me celó a mí, y que fue la principal causa de la tremenda crisis que le llevó a la tumba.
Pero, en fin, diré que de la humanidad las mujeres era lo que le parecía digno de atención. Respecto de los hombres, lo desengañó por completo el trato con algunos ejemplares escogidos, ya con un famoso abogado y hombre político, en cuyo bufete estuvo oscurecido algunos meses (¡tal perspicacia poseía y posee ese distinguido exministro y remendón de fracciones políticas desgarradas!); ya otro político y filósofo más afamado aún, a quien la potente originalidad de Ganivet, manifestada en un trabajo escrito, perturbó y trastornó de tal manera que, siendo ese ilustre varón por naturaleza y por oficio templado y tolerante hasta la afectación más empalagosa, al confrontarse con mi amigo, vimos surgir en sus ojos llameantes no sé qué reflejos de las pupilas de Torquemada, cuyo resplandor aún no se ha apagado y se ve aparecer como fuego fatuo, ora en ojos del púlpito, ora en ojos del Congreso. Ni los apóstoles oficiales de la tolerancia, ni los ministriles de la política de callejuela, podían entenderse con un hombre como Ganivet, en quien cada sensación de las que inadvierten o menosprecian esos señores provocaba series y mundos de ideas jamás concebidas y de raciocinios jamás coordinados. No era posible que hombres zambullidos en fangales viejos de convencionalismos seculares y amarrados de por vida a toda la mentirología politiquera, se aviniesen a conceder la beligerancia a un hombre natural como aquél que, después de una larga temporada madrileña de oficinismo, Ateneo, oposiciones e incumbencias de tejas abajo, total, de lucha estúpida, insalubre y mezquina, al llegar al campo una hermosa mañana de Abril, sintió tan formidable alegría repartírsele por todo el ser, que, lanzando salvajes gritos, se arrojó de bruces contra la tierra madre ¡y comió hierba!
No eran, no, los hombres quienes habían de comprender y amar a un hombre tan hombre. Comprendíanle y amábanle y seguíanle las mujeres, con aquel instinto sublime con que otras mujeres de otros tiempos siguieron al Redentor y le acompañaron hasta al pie de la cruz. Sobre ellas ejercía la seducción involuntaria, la extraña sugestión que no se explica ni se define. Y apartando otros muchos casos que el respeto me veda referir, os contaré que una tarde, allá por los calvos desmontes que hay entre la Plaza de Toros y el Este, se encontró a dos bellas mujeres que estaban solas comiendo naranjas y pan. Acercóseles, y mirando gravemente a la que representaba más autoridad, aunque ambas eran jóvenes y de honesto parecer, la dijo: - Usted es de Granada. -La moza le miró fijamente, y dijo con un poco de asombro y sorpresa: -Sí, señor. -Y él entonces, rápido, replicó: -Y de Loja. -Con lo que el pasmo de ambas creció, porque, en efecto, de Loja eran. Y las dos mujeres quedáronse largo rato embebecidas y aleladas mirándole y oyéndole, y aun cuando lo que las dijo era cosa enteramente metafísica y no menos alquitarada y espiritual que lo que le dijo a Platón Diótima, la forastera de Mantinea, ellas lo comprendieron todo, y cuando acabó de hablar, yo os aseguro que ambas estaban enamoradas de él. Cuando se despidió, bien a pesar de ellas, le preguntaron en qué les había conocido el pueblo, y con sencillez socrática respondió: -Que era usted de Loja lo conocí en el acento con que me contestó: -Sí, señor... -Y que era de Granada, en la manera de partir el pan.
Otros casos de sugestión en mujeres de más alto linaje vienen referidos en la novela de Lostrabajos de Pío Cid, en la que lo real se mezcla tanto con lo imaginado, que yo mismo no puedo separar lo uno de lo otro. Y todos ellos se explican por el conocido hecho de que para buscar el filón puro e inagotable del amor humano, sólo sirven mineros y exploradores con faldas.
Pero si a los demás o a las demás sugestionaba con tanta frecuencia, claro está que él mismo no se veía libre de la autosugestión, tan propia de los grandes artistas, como Flaubert, por no citar otros ejemplos; y así, cuando escribió su fundamental novela filosófico-política La conquista del reino de Maya, para la cual se preparó con larguísimos estudios africanófilos, llegando a aprender el dialecto bantú que hablan los negros del Uganda, del Unyamuezi y del Ugogo, decía que no sólo al conocer ese rudimento de lenguaje había logrado estrechar y comprimir sus ideas hasta meterlas en los cauces angostos del cerebro de un negro semisalvaje, sino que pasó más de un mes en cama víctima de todos los fenómenos que acompañan a esa enfermedad casi desconocida que los exploradores y los misioneros designan con el vago nombre de fiebre africana.
Noto que es hora de terminar este desmañado relato. Mucho siento que mi torpeza y la inexplicable angustia con que he escrito estas cuartillas sean causa de que os hayáis quedado sin saber quién era Ángel Ganivet. Por fortuna, yo os aseguro que lo mejor de su vida y de su alma está en sus obras impresas y en las que prometo solemnemente publicar cuando pase algún tiempo.
Dos días antes de morir, el 27 de Noviembre de 1898, cuando ya estaba lleno del propósito de la muerte, dejó en casa de su amigo, el barón Brück, noble sueco residente en Riga, un pliego dirigido a mí, que es un verdadero testamento, pues en él dice: «Por si esta declaración fuese necesaria, hago aquí el resumen de mis ideas y de mis deberes.» Lo que a estas solemnes palabras, que me helaron los huesos, sigue, no me atrevo a leerlo en público. Son cosas hondas, arcanos, adivinaciones y presentimientos, en que solamente un cerebro miope verá súbito desvarío y no prosecución lógica
de una idea que pasa las lindes de lo concebido, de un pensar que supera a los eunucos, inanes y mendicantes pensares ordinarios. Pero si de las seis proposiciones primeras, en que se muestra su cerebro luminoso con la acariciadora luz del sol que se pone, no quiero ni puedo leer nada, os leeré, para concluir, la séptima, en que aparece palpitante y sangrando su corazón, el más honrado y generoso que he conocido. Dice nada más que esto: «No recuerdo haber hecho mal a nadie, ni siquiera en pensamiento; si hubiera hecho algún mal, pido perdón.»
Yo os juro que ésta es la verdad, y a mi vez, os pido que me perdonéis, ya que habéis tenido la condescendencia de oírme.»
F. NAVARRO Y LEDESMA.
Abril, 1904.
- I -
18 Febrero 1893.
Cada día me va siendo más difícil concretar mis ideas y fijar mi pensamiento sobre un objeto determinado. Tenía idea del misticismo positivo o efectivo de los místicos clasificados como tales, el cual consiste en una confusión de la personalidad con la idea general; hay en él anulación del sujeto como tal sujeto, pero no para desvanecerse, sino para exaltarse; lo que no conocía, y ahora he conocido, es un estado psicológico nuevo para mí, una especie de misticismo negativo producido por la repulsión espiritual contra la realidad. No se trata del nirvana ni de ninguna cosa por el estilo, sino de algo más sencillo y que se explica más fácilmente. El punto de partida, como en el misticismo religioso, es el desprecio del mundo sensible, el asco del espíritu por la materia; hablando en tono materialista, la incapacidad para asimilarse los elementos exteriores. En tal estado el espíritu se va y lo que queda se convierte en objeto, porque lo que nos constituye en sujetos es la facultad de representarnos el mundo exterior. Cuando el pensamiento no puede fijarse en nada concreto, ni quiere obedecer las órdenes de la voluntad, es evidente que nos quedamos tan convertidos en cosa, como si fuéramos un espejo o una planta. Pero en el misticismo positivo, el espíritu conserva aún un centro fundamental de relaciones psíquicas; queda una función en vigor, la contemplación o la intuición de lo infinito; y bien puede decirse que nada se pierde en el cambio, porque esta sola función abraza todas las ordinarias de la vida y ofrece de una vez lo que vanamente procuran las funciones particulares. En el misticismo de la segunda especie el espíritu que abandonó la realidad por demasiado baja no puede elevarse a la infinitud por demasiado alta, y se queda vagabundo por los espacios, ni más ni menos que un cesante que pasea su hambre y sus esperanzas por los alrededores de su antigua oficina.
Lo más chocante es que mi estado tiene gran relación con el tuyo propio, que tú me representabas en el bicharraco japonés y me describías en tu última carta. El temor de perder las ideas es un signo mortal; no es que las ideas se van a perder, es que se va a escapar de nuestro dominio la inteligencia, que no podremos tener ideas cuando queramos porque la inteligencia no quiera fijarse en los objetos. Esta aversión es muy frecuente en los tontos, porque en ellos la inteligencia no tiene posibilidad de apropiarse sinnúmero de cosas; es también un síntoma de la abulia o debilitación de la voluntad, porque en este padecimiento la vida retrograda, no pudiendo vencer la pereza, que le impide continuar asimilándose elementos nuevos para renovar la vida al compás del tiempo.
En el fondo, muchos de los hombres nuevos son un poco abúlicos, con excepción de los que reciben instrucción compacta, sea en seminarios, sea en la compañía de la Institución libre, etc. La causa de la enfermedad es la falta de atención. La atención participa mucho de la voluntad, y a su vez da el primer impulso para las posteriores funciones. Las gentes entre las que ahora estoy tienen, quizás como su característica, más propia que otras muchas que señalan los partidarios de clasificar las razas y los tipos humanos, una facultad de atención muy tarda y muy insistente. Se parecen al que pescaba las truchas con mazo. Tardan mucho en mover el aparato, y por eso andan menos, pero con más seguridad. Aquí no se concibe un caso de abulia; no hace mucho he conocido a un señor de setenta y cinco años comenzando a aprender inglés, y puede asegurarse que si vive aún cinco o seis años lo aprenderá. En los pueblos meridionales la rapidez de percepción exige que ésta sea muy poco profunda; si además la educación aumenta esta flaqueza y la manía de vivir deprisa hace que la atención recaiga en muchas cosas a la vez, y a esto se agrega la debilidad orgánica producida por los excesos, cátate un abúlico, que si no figura en los anales clínicos como caso típico, figura en el mundo como caso corriente y frecuente.
Para que el cuadro resulte completo, debo indicarte, después de la enfermedad y de sus causas, sus remedios; éste es el sistema admitido entre los sociólogos y psicólogos al uso, y yo no quiero reformarlo. Son muchos los recursos que la clínica espiritual puede poner en juego para el caso, todos de mi invención, puesto que ninguno de los autores que he leído dice palabra sobre este punto. Pero entre los diversos remedios sólo te voy a hablar de uno ya probado por mí y en virtud del cual me encuentro hoy en estado de sujeto, según verás, aunque algo turbio, por la presente. Cuando yo era, no pequeñito, sino escolar, padecía, en medio de mi seriedad ordinaria e impropia de mis años, fuertes ataques de risa más o menos sardónica, producidos por la influencia del principio de autoridad. Ver al maestro con sus disciplinas en ristre o al catedrático explicando desde su elevado sitial, y soltar yo a reír por dentro o por fuera, constituía mi debilidad, que pagué bien cara en ocasiones; porque los correctivos me producían risa más fuerte aún, y recuerdo que en cierta ocasión me propinaron tan desaforada tanda de disciplinazos, que riendo como un loco tuve que escáparme de la escuela.
Este defecto me duró hasta que tuve una feliz ocurrencia, inspirada por el temor de que me sobreviniese algún serio percance. Decidí que en el momento mismo en que se presentara el ataque de risa debía acordarme de todos los muertos de mi familia, especialmente de mi padre; y en efecto, asociados por ley psicológica estos dos fenómenos, en lo sucesivo, apenas se me iniciaba la risa, se me presentaba para contenerla una lúgubre y enmarañada escena mortuoria que servía de contrapeso más que suficiente, y mi enfermedad quedó curada de una manera radical.
De un modo semejante he procedido en el caso presente. Se trata también de una asociación de ideas; en prevención de que se presente ese estado de repugnancia intelectual que imposibilita para concentrar el pensamiento en un objeto dado, hay que tener un asunto favorito que tenga la virtud de interesarnos profundamente y que nosotros, por haberlo manoseado mucho, lo tengamos en relación con los demás; acudir a este asunto es tan práctico como meter de nuevo en los rails al tranvía descarrilado. En esto puede haber también mucho de caprichoso, como lo era la costumbre de Stendhal de leer una página del código antes de ponerse a escribir. El remedio éste, que es sólo de ocasión, tiene una aplicación más general, y que tú, sin saber, y con resultados excelentes, según has de notar bien pronto, estás practicando. Hay que dejar de lado por algún tiempo las pequeñeces, y engolfarse muy de lleno en la lectura de un autor grande. Estos días he repasado yo varios pasajes de la Iliada, y continuaría si no me hubiese metido ya en la traducción de la obra alemana de que te hablé (me ha costado cinco francos), y a la que dedico tres horas diarias. Tú debes continuar con el P. Granada; si lo deseas haré que te envíen el Libro de la oración y meditación, que es un manual de oro macizo; aunque con La introducción al símbolo hay para criar sangre nueva en cantidad suficiente para matar todo el virus que con estos últimos belenes se te ha entrado en el torrente circulatorio.
Sólo admitiendo la existencia del tal virus, puedo explicarme que califiques de bobada lo que dije en mi carta anterior sobre el conocimiento práctico de la vida. Lo de que la letra entra con sangre es un disparate, y lo que yo digo es que la letra entra con letra; esto es, que cada cosa se debe desarrollar por medio de su propia función, y la vida, por tanto, viviendo. El conocimiento teórico general se adquiere con la inteligencia; pero el conocimiento mundano se adquiere con las costillas, en el sentido alegórico de la palabra. Vaya un ejemplo: Yo creía que esta gente de acá era ordinaria y grosera; pero lo creía como creo que en Noruega hace más frío que aquí; no lo sentía como lo siento ahora después de haber topado con algunos tipos indígenas y de haber notado detalles como éstos: que los transeúntes se complacen en atravesarse en la acera para hacerte salir de ella; que los chicos se entretienen, cuando pasa una persona distinguida, principalmente una señora, en tirarse ruidosos cuescos; que los innumerables fanfares no saben tocar más que una pieza, y ésta mal, etc., etc.
También había oído decir que eran ladrones, pero no podía decir como hoy digo que son los más ladrones de la Europa que yo conozco. Porque he visto que si voy a comprar una cosa anunciada a un precio y pueden esconder la etiqueta, me exigen el doble y me hacen ver que estaba equivocado; que si mando comprar una cosa me ponen el doble a sabiendas de que yo estoy enterado, y sin vergüenza de que se descubra el abuso. El pan, por ejemplo, está aquí desde 15 céntimos a 30 el kilo, porque no paga derecho de aduana ni el trigo ni la harina. El precio ordinario es de 20 a 24 céntimos, según la clase. Pues bien, a mí me lo compraban los de la otra casa, de «La Cooperativa», a cosa de 16 ó 18 céntimos, y me lo ponían a 32, esto es, el doble; y así en todo. Y ahora resulta que los anteriores eran considerados, al lado de los actuales y de los que puedan venir. En suma, el mismo jefe del Gobierno, Mr. Bernaert, ha dicho en la Cámara: «¡es que los belgas somos tan amigos del fraude!»; y se ha reído todo el mundo de la franqueza, porque, en efecto, éste es un país de ladrones, pero de ladrones que no se avergüenzan de serlo.
Dejemos a un lado todas estas cuestiones, y voy a aprovechar el espacio que me queda para darte noticias.-Las que tengo de mi casa son satisfactorias y todo marcha bien, aunque los negocios andan fuera de quicio y se temen escandaleras, porque el trigo ha subido hasta 67 reales y el pan está muy caro. Debo decirte que en Granada pelean mucho por el pan; que el grito de ¡pan a ocho! ha sido el de las principales revoluciones.-Otra noticia es que noto una gran mejoría en ti siempre que te vas al campo, y que, según mi opinión, debías trasladarte a él de asiento, si los deberes