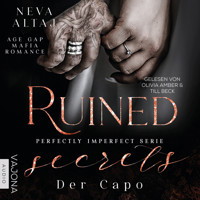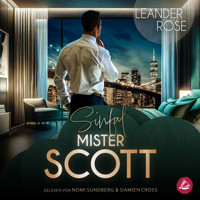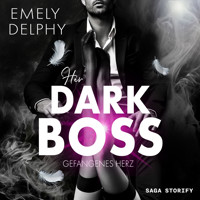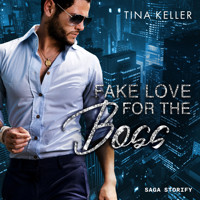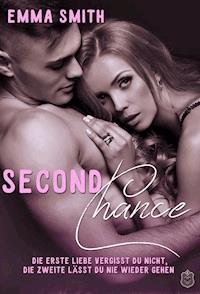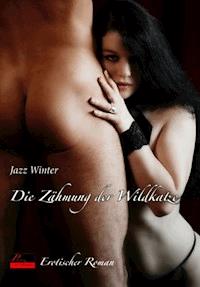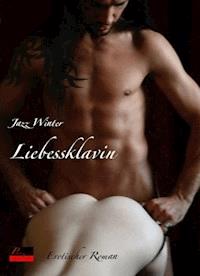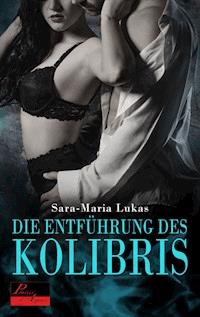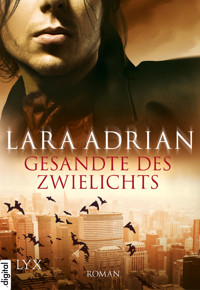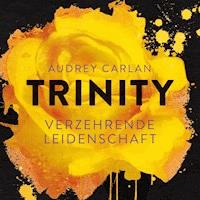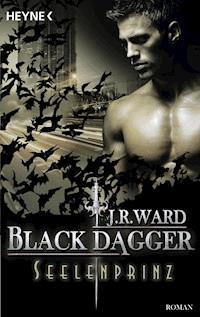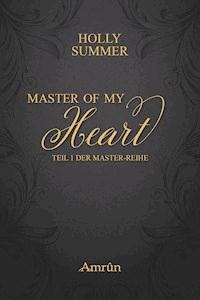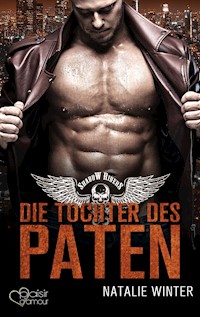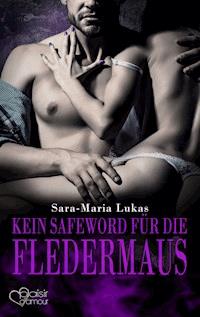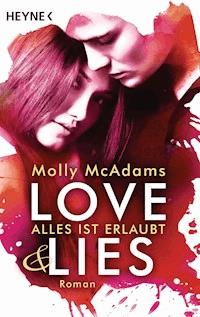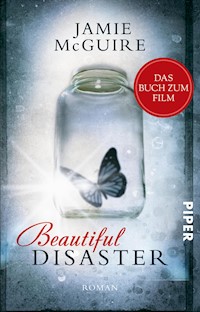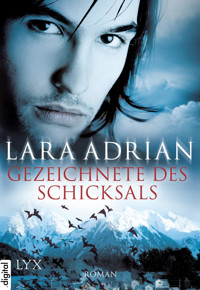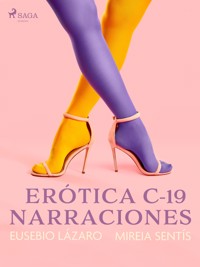
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Spanisch
Una colección de aproximaciones al erotismo y a la muerte como dos entidades inseparables, que abarcan lo sensual como antesala de lo macabro. Estos cuentos juegan con la idea del éxtasis sexual como preludio a los estertores finales, con un siniestro sentido del humor y un gusto por lo criminal y la fantasía sensual rara vez vistos en literatura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EUSEBIO LÁZARO MIREIA SENTÍS
Erótica C-19 narraciones
Prólogo LUCAS MARTÍ DOMKEN
Saga
Erótica C-19 narraciones
Copyright ©2020, 2023 Eusebio Lázaro, Mireia Sentís and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728392485
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
INTRODUCCIÓN
DECAENEA
Hago notar que en el canto I de la Ilíada, Apolo envía una plaga de peste al campamento griego porque Agamenón ha hecho de la hija de un sacerdote de ese dios, la hermosa Criseida, su concubina. También la funesta ira de Aquiles se desata porque (siempre el lujurioso Átrida) le arrebata a su amante Briseida, y la guerra, en fin, ha tenido por causa principal una pasión amorosa.
En nuestro primer y mayor documento poético aparecen, pues, la plaga y el erotismo fatalmente entrelazados. Durante las sucesivas epidemias a lo largo de la historia, la sexualidad desafía a la muerte; la orgía (con lo que conserva de ritual) es tal vez la forma más desesperada de ese desafío. Pero el momento más señalado, por lo gozoso en medio de la negrura, quizá sea el paso de esos diez días, el Decamerón, que Giovanni Bocaccio sitúa en las afueras de Florencia, para entretener, con la compañía del impredecible Eros, la estancia de un grupo de jóvenes que esperan burlar a la peste.
En estos diecinueveescritos que presentamos, recopilados en el recogimiento de la última epidemia lanzada por los dioses (quienesquiera que sean) contra nuestra sufrida raza, encontraréis también una aproximación, a veces mera alusión o memoria, de lo erótico. Esperemos que cuando los disfrutéis haya pasado lo peor.
Eusebio Lázaro
PRÓLOGO
EL SIROCO
Muerte y Eros conforman una alianza tan compacta y secreta que solo podemos concebirla encadenando sus dos componentes; citando a Bataille: “El movimiento del amor, llevado al extremo, es un movimiento de la muerte.”
Así ocurre en el Decamerón, cuyas historias —principalmente eróticas— son narradas por unos jóvenes que huyen de Florencia, azotada por la peste negra. Curiosamente, en su introducción, Boccaccio nos describe una epidemia que, a grandes rasgos, se parece a la nuestra: en primer lugar, el origen de la enfermedad se sitúa en Asia. Al igual que hoy —y por mucho que en todos los medios informativos den fe de su aumento estadístico—, el número de muertos es incontable. Es decir, el ser humano, pese a su ciencia, está momentáneamente a merced del capricho del virus. Asimismo, aunque los veamos a través de nuestras pantallas y no tirados por las calles, los cadáveres se acumulan con el tiempo y es necesario abrir “fosas grandísimas” o habilitar espacios donde depositarlos provisionalmente (como en el “Palacio de Hielo”, una metáfora macabra insuperable). La mayoría de habitantes se aísla lo mejor que puede del exterior y otros escapan al campo, aunque también los hay que aprovechan la excepcionalidad para entregarse al crimen (o directamente pierden el juicio). De los que sucumben al virus, “muchos pasaban de esta vida a otra sin testigos” (hoy, al menos, tenemos videoconferencias). A los enfermos del Decamerón les salían “pestíferas bubas”, que es como decir que les salía algo inexplicable o que el virus se manifiesta con rostro informe y espantoso (aunque hasta ahora, que se sepa, los enfermos nunca habían cambiado de color, como ha ocurrido en China). Finalmente, “había proliferado grandísimamente el número tanto de hombres como de mujeres que nunca habían tenido ningún conocimiento de medicina” (en nuestro tiempo pululan copiosamente por internet). Tal vez, la única diferencia significativa entre aquellos europeos de 1348 y nosotros, es que a su Dios ubicuo y castigador lo hemos reemplazado por nuestra venerada tecnología de seguimiento y control.
En todo caso, este paralelismo nos permite afirmar que las pestes asolan a la humanidad de forma recurrente (aunque, hasta hace poco, nos creyésemos todopoderosos) y que su reacción no suele variar mucho, es decir, siempre implica aislamiento, distanciamiento, huida y miedo.
Sin embargo, ante el pesimismo, Boccaccio anuncia:
“Este horroroso comienzo os sea no otra cosa que a los caminantes una montaña áspera y empinada después de la cual se halla escondida una llanura hermosísima y deleitosa que les es más placentera cuanto mayor ha sido la dureza de la subida y la bajada”.
Los siete jóvenes del Decamerón que se refugian a las afueras de la ciudad durante diez días, de pronto se dan cuenta de que las ataduras de su viejo modo de existencia, la familia y las costumbres sociales, han desaparecido y que son libres para dejar volar su imaginación y deseo.
Tal y como explica Gustavo Martín Garzo en su excelente prefacio a una selección de cuentos del Decamerón (“El Ruiseñor y la albahaca”), la epidemia acaba teniendo “efectos vivificadores” para la sociedad, marca el “surgimiento de una nueva concepción de la vida, que rechaza la primacía de lo religioso”, el paso del “ubi sunt medieval al carpe diem”.
De hecho, gran parte de los cuentos tratan sobre la hipocresía de las órdenes religiosas, cuyos miembros son proclives al placer tanto como cualquier “pecador”; véase, por ejemplo, el cuento de las ocho monjas que se las apañan para compartir a un mismo hombre; o el de la abadesa que, sin querer, se pone los calzones de su amante (un cura) por toca y que tras ser descubierta, deja que las demás monjas “buscaran secretamente la felicidad, como mejor pudieran”. Todo apunta a que aquella epidemia ayudó a acelerar los cambios que las fuerzas reaccionarias mantenían a raya. En cierto sentido, las epidemias tienen el potencial de abrir una ventana de posibilidades que, debido a la inercia de las costumbres, la pereza intrínseca del ser humano y las relaciones de poder en vigor, la sociedad había dejado inexploradas: solo la inmoralidad del virus, su instinto democrático (o, en nuestro caso, anticapitalista), acaba devorando los cimientos ya carcomidos del viejo orden.
Otro ejemplo de la secreta alianza es “Muerte en Venecia” de Thomas Mann. Aquí quizás no se trate tanto de celebrar el deseo, sino de algo mucho más profundo: mostrar que la belleza es la máscara de la muerte. La historia es conocida: Gustav von Aschenbach, un prestigioso escritor alemán de mediana edad, viaja a Venecia, donde se enamora de Tadzio, un adolescente polaco de “divina belleza”. La pasión —que solo experimenta el hombre (aunque el muchacho sea consciente de ella y la incite perversamente)— pronto se convierte en una obsesión, una gradual caída en la locura.
Sin embargo, así como en el Decamerón la muerte da paso al deseo, en Muerte en Venecia ocurre lo contrario: el deseo llama a la muerte. El protagonista no solo accede a la “más inverosímil” de todas las ciudades en una góndola “tan característicamente negra como un ataúd” y guiada por un hombre “de aspecto desagradable y fisonomía brutal” que recuerda a Caronte (“Ich fahre sie gut [yo le llevo bien]”), expresa entre dientes), sino que la epidemia de cólera (también de origen asiático) no se menciona hasta la mitad del libro (al final del capítulo 4), justo después de que el escritor, torturado por el deseo (Tadzio le acaba de sonreír), pronunciara a escondidas, en la oscuridad de un parque, las palabras fatales: “Te quiero”.
Su declaración de amor es en realidad el acto de una invocación diabólica y solo a raíz de esas palabras, el protagonista —durante sus habituales persecuciones del muchacho por los canales de Venecia— comienza a ser consciente de la rampante epidemia y de sus inquietantes manifestaciones: el olor a desinfectante, los velados comentarios de la población autóctona (a la que, por mor de los turistas, se ha pedido discreción), las calles vacías..., solo enamorado, Aschenbach es capaz de percibir el rostro de la muerte. Lo sensato (y lo que hacen la mayoría de turistas) sería hacer las maletas, pero “quien está fuera de sí, no hay nada que aborrezca más que volver a su antiguo yo”, así que el protagonista, en lugar de huir, se dedica a explorar de forma suicida los secretos de la “ciudad enferma”.
La lenta degradación de Aschenbach culmina en la playa donde, extenuado, sentado en una tumbona, observa a lo lejos a su amado señalando hacia un punto indeterminado del horizonte.
Aschenbach trata de levantarse y reanudar la persecución, pero le fallan las fuerzas y muere. Y aún así, ha conseguido realizar su verdadero propósito: unirse al mar. Citando a Nicanor Parra que, como tantos otros poetas, intuyó que mar, infancia y muerte aunaban ese erótico regreso al todo continuo:
“..., cuando mi padre me cogió un brazo
y volviendo los ojos a la blanca,
libre y eterna espuma que a lo lejos
hacia un país sin nombre navegaba
como quien reza una oración me dijo
con voz que tengo en el oído intacta:
“este es, muchacho, el mar”. El mar sereno,
El mar que baña de cristal la patria
...
es que, en verdad, desde que existe el mundo,
la voz del mar en mi persona estaba”.
En conclusión, en el Decamerón la epidemia produce un mundo de fantasías eróticas imaginadas; en Muerte en Venecia el deseo empuja al protagonista por una “aventura que fluía oscuramente con su corazón”. En ambos casos, se produce la relación ineludible entre erótica y muerte, las dos caras de la alianza invisible: Amor.
Durante la memorable escena nocturna en el jardín del hotel, donde un grupo de músicos liderados por un talentoso bufón (que apesta a fenol) interpretan canciones locales (una de las cuales repite un estribillo compuesto únicamente de carcajadas macabras), Aschenbach no pierde la ocasión de preguntarle por qué desinfectan la ciudad. Y el bufón, sorprendido, con voz ronca, le responde: “El Siroco aprieta... ¿Es el Siroco un mal?”
Lucas Martí Domken
NARRACIONES
CARLOS ALBERDI El 69
El 69 es un autobús erótico. Sale de la calle Dos Amigos, justo detrás del edificio España, y termina en la calle de Cuatro Amigos, junto a la plaza de Castilla. Lo puede coger cualquiera, incluso menores no acompañados, porque, aun siendo un autobús incitante, en el interior del mismo no sucede nada que no se pueda contar. Es verdad que si se coge de manera continuada puede desarrollar un exceso de atracción por los cueros ajenos y las caricias en los pliegues corporales. Pero si se toma con moderación no produce ningún efecto que no pueda confundirse con los humores propios de una naturaleza sana.
La primera parada está en Princesa, no es un autobús de muchas paradas, y atrae numeroso público. Príncipes y princesas que esperan despertar algún día en el Palacio de Liria o en algún otro de los palacios vecinos. Pero sin exagerar. El erotismo “a la princesa” admite todos los gradientes y se cocina igual de bien en el Hola que en el Lecturas. A lo largo de la calle de la Princesa se puede practicar en la Plaza de los Cubos, en El Corte Inglés o en el Ministerio del Aire o, incluso, en esos oscuros edificios militares, entre Mártires de Alcalá y Serrano Jover, en los que apenas se ve entrar ni salir gente. Unos juran por Carolina de Mónaco, la princesa por antonomasia, y otros por Belén Esteban, la princesa del pueblo, a la que le valió el contacto de sus labios con los de Jesulín para vivir en primera persona la metamorfosis. Y que nadie piense que es solo cuestión de mujeres. El erotismo “a la princesa” se manifiesta también entre los chicos, pero eso lo explicaría mejor Boris. Digamos para resumir que el “romanticismo” es transversal y que hay pocos que no hayan pensado en dar lo que no tienen por un beso transformador. El beso de la flaca o aquel dado en un puerto por Manolo Escobar que recuerda cada tanto Cine de barrio. El erotismo principesco tiene mucho que ver con una aristocracia imaginada, de sentimientos ardientes, y poco con las arquitecturas físico conectoras del Marqués de Sade. Sin embargo le va la fotografía desvaída a lo Hamilton y los encuentros en los que la suavidad de las chaquetas de punto, de ella, o las camisetas a lo James Dean, de él, culminan en un desnudo suave con calefacción y ducha de agua caliente.
La segunda parada del 69 se produce en la ciudad universitaria, más o menos a la altura de Medicina. Es un erotismo, el universitario, juvenil y científico. Alegre, por las ganas de algo reciente, y preocupado, prospecto en mano, por los efectos secundarios. Un erotismo de pinar y buhardilla con tendencia a modernizarse en coches, bares y conciertos. El ambiente a veces atrae a profesores y parásitos que ponen en juego su experiencia y conocimientos para contactar con la juventud y tener por segundos una especie de máquina del tiempo sensual que les permite ser o creerse lo que ni son ni se creen. En ese juego, como en todos los juegos eróticos, se asoman unos y otros a algunos abismos emocionales que se superan con suerte desigual según la propensión al vértigo de cada persona. Por su carácter juvenil es un mundo cambiante y en el que la exploración se suele acompañar de estimulantes que, en algunos casos, hacen concebir quimeras con los descoloques subsiguientes. El erotismo universitario, con su prospecto en la mano, ha estado tradicionalmente preocupado por el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Dicen los expertos que es el erotismo más hormónico y el menos cerebral y que, a esas edades, ni siquiera los miedos pueden frenar el impulso de la sangre. El festejo oscuro del erotismo universitario es el botellón. En el interior de ese ritual se produce la efervescencia de millones de deseos que solo en parte se encauzan, pero que forman parte de ese torrente que es la alegría de vivir. Jaime Gil lo dejó dicho en “Peeping Tom”, “felices como bestias”.
La tercera parada se produce en el CIEMAT. La antigua Junta de Energía Nuclear que ahora es también, paradojas, algo medioambiental. No se sube mucha gente en esta parada. El erotismo nuclear tiene todavía algo de secreto aunque desde el desarrollo de la física atómica todos estamos en deuda con él. En el átomo no hay, que se sepa, sentimientos. Y, sin embargo, hay un gusto enorme por el detalle. El erotismo nuclear es un erotismo ultramoderno y pornográfico. Su interés por los detalles le hace estudiar las pieles con precisión científica. En las distintas partes del mundo y en las distintas partes del cuerpo. Los pelos, las uñas, la piel de la mano en el dorso y la palma, la piel de las orejas, de las rodillas, de las corvas, de los tobillos. La piel del pecho, de los pezones, del ombligo, del perineo, del ano, de la vagina, de la verga, del clítoris, del glande, de la parte interior de los muslos. La piel por la piel y la piel según se la trate o se la maltrate o se la haya maltratado. La piel y su sensibilidad. La piel y el placer, la piel y el dolor. Y cuando el erotismo nuclear acaba con la piel y con el tacto, empieza con los ojos y la vista y luego con el oído y los dichos que le estimulan. Luego con la lengua, vaya piel la de la lengua, y el gusto, para terminar con el olfato y las muchas narices que habitan el mundo. Los sentidos son cruciales en todos los erotismos pero desde la llegada del erotismo nuclear hay una nueva fisión sexual que se manifiesta en un tipo de choque violento de deseos, fuertemente individualizados, en un detallismo frenético y en una búsqueda imposible de fusionar todos esos elementos. La erótica nuclear tiene momentos de gran altura. Encuentros cuidadosamente planeados, en los que se experimenta con la interconexión de deseos y en los que la genitalidad está siempre conflictuada, el placer crece con ese choque, y, a menudo, explota con el doble efecto de éxtasis y destrozos. El erotismo del átomo, como hemos dicho, es pornográfico y en ciertas interpretaciones se controla mejor en la soledad del onanismo. Un erotismo autogestionado y autoregulado del que no le gusta hablar al 69 y que tiene en esta parada, cercana a la universidad, algunas otras lecturas. Según algunos estudios el público de Gran Hermano o Supervivientes disfruta de las aventuras eróticas de los protagonistas por un efecto cuántico. Un teleerotismo denso y científico se expande por las noches en millones de habitaciones de pueblos y ciudades sin salir de una habitación primera. Un primer teatro en el que actores aficionados se representan a sí mismos. Las cadenas limitan la temperatura del experimento para que no salten las costuras productivas e investigan los límites de este nuevo erotismo y su fuerza explosiva.