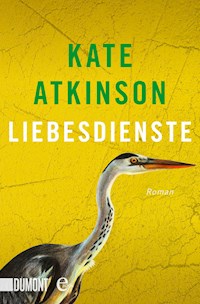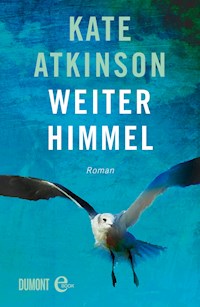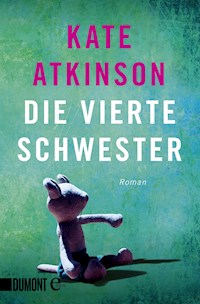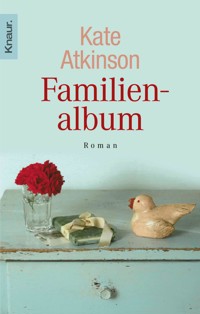Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TuBolsillo
- Kategorie: Krimi
- Serie: Novela negra
- Sprache: Spanisch
Hay momentos imposibles de olvidar: Joanna aún recuerda la tarde de verano en que un hombre se acercó a su madre y a sus hermanos y acabó con la vida de su familia. Ella, una niña de seis años, consiguió huir y ahora es una mujer que intenta llevar una vida apacible con su marido y su hijo. Hasta que un buen día el pasado vuelve para pasar factura: Joanna y el niño desaparecen sin dejar rastro y quien se ve involucrado en la investigación de este extraño caso es Jackson Brodie, un hombre adorablemente imperfecto que trabaja como detective y siempre acaba confundiendo profesión y vida privada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kate Atkinson
Esperando noticias
Traducido del inglés por Patricia Antón
Para Dave y Maureen:gracias por todos los buenos momentos;los mejores aún están por llegar
Nunca sabemos, al irnos, que nos vamos,bromeamos y cerramos la puerta;el destino, que nos sigue de cerca, echa el cerrojo,y ya no volvemos.
Emily Dickinson
PRIMERA PARTEEn el pasado
La siega
El calor que desprendía el asfalto parecía quedar atrapado entre los densos setos que descollaban sobre sus cabezas como almenas.
–Es agobiante –comentó la madre. También ellos se sentían atrapados–. Como el laberinto de Hampton Court, ¿os acordáis?
–Sí –contestó Jessica.
–No –respondió Joanna.
–Tú eras solo un bebé –dijo la madre–. Como Joseph ahora. Jessica tenía ocho años, y Joanna, seis.
La estrecha carretera (siempre la llamaban «la vereda») serpenteaba de un lado a otro, de forma que no se veía qué había más allá. Tenían que llevar al perro de la correa y permanecer cerca de los setos por si un coche «salía de la nada». Jessica era la mayor, de modo que era quien siempre sujetaba la correa del perro. Pasaba mucho tiempo adiestrándolo: «¡Aquí!», «¡Siéntate!», «¡Ven!». Mamá decía que ojalá Jessica fuera tan obediente como el perro. Jessica era la que siempre estaba al mando. La madre le decía a Joanna: «Es bueno tener una opinión propia. Deberías hacerte valer, pensar por ti misma», pero Joanna no quería pensar por sí misma.
El autobús los dejó en la carretera principal y continuó su ruta. Bajar del autobús fue «un número». Mamá cogió a Joseph bajo el brazo, como un paquete, y con la otra mano forcejeó para abrir la moderna sillita de paseo. Jessica y Joanna compartieron la tarea de bajar la compra del autobús. El perro se ocupó de sí mismo. «Nadie echa nunca una mano –decía la madre–. ¿Os habéis fijado?». Sí, se habían fijado.
–La jodida idílica visión del campo de vuestro padre –añadió cuando el autobús se alejó en medio de una bruma azul de humo y calor, y luego soltó de manera automática–: Vosotros no digáis tacos. La única que tiene permitido decir tacos soy yo.
Ahora ya no tenían coche. Su padre («el muy cabrón») se había largado en él. Papá escribía libros, «novelas». Había cogido una de la estantería para mostrársela a Joanna; señaló su fotografía en la contraportada y dijo: «Este soy yo», pero a ella no le estaba permitido leerla, pese a que ya leía bien. («Todavía no, algún día. Escribo para adultos, me temo –rio–. Hay cosas ahí dentro que…, bueno…»).
Su padre se llamaba Howard Mason y la madre, Gabrielle. A veces la gente se entusiasmaba y decía con una sonrisa «¿De verdad es usted Howard Mason?». (Otras veces, sin sonreír, «Conque es usted Howard Mason», que no era lo mismo, aunque Joanna no sabía muy bien por qué).
Mamá decía que su padre los había arrancado de raíz para plantarlos «en medio de la nada». «O en Devon, como lo suelen llamar», añadía papá. Él había dicho que necesitaba «espacio para escribir» y que sería bueno para todos estar «en contacto con la naturaleza». «¡Sin televisión!», añadió, como si eso fuese a gustarles.
Joanna aún echaba de menos el colegio y a sus amigas, a Wonder Woman y una casa en una calle desde la que podías ir andando a una tienda a comprar cómics de Beano y regaliz y elegir entre tres clases distintas de manzanas, en lugar de tener que recorrer una vereda y una carretera y coger dos autobuses y luego volver a hacer todo eso al revés.
Lo primero que hizo papá cuando se mudaron a Devon fue comprar seis gallinas rojas y una colmena llena de abejas. Se pasó todo el otoño cavando en el huerto de delante para que estuviese «listo para la primavera». Cuando llovía, el huerto se convertía en barro, y el barro acababa invadiendo la casa, lo encontraban hasta en las sábanas. Cuando llegó el invierno, un zorro se comió las gallinas sin que hubiesen puesto un solo huevo y las abejas murieron congeladas, algo insólito según su padre, que dijo que iba a poner todas esas cosas en el libro («la novela») que estaba escribiendo. «Bueno, eso lo arregla todo», comentó mamá.
Su padre escribía en la mesa de la cocina porque era la única habitación de la casa que estaba remotamente caliente, gracias a la enorme y temperamental caldera Aga, que, según su madre, iba a llevarla «a la tumba». «No tendré esa suerte», musitaba su padre. (El libro no marchaba bien.) Todos andaban pululando siempre a su alrededor, incluida mamá.
–Hueles a hollín –le dijo papá a mamá–. Y a repollo y a leche.
–Y tú hueles a fracaso –contestó ella.
Mamá solía oler a toda clase de cosas interesantes: a pintura y aguarrás y tabaco y al perfume Je Reviens, que papá llevaba comprándole desde que tenía diecisiete años y era una «colegiala católica», y que significaba «volveré» y era un mensaje para ella. Según papá, mamá era «una belleza», pero ella decía que era «una pintora», aunque no había pintado nada desde que se mudaron a Devon.
«En un matrimonio no hay sitio para dos talentos creativos», decía mamá con aquella forma tan suya de arquear las cejas mientras inhalaba el humo de los pequeños cigarrillos marrones que fumaba. Lo pronunciaba marcando mucho la «c» y la «r», como una extranjera. De niña había estado en sitios muy lejanos, y algún día los llevaría a esos lugares. Era de sangre caliente, decía, no un reptil como su padre. Mamá era lista, divertida y sorprendente, y no se parecía en nada a las madres de sus amigos. «Exótica», opinaba papá.
La discusión sobre quién olía a qué por lo visto no había acabado, porque mamá cogió una jarra de rayas azules y blancas del aparador y se la arrojó a papá, que estaba sentado a la mesa, mirando la máquina de escribir como si las palabras fueran a escribirse por sí solas si tenía la suficiente paciencia. La jarra le dio de lleno en la sien y él soltó un alarido de sorpresa y dolor. A una velocidad que Joanna no pudo más que admirar, Jessica arrancó a Joseph de la trona, le dijo «Ven» a ella, y se fueron al piso de arriba, donde le hicieron cosquillas a Joseph en la cama de matrimonio que ambas compartían. En aquel dormitorio no había calefacción y sobre la cama se amontonaban edredones y viejos abrigos de su madre. Al final, los tres se quedaron dormidos, acurrucados en una mezcolanza de olores a humedad, naftalina y Je Reviens.
Al despertar, Joanna vio a Jessica recostada sobre las almohadas, con guantes, unas orejeras y uno de los abrigos de la cama cubriéndola como una tienda de campaña. Estaba leyendo un libro a la luz de una linterna.
–Se ha ido la luz –dijo, sin apartar la vista del libro.
Del otro lado de la pared les llegaban los horribles ruidos de animal que significaban que sus padres volvían a ser amigos. En silencio, Jessica le ofreció a Joanna las orejeras para que no los oyera.
Cuando por fin llegó la primavera, en lugar de plantar un huerto, su padre regresó a Londres a vivir con «su otra mujer», lo que supuso una gran sorpresa para Joanna y Jessica, pero no para su madre, por lo visto. La otra mujer de papá se llamaba Martina, «la poeta»; mamá escupía esa palabra como si fuera un insulto. A veces se refería a esa otra mujer (la poeta) con unas palabrotas tan horribles que cuando se atrevían a decírselas en susurros bajo las sábanas (zorra-hijadeputa-fulana-poeta) flotaban como veneno en el aire.
Aunque ahora, que el matrimonio estaba formado por una sola persona, su madre seguía sin pintar.
Avanzaron en fila de a uno vereda arriba, en «fila india», como decía mamá. Las bolsas de plástico de la compra colgaban de las asas de la sillita que, de haberla soltado su madre, habría caído hacia atrás y se habría volcado.
–Debemos de parecer refugiados –comentó, y añadió con tono alegre–, pero no hay que desanimarse. –Iban a mudarse de nuevo a la ciudad a finales del verano, «a tiempo para el colegio».
–Gracias a Dios –exclamó Jessica, con el mismo tono con que lo decía siempre su madre.
Joseph estaba dormido en la sillita, con la boca abierta y un leve estertor en el pecho, porque no conseguía quitarse de encima un resfriado de verano. Estaba tan acalorado que mamá lo dejó desnudo, solo con el pañal, y Jessica le sopló en las pequeñas costillas para refrescar su cuerpecito, hasta que mamá le advirtió:
–No lo despiertes.
El aire trajo un intenso olor a estiércol y a hierba mojada y perifollo, que se le metió a Joanna en la nariz y la hizo estornudar.
–Mala suerte –dijo su madre–, has heredado mis alergias.
El cabello oscuro y la piel clara de mamá habían ido a parar a su «precioso» Joseph; los ojos verdes y las «manos de pintora», a Jessica. A ella le tocaron las alergias. Mala suerte. Además, Joseph y su madre cumplían años el mismo día, aunque Joseph aún no había cumplido ninguno. Su primer cumpleaños sería al cabo de una semana. «Ese es un cumpleaños especial», dijo mamá. Joanna pensaba que todos los cumpleaños eran especiales.
Su madre llevaba el vestido favorito de Joanna, azul con un estampado de fresas rojas. Mamá decía que ya era viejo y que el verano siguiente, si Joanna quería, lo cortaría para hacerle algo a ella. Joanna veía moverse los músculos de las bronceadas piernas de su madre al empujar la sillita. Era una mujer fuerte. Su padre decía que era «feroz». A Joanna le gustaba esa palabra. Jessica también era feroz. Joseph no era nada todavía. Solo un bebé, gordo y feliz. Le gustaban la avena y el plátano machacado, y el móvil de pajaritos de papel que su madre le había hecho y que colgaba sobre su cuna. Le gustaba que sus hermanas le hiciesen cosquillas. Le gustaban sus hermanas.
Joanna sentía el sudor correrle por la espalda. El raído vestido de algodón se le pegaba a la piel. Era un vestido heredado de Jessica. «Pobres pero honradas», bromeaba su madre. Su boca grande se torcía hacia abajo cuando reía, de modo que nunca parecía contenta, ni siquiera cuando lo estaba. Todo lo que Joanna tenía era heredado de Jessica. Daba la sensación de que, sin Jessica, Joanna no existiría. Joanna llenaba los espacios que Jessica iba dejando atrás al crecer.
Al otro lado del seto, invisible, una vaca soltó un mugido que la sobresaltó.
–Es solo una vaca –dijo mamá.
–Es una red devon –añadió Jessica, aunque no la veía.
¿Cómo lo sabía? Sabía los nombres de todas las cosas, visibles e invisibles.
Joanna se preguntó si algún día llegaría a saber tantas cosas como Jessica.
Al cabo de un rato de caminar por la vereda llegaron a una cerca de madera con un escalón a cada lado de un portón. No podían pasar el cochecito por encima de ella, de manera que tenían que abrir el portón. Jessica le quitó la correa al perro, que se encaramó al escalón para saltar la valla, como ella le había enseñado. Había un letrero en el que se leía: «por favor, cierre la puerta al pasar». Jessica siempre se adelantaba a la carrera y descorría el pasador, entonces Joanna y ella empujaban el portón y se encaramaban a él mientras se abría. Mamá tenía que llevar la sillita entre tirones y empujones porque todo el barro del invierno se había secado y formaba profundos surcos en los que se trababan las ruedas. Volvían a encaramarse al portón para cerrarlo. Jessica corría el pasador. A veces se colgaban cabeza abajo del portón y el cabello les arrastraba por el suelo como escobas barriendo el polvo. Su madre decía: «No hagáis eso».
El sendero discurría junto a un campo.
–Trigo –dijo Jessica.
El trigo estaba muy alto, aunque no tanto como los setos de la vereda.
–Pronto lo segarán –comentó mamá, y añadió para que Joanna lo entendiera–: lo cortarán. Entonces tú y yo empezaremos a estornudar y a resollar.
Joanna ya resollaba, oía cómo el aire silbaba en su pecho.
El perro corrió hacia el campo y desapareció. Al cabo de unos instantes, volvió a emerger del trigo. La semana anterior, Joanna se había internado en aquel campo siguiendo al perro y se había perdido; durante mucho rato no la encontró nadie. Oía cómo la llamaban mientras se alejaban más y más. Nadie la oía cuando ella contestaba. La encontró el perro.
Se detuvieron a medio camino y se sentaron en la hierba, a un lado del sendero, a la sombra de los árboles. La madre cogió las bolsas de plástico de las asas de la sillita y de una de ellas sacó pequeños cartones de zumo de naranja y una caja de palitos de chocolate. El zumo estaba caliente y los palitos se habían fundido y pegado entre sí. Le dieron unos cuantos al perro. Mamá rio torciendo la boca hacia abajo.
–Dios, qué desastre –dijo, y hurgó en la bolsa del bebé en busca de toallitas húmedas para limpiarles las manos y la boca, llenas de chocolate.
Cuando vivían en Londres iban de pícnic como es debido, cargando en el maletero una gran cesta de mimbre que había pertenecido a la madre de mamá, que era rica pero estaba muerta (y menos mal, por lo visto, porque eso significaba que no había tenido que ver a su única hija casada con un vago egoísta y fornicador). Si su abuela era rica, ¿cómo era que no tenían dinero?
–Me fugué –explicó mamá–. Me largué para casarme con vuestro padre. Fue muy romántico, en su momento. No teníamos nada.
–Teníais la cesta de pícnic –le recordó Jessica. Su madre rio y dijo:
–A veces eres muy divertida, ¿sabes?
–Sí, lo sé –respondió Jessica.
Joseph se despertó y mamá se desabrochó el vestido de fresas para darle el pecho.
Volvió a quedarse dormido mientras mamaba.
–Pobrecito –dijo mamá–. No consigue sacarse de encima ese resfriado. – Volvió a dejarlo en la sillita y añadió–: Bueno, vayámonos a casa. Podemos sacar la manguera para que os refresquéis un poco.
El hombre pareció salir de la nada. Advirtieron su presencia porque el perro gruñó, produciendo un sonido extraño y burbujeante que le salió de la garganta y que Joanna nunca le había oído.
Caminaba deprisa hacia ellos, volviéndose más y más grande cada vez. Soltaba extraños jadeos y resoplidos. Esperaban que pasara de largo y que dijera «Buenas tardes» u «Hola», porque era lo que siempre decía la gente cuando se cruzaban en la vereda o el sendero, pero él no dijo nada. Su madre solía decir «Un día precioso» o «Qué calor hace, ¿verdad?», cuando se cruzaba con alguien, pero a aquel hombre no le dijo nada. Lo que hizo fue apretar el paso, empujando con fuerza la sillita. Dejó las bolsas de la compra sobre la hierba, y Joanna se dispuso a coger una, pero mamá dijo:
–Déjala.
Hubo algo en su voz, en su cara, que asustó a Joanna. Jessica la cogió de la mano.
–Date prisa, Joanna –la apremió con tono severo, como una adulta.
Joanna se acordó de la vez en que mamá le arrojó la jarra de rayas azules y blancas a su padre.
El hombre caminaba ahora en la misma dirección que ellas, al otro lado de su madre. Mamá avanzaba muy deprisa.
–Vamos, rápido, no os quedéis atrás –dijo. Parecía estar sin aliento.
El perro corrió entonces por delante del hombre y empezó a ladrar y a dar saltos como si tratara de bloquearle el paso. Sin previo aviso, él le asestó una patada, tan fuerte que el animal salió volando y aterrizó en el trigo. Ya no lo veían, pero oyeron sus terribles gemidos. Jessica se plantó delante del hombre y le gritó algo blandiendo un dedo y tragando grandes bocanadas de aire, como si no pudiese respirar. Entonces echó a correr hacia el campo, detrás del perro.
Aquello pintaba fatal. No cabía duda.
Joanna miraba fijamente el trigo, tratando de ver dónde estaban Jessica y el perro, y tardó unos instantes en advertir que su madre estaba luchando con el hombre, golpeándolo con los puños. Pero el hombre tenía un cuchillo que no paraba de blandir en el aire; el ardiente sol de la tarde le arrancaba destellos plateados. Su madre empezó a gritar. Tenía sangre en la cara, en las manos, en las musculosas piernas, en el vestido de fresas. Entonces Joanna se dio cuenta de que mamá no le gritaba al hombre: la estaba gritando a ella.
La vida de su madre quedó segada allí mismo; el gran cuchillo plateado le atravesó el corazón como si trinchara carne. Tenía treinta y seis años.
El hombre debió de asestarle también una cuchillada a Jessica antes de que esta echara a correr, porque había un reguero de sangre, un rastro que los condujo hasta donde estaba, aunque no de inmediato, porque el campo de trigo se había cerrado en torno a la niña y la cubría como una manta dorada. Yacía abrazada al cuerpo del perro; la sangre de los dos se había mezclado para empapar la tierra agostada y regar el grano, como un sacrificio a la cosecha. Joseph murió donde estaba, atado a la sillita. A Joanna le gustaba pensar que ni siquiera se había despertado, pero no lo sabía.
Y Joanna. Joanna obedeció a su madre cuando la oyó gritar.
–Corre, Joanna, corre –chilló, y Joanna echó a correr hacia el campo y se perdió en el trigo.
Más tarde, cuando ya era de noche, llegaron otros perros y la encontraron. Un extraño la cogió en brazos y se la llevó.
–No tiene un solo arañazo –oyó que decía una voz.
Las estrellas y la luna brillaban en el cielo frío y negro sobre su cabeza.
Debería haberse llevado consigo a Joseph, debió haberlo arrancado de la sillita, o haber corrido con la sillita (Jessica lo habría hecho). No importaba que solo tuviese seis años, que fuera imposible que pudiese huir corriendo con la sillita y que el hombre no habría tardado más de unos segundos en alcanzarla; esa no era la cuestión. Habría sido mejor tratar de salvar al bebé y morir que no intentarlo y seguir viva. Habría sido mejor morir con Jessica y su madre que quedarse atrás sin ellas. Pero no se le ocurrió pensar en nada de eso; solo hizo lo que le decían.
«Corre, Joanna, corre», ordenó su madre. De modo que eso hizo.
Era curioso, pero ahora, treinta años después, lo que la sacaba de quicio era que no conseguía recordar cómo se llamaba el perro. Y no quedaba nadie a quien preguntárselo.
SEGUNDA PARTEHoy
De su propia sangre
El parque municipal se extendía a lo largo del pueblo y estaba dividido en dos por una estrecha carretera. La escuela primaria daba a esa explanada de césped. La explanada no era cuadrada como él había imaginado en principio, y tampoco tenía un estanque con patos, otra cosa que también había supuesto. Oriundo como era de Yorkshire, cabía pensar que aquel paisaje le resultaría familiar, pero aquellos cereales le eran extraños. Su conocimiento de los Dales era de segunda mano, sacado de la televisión y de las películas, de un ocasional vistazo a la serie Emmerdale, de una noche amodorrado en el sofá viendo Las chicas del calendario en una cadena por cable.
Ese día, una mañana de miércoles a primeros de diciembre, estaba todo muy tranquilo. En el parque habían plantado un árbol de Navidad, pero seguía en su estado natural, sin adornos ni luces.
La última vez (la primera vez) que había estado allí para echar un vistazo fue una tarde de domingo, en plena temporada de verano, y el pueblo estaba a rebosar de turistas que hacían pícnic en la hierba, de niños correteando, y de ancianos sentados en los bancos; todo el mundo comía helados. Había una especie de cajón de arena en un extremo en el que la gente –lugareños, no turistas– jugaba a lo que pensó que debía de ser el herrón, y que consistía en lanzar grandes argollas de hierro tan pesadas como herraduras. No sabía que la gente hiciera aún esas cosas. Era raro. Era medieval. Todavía había cepos de tortura junto a la cruz de término y, según la guía que había comprado, una «plaza de toros». Pensó en el centro comercial de Birmingham que llevaba ese nombre, hasta que siguió leyendo y descubrió que, en efecto, servía para corridas. Supuso que los cepos y la plaza de toros eran vestigios del pasado, conservados para los turistas, y que no se seguían utilizando (eso esperaba). El pueblo era un lugar al que la gente llegaba en coche para entonces apearse de él y pasear. Él nunca lo hacía así. Si caminaba, partía desde donde estuviese.
Se ocultó tras un ejemplar del Darlington and Stockton Times y estudió los pequeños anuncios de funerarias, decoradores y coches de segunda mano. Le pareció que resultaría menos sospechoso que leer un periódico nacional, aunque lo había comprado en Hawes y no en la tienda del pueblo, donde habría llamado demasiado la atención. Aquella gente tenía un radar muy fino para los forasteros raros. Probablemente quemaban un hombre de mimbre todos los veranos.
La última vez conducía un coche ostentoso; ahora pasaba más inadvertido, al volante de un Discovery de alquiler manchado de barro, ataviado con botas de montaña y una chaqueta North Face forrada de borreguito, con una guía de la zona en una funda de plástico colgada al cuello, que había comprado asimismo en Hawes. De haber podido conseguirlo, se habría llevado también un perro, para así parecer un clon de cualquier otro visitante. Debería ser posible alquilar perros. Eso sí que era un vacío en el mercado.
Había llegado en el coche de alquiler desde la estación. Tenía previsto conducir todo el camino (el coche ostentoso), pero cuando se sentó al volante y le dio al contacto se encontró con que el coche estaba completamente muerto. Algo misterioso, supuso, que tendría que ver con la electrónica. Ahora el coche estaba en un taller de Walthamstow, al cuidado de un tipo polaco llamado Emil que tenía acceso (bonito eufemismo) a piezas originales bmw a la mitad de precio que un proveedor oficial.
Miró el reloj, un Breitling de oro, un regalo caro. Tiempo de calidad. Le gustaba la parafernalia de macho –coches, navajas, chismes, relojes–, pero no estaba seguro de que él hubiese gastado tanto dinero en un reloj. «A caballo regalado, no le mires el diente», había dicho ella con una sonrisa al dárselo.
–Oh, date prisa, joder –musitó, y dio un cabezazo contra el volante, aunque no muy fuerte, no fuera a llamar la atención de algún transeúnte.
Pese al disfraz, sabía que el tiempo que uno podía permanecer en un sitio pequeño como aquel sin que alguien empezase a hacer preguntas era limitado. Suspiró y miró el reloj. Le daría otros diez minutos.
Al cabo de nueve minutos y treinta segundos (los estaba contando, ¿qué otra cosa se podía hacer mientras uno montaba guardia?), una vanguardia compuesta por dos niños y dos niñas salió corriendo de la escuela. Llevaban sendas porterías de fútbol y, con una experta maniobra, las plantaron en el césped de la explanada. El parque municipal parecía hacer las veces de patio del colegio. No conseguía imaginar cómo sería asistir a una escuela así. Él había cursado la primaria en una cloaca superpoblada y carente de fondos en la que se aplicaba el darwinismo social a la menor ocasión. Supervivencia de los más rápidos. Y esa fue la parte buena de su educación. Su formación propiamente dicha, el tiempo empleado de verdad en sentarse en un aula y aprender algo, se la había proporcionado el ejército.
Un torrente de niños vestidos con chándal brotó del colegio para desparramarse por el césped como un delta. Los siguieron dos maestras, que empezaron a sacar pelotas de una cesta. Contó a los niños a medida que salían, a los veintisiete. Los más pequeños salieron los últimos.
Por fin llegaron los que estaba esperando: los párvulos. Se reunían todas las tardes de miércoles y viernes en la pequeña explanada de hierba de detrás del colegio. Nathan era uno de los más pequeños, y caminaba tambaleándose de la mano de una niña mucho mayor. Nat. Pequeño como un ratoncito. Iba embutido en una especie de pelele acolchado. Tenía unos ojos oscuros y rizos negros que sin la menor duda había heredado de su madre. Una naricita de piñón. No corría riesgo alguno, la madre de Nathan no estaba allí: había ido a visitar a su hermana, que tenía cáncer de mama. Nadie lo conocía. Un forastero en tierra extraña. No había ni rastro del señor Artista de Pacotilla. El falso padre.
Bajó del coche, estiró las piernas, consultó el mapa. Miró alrededor como si acabara de llegar. Le llegaba el retumbar de la catarata. Desde el pueblo no se veía, pero se oía. Según la guía, Turner había hecho un bosquejo de ella. Cruzó tranquilamente una esquina de la explanada, como si se dirigiera a uno de los muchos senderos que partían del pueblo. Se detuvo, fingió volver a consultar el mapa, se acercó un poco más a los niños.
Los más mayores estaban haciendo ejercicios de calentamiento, pasándose la pelota unos a otros. Unos cuantos practicaban remates de cabeza. Nathan jugaba a pasarse una pelota con una niña de primero o segundo de primaria. Tropezó con sus propios pies. Tenía dos años y tres meses y arrugaba la carita, de pura concentración. Qué vulnerable. Podría haberlo cogido con una mano, correr de vuelta al Discovery, arrojarlo en el asiento de atrás y salir de allí antes de que alguien tuviese tiempo de hacer nada. ¿Cuánto tardaría la policía en reaccionar? Una eternidad, esa era la respuesta.
La pelota rodó hacia él. La cogió y sonrió a Nathan de oreja a oreja.
–¿Es tuya esta pelota, hijo?
Nathan asintió con timidez y él le tendió la pelota, atrayéndolo hacia sí. En cuanto lo tuvo a su alcance, le devolvió la pelota con una mano mientras con la otra le tocaba la cabeza, fingiendo revolverle el cabello. El crío saltó hacia atrás como si se hubiese quemado. La niña de primaria cogió la pelota y se llevó a Nathan a rastras, mirando furibunda por encima del hombro. Varias mujeres, madres y profesoras, se volvieron para mirarlo, pero él estaba estudiando el mapa, fingiendo indiferencia ante lo que ocurría a su alrededor.
Una de las madres se le acercó con una sonrisa radiante y educada en el rostro, y le preguntó:
–¿Puedo ayudarlo? –Cuando en realidad lo que quería decir era «Si pretende hacerle daño a alguno de estos niños, lo haré papilla con mis propias manos».
–Disculpe –respondió él, desplegando todo su encanto. A veces, ese encanto lo sorprendía incluso a él mismo–. Me he perdido.
A las mujeres les parecía increíble que un tipo admitiera que se había perdido, y de inmediato derrochaban simpatía. («Hacen falta veinticinco millones de espermatozoides para fertilizar un óvulo –solía decir su esposa– porque solo uno de ellos se detendrá a preguntar el camino»).
Se encogió de hombros, desamparado.
–Estoy buscando la catarata.
–Es por ahí –contestó la mujer, señalando detrás de él.
–Ah –repuso–, creo que he estado mirando el mapa al revés. Bueno, gracias –añadió, y se alejó a buen paso sendero abajo, hacia la catarata, antes de que la mujer pudiese decir nada más.
Tendría que quedarse por allí unos diez minutos. Sería demasiado sospechoso que volviera directamente al Discovery.
La cascada era bonita, con la piedra caliza y el musgo. Los árboles, negros y esqueléticos, y las aguas, marrones y turbias, parecían crecidas, pero a lo mejor siempre estaban así. Por allí decían de la catarata que era una «fuerza» de la naturaleza, una buena forma de designarla. Una fuerza incontenible. El agua siempre encontraba un camino, acababa por vencer sobre lo que fuera. Piedra, papel, tijera, agua. Que la fuerza te acompañe. Volvió a consultar su caro reloj. Si no lo hubiera dejado, se habría fumado un cigarrillo. No le importaría tomarse una copa. Quedarte plantado ante una catarata durante diez minutos sin fumar ni beber, sin nada que hacer, puede desestabilizarte bastante, porque te quedas a solas con tus pensamientos. Rebuscó en su bolsillo hasta dar con la bolsita de plástico que había llevado consigo. Con cuidado, dejó caer el pelo en ella, la cerró con un clip de plástico y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Hasta ese momento, había estado aferrando entre los dedos el fino filamento negro que había arrancado de la cabeza del niño. Asunto concluido.
Ya habían pasado los diez minutos. Caminó deprisa de regreso al Discovery, cubierto de barro. Si no surgían problemas, al cabo de una hora estaría en Northallerton, donde cogería el tren de vuelta a Londres. Se deshizo del mapa dejándolo en un banco, un obsequio inesperado para alguien que prefiriera desplazarse andando. Jackson Brodie volvió a subir entonces a su vehículo y puso en marcha el motor. Solo había un sitio donde deseara estar. En casa. Se largaba de allí.
Vida y aventuras de Reggie Chase, con una crónica veraz de las fortunas y desventuras, florecimientos y caídas, y de la historia completa de la familia Chase
Reggiemetió una cucharada de alguna clase de puré de verduras en la boca del bebé. Menos mal que estaba atado a la trona, porque, de vez en cuando, estiraba brazos y piernas y trataba de lanzarse al vacío como una estrella de mar suicida. «No puede controlar la alegría –le había dicho a Reggie la doctora Hunter, riendo–. La comida lo pone muy contento». El bebé no tenía manías, y eso que el puré («de boniato y aguacate») olía a calcetines sucios y tenía aspecto de diarrea de perro. Toda la comida del bebé era orgánica y casera: la propia doctora Hunter la preparaba para luego triturarla y congelarla en pequeñas tarrinas de plástico, de modo que Reggie solo tenía que descongelarla y calentarla en el microondas. El bebé tenía un año y la doctora todavía le daba de mamar cuando volvía del trabajo. «Proporciona muchos beneficios para la salud a largo plazo –decía, para añadir cuando Reggie apartaba la vista avergonzada–: Para eso sirven los pechos». El bebé se llamaba Gabriel. «Mi ángel», según la doctora.
Reggie llevaba seis meses como «aya» del hijo de la doctora Hunter. Se habían puesto de acuerdo en utilizar ese anticuado término en una entrevista de trabajo, por llamarla de algún modo, pues a ninguna de las dos le gustaba el de «niñera».
–Me suena a vieja gruñona –comentó Reggie.
–Yo tuve una niñera una vez –reveló la doctora–. Era un absoluto espanto.
Reggie tenía dieciséis años y aparentaba doce. Si se le olvidaba la tarjeta del autobús, aún podía viajar pagando la tarifa infantil. Nadie preguntaba, nadie comprobaba nada, nadie reparaba siquiera en ella. A veces se preguntaba si sería invisible. Era muy fácil colarse por las rendijas, en especial si eras menuda.
Cuando le caducó la tarjeta del autobús, Billy le ofreció hacerle otra. Le había hecho ya un carnet de identidad. «Para que puedas entrar en los bares de copas», le dijo. Pero Reggie nunca iba a bares de copas, para empezar, porque no tenía con quién ir; además, con su aspecto, el carnet falso no habría engañado a nadie. La semana anterior, sin ir más lejos, cuando hacía el turno del domingo por la mañana en la tienda del señor Hussain, una mujer le dijo que era demasiado pequeña para llevar maquillaje. A Reggie le habría gustado contestar: «Pues usted es demasiado vieja para llevarlo», pero, al parecer a diferencia del resto del mundo, guardaba sus opiniones para sí.
Reggie se pasaba la vida diciendo «Tengo dieciséis años» a gente que no la creía. Lo absurdo era que, en el fondo, tenía cien. Además, no quería ir a un bar de copas; no veía sentido al alcohol ni a las drogas. La gente ya ejercía demasiado poco control sobre sus vidas, no le hacía falta perderlo aún más. Pensaba en mamá y en el Hombre-que-vino-antes-de-Gary empinando el codo con vino blanco barato del Lidl y «poniéndose alegre», como le gustaba decir al Hombre-que-vino-antes-de-Gary. Gary tenía dos grandes ventajas sobre el Hombre-que-vino-antes-de-Gary: una, no estaba casado, y dos, no le lanzaba miradas lascivas a Reggie cada vez que la veía. Si mamá no hubiese conocido a Gary, en ese preciso momento –Reggie miró el reloj– estaría pasando códigos de barras por el escáner y deseando que llegara su hora de descanso de la tarde («Té, una barrita Twix y un pitillo, cariño»).
«¿Quieres un teléfono?», le preguntaba siempre Billy, sacándose dos o tres del bolsillo. «¿Wadjyerwan, Nokia, Samsung?» ¿Para qué? Los teléfonos de Billy nunca funcionaban más de una semana. Parecía más seguro, en todos los sentidos, conservar su móvil prepago de Virgin. A Reggie le gustaba la forma en que Richard Branson había convertido Virgin en una gigantesca marca global, como habían hecho los católicos con la madre de Jesús. Era agradable ver esa palabra por ahí. Reggie estaría muy contenta de morir virgen. La reina virgen, Virgo Regina. Una vestal. La señorita MacDonald decía que a las vestales que «perdían su inocencia sexual» las enterraban vivas. Dejar que se consumieran los fuegos vestales era indicio de impureza, lo que le parecía un poco cruel. ¿En qué clase de neurótica te convertía eso? En especial en una época anterior a las pastillas para encender fuego.
Juntas, habían hecho una rápida traducción de algunas cartas de Plinio. «Plinio el Joven», puntualizaba siempre la señorita MacDonald, como si fuera de crucial importancia no equivocarse de Plinio, cuando, en realidad, no debía de quedar prácticamente nadie sobre la Tierra a quien le importara un rábano quién era el viejo y quién el joven. A quien le importara un rábano cualquiera de los dos, y punto.
Aun así, era agradable pensar que Billy estaba dispuesto a hacer cosas por ella, aunque casi siempre fueran cosas ilegales. Había aceptado el carnet de identidad porque era práctico tenerlo a mano cuando nadie se creía que tenía dieciséis años, pero nunca había aceptado el ofrecimiento de la tarjeta de autobús. Nunca se sabía. Podía convertirse en el primer paso en una resbaladiza pendiente que acabara en algo más grande. Billy había empezado birlando caramelos de la tienda del señor Hussain, y no había más que verlo ahora, prácticamente un delincuente profesional.
–¿Tienes mucha experiencia con niños, Reggie? –le preguntó la doctora Hunter en la entrevista por llamarla de algún modo.
–Oh, sí, muchísima. Montones y montones de experiencia –respondió sonriendo y asintiendo con la cabeza para animar a la doctora, a la que no parecía dársele muy bien entrevistar a la gente–. Tengo mucha experiencia, se lo juro.
Reggie no se habría contratado a sí misma. Tenía dieciséis años y ninguna experiencia con niños, aunque sí contaba con estupendas referencias del señor Hussain y de la señorita MacDonald, así como con una carta de Trish, una amiga de mamá, en la que decía que era muy buena con los niños, basándose en el hecho de que, a cambio de la merienda, había pasado un año entero quedándose las tardes de los lunes con Grant, el hijo mayor de Trish y un verdadero tontorrón, tratando de ayudarlo a aprobar las matemáticas de los últimos cursos de secundaria (un caso perdido como no había otro).
En realidad, hasta entonces, Reggie nunca había visto de cerca a un niño de un año, ni a ningún otro niño pequeño, de hecho. Pero ¿qué había que saber? Eran pequeños, estaban desamparados y confusos, y ella podía identificarse fácilmente con esas cosas. Y no hacía tanto que Reggie misma era una cría aunque tuviera un «alma vieja», como le había dicho una vidente. Cuerpo de niña y mente de anciana. Vieja antes de tiempo. No era que creyera en videntes. La mujer que le dijo lo del alma vieja vivía en una casa nueva de ladrillo con vistas a los montes Pentland y se llamaba Sandra. La había conocido en una despedida de soltera de una amiga de mamá que estaba a punto de embarcarse en otro matrimonio desastroso, y, como de costumbre, Reggie había acompañado a su madre como una mascota. Eso pasa cuando no se tienen amigos propios, la vida social consiste en expediciones para consultar videntes, a salas de bingo, a conciertos de Daniel O’Donnell («Dile a Reggie que se apunte a nuestra juerguecita»). No era de extrañar que tuviese un alma vieja. Incluso ahora que mamá no estaba, sus amigas seguían llamándola para decirle: «Nos vamos de compras a Glasgow, Reggie, ¿te vienes con nosotras?» o «¿Te apetece ver Hermanos de sangre en el Playhouse?». No y no. Se acabaron nuestras juerguecitas. Ja.
La vidente, Sandra, no era muy sobrenatural que digamos. Secretaria en un bufete, rolliza y cincuentona, llevaba un cárdigan rosa con el cuello de chal sujeto por un camafeo de coral. En su cuarto de baño, todos los artículos de tocador eran de la línea Gardenia de Crabtree & Evelyn y estaban alineados a dos centímetros justos del borde de los estantes, como si aún estuviesen en la tienda.
–Tu vida está a punto de cambiar –le dijo Sandra a su madre. No se equivocaba.
Aun ahora, a Reggie le parecía captar a veces el aroma empalagoso de las gardenias.
La doctora Hunter era inglesa, pero había estudiado medicina en Edimburgo y nunca volvió a cruzar la frontera sur de Escocia. Era médico de cabecera en un consultorio de Liberton, donde pasaba visita a partir de las ocho y media de la mañana, de modo que el señor Hunter hacía «el primer turno» con el bebé. Reggie se ocupaba de él a partir de las diez y esperaba a que la doctora llegase a casa a las dos (aunque solía ser cerca de las tres, «media jornada, pero da la sensación de que es jornada completa», se lamentaba con un suspiro), y entonces se quedaba hasta las cinco, que era la parte del día que más le gustaba, porque estaba con la doctora Hunter.
Los Hunter tenían un televisor de cuarenta pulgadas en el que Reggie veía los dvd de Balamory con el bebé, aunque él siempre se quedaba dormido en cuanto empezaba la música del programa, acurrucado en su regazo en el sofá, como un monito. Le sorprendía que la doctora Hunter dejara que el bebé viera tanta televisión, pero ella decía «Oh, cielos, ¿por qué no? ¿Qué daño puede hacerle, de vez en cuando?». Reggie pensaba que no había nada más agradable que tener a un bebé dormido encima, excepto, quizá, tener a un perrito o un gatito. Había tenido un perrito una vez, pero su hermano lo tiró por la ventana. «No creo que lo haya hecho a propósito», dijo mamá, pero nadie hace esa clase de cosas sin querer y mamá lo sabía. Y Reggie sabía que su madre lo sabía. Mamá solía decir: «Billy puede ser problemático, pero es nuestro problema. La sangre es más espesa que el agua». Y también es muy pegajosa. El día en que el perrito salió volando por la ventana fue el segundo peor día de la vida de Reggie hasta el momento. El día en que se enteró de lo de mamá fue el peor de todos. Obviamente.
La doctora y el señor Hunter vivían en la parte más bonita de Edimburgo, con vistas a Blackford Hill, a mucha distancia en todos los sentidos de la caja de zapatos en una tercera planta en Gorgie, donde Reggie vivía sola ahora que su madre ya no estaba. En realidad, quedaba a dos trayectos de autobús, pero no le importaba. Siempre se sentaba en el piso de arriba y observaba el interior de las casas mientras se preguntaba cómo sería vivir en ellas. Ahora contaba con la ventaja añadida de ver los primeros árboles de Navidad en las ventanas. (La doctora Hunter siempre decía que los placeres simples eran los mejores, y tenía razón). Además, podía adelantar un montón los deberes. Ya no iba a la escuela, pero estaba siguiendo el currículo escolar. Literatura inglesa, griego clásico, historia de la Antigüedad, latín. Cualquier cosa muerta, en realidad. A veces, se imaginaba a mamá hablando latín (Salve, Regina), algo como poco improbable, siendo benevolente.
Por supuesto, no tener ordenador significaba pasarse mucho tiempo en la biblioteca municipal y en cibercafés, pero a Reggie le gustaba, pues en un cibercafé nadie iba a decirle «Regina rima con vagina», como le pasaba en la espantosa escuela pija a la que iba antes. Hasta que el trasto exhaló su último aliento, la señorita MacDonald tenía un Hewlett-Packard antediluviano que le permitía utilizar. Lo había comprado en la prehistoria, con Windows 98 y módem de aol, lo que significaba que para entrar en internet había que armarse de paciencia.
La propia Reggie estuvo en posesión, por poco tiempo, de un MacBook con el que Billy apareció la Navidad anterior. No había entrado en una tienda a comprarlo, ni mucho menos; el concepto de venta al por menor era ajeno a Billy. Le había propuesto pasar la Navidad con ella juntos («nuestras primeras navidades sin mamá»). Incluso preparó un pavo, y hasta flambeó el pudin con brandy, pero Billy no llegó más que al discurso de la reina y dijo que tenía que «hacer algo».
–¿Qué? –quiso saber Reggie–. ¿Qué puedes tener que hacer el día de Navidad?
Billy se encogió de hombros y respondió:
–Esto y aquello.
Reggie pasó el resto del día con el señor Hussain y su familia, que celebraban una Navidad sorprendentemente victoriana. Un mes después, Billy entró en casa cuando ella no estaba y se llevó el MacBook porque, obviamente, tampoco entendía el concepto de regalo.
Y había que reconocer que las bibliotecas y los cibercafés eran mejores que el piso vacío. «Ah, un lugar limpio y bien iluminado», comentó la señorita MacDonald. Ese era el título de un relato de Hemingway que le había hecho leer («Un texto fundamental», insistió), aunque no estuviera en el plan de estudios del bachillerato superior, de modo que Reggie protestó: «¿No sería mejor que leyera algo que sí lo estuviera?, sssssñorita MacDonald?». Alargaba siempre la «s», como si fuera una avispa furiosa (que, por otra parte, era una descripción bastante buena de su carácter).
La señorita MacDonald insistía en que había que leer también sobre «el contexto de las lecturas obligatorias» («¿Quieres ser una chica culta o no?»). De hecho, casi siempre parecía más volcada en ese contexto que en las lecturas en sí. La idea de la señorita MacDonald de documentarse sobre el contexto de una lectura era comparable a coger un avión y comprobar hasta qué punto podías alejarte de ella. La vida es demasiado corta, habría protestado Reggie, solo que probablemente no era un buen argumento para esgrimir ante una mujer moribunda. Había elegido Grandes esperanzas y La señora Dalloway como lecturas obligatorias, y le parecía suficiente con documentarse sobre Dickens y Virginia Woolf (esto es, con leer toda su œuvre, como insistía en llamarla la señorita MacDonald), incluidas sus cartas, diarios y biografías, sin desviarse por la carretera secundaria de los relatos de Hemingway. Pero cualquier resistencia era inútil.
La señorita MacDonald le había prestado casi todas las novelas de Dickens y las demás las compró en tiendas de beneficencia. Le gustaba Dickens; sus libros estaban llenos de valientes huérfanos abandonados que luchaban por abrirse camino en el mundo. Ella conocía demasiado bien esa senda. También estaba leyendo Noche de Reyes. Reggie y Viola, huérfanas de la tormenta.
La señorita MacDonald había sido profesora de literatura clásica; de hecho, había sido la profesora de clásicas de Reggie en la espantosa escuela pija a la que iba antes, y ahora le daba clases para que pudiera sacarse el bachillerato superior. La capacitación académica de la señorita MacDonald para darle clases de literatura inglesa se basaba en su afirmación de que había leído todos los libros que se habían escrito. Reggie no lo ponía en duda, pues las pruebas estaban por todas partes en la casa vergonzosamente desordenada de la señorita MacDonald. Podría haber abierto una sucursal de una biblioteca (o provocado un incendio doméstico espectacular) con la cantidad de libros que tenía amontonados por doquier. Poseía asimismo todos y cada uno de los clásicos de la colección Loeb que se habían publicado, en rojo los latinos y en verde los griegos, centenares de ellos apretujándose en sus estanterías. Odas y epodas, églogas y epigramas. Todo.
Se preguntaba qué sería de todos aquellos preciosos clásicos de Loeb cuando la señorita MacDonald muriese. Suponía que no sería muy educado pedírselos.
Las clases no eran exactamente gratis porque, a cambio, Reggie siempre andaba haciendo recados para la señorita MacDonald, como recogerle recetas y comprarle medias en los British Home Stores, crema de manos en Boots y «esos pastelillos de cerdo que tienen en Marks and Spencer». Era muy específica con respecto a las tiendas en que una debía comprar. A Reggie le parecía que a una persona a las puertas de la muerte en realidad no debería preocuparle tanto de dónde salían los pastelillos de cerdo. Probablemente, con un poco de esfuerzo, la propia señorita MacDonald podría haberse agenciado esas cosas por sí misma, puesto que aún tenía su coche, un Saxo azul que conducía como lo habría hecho un chimpancé excitable y miope, acelerando cuando debía frenar, frenando cuando debía acelerar, transitando despacio por una vía rápida, y rápido por un carril lento; más como si estuviera en el simulador de una sala recreativa que en una calle real.
Reggie ya no acudía a la espantosa escuela pija porque hacía que se sintiera como un ratón en una casa de gatos. «Extraescolares, vacaciones y alimentación incomparables». Había obtenido una beca a los doce años, pero no era la clase de escuela a la que una persona llegaba desde otro planeta sin otra cosa que su cerebro para recomendarla. Una persona que nunca parecía llevar los complementos del uniforme que debía, que nunca contaba con el equipo de deporte adecuado (que, en cualquier caso, era un desastre absoluto en deportes, con equipo adecuado o sin él), que nunca comprendía el lenguaje secreto de las jerarquías del colegio. Por no mencionar una persona que tenía un hermano mayor que a veces deambulaba ante las puertas de la escuela comiéndose con los ojos a las chicas de buena familia, con sus impecables cortes de pelo. Reggie sabía que Billy tenía tratos con algunos chicos (de buena familia, con cortes de pelo impecables, etcétera), chicos que, pese a estar destinados a seguir el código genético enroscado en sus venas y convertirse en abogados de los tribunales de Edimburgo, andaban consiguiendo drogas recreativas a través del hermano de Reggie Chase. Billy tenía la misma edad que ellos, pero era distinto en todos los demás sentidos.
Con lo que costaba la matrícula podría haberse comprado dos coches de lujo por curso; la beca de Reggie solo cubría una cuarta parte, y el ejército pagaba el resto. «Culpabilidad con retraso», decía su madre. Por desgracia, no había nadie para cubrir los extras, esos complementos del uniforme que ella nunca tenía, los libros, los viajes escolares, los impecables cortes de pelo. Su padre era soldado en el Regimiento Real escocés, pero Reggie no llegó a conocerlo. Su madre estaba embarazada de seis meses de ella cuando lo mataron en la guerra del Golfo, abatido por «fuego amigo». La mayoría de la gente ya estaba fuera del seno materno cuando se topaba por primera vez con la ironía, le dijo un día a la señorita MacDonald.
–Relegada a la historia –respondió la maestra.
–Bueno, todos lo estamos, señorita Mac.
Tanto su madre como ella tenían siempre varios trabajos a la vez. Aparte de su empleo en el supermercado, mamá planchaba para un par de pensiones y Reggie trabajaba en la tienda del señor Hussain los domingos por la mañana. Incluso antes de dejar la escuela, siempre había trabajado, repartiendo periódicos, en turnos de sábado y cosas por el estilo. Ponía a buen recaudo el dinero en su cuenta de ahorros, después de descontar hasta el último penique del pago del alquiler y las facturas, el móvil prepago y la tarjeta Topshop.
–Tus intentos de llevar la contabilidad doméstica son encomiables –decía la señorita MacDonald–. Una mujer debe saber cómo administrar el dinero.
Su madre era de Blairgowrie, y, al dejar la escuela, su primer empleo había sido en una fábrica de pollos, controlando una cadena de rosáceos bichos desplumados mientras eran sumergidos en agua hirviendo. Con eso había establecido un listón, porque, a partir de entonces, hiciera lo que hiciese, decía: «No es tan malo como la fábrica de pollos». Reggie suponía que la fábrica de pollos habría sido terrible, porque su madre había tenido algunos empleos de porquería en su vida. Le encantaba la carne –sándwiches de beicon, estofados, salchichas con patatas–, pero Reggie nunca la había visto comer pollo, ni siquiera cuando el Hombre-que-vino-antes-de-Gary traía un cubo de esos del Kentucky Fried Chicken, y eso que el Hombre-que-vino-antes-de-Gary conseguía que mamá hiciera casi cualquier cosa. Pero comer pollo, no.
Pese a los aspectos académicos –diez calificaciones máximas en los exámenes del bachillerato elemental–, para Reggie supuso un verdadero alivio cuando falsificó una carta de su madre en la que decía que se mudaban a Australia y que la niña no volvería a la espantosa escuela pija tras las vacaciones de verano.
Mamá se había sentido muy orgullosa cuando obtuvo la beca («¡Tengo un genio de hija! ¡Yo!»), pero una vez que ella ya no estaba, no tenía mucho sentido. Y ya era bastante malo irse al colegio por las mañanas sin nadie a quien decirle «Adiós», pero volver a una casa vacía sin nadie a quien decirle «Hola» era incluso peor. Jamás habría creído que dos palabras tan simples pudieran ser tan importantes. Ave atque vale.
La señorita MacDonald ya no iba a la espantosa escuela pija porque tenía un tumor en el cerebro creciéndole como un champiñón.
Reggie no pretendía ser egoísta ni nada parecido, pero confiaba en que la señorita MacDonald pudiese prepararla para los exámenes de bachillerato superior antes de que el tumor acabara de devorarle el cerebro. «Nada nuestra que estás en la Nada», solía decir la señorita MacDonald. En realidad, estaba bastante amargada. De una persona moribunda cabía esperar que se sintiera algo resentida, pero la señorita MacDonald siempre había sido así; la enfermedad no la había vuelto una persona más agradable; incluso ahora que tenía la religión, no rebosaba precisamente de caridad cristiana. Podía mostrarse bondadosa en los pormenores, pero no en general. Mamá había sido buena con todo el mundo, eso era lo que la salvaba; incluso cuando era una estúpida –con el Hombre-que-vino-antes-de-Gary o hasta con el propio Gary–, nunca perdía de vista ser buena. Sin embargo, la señorita MacDonald también tenía cosas que la salvaban: era buena con ella y adoraba a su perrita, y esas dos cosas contaban mucho en opinión de Reggie.
A ella le parecía que la señorita MacDonald tenía suerte al haber dispuesto de mucho tiempo para hacerse a la idea de que se estaba muriendo. A Reggie no le gustaba pensar que podías andar por ahí más contenta que unas pascuas y al instante siguiente simplemente haber dejado de existir. Al salir de una habitación, al subirte a un taxi. Zambullirte en las aguas frescas y azules de una piscina y no volver a salir jamás. «Nada y, después, nada.»
–¿Entrevistó a muchas chicas para este trabajo? –le preguntó a la doctora Hunter.
–Sí, a montones –respondió la doctora.
–Miente fatal, doctora Hunter. La doctora se ruborizó y rio.
–Es verdad, ya lo sé. Ni siquiera puedo jugar al mentiroso –y añadió–, pero contigo tuve un buen presentimiento.
–Bueno, siempre hay que hacer caso a los presentimientos, doctora Hunter –concluyó Reggie.
Aunque en realidad no lo creía, porque su madre había hecho caso a sus presentimientos cuando se fue de vacaciones con Gary y mira qué había ocurrido. Y los presentimientos de Billy rara vez lo llevaban a buen puerto. Podía ser un retaco, pero era un retaco violento.
–Puedes tutearme y llamarme Jo –dijo la doctora.
La doctora Hunter decía que le había costado mucho volver al trabajo y que si de ella dependiera se habría quedado en casa.
Reggie le preguntó por qué no dependía de ella. Pues porque el negocio de Neil pasaba por «un gran bache», explicó la doctora. (Se había llevado «un chasco» y ciertas cosas habían quedado «en nada»). Siempre que hablaba del negocio del señor Hunter, la doctora entrecerraba los ojos como si tratara de distinguir los detalles de algo que se encontraba muy lejos.
Cuando estaba en la consulta, la doctora Hunter llamaba a casa constantemente para asegurarse de que el bebé estuviera bien. Le gustaba hablar con él y mantenía largas conversaciones unilaterales mientras, al otro lado de la línea, el bebé trataba de comerse el teléfono. Reggie oía decir a la doctora: «Hola, garbancito mío, ¿lo estás pasando bien?» y «Mami no tardará en llegar a casa, pórtate bien con Reggie». O muchas veces le recitaba trozos de poemas y cancioncillas infantiles; parecía conocer centenares y siempre andaba soltando estrofas de repente: «Cinco lobitos tiene la loba» o «Estaba el señor don Gato». Muchas de las que sabía eran típicamente inglesas y a Reggie le resultaban extrañas, pues se había criado con canciones tradicionales escocesas.
Si el bebé estaba dormido cuando llamaba, la doctora le pedía que le pasara a la perra.
–He olvidado mencionarte algo –comentó la doctora al final de la entrevista, por llamarla de algún modo, y Reggie pensó: «Uy, el bebé tiene dos cabezas; la casa está al borde de un precipicio; su marido es un psicópata chiflado», pero lo que dijo fue–: tenemos una perra. ¿Te gustan los perros?
–Me chiflan. Los adoro. De verdad, se lo juro.
Aunque la perra no pudiese hablar, parecía comprender el contenido de las conversaciones telefónicas («Hola, cachorrita mía, ¿cómo está hoy mi preciosa?») mejor que el bebé, y escuchaba atentamente la voz de la doctora mientras ella sostenía el auricular contra su oreja.
La primera vez que vio a Sadie, Reggie se había alarmado; era un enorme pastor alemán hembra, con pinta de estar vigilando un solar en construcción.
–A Neil le preocupaba cómo reaccionaría la perra cuando llegase el bebé –comentó la doctora–. Pero pondría mi vida en sus manos, y la del bebé también. Hace más tiempo que conozco a Sadie que a cualquiera –con excepción de Neil–. De niña tuve un perro, pero murió, y entonces mi padre no me dejó tener otro. Ahora él también está muerto, de modo que eso lo demuestra todo.
Reggie no supo muy bien qué demostraba exactamente.
–Lamento su pérdida –dijo, como decían en las series policíacas de televisión.
Lo había dicho por el perro, pero la doctora Hunter entendió que se refería a su padre.
–No tienes por qué –contestó–. Vivió mucho más de lo que le tocaba. Y llámame Jo.
Sin lugar a dudas, la doctora Hunter sentía verdadera pasión por los perros.
–Laika –prosiguió–, el primer perro que mandaron al espacio, murió de calor y estrés al cabo de unas cuantas horas. La habían rescatado de una perrera. Debió de pensar que iría a parar a una casa, a una familia, y en cambio la mandaron a la muerte más solitaria del mundo. ¡Qué triste!
El padre de la doctora Hunter seguía viviendo a medias en sus libros –había sido escritor– y ella decía que hubo un tiempo en que estaba muy de moda («Fue famoso en su época», añadió riendo), pero que sus novelas no habían «aguantado la prueba del tiempo».
–Esto es cuanto queda de él ahora –comentó, hojeando un libro mohoso con el título de El tendero, y añadió–: de mi madre no queda nada. A veces pienso que sería agradable tener un cepillo o un peine, un objeto que ella tocara todos los días, que formara parte de su vida. Pero todo ha desaparecido. No des nada por sentado, Reggie.
–Descuide, doctora H.
–Miras hacia otro lado y, de pronto, ya no está.
–Sé de qué habla, créame.
La doctora Hunter había relegado un inestable montón de novelas de su padre al pequeño desván sin ventanas de la casa. En realidad, era un gran armario, «ni siquiera llega a ser una habitación», decía la doctora, aunque, de hecho, era más grande que el dormitorio de Reggie en Gorgie. La doctora Hunter lo llamaba «el depósito de basura», y estaba lleno de toda clase de cosas con las que nadie sabía qué hacer: un esquí sin pareja, un palo de hockey, una impresora rota, un televisor portátil que no funcionaba (Reggie lo había probado) y un gran número de objetos de adorno que habían sido regalos de Navidad o de boda.
–Quelle horreur! –exclamaba la doctora las veces en que asomaba la cabeza, y le decía a Reggie–: Algunas de estas cosas son realmente espantosas.
Espantosas o no, se resistía a tirarlas porque eran regalos y siempre había que aceptar los regalos.
–Excepto si son caballos de Troya –puntualizó Reggie.
–Pero, por otro lado, a caballo regalado no le mires el diente –respondió la doctora Hunter.
–Quizá a veces habría que mirárselo –opinó Reggie.
–Timeo Danaos et dona ferentes –dijo la doctora.
–Totalmente de acuerdo.
Pero los regalos no se aceptaban para siempre, había advertido Reggie, pues cada vez que echaban al buzón una bolsa de plástico para la beneficencia, la doctora Hunter la llenaba con objetos del depósito de basura, y la dejaba, sintiéndose un poco culpable, ante la puerta de la casa.
–No importa de cuántas cosas me libre: nunca hay menos –se quejó la doctora con un suspiro.
–Son las leyes de la física –repuso Reggie.
El resto de la casa estaba muy ordenado, y decorado con buen gusto con alfombras, lámparas y distintos adornos. Eran objetos decorativos diferentes de las colecciones de dedales y teteras en miniatura de su madre, que pese al tamaño ocupaban un espacio valioso en el piso de Gorgie.
La casa de los Hunter era victoriana y, aunque disponía de todas las comodidades modernas, aún conservaba las chimeneas, puertas y cornisas originales; un milagro, según la doctora. La puerta principal tenía vidrieras de colores, estrellas en rojo, copos de nieve en azul y rosetones en amarillo, que proyectaban prismas de color cuando el sol incidía en ellos. Había incluso un juego completo de campanillas para el servicio y una escalera trasera que permitía a los criados corretear de aquí para allá sin ser vistos.
–Qué tiempos aquellos –comentó riendo el señor Hunter, pues pensaba que, de haber vivido cuando se construyó la casa, él se habría dedicado a encender la lumbre y lustrar las botas–. Y probablemente tú también, Reggie, mientras que Joanna andaría pavoneándose y dándose aires de grandeza por el piso de arriba, porque su familia era gente de dinero.
–De eso ya no queda nada –explicó la doctora cuando Reggie le dirigió una mirada inquisitiva.
–Por desgracia –añadió el señor Hunter.
–Malas inversiones, facturas de casas de beneficencia, despilfarro en tonterías –enumeró la doctora, como si el hecho de tener dinero y gastarlo no significara nada –. Por lo visto, mi abuelo era rico, pero derrochador.
–Y nosotros somos pobres, pero honrados –concluyó el señor Hunter.
–Aparentemente –apostilló la doctora.
En realidad, como la doctora admitió un día, sí había quedado algo de dinero, que utilizó para comprar aquella casa «muy, muy cara». «Una inversión» para el señor Hunter y «un hogar» según su esposa.
La cocina era la habitación favorita de Reggie. Su piso entero habría cabido en ella y aún quedaría espacio para unos cuantos elefantes columpiándose, si te apetecía ponerlos. Por sorprendente que fuera, al señor Hunter le gustaba cocinar y siempre andaba liado en la cocina.
–Es mi lado creativo –decía.
–Las mujeres cocinan porque la gente necesita comer –comentaba la doctora–. Los hombres lo hacen para lucirse.
Había incluso una despensa, una habitación pequeña y fría, con suelo y estantes de piedra, y una puerta de madera con grabados en forma de corazón en los paneles. La doctora Hunter guardaba allí el queso, los huevos y el beicon, así como las latas de conserva.
–Debería hacer mermelada –decía en verano, con tono de culpa–. Una despensa como esta pide a gritos mermelada casera.
Y ahora que se acercaba la Navidad, comentó:
–Me siento mal por no haber hecho picadillo de frutos secos. O un pastel de Navidad. O un pudin. En una despensa como esta debería haber un pudin envuelto en un trapo y lleno de monedas de seis peniques y amuletos.
Reggie le preguntó a la doctora si estaba pensando en las navidades de cuando era niña, pero ella se apresuró a contestar:
–No, Dios santo, qué va.
Reggie pensaba que a la despensa no le faltaba nada, salvo quizá un poco de orden. El señor Hunter siempre estaba revolviendo por allí, buscando ingredientes y desordenando las alineadas filas de latas y botes de la doctora Hunter.




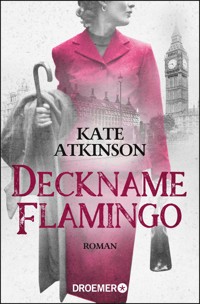
![Expedientes [AdN] - Kate Atkinson - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4e4396013580a453dba6407e66fd58da/w200_u90.jpg)