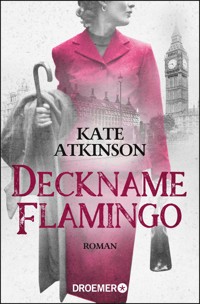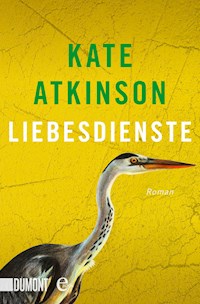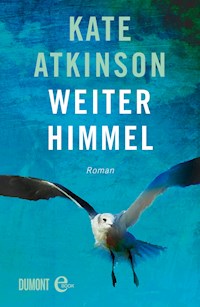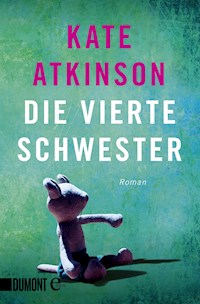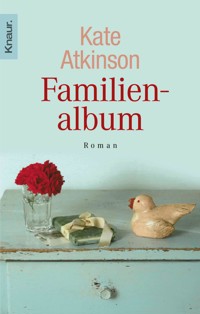![Expedientes [AdN] - Kate Atkinson - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4e4396013580a453dba6407e66fd58da/w200_u90.jpg)
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
La primera historia de Jackson Brodie, una novela policíaca de la galardonada autora de "Cielo abierto" y "La mecanógrafa", dos números uno en ventas. Cambridge es asfixiante durante un verano inusualmente caluroso. Para Jackson Brodie, exinspector de policía convertido en investigador privado, el mundo consiste en una hoja de contabilidad: perdidos a la izquierda, encontrados a la derecha, y los dos nunca parecen estar equilibrados. Rodeado por la muerte, la intriga y la desgracia, y con su propia vida atormentada por una tragedia familiar, Jackson intenta resolver tres casos distintos y empieza a darse cuenta de que, a pesar de que parezcan no tener relación, todo está conectado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kate Atkinson
Expedientes
Traducido del inglés por Patricia Antón de Vez
Para Anne McIntyre
Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
JUAN, 8, 32
1Expediente número 1, 1970Nicho familiar
¿Hasta qué punto fue cuestión de mala suerte? Una ola de calor en plenas vacaciones escolares, justo cuando tocaba. Cada mañana el sol se levantaba mucho antes que ellos, burlándose de las finísimas cortinas que pendían lánguidas ante las ventanas del dormitorio; un sol que ya prometía ser ardiente y pegajoso antes siquiera de que Olivia abriese los ojos. Olivia, tan fiable como un gallo, siempre la primera en despertar, por lo que nadie en la casa se había preocupado de utilizar un despertador desde su nacimiento, tres años antes.
Olivia, la menor y la que por tanto dormía entonces en la pequeña habitación de atrás decorada con el papel pintado de motivos infantiles, una habitación que todas habían ocupado y de la que cada una se había visto a su vez desbancada. Olivia, una verdadera monada en opinión de todos, incluso de Julia, a quien le había llevado mucho tiempo superar el hecho de verse desplazada como el bebé de la casa, posición que había ocupado durante cinco satisfactorios años antes de que llegara Olivia.
Rosemary, su madre, decía que desearía que Olivia pudiera seguir teniendo siempre esa edad, porque era adorable. Nunca la habían oído utilizar esa palabra para referirse a las demás. Ni siquiera se habían percatado de que semejante palabra existiera en su vocabulario, que solía restringirse a aburridas órdenes: «ven aquí», «lárgate», «cállate» y, con mayor frecuencia, «para de hacer eso». A veces entraba en una habitación o aparecía en el jardín, las miraba furiosa y les decía: «Sea lo que sea lo que estéis haciendo, no lo hagáis», y después volvía a irse, dejándolas ofendidas y con la sensación de haber sido tratadas injustamente, incluso si las habían pillado en plena travesura, casi siempre planeada por Sylvia.
Su capacidad para hacer fechorías, en especial bajo el temerario liderazgo de Sylvia, era al parecer ilimitada. Las tres mayores eran (en opinión de todos) «una piña», de edades demasiado cercanas para que su madre fuera capaz de distinguirlas, de forma que habían acabado por convertirse en una niña colectiva a la que le costaba atribuir detalles individuales y a la que solía dirigirse al azar como «Julia-Sylvia-Amelia-quienquiera que seas» con tono exasperado, como si tuvieran la culpa ellas de ser tantas. Olivia solía quedar excluida de esa cansina letanía; Rosemary nunca parecía mezclarla con el resto de sus hijas.
Habían supuesto que Olivia sería la última en ocupar la pequeña habitación de atrás y que un día se arrancaría por fin el papel con motivos infantiles (lo haría su agobiada madre, porque el padre decía que contratar a un decorador profesional era un despilfarro de dinero) para reemplazarlo por algo más adulto: flores o quizá caballos, aunque cualquier cosa sería mejor que el rosa esparadrapo que adornaba la habitación que Julia y Amelia compartían, un color que tan prometedor les había parecido a las dos en la carta y que tan feo quedaba en las paredes y que su madre decía no tener tiempo o dinero (o energías) para reemplazar.
Ahora resultaba que Olivia iba a pasar por el mismo rito que sus hermanas mayores y dejaría atrás los ositos y corderitos (bastante mal alineados) para cederle el terreno a un «accidente» cuya llegada había anunciado Rosemary, como quien no quiere la cosa, el día anterior mientras servía un almuerzo improvisado en el jardín a base de sándwiches de carne en conserva y naranjada.
–¿No era Olivia el accidente? –preguntó Sylvia, y Rosemary frunció el entrecejo como si reparase en la presencia de su hija mayor por primera vez.
Sylvia, a sus trece años y hasta hacía poco una niña entusiasta (mucha gente habría dicho que en exceso), prometía ser una cínica mordaz en la adolescencia. La desgarbada Sylvia, con gafas y los dientes recientemente enjaulados en feos aparatos de ortodoncia, tenía el cabello graso, una risa estentórea y los dedos largos y finos, de manos y pies, de una criatura del espacio. La gente con buenas intenciones la llamaba «patito feo» (se lo decían a la cara como si fuese un cumplido, y desde luego no era así como ella se lo tomaba) al imaginar una futura Sylvia que se deshacía de los aparatos, adquiría lentillas y pechos y florecía para convertirse en cisne. Rosemary no veía el cisne en Sylvia, en especial cuando tenía un trocito de carne en conserva enganchada en los aparatos. Sylvia había desarrollado de un tiempo a esa parte una morbosa obsesión por la religión y aseguraba que Dios le hablaba. Rosemary se preguntaba si se trataría de una fase normal que atravesaban las adolescentes, si Dios no sería más que una alternativa a las estrellas del pop o a los ponis. Rosemary decidió que más valía ignorar los tête-à-têtes de Sylvia con el Todopoderoso. Al menos las conversaciones con Dios eran gratis, mientras que mantener un poni habría costado una fortuna.
Sylvia tenía unos peculiares desmayos, motivados, según su médico de cabecera, por el hecho de que «crecía más rápido que sus fuerzas», una explicación discutible como la que más (en opinión de Rosemary). La madre decidió ignorar también los desmayos de Sylvia. Probablemente no eran más que su forma de llamar la atención.
Rosemary se casó con el padre de las niñas, Victor, a los dieciocho años, solo cinco más de los que Sylvia tenía en ese momento. A Rosemary la idea de que Sylvia pudiese ser lo bastante adulta al cabo de cinco años para casarse con alguien le parecía ridícula y confirmaba su creencia de que sus padres deberían haberse interpuesto y haber impedido que se casara con Victor, dado que ella era una cría, y él, un hombre de treinta y seis años. Se encontraba con frecuencia deseando reprochar a sus padres que no hubiesen velado por ella, pero su madre había sucumbido a un cáncer de estómago no mucho después de que naciese Amelia y su padre había vuelto a casarse y vivía en Ipswich, donde pasaba la mayor parte de los días en las casas de apuestas y todas las noches en el pub.
Si al cabo de cinco años Sylvia se traía a casa a un novio corruptor de menores de treinta y seis (en particular si afirmaba ser un gran matemático), Rosemary pensaba que probablemente le arrancaría el corazón con el cuchillo de trinchar. Semejante idea fue tan agradable que el anuncio del «accidente» quedó por el momento olvidado y Rosemary les permitió a todas salir corriendo hacia el furgón de helados, que anunció su propia llegada melodiosa a la calle.
El trío Sylvia-Amelia-Julia sabía que no había nada parecido a un «accidente» y que el «feto», como insistía en llamarlo Sylvia (le entusiasmaban los temas científicos), que hacía estar tan irritable y aletargada a su madre, era probablemente el intento desesperado de su padre de concebir un hijo varón. No era un padre que adorase a las niñas: no mostraba un cariño real por ninguna de ellas, y solo Sylvia se ganaba en ocasiones su respeto porque era «buena con las mates». Victor era matemático y llevaba una enrarecida vida intelectual a la que no tenía acceso su familia. Se lo ponía fácil el hecho de que apenas pasara tiempo con ellas: o bien estaba en el departamento, o en sus habitaciones de la universidad, y cuando estaba en casa se encerraba en su estudio, en ocasiones con sus alumnos, pero habitualmente solo. Su padre nunca las había llevado a la piscina de Jesus Green o jugado con ellas entusiastas partidas a las parejas o al burro, nunca las había lanzado al aire para volver a cogerlas o las había columpiado, jamás las había llevado en barca por el río o de paseo por los pantanos o a una instructiva visita al Museo Fitzwilliam. Más bien una ausencia que una presencia, todo cuanto su padre era, y lo que no era, quedaba representado por el sacrosanto espacio de su estudio.
Les habría sorprendido saber que el estudio había sido antaño un salón lleno de luz con vistas al jardín de atrás, una habitación en la que los anteriores ocupantes de la casa habían disfrutado de agradables desayunos, en la que las mujeres habían pasado largas tardes con su costura y sus novelas románticas, y en la que la familia se había reunido por las noches para jugar al cribbage o al Scrabble mientras escuchaba una obra de teatro en la radio. Todas esas actividades había imaginado una recién casada Rosemary cuando compraron la casa, en 1956, a un precio muy por encima de su presupuesto, pero Victor había hecho suya la habitación de inmediato y se las había apañado de algún modo para convertirla en un sitio sin luz solar, atiborrado de toscas estanterías y feos archivadores de roble, y que apestaba a los Capstan sin filtro que fumaba. La pérdida de la habitación no fue nada en comparación con la pérdida de la forma de vida con que Rosemary había planeado llenarla.
Lo que hacía Victor en realidad allí dentro era un misterio para todas ellas. Algo tan importante, al parecer, que en comparación su vida en familia era insignificante. La madre decía que era un gran matemático, que trabajaba en una investigación que un día lo haría famoso, y, sin embargo, en las raras ocasiones en que se dejaba abierta la puerta del estudio y vislumbraban a su padre trabajando, cuanto parecía estar haciendo era sentarse a su escritorio contemplando el vacío con el ceño fruncido.
No debían molestarlo cuando estaba trabajando, en especial unas salvajes mocosas chillonas. La absoluta incapacidad de esas mismas salvajes mocosas de abstenerse de chillar (por no mencionar los alaridos, la efervescencia y los extraños aullidos como de manada de lobos que Victor nunca había conseguido comprender) se traslucía en una relación frágil entre padre e hijas.
Las reprimendas de Rosemary bien podían resbalarles como el agua, pero la visión de Victor surgiendo con torpeza de su estudio, cual oso que despertara de la hibernación, resultaba extrañamente aterradora y, aunque se pasaban la vida cuestionando todo lo que les prohibía su madre, ni una sola vez se les ocurrió explorar el vedado interior del estudio del padre. Solo se les permitía el acceso a las sombrías profundidades de la guarida de Victor cuando necesitaban ayuda con los deberes de matemáticas. Eso no era tan malo para Sylvia, que tenía la posibilidad de entender las grasientas marcas a lápiz con que un impaciente Victor cubría interminables páginas de papel pautado, pero en lo que concernía a Julia y Amelia, los signos y símbolos de Victor eran tan misteriosos como antiquísimos jeroglíficos. Si pensaban en el estudio, algo que intentaban no hacer, lo consideraban una cámara de torturas. Victor culpaba a Rosemary de la carencia de las niñas de nociones elementales de aritmética; era obvio que habían heredado el deficiente cerebro femenino de su madre.
La madre del propio Victor, Ellen, había supuesto una presencia dulce y tranquilizadora en la tierna infancia de su hijo antes de que se la llevaran a un manicomio en 1924. Victor solo tenía entonces cuatro años y se consideró que era mejor para él que no visitara a su madre en tan perturbador lugar, con el resultado de que creció imaginándola la típica chiflada victoriana (con un largo camisón blanco y el cabello alborotado, recorriendo los pasillos del manicomio por las noches, balbuciendo tonterías como una niña), y fue mucho más tarde cuando descubrió que su madre no se había «vuelto demente» (el término que utilizaba la familia), sino que había sufrido una grave depresión posparto tras dar a luz a un bebé muerto y que ni deliraba ni parloteaba, sino que llevaba una vida triste y solitaria en una habitación decorada con fotografías de Victor, hasta que murió de tuberculosis cuando este tenía diez años.
Oswald, el padre de Victor, había mandado para entonces a su hijo a un internado, y cuando el propio Oswald murió, al caer de forma accidental a las gélidas aguas del océano Austral, Victor recibió la noticia con calma y volvió al rompecabezas matemático especialmente difícil en que había estado trabajando.
Antes de la guerra, el padre de Victor había sido la más arcana e inútil de las criaturas inglesas, un explorador de los polos, y Victor se alegró de no tener ya que estar a la altura de la heroica imagen de la Tierra de Oswald y poder destacar en su propio y menos valeroso campo.
Victor conoció a Rosemary cuando tuvo que acudir al servicio de urgencias del hospital de Addenbrooke, donde ella era estudiante de enfermería. Había tropezado al bajar una escalera para caer con torpeza sobre una muñeca, pero le contó a Rosemary que iba en bicicleta cuando se vio «lesionado» por un coche en la carretera de Newmarket. «Lesionado» sonaba bien; era un término procedente de un mundo masculino que nunca había logrado habitar del todo (el mundo de su padre), y la «carretera de Newmarket» implicaba (falsamente) que no se pasaba la vida enclaustrado en la limitada zona entre Saint John y el departamento de matemáticas.
De no haber sido por ese encuentro fortuito en el hospital, accidental en todos los sentidos, es posible que Victor no hubiese cortejado nunca a una chica. Se sentía ya de camino a la mediana edad y su vida social seguía limitándose al club de ajedrez. En realidad no sentía la necesidad de incluir a otra persona en su vida; de hecho, el concepto de «compartir» una vida se le antojaba extraño. Tenía las matemáticas, que ocupaban su tiempo casi por completo, de forma que no estaba muy seguro de querer una esposa. Le parecía que las mujeres poseían toda clase de propiedades indeseables, principalmente la locura, pero también una diversidad de inconvenientes físicos (sangre, sexo, niños) que resultaban perturbadores y otras cosas. Y sin embargo algo en su interior anhelaba verse rodeado de la clase de actividad y calidez de que tanto careciera su propia infancia, motivo por el cual, antes de saber siquiera qué había ocurrido, como si hubiese abierto la puerta de la habitación equivocada, se encontró tomando el té en una casita del Norfolk rural mientras Rosemary les mostraba tímidamente a sus padres un anillo de compromiso de esquirlas de brillante (bastante barato).
Aparte de las bigotudas bendiciones de su padre a la hora de acostarse, Victor fue el primer hombre que besara nunca a Rosemary (aunque lo hizo con torpeza, embistiéndola como un elefante marino). El padre de Rosemary, un guardavía, y la madre, un ama de casa, se sorprendieron cuando su hija trajo a Victor a casa para conocerlos. Quedaron asombrados por sus indudables credenciales intelectuales (las gafas de montura negra, la raída cazadora, el aire de permanente distracción) y la posibilidad de que fuera incluso un auténtico genio (una posibilidad que Victor no negó exactamente), por no mencionar el hecho de que hubiese elegido a su hija –una chica callada y fácil de influenciar que hasta entonces casi todo el mundo había pasado por alto– como abnegada esposa.
El hecho de que tuviese el doble de años que Rosemary no pareció importarles en absoluto, aunque más tarde, cuando la feliz pareja se hubo marchado, el padre de Rosemary, un hombre varonil, sí le señaló a su esposa que Victor no era «un gran espécimen físicamente hablando». La única reserva de la madre de Rosemary, sin embargo, consistió en que, pese a que Victor era doctor, pareció tener problemas a la hora de darle algún consejo con respecto a los dolores de estómago que la martirizaban. Arrinconado en una mesa de té cubierta por un mantel de blonda maltés y cargada de galletas de almendra, bollitos de Devon y pastel de semillas de alcaravea, Victor confirmó al fin: «Es indigestión, me parece, señora Vane», un diagnóstico equivocado que ella aceptó con alivio.
Olivia abrió los ojos y miró con satisfacción el papel pintado con motivos infantiles. Jack y Jill avanzaban penosa y eternamente colina arriba, Jill llevando un cubo de madera para el pozo al que estaba destinada a no llegar jamás, mientras que por todas partes en la misma ladera Little Bo-Peep andaba en busca de su oveja perdida. Olivia no estaba muy preocupada por el destino del rebaño porque veía un precioso cordero, con una cinta azul en torno al cuello, oculto detrás de un seto. Olivia no entendía en realidad lo del «accidente», pero le habría dado la bienvenida a un bebé. Le gustaban los bebés y los animales más que cualquier otra cosa. Sentía el peso de Rascal, el terrier de la familia, cerca de los pies. Estaba terminantemente prohibido que Rascal durmiese en sus habitaciones, pero cada noche una u otra lo entraba a hurtadillas en el dormitorio, aunque por la mañana solía haber encontrado el camino hasta el de Olivia.
Zarandeó suavemente a Ratón Azul para despertarlo. Ratón Azul era un animal blando y larguirucho hecho de felpa. Era el oráculo de Olivia, y lo consultaba en todo momento y con respecto a cualquier tema.
Un reluciente haz de luz solar se movía despacio por la pared y, cuando llegó al cordero escondido tras el seto, Olivia se levantó de la cama y metió obedientemente los pies en las diminutas zapatillas, de color rosa con caras y orejas de conejo, muy codiciadas por Julia. Ninguna de las demás se molestaba en ponerse zapatillas, y hacía tanto calor que Rosemary ni siquiera conseguía que se calzaran zapatos, pero Olivia era una niña dócil.
Rosemary, tendida en su propia cama, despierta, pero sin poder mover apenas los miembros, como si el tuétano de los huesos fuera como el plomo de las tuberías, trataba en ese momento de idear un plan que impidiera a las otras tres corromper la buena conducta de Olivia. El bebé en camino la hacía sentir mareada y pensó en lo maravilloso que sería que Victor despertase de pronto de su sueño cargado de ronquidos y le dijera: «¿Te traigo algo, cariño?», y ella le respondería: «Oh, sí, un poco de té, por favor, sin leche, y una tostada con poca mantequilla; gracias, Victor». Y las ranas criaban pelo.
Si al menos no fuera tan fértil... No podía tomar la píldora porque le hacía subir la tensión, había probado con una espiral, pero se le desplazó, y Victor consideraba la utilización de condones una especie de asalto a su virilidad. Ella no era más que su yegua de cría. Lo único bueno de estar embarazada era que no tenía que soportar el sexo con Victor. Le decía que era malo para el bebé y él la creía porque no tenía idea de nada, ni de bebés ni de mujeres ni de niños; no sabía nada de la vida en general. Rosemary era virgen cuando se casó con él y regresó de la semana de luna de miel en Gales en estado de shock. Debería haberse largado en ese momento preciso, por supuesto, pero Victor había empezado ya a consumirla. A veces le daba la sensación de que se alimentaba de ella.
De haber tenido energías, se habría levantado para dirigirse con sigilo al dormitorio sobrante, el de «invitados», y tenderse en la dura cama individual con sus limpias y frescas sábanas blancas bien sujetas por sus puntas de ajuste. La habitación de invitados era como una bolsa de aire en la casa, con su atmósfera que nadie más respiraba, su alfombra que no gastaban pies descuidados. No importaba cuántos bebés tuviera; podía seguir pariéndolos como una vaca, año tras año (aunque se suicidaría si lo hacía), pero ninguno de ellos ocuparía jamás el prístino espacio de la habitación de invitados. Era limpia, estaba intacta, era suya.
El desván sería incluso mejor. Podía hacer que cambiaran el suelo y lo pintaran de blanco y le pusieran una trampilla, y podría instalarse allí arriba, cerrar la trampilla como un puente levadizo y nadie sería capaz de encontrarla. Rosemary imaginó a su familia vagando de una habitación a otra, llamándola, y rio. Victor gruñó en sueños. Pero entonces pensó en Olivia, deambulando por la casa, incapaz de encontrarla, y sintió miedo, como una opresión en el pecho. Tendría que llevarse a Olivia al desván consigo.
Victor estaba en ese dulce lugar entre la vigilia y el sueño, un lugar a salvo de los amargos sentimientos de su vida cotidiana en una casa llena de mujeres que se le antojaban extrañas.
Olivia, con el pulgar bien metido en la boca y aferrando a Ratón Azul con un brazo, recorrió el pasillo hasta la habitación de Julia y Amelia y trepó junto a Julia. Julia estaba en pleno sueño frenético. Su enmarañado cabello, pegado a la cabeza, estaba húmedo de sudor y los labios se movían constantemente, musitando incoherencias en su lucha contra algún monstruo invisible. Julia tenía un sueño profundo: hablaba y caminaba dormida, forcejeaba con las sábanas y se despertaba de forma dramática para mirar con fijeza con los ojos muy abiertos alguna fantasía que se había evaporado antes de que lograra recordarla. A veces el sueño era tan operístico que traía consigo un ataque de asma, y despertaba en un estado de terror mortal. Amelia y Sylvia estaban de acuerdo en que Julia podía ser una persona muy molesta; tenía una personalidad voluble hasta lo asombroso: de pronto manoteaba y pataleaba para después ser toda arrullos y besos fingidos. De pequeñita, había sido proclive a los berrinches más exagerados, e incluso ahora rara vez pasaba un día sin que tuviera un ataque de histeria por un motivo u otro y saliera indignada de una habitación. Era Olivia quien solía seguirla para tratar de consolarla cuando nadie más se preocupaba. Olivia parecía comprender que todo cuanto Julia quería era cierta atención (aunque parecía querer muchísima).
Olivia tironeó de la manga del camisón de Julia para despertarla, un proceso que siempre llevaba cierto tiempo. Amelia, en la cama de al lado, ya estaba despierta, pero seguía con los ojos cerrados para saborear la última gota de sueño. Además, si fingía dormir, sabía que Olivia se metería en su cama aferrando uno de sus miembros como si fuera un mono, la piel tostada por el sol caliente contra la suya y el esponjoso cuerpo de Ratón Azul embutido entre ambas.
Hasta que Olivia nació, Amelia había compartido habitación con Sylvia, lo cual, aunque tenía muchos inconvenientes, era desde luego preferible a compartirla con Julia. Amelia se sentía abandonada, indistinta e insustancial, entre los polos opuestos bien definidos de Sylvia y Julia. No importaba cuántos «accidentes» hubiese; tenía la sensación de que siempre quedaría perdida en algún lugar de en medio. Amelia era una niña más pensativa, más inclinada a la lectura que Sylvia. Esta última prefería la excitación al orden (motivo por el cual, decía Victor, nunca podría ser una gran matemática, tan solo aceptable). Sylvia estaba como una cabra, por supuesto. Le había contado a Amelia que Dios (por no hablar de Juana de Arco) le había hablado. En el improbable caso de que Dios le hablase a alguien, Sylvia no parecía la elección obvia.
A Sylvia le encantaban los secretos, e incluso si no los tenía, se aseguraba de que uno creyera lo contrario. Amelia no tenía secretos, Amelia no sabía nada. De mayor, planeaba saberlo todo y guardarlo en secreto.
¿Significaría la llegada del accidente que su madre volvería a hacer malabarismos con ellas en otro cambio arbitrario? ¿A la habitación de quién se trasladaría Olivia? Solían pelearse por quién tenía al perro en su cama, y ahora discutían por el afecto de Olivia. Había cinco dormitorios en total, pero uno se mantenía siempre como habitación de invitados, aunque ninguna recordaba que hubiese habido nunca un invitado en la casa. Entonces su madre había empezado a hablar de renovar el desván. A Amelia le gustaba la idea de tener una habitación en el desván, aparte de todas las demás. Imaginaba una escalera de caracol y paredes pintadas de blanco, y habría un sofá blanco y una alfombra blanca y ante la ventana colgarían visillos blancos. Cuando creciera y se casara, planeaba tener una sola criatura, una sola criatura perfecta (que sería exactamente igual que Olivia), y viviría en una casa blanca. Cuando trataba de imaginar al marido que viviría con ella en esa casa blanca, solo conseguía que apareciera un borrón, la sombra de un hombre que la adelantaba en escaleras y pasillos y la saludaba con educados murmullos.
Para cuando Olivia los había levantado a todos, eran casi las siete y media. Cada una se ocupaba de su propio desayuno, excepto Olivia, a quien encaramaban a un cojín y Amelia le servía leche con cereales, y Julia, palitos tostados. Olivia era de ellas, su propia mascota, porque su madre estaba agotada por culpa del «accidente» y su padre era un gran matemático.
Julia, atiborrándose de comida (Rosemary aseguraba que tenía un perro labrador escondido dentro de sí), se las apañó para cortarse con el cuchillo del pan, pero Sylvia la disuadió de llorar y despertar a sus padres tapándole la boca con una mano como si fuera una mascarilla. Lo normal era al menos un incidente al día que implicara sangre. Eran las niñas más proclives del mundo a los accidentes según su madre, que padecía interminables viajes al hospital de Addenbroke con ellas: Amelia, que había hecho volteretas hasta romperse un brazo, un pie escaldado para Sylvia (tratando de llenar una botella de agua caliente), un labio partido para Julia (saltando desde el techo del garaje), Julia, de nuevo, atravesando una puerta de cristal (observada con perpleja incredulidad por Amelia y Sylvia: ¿cómo podía no haberla visto?), y los extraños episodios de desvanecimiento de Sylvia, por supuesto, que pasaba de la vertical a la horizontal sin previo aviso, con la piel blanca como el papel y los labios secos, en un ensayo de la muerte, traicionada tan solo por una leve vibración del párpado.
La única inmune a esa torpeza común era Olivia, que en sus tres años de vida no había sufrido más que unos cuantos moratones. En cuanto a las demás, su madre decía que bien podría haber acabado su formación de enfermera, visto el tiempo que se pasaba en el hospital.
Lo más emocionante de todo, por supuesto, fue el día en que Julia se rebanó un dedo de cuajo (Julia parecía extrañamente atraída por los objetos cortantes). Tenía cinco años entonces, entró en la cocina sin que su madre lo advirtiera, y la primera noticia que tuvo Rosemary del dedo amputado fue al volverse de las zanahorias que picaba con agresividad y ver a una impresionada Julia con la mano en alto en un mudo estado de asombro, exhibiendo la herida como una niña santa martirizada. Rosemary echó un trapo sobre la mano sangrante, cogió en brazos a Julia y corrió a casa de un vecino, que las llevó al hospital con un sobreexcitado chirriar de frenos, dejando a Sylvia y Amelia con el problema de qué hacer con el minúsculo y pálido dedo, abandonado sobre el linóleo de la cocina.
(Una Sylvia siempre llena de recursos metió el dedo en una bolsa de guisantes congelados y ella y Amelia fueron en autobús al hospital, Sylvia aferrando todo el tiempo los guisantes en proceso de descongelación como si la vida de Julia dependiese de ello.)
El primer plan del día fue caminar por la ribera del río hasta Grantchester. Habían salido en esa expedición al menos dos veces por semana desde que empezaran las vacaciones, y llevaban a Olivia a caballito cuando se cansaba. Era una aventura que les ocupaba la mayor parte del día por las muchas distracciones que había para explorar, en la ribera, en los campos, incluso en los jardines de otras personas. La única advertencia de Rosemary era «no os metáis en el río», pero salían siempre con los trajes de baño ocultos bajo los vestidos y shorts y rara vez transcurría una excursión sin que se despojaran de la ropa y se zambulleran. Tenían que agradecerle al «accidente» haber transformado a su madre normalmente prudente en tan despreocupada guardiana. Ninguna otra niña de las que conocían disfrutaba ese verano de una existencia tan arriesgada.
En un par de ocasiones Rosemary les había dado dinero para merendar en el salón de té Orchard (donde no eran las clientas más bienvenidas), pero en general improvisaban rápidamente un pícnic que solían tomarse antes siquiera de haber pasado Newnham. Pero ese día no; ese día, el sol había llegado incluso más cerca de Cambridge para dejarlas atrapadas en el jardín. Trataron de mostrarse activas, jugando con poco entusiasmo al escondite, pero nadie encontró un buen sitio en que ocultarse. Ni siquiera a Sylvia se le ocurrió nada más creativo que unos hierbajos secos tras los matorrales de grosellas negras al fondo del jardín; Sylvia, que en cierta ocasión había batido el récord permaneciendo escondida sin que la descubrieran durante tres horas (tendida como un perezoso en una rama alta y lisa del haya del jardín de enfrente de la señora Rain), hasta que la encontraron porque se quedó dormida, se cayó del árbol y se hizo una fractura en tallo verde en el brazo al golpearse contra el suelo. La madre había tenido una discusión tremenda con la señora Rain, que quería que arrestaran a Sylvia por allanamiento de morada («qué mujer tan estúpida»). Siempre estaban entrando a hurtadillas en el jardín de la señora Rain, a la que le robaban las manzanas ácidas del huerto y le gastaban bromas porque era una bruja y merecía por tanto que la maltrataran.
Tras un apático almuerzo a base de ensalada de atún, empezaron a jugar al béisbol, pero Amelia tropezó y le sangró la nariz y entonces Sylvia y Julia tuvieron una pelea que acabó con Sylvia abofeteando a Julia, y después de eso se contentaron con enlazar margaritas para trenzarlas en el cabello de Olivia y hacerle un collar a Rascal. Hasta eso no tardó en suponer demasiado esfuerzo y Julia se arrastró hasta la sombra de las hortensias y se quedó dormida, hecha un ovillo con el perro, mientras que Sylvia se llevó a Olivia y a Ratón Azul a la tienda y les leyó. La tienda, un trasto antiquísimo dejado en el cobertizo por los anteriores propietarios de la casa, se había plantado en el jardín al empezar el buen tiempo y todas competían por hacerse un hueco entre sus mohosas paredes de lona donde el calor era aún mayor y más asfixiante que en el jardín. Al cabo de unos minutos, Sylvia y Olivia se habían dormido, y el libro quedó olvidado.
Amelia, soñolienta y lánguida por el calor, estaba tendida boca arriba sobre la hierba agostada y la tierra ardiente del jardín, contemplando el azul infinito y sin nubes, atravesado tan solo por las gigantescas malvarrosas que crecían como malas hierbas. Observaba los imprudentes descensos en picado de las golondrinas y escuchaba el agradable zumbar y sisear del mundo de los insectos. Una mariquita le recorrió la pecosa piel del brazo. Un globo aerostático flotaba perezoso en lo alto y deseó poder hacer el esfuerzo de despertar a Sylvia y contárselo.
A Rosemary la sangre le corría despacio por las venas. Bebió un vaso de agua del grifo de la cocina y miró por la ventana hacia el jardín. Un globo cruzaba el cielo, moviéndose como un pájaro en una corriente de aire caliente. Todas las niñas parecían haberse dormido. Esa insólita tranquilidad le hizo sentir una inesperada punzada de afecto hacia el bebé que llevaba dentro. Si durmieran constantemente, no le importaría ser su madre. Con la excepción de Olivia; no le gustaría que Olivia durmiese todo el tiempo.
Cuando Victor se le declaró catorce años antes, Rosemary no tenía ni idea de qué entrañaría la vida de esposa de un profesor universitario, pero había imaginado que supondría llevar lo que su madre llamaba «vestidos camiseros», acudir a fiestas en los jardines de los Backs de Cambridge y dar elegantes paseos por el mullido césped mientras la gente murmuraba: «Esa es la esposa del famoso Victor Land, y él no sería nada sin ella».
Y, por supuesto, la vida de la esposa de un profesor universitario no había resultado en absoluto como ella imaginara. No había fiestas en los jardines de los Backs, ni desde luego elegantes paseos por los céspedes de la universidad, a los que se rendía la clase de veneración que solía asociarse con los objetos religiosos. No mucho después de casarse la invitaron a acompañar a Victor a los jardines del rector, donde no tardó en resultar evidente que, en opinión de sus colegas, Victor se había casado con alguien (terriblemente) inferior («Una enfermera», susurró alguien de un modo que la hizo parecer una profesión solo un poco más respetable que la de prostituta callejera). Pero si bien era cierto que Victor no sería nada sin ella, también lo era que no era nada con ella. En ese preciso momento estaba afanándose en la fresca penumbra de su estudio, con las pesadas cortinas de felpilla cerradas para impedir el paso del verano, perdido en su trabajo, un trabajo que nunca daba frutos, nunca cambiaba el mundo o le proporcionaba un nombre. No era un genio en su campo, sino simplemente bueno. Eso le producía cierta satisfacción a su mujer.
Rosemary sabía ahora, por cortesía de un colega de Victor, que los grandes descubrimientos matemáticos se hacían antes de los treinta años. Ella misma solo tenía treinta y dos; no podía creer que sonara tan joven y se sintiera tan vieja.
Suponía que Victor se había casado con ella porque la creía domesticada –las cargadas mesas de té de su madre probablemente lo habían engañado, pues Rosemary nunca había llegado a hacer un simple bollo cuando vivía con sus padres– y, puesto que era enfermera, había presumido que sería una criadora buena y tierna, y es posible que ella creyera lo mismo en aquella época, pero ahora no se sentía capaz de criar un gatito, no digamos ya a cuatro retoños que pronto serían cinco, por no hablar de un gran matemático.
Es más, Rosemary sospechaba que toda aquella gran obra de su marido era una farsa. Había visto los papeles sobre su escritorio cuando sacaba el polvo en su madriguera y sus cálculos no le parecían muy distintos a los de su padre con las apuestas en las carreras. No le parecía que Victor fuese un jugador. Su padre sí lo había sido, para desesperación de su madre. Recordaba haber ido en cierta ocasión con él a Newmarket, de niña. Él la había levantado en hombros y habían esperado junto a la meta. La había aterrorizado el ruido atronador al enfilar los caballos la recta final y el frenesí de la multitud en las gradas, como si fuera el mundo lo que estaba a punto de acabar y no una carrera en que un caballo supuestamente sin posibilidades y con las apuestas a treinta contra uno ganaba por apenas una cabeza. Rosemary no lograba imaginar a Victor en algo tan enérgico como una carrera, y tampoco en el ambiente popular y lleno de humo de una casa de apuestas.
Julia emergió de debajo de las hortensias con aspecto quejumbroso por culpa del calor. ¿Cómo iba a convertirlas de nuevo en colegialas inglesas cuando empezara el nuevo trimestre? La vida al aire libre las había transformado en gitanas, con la piel tostada y llena de arañazos, el cabello enmarañado y abrasado por el sol espeso, y parecían estar permanentemente sucias, no importaba cuántas veces se bañaran. Una adormilada Olivia apareció en la abertura de la tienda y el corazón de Rosemary dio un pequeño vuelco. Olivia tenía la cara mugrienta y las rubias trenzas torcidas y con lo que parecían flores marchitas entrelazadas. Le susurraba un secreto al oído a Ratón Azul. De sus hijas, Olivia era la única hermosa. Julia, con los oscuros rizos y la nariz respingona, era bonita, pero su carácter no lo era; Sylvia…, pobrecita Sylvia, ¿qué podía decirse de ella? Y Amelia era en cierto sentido… insulsa, pero Olivia estaba tejida con hebras de luz. Parecía imposible que fuera hija de Victor, aunque por desgracia no había duda de que lo era. Olivia era la única a la que Rosemary amaba, aunque Dios sabía que lo intentaba con todas sus fuerzas con las demás. Todo lo hacía por deber, nada por amor. El deber la mataba a una al final.
Aquello estaba muy mal; era como si el amor que debería haber sentido hacia las demás se lo hubiesen extraído para dárselo en cambio a Olivia, de modo que amaba a su hija pequeña con una ferocidad que no siempre se le antojaba natural. A veces deseaba comerse a Olivia, morderle un tierno antebrazo o el suave músculo de una pantorrilla, incluso devorarla entera como una serpiente y devolverla a sus entrañas, donde estaría a salvo. Era una madre espantosa, de eso no cabía duda, pero ni siquiera tenía fuerzas para sentirse culpable. Olivia la vio y la saludó con la mano.
No tenían mucho apetito para cuando llegó la hora de cenar y picotearon un estofado de cordero no muy acorde con la estación y al que Rosemary había dedicado demasiado tiempo. Apareció Victor, parpadeando a la luz del día como un cavernícola, y comió cuanto le pusieron por delante y luego pidió más y Rosemary se preguntó qué aspecto tendría cuando estuviese muerto. Lo observó comer, con el tenedor yendo y viniendo de los labios a ritmo de robot, las manos enormes, como aletas, envolviendo los cubiertos. Tenía manos de granjero; era una de las primeras cosas en que se había fijado Rosemary. Un matemático debería tener las manos finas y elegantes. Debió haberlo sabido por sus manos. Sentía náuseas y tenía retortijones. Quizá perdiese al bebé. Vaya alivio sería.
Rosemary se levantó de pronto de la mesa y anunció que era hora de acostarse. Lo normal era que hubiese protestas, pero Julia respiraba con dificultad y tenía los ojos rojos de tanto sol y tanta hierba (padecía toda clase de alergias estivales) y Sylvia parecía víctima de alguna clase de insolación, mareada y llorosa, y dijo tener dolor de cabeza, aunque eso no le impidió ponerse histérica al decirle Rosemary que se fuera a la cama temprano.
Ese verano, casi cada noche, las tres mayores habían preguntado si podían dormir fuera en la tienda y cada noche Rosemary había dicho que no, con el argumento de que ya era bastante malo que parecieran gitanas sin vivir como ellas, y no le importaba que las gitanas vivieran en carromatos, como Sylvia se esforzó en señalar, pues hacía lo posible por seguir llevando las riendas de la familia, contra todo pronóstico y sin la más mínima ayuda de un marido para quien las exigencias cotidianas de comida y tareas domésticas y cuidado de los hijos no significaban nada y que solo se había casado con ella para tener a alguien que cuidara de él, y se sintió peor cuando Amelia preguntó:
–¿Te encuentras bien, mamá? –Porque era a Amelia a la que más descuidaba de todas.
Fue por ese motivo por lo que Rosemary exhaló un suspiro, se tomó dos paracetamoles y una pastilla para dormir (probablemente un cóctel letal para el bebé que llevaba dentro) y le dijo a su hija más abandonada:
–Si quieres, puedes dormir esta noche en la tienda con Olivia.
Era emocionante despertar con olor a hierba empapada en rocío y a lona de la tienda, mejor desde luego que el aliento de Julia, que siempre parecía agriarse durante la noche. El aroma indefinible de Olivia se detectaba apenas. Amelia mantuvo los ojos cerrados contra la luz. El sol se notaba ya alto en el cielo y esperó a que Olivia despertara y se metiera bajo el viejo edredón que hacía las veces de saco de dormir, pero fue Rascal y no Olivia el que finalmente la hizo levantarse lamiéndole la cara.
No había ni rastro de Olivia, solo una cáscara vacía de mantas como si la hubiesen arrancado de ellas, y a Amelia la decepcionó que la niña se hubiese levantado sin despertarla. Cruzó descalza la hierba empapada en rocío, con Rascal trotando detrás, y trató de entrar por la puerta trasera de la casa, que estaba cerrada; por lo visto, a su madre no se le había ocurrido darle una llave. ¿Qué clase de persona deja encerrados a sus propios hijos fuera de su casa?
Todo estaba en silencio y daba la sensación de que fuese muy temprano, pero Amelia no tenía ni idea de qué hora era. Se preguntó si Olivia habría entrado de alguna forma en la casa porque no había rastro de ella en el jardín. La llamó, y la asustó el temblor de su voz; no había advertido que estaba preocupada hasta que la oyó. Llamó a la puerta de atrás un buen rato, pero no hubo respuesta, de modo que corrió por el sendero a un lado de la casa –la portezuela estaba abierta, lo que le dio más motivo de alarma– y salió a la calle, gritando «¡Olivia!» con mayor fuerza. Rascal, captando diversión, empezó a ladrar.
La calle estaba desierta, aparte de un hombre que entraba en su coche. Miró a Amelia con expresión de curiosidad. Iba descalza y llevaba un pijama heredado de Sylvia, y supuso que tenía una pinta rara, pero no le importó. Corrió hasta la puerta principal y llamó al timbre, manteniéndolo oprimido con el dedo hasta que su padre, nada menos, abrió la puerta de un tirón. Fue obvio que lo había despertado, pues su rostro parecía tan arrugado como el pijama, con el cabello de profesor loco sobresaliéndole de todos los ángulos de la cabeza, y la miraba furioso como si no tuviera ni idea de quién era. Cuando cayó en la cuenta de que era una de sus hijas, pareció incluso más desconcertado.
–Olivia –dijo Amelia, y esa vez su voz fue solo un susurro.
***
Por la tarde, un relámpago restalló en el monótono cielo sobre Cambridge, señalando el final de la ola de calor. Para entonces, la tienda en el jardín de atrás se había convertido en el centro de un círculo que había ido creciendo a medida que el día avanzaba, atrayendo más y más gente: primero a los propios Land, que recorrieron las calles y se internaron en matorrales y setos, llamando a gritos a Olivia hasta quedarse roncos. A esas alturas, la policía se había unido ya a la búsqueda y los vecinos inspeccionaban jardines, cobertizos y sótanos. El círculo se fue abriendo para incluir a los submarinistas de la policía que buscaban en el río y a los extraños que se ofrecieron voluntarios para rastrear prados y ciénagas. Helicópteros de la policía volaron bajo sobre los pueblos y campos circundantes hasta llegar a los límites mismos del condado, se alertó a los camioneros para que vigilaran la autopista y se llamó al ejército para peinar los pantanos, pero ninguno de ellos –ni Amelia, que gritó hasta las náuseas en el jardín de atrás, ni los reservistas del ejército territorial a gatas bajo la lluvia en Midsummer Common– logró encontrar el más mínimo indicio de Olivia, ni un pelo o un pedacito de piel, ni una zapatilla de conejo rosa o un ratón azul.
2Expediente número 2, 1994Solo un día normal
Theo intentaba caminar más. Oficialmente padecía ahora una «obesidad mórbida», según su nueva y antipática médica de cabecera. Sabía que la nueva y antipática doctora –una joven con el cabello muy corto y una bolsa de deporte arrojada como quien no quiere la cosa en el rincón de la consulta– utilizaba la expresión para asustarlo. Theo no había considerado hasta entonces que tuviera una obesidad mórbida. Pensaba que lo suyo era un jovial sobrepeso, que era una figura rotunda como Santa Claus, y habría ignorado el consejo de la doctora, pero cuando llegó a casa y le contó a su hija Laura la conversación en la consulta, ella quedó horrorizada y le trazó de inmediato un plan de ejercicio y dieta, motivo por el cual desayunaba ahora una especie de paja con leche desnatada y cada mañana recorría andando los tres kilómetros hasta su oficina en Parkside.
Su esposa, Valerie, había muerto a causa de un coágulo posoperatorio en el cerebro a la absurda edad de treinta y cuatro años, tanto tiempo atrás que a veces le costaba creer que hubiese tenido nunca una mujer o un matrimonio. Valerie había acudido al hospital solo para que le quitaran el apéndice. Al pensar en ello, Theo se daba cuenta de que debería haber denunciado al hospital o a las autoridades sanitarias por negligencia, pero se había visto tan embarcado en el cuidado cotidiano de sus dos hijas –Jennifer tenía siete años, y Laura, solo dos cuando Valerie murió– que apenas había tenido tiempo para llorar a su pobre esposa, y menos aún para buscar represalias. Si no se hubieran parecido ambas niñas a su madre, y cada vez más ahora que eran mayores, le habría costado evocar algo más que un vago recuerdo de su esposa.
El matrimonio y la maternidad habían vuelto a Valerie más solemne que la estudiante a la que Theo había conquistado cuidadosamente. Se preguntaba si la gente destinada a morir joven tenía alguna especie de premonición de la brevedad del tiempo y eso proyectaba en sus vidas una sombra de intensidad, de seriedad. Valerie y Theo habían sentido más cariño mutuo que pasión, y Theo no sabía si el matrimonio habría durado de seguir viva ella.
Jennifer y Laura nunca habían sido niñas problemáticas y le habían puesto fácil ser buen padre. Jennifer estudiaba medicina en Londres. Era una chica serena y concienzuda sin demasiado tiempo para la frivolidad y las bromas, pero eso no significaba que no sintiera compasión, y Theo no la imaginaba sentada algún día en una consulta diciéndole a algún tipo gordo al que no conocía que padecía una obesidad mórbida y debería mover un poco más el culo. Eso no era en realidad lo que la médica de cabecera le había dicho, pero podría haberlo hecho.
Al igual que su hermana, Laura era una de esas chicas organizadas y capaces que lograban sus objetivos con el mínimo alboroto, pero, a diferencia de Jennifer, Laura tenía un carácter despreocupado. Eso no significaba que no consiguiese buenos resultados; tenía todos los certificados posibles en submarinismo y planeaba sacarse el título superior antes de cumplir los veinte. Iba a presentarse al examen de conducir al mes siguiente y se esperaba que sacara sobresalientes en todas las asignaturas. Tenía una plaza esperándola en Aberdeen para estudiar biología marina.
Había conseguido un empleo para el verano en un pub de King Street y a Theo le preocupaba su vuelta a casa por las noches; imaginaba a algún maníaco tirándola de la bicicleta en el parque de Christ’s Pieces y haciéndole cosas impensables. Le produjo un enorme alivio que Laura decidiera ir derecha a la universidad en octubre y no viajar con mochila a Tailandia o Sudamérica o adonde fuera, como parecían hacer todos sus amigos. El mundo era un lugar plagado de peligros.
–No te preocupas por Jenny –le decía Laura.
Y era cierto: no se preocupaba tanto por Jennifer y fingía (para engañarse a sí mismo y a Laura) que era así porque Jennifer llevaba en Londres una vida invisible para él, pero la verdad era que sencillamente no la quería tanto como a Laura.
Theo se preocupaba cada vez que Laura salía de casa; cada vez que pedaleaba en su bicicleta, que se ponía el impermeable, que subía a un tren. Si salía cuando hacía mucho viento, le preocupaba que le cayera en la cabeza un trozo de mampostería; le inquietaba que alquilara un piso de estudiantes con una estufa vieja y muriera envenenada por el monóxido de carbono. Le preocupaba que no estuviera al día en las vacunas del tétanos, que entrara en un edificio público en que el aire acondicionado bombeara legionela, que ingresara en el hospital para una operación de rutina y no volviera a salir, que la picara una abeja y muriese por un shock anafiláctico (si nunca la había picado una abeja, ¿cómo iba a saber él que no era alérgica?). Por supuesto, nunca le decía esas cosas a Laura, pues le habrían parecido ridículas. Incluso si le expresaba la más mínima inquietud con respecto a algo («Cuidado al tomar esa curva a la izquierda, que tienes un punto ciego» o «Apaga la luz con el interruptor antes de cambiar la bombilla»), Laura se reía de él, le decía que parecía una vieja y que ni siquiera podía cambiar una bombilla sin imaginar una desastrosa cadena de acontecimientos. Pero Theo sabía que el viaje que empezaba con un minúsculo tornillo que no se roscaba debidamente acababa con la puerta de la bodega saliendo despedida en pleno vuelo.
–¿Por qué preocuparse, papá?
Era la constante reacción divertida de Laura ante sus escrúpulos. «¿Por qué no?» era la respuesta no pronunciada de Theo. Y tras demasiadas vigilias de madrugada esperando a que Laura regresara de trabajar en el pub (aunque siempre fingía estar dormido), Theo había sugerido como quien no quiere la cosa que necesitaban un empleado temporal en la oficina y que por qué no los ayudaba ella, y para su completo asombro, Laura lo había considerado unos instantes antes de contestar que sí y esbozar su adorable sonrisa (resultado de pacientes y carísimas horas de ortodoncia cuando era pequeña), y Theo había pensado «Gracias, Dios mío» porque, pese a no creer en Dios, le hablaba con frecuencia.
Y en el primer día de trabajo de Laura en Holroyd, Wyre y Stanton (Theo era el «Wyre»), él no iba a estar presente, algo que lo fastidiaba mucho más que a Laura, por supuesto. Estaría en el juzgado de Peterborough, en una tediosa disputa sobre un límite territorial que debería haber llevado un abogado local, pero se trataba de un antiguo cliente de Theo que se había mudado hacía poco. Laura iba vestida con una falda negra y una blusa blanca y se había recogido el cabello castaño, y Theo pensó que se la veía muy pulcra, muy guapa.
–Ve andando hasta la estación, ¿lo prometes, papá? –dijo Laura con severidad cuando él se levantó de la mesa.
–Si no hay más remedio… –contestó, pero sabía que no llegaría al tren si lo hacía y pensó que fingiría irse andando y luego cogería un taxi.
Acabó los cereales bajos en calorías y ricos en fibra, como pienso para ganado, apuró la taza de café solo pensando en leche y azúcar y en una pasta danesa, de esas con albaricoque y crema que parecían huevos escalfados, y se dijo que quizá las tendrían en el bar de la estación.
–No olvides el inhalador, papá –añadió Laura.
Y Theo se palpó el bolsillo de la chaqueta, para demostrar que lo llevaba. La sola idea de no tener consigo el Ventolín lo hacía sentir pánico, aunque no sabía por qué: si padecía un ataque de asma en cualquier calle inglesa, era probable que la mitad de la gente en ella sacase un inhalador y se lo ofreciera.
–Cheryl te enseñará cómo funciona todo –le dijo a su hija; Cheryl era su secretaria–. Estaré de vuelta en la oficina antes de la hora de comer…; quizá podríamos salir a tomar algo.
Y Laura le respondió:
–Me encantaría, papá. –Lo despidió en la puerta, con un beso en la mejilla, y añadió–: Te quiero, papá.
–Yo también te quiero, cariño –repuso él, y en la esquina miró atrás y Laura todavía le decía adiós con la mano.
Laura, con sus ojos castaños y la piel clara, que prefería la Pepsi Light y las patatas con sabor a vinagreta, que era tan lista e ingeniosa, que le preparaba huevos revueltos los domingos por la mañana; Laura, que seguía siendo virgen (lo sabía porque ella se lo había dicho, para su propio bochorno), ante lo que él sentía un alivio inmenso aunque supiera que no podía seguir siéndolo para siempre; Laura, que tenía una pecera de agua salada con peces tropicales en su habitación, cuyo color favorito era el azul, cuya flor favorita era la campanilla de invierno, a quien le gustaban Radiohead y Nirvana y que detestaba a Mister Blobby y que había visto diez veces Dirty Dancing. Laura, a quien Theo amaba con tanta fuerza que era como un cataclismo, un desastre.
Theo y David Holroyd habían iniciado su sociedad no mucho después de que Theo se casara con Valerie. Jean Stanton se les unió un par de años después. Los tres habían ido juntos a la universidad y deseaban ejercer la abogacía de forma emprendedora y socialmente responsable, la clase de derecho que iba más allá de la cuota justa de encargos domésticos, matrimoniales y de asesoría legal. Sus buenas intenciones se habían debilitado con los años. Jean Stanton había descubierto que le gustaban más los litigios que la violencia doméstica y que sus ideas políticas habían cambiado del centroizquierda al Conservadurismo, con C mayúscula, y David Holroyd se encontró con que, como abogado de la quinta generación de East Anglia, los bienes inmuebles eran su parte vital, de forma que solía recaer en Theo «continuar con la vertiente ética», como el propio David expresaba. El bufete había crecido de manera sustancial: tenían ya tres socios adjuntos y dos asociados, y la oficina de Parkside estaba a rebosar, pero ninguno de ellos soportaba la idea de mudarse.
El edificio había sido originalmente una vivienda, con cinco plantas en total desde las húmedas cocinas en el sótano hasta los fríos desvanes para el servicio, con una disposición de habitaciones algo caprichosa, pero aun así una residencia decente para una familia adinerada. Después de la guerra se había dividido en oficinas y pisos y ahora solo quedaban indicios fragmentados y fantasmales del interior: una moldura decorativa con guirnaldas y urnas sobre el escritorio en que trabajaba Cheryl y el friso con ovas y dardos bajo la cornisa del vestíbulo.
El salón, de forma oval y moderación neoclásica, pasó a ser la sala de juntas de Holroyd, Wyre y Stanton, con vistas al parque de Parker’s Place desde las ventanas, y en invierno había un fuego auténtico de carbón ardiendo en el hogar de mármol, porque David Holroyd era chapado a la antigua. Theo había estado muchas veces en la sala de juntas, compartiendo una copa de vino con sus socios y asociados, todos rebosantes de la cordialidad provinciana de los profesionales de éxito. Y, por supuesto, Jennifer y Laura habían estado por ahí constantemente, desde niñas, pero aún se le hacía raro pensar que Laura estuviese en la oficina ese día, archivando y haciendo recados, y sabía hasta qué punto se mostraría educada y voluntariosa y se sintió orgulloso porque todos en la oficina estarían diciéndose unos a otros «Laura es una chica encantadora, ¿verdad?», como hacía siempre la gente.
Había ovejas en la vía. El revisor no aclaró si se trataba de un rebaño o de unos cuantos animales rezagados. Los suficientes en cualquier caso para que todos los pasajeros del tren a Cambridge sintieran el topetazo y la sacudida. El tren había permanecido parado diez minutos antes de que el revisor recorriera los cuatro vagones y los informara sobre las ovejas, acallando especulaciones sobre vacas, caballos y humanos suicidas. Al cabo de media hora el tren seguía detenido, de forma que Theo supuso que debía de haber sido un rebaño y no una descarriada solitaria. Quería volver a Cambridge y llevarse a Laura a comer, pero estaba «a merced de los dioses», tal como expresó el revisor. Theo se preguntó por qué sería a merced de los dioses y no en manos de los dioses.
El interior del tren era agobiante, y alguien, supuso que el guardia, abrió las puertas y la gente empezó a bajar. Theo estaba seguro de que aquello iba contra el reglamento de ferrocarriles, pero había un estrecho arcén y un terraplén al lado del tren, de forma que parecía bastante seguro; no era posible que otro tren los embistiera como el suyo lo había hecho contra las ovejas. Theo se apeó con cautela, y con dificultad, satisfecho de sí por ser tan aventurero. Tenía curiosidad por ver qué pinta tenía una oveja tras encontrarse cara a cara con un tren. Caminando por la vía, no tardó en descubrir la respuesta: había pedazos de oveja, trozos de carne con lana pegada, desparramados por todas partes, como si una manada de lobos las hubiese hecho trizas en una masacre sangrienta. Le sorprendió la fortaleza de su estómago ante la carnicería, aunque siempre había considerado que los abogados se parecían en cierto modo a policías y enfermeras en su capacidad de quedar por encima de los desastres y las tragedias de la vida cotidiana y enfrentarse a ellos de manera desinteresada. Experimentó una extraña sensación de triunfo: había viajado en un tren que casi había descarrilado sin sufrir daño alguno. Lo más probable era que sus posibilidades (y por tanto las de la gente cercana a él) de verse envuelto en otro accidente de tren hubiesen disminuido.
El conductor estaba de pie junto a su locomotora, con cara de perplejidad, y Theo le preguntó si se encontraba bien. Por toda respuesta el hombre dijo:
–He visto solo una y he pensado…, bueno, que probablemente no hacía falta frenar y entonces… –hizo un gesto dramático con los brazos como si tratara de recrear un rebaño de ovejas en plena desintegración– y entonces el mundo se ha vuelto blanco.
Theo quedó tan impresionado con aquella imagen que la tuvo en la cabeza durante el resto del trayecto, que dio de nuevo comienzo una vez los trasladaron a otro tren. Imaginó que le describía la escena a Laura, imaginó su reacción: de espanto y sin embargo también de sombría diversión. Cuando por fin bajó del tren, recorrió en taxi la mitad del camino, pero luego se apeó y continuó caminando. Eso lo retrasaría aún más, pero Laura estaría contenta.
Theo descansó un minuto en la acera antes de enfrentarse a las empinadas escaleras hasta la oficina en la primera planta de Holroyd, Wyre y Stanton. La médica de cabecera tenía razón, Laura tenía razón: le hacía falta perder peso. La puerta de entrada se mantenía abierta con un tope de hierro forjado. Cada vez que entraba en el edificio admiraba esa puerta que daba paso a las oficinas. Estaba pintada de un verde oscuro esmaltado y los preciosos herrajes de latón –buzón, cerradura y llamador de cabeza de león– eran accesorios originales. La placa en la puerta, que cada mañana lustraba la persona que limpiaba la oficina, anunciaba: HOLROYD, WYRE Y STANTON – BUFETE DE ABOGADOS. Inspiró profundamente y empezó a subir las escaleras.
La puerta interior que daba a la zona de recepción estaba abierta, algo que no solía pasar, y en cuanto entró supo que algo andaba muy mal. La secretaria de Jean Stanton estaba encogida de miedo en el suelo, con rastros de vómito en la ropa. La recepcionista, Moira, estaba al teléfono, dictando la dirección del bufete con una paciencia nacida de la histeria. Tenía sangre en el cabello y la cara y Theo pensó que estaba herida, pero cuando acudió a ayudarla ella le hizo un ademán y él pensó que le estaba diciendo que se fuera, hasta que comprendió que trataba de mandarlo en dirección a la sala de juntas.
Más tarde, una y otra vez, Theo reconstruyó los hechos que condujeron a ese momento.
Laura acababa de fotocopiar un formulario del registro catastral cuando un hombre entró en la recepción, un hombre tan anodino que después ni una sola persona en Holroyd, Wyre y Stanton fue capaz de dar una descripción medio decente de sus facciones y lo único que pudieron recordar de él fue que llevaba un jersey amarillo de golfista.
El hombre parecía confuso y desorientado y Moira, la recepcionista, le preguntó:
–¿Puedo ayudarlo, señor?
–El señor Wyre, ¿dónde está? –respondió el hombre en voz alta y tensa.
Moira, alarmada por su conducta, repuso:
–Me temo que se ha retrasado de vuelta del juzgado. ¿Tiene una cita con él? ¿Puedo ayudarlo en algo?
Pero el hombre se alejó pasillo abajo, corriendo de forma rara, como un niño, e irrumpió en la sala de juntas donde los socios celebraban una reunión a la hora del almuerzo, aunque sin Theo, que aún estaba de vuelta de la estación (había olvidado la reunión).