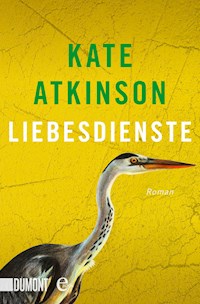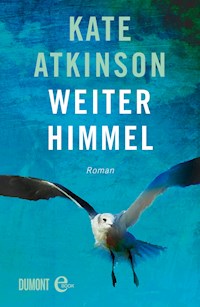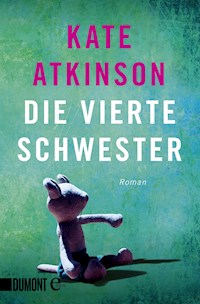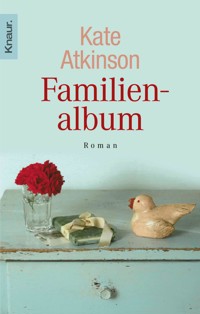Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AdN Editorial Grupo Anaya
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Editorial Grupo Anaya
- Sprache: Spanisch
En esta recopilación de relatos conoceremos a una reina que se compromete a algo que después no puede cumplir, a una secretaria que repasa la vida que acaba de dejar atrás y a un hombre al que le cambia la suerte después de oír hablar a un caballo. Con la originalidad y la gran capacidad de observación social que la caracterizan, Kate Atkinson derrocha imaginación en este libro, en el que crea con una complejidad y una exactitud propias de un mecanismo de relojería un multiverso en constante cambio en el que nada es lo que parece.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Larry Finlay
El Vacío
En aquel día bramará contra ella como brama el mar. Si alguien contempla la tierra, la verá sombría y angustiada; entonces la luz se ocultará tras negros nubarrones.
Isaías, 5, 30
En el principio fue el Vacío. Después llegó la Palabra y con ella empezó el Mundo.
Y de repente, un día, para sorpresa de todos, el Vacío regresó y la oscuridad envolvió la Tierra. Sucedió, para ser precisos, a las 9.12 horas (GMT) del jueves 4 de mayo de 2028.
Lo normal era que el anciano amaneciera antes que el sol, pero ese día no fue así. La noche anterior había estado tomándose algo en el pub El Dragón Verde y por eso se despertó poco después de las siete y de mal humor. No estaba acostumbrado a beber y recordó, lamentándose, la cerveza que se había tomado: una artesana auténtica que fabricaban en la localidad y que se llamaba Old Sheep’s Hooves o algo así de estúpido. Su hija le iba a echar la bronca: «Eres demasiado mayor para beber», le diría si se enterara. Ella se negaba a creer que él moriría algún día, mientras que para el anciano despertarse cada mañana suponía una verdadera sorpresa. Era hija única y se llamaba Barbara.
Meg, la perra ovejera del hombre, estaba dormida en la alfombra que había delante de la viejísima cocina de gas Rayburn. Ella también era vieja y él le dio un leve empujoncito con la punta del pie y le dijo con cariño:
—Arriba, perezosa.
La perra levantó la cabeza y lo miró con ojos cansados y legañosos. La mujer del anciano había muerto el año anterior, así que ya solo quedaban él y la ovejera. Hacían buena pareja, al menos eso pensaba la perra.
Él fue dando tumbos por la cocina para coger la cafetera, pero, al hacerlo, se quedó con el asa en la mano.
—Maldita sea, por todos los demonios… —exclamó.
El animal ladeó la cabeza y se lo quedó mirando.
El hombre fue en busca de un destornillador. En aquella casa se podía encontrar cualquier cosa: gomas elásticas, cordel, sellos, fusibles, bombillas, clavos… Su mujer la había equipado con todo lo que se podía necesitar. En los momentos en que no tenía nada que hacer (y en los últimos tiempos eran bastantes) se devanaba los sesos intentando averiguar si había algo que a ella no se le hubiera ocurrido. Era como un juego (estacas para una tienda de campaña, un mazo, una olla para mermelada), pero todavía no la había pillado en nada.
Su mujer ya no estaba, pero había dejado algo de ella en cada vela, cada colador para el té o cada juego de palillos chinos. Encontrar estos últimos le había costado, pero al final aparecieron guardados en la cómoda del dormitorio del fondo, dentro de una cajita lacada y decorada con motivos chinos, muy adecuado. Fue a buscarlos porque le hacía falta algo para empujar lo que obstruía el desagüe del baño. Ellos nunca habían probado la comida china (¡ni una vez!, ¿por qué no?), así que se preguntó cuándo y por qué su mujer se habría hecho con un par de palillos. Cada objeto que había en aquella casa suponía una pequeña revelación. A veces creía que esas cosas solo se materializaban cuando él las buscaba. ¿Cómo se podía explicar si no lo de esos palillos? Él siempre había sido un hombre práctico, pero ya había tenido ese tipo de ideas extravagantes varias veces últimamente.
La granja se llamaba Grassholm y estaba en lo más alto del pueblo de Hutton le Mervaux desde siempre; nadie recordaba una época en que no estuviera allí. Por fuera no llamaba mucho la atención: un edificio gris y deslucido que se había confundido con el paisaje mucho tiempo atrás. Por dentro, sin embargo, conservaba cierta elegancia, porque habían mimado mucho la casa a lo largo de los años: habían encerado y pulido los suelos de anchas tablas de roble y forrado las paredes del comedor con paneles georgianos que aún seguían intactos. Fuera, los muros cubiertos de líquenes eran robustos y las gruesas tejas de pizarra del tejado mantenían el interior bien aislado. En un rincón del vestíbulo con suelos de piedra hacía guardia un reloj de pie de caoba y caja larga que marcaba también las fases de la luna. En la esfera ponía: «1760. James Thompson. Bristol». Había una moldura con guirnaldas en el comedor y otra con hojas de madreselva y de palmera en el vestíbulo. Las paredes del salón estaban forradas hasta la mitad con madera oscura de roble y la antiquísima cocina de gas Rayburn de color crema trasmitía una sensación de comodidad en el amplio espacio en el que se encontraba.
La granja era propiedad de la familia desde hacía siglos. En la actualidad ya solo les pertenecía la casa; los terrenos se vendieron años atrás. Barbara no tenía interés en hacerse cargo de ellos. Era médico, algo que hacía sentir muy orgulloso a su padre. También tenía una nieta, Genevieve, e incluso una bisnieta, Mabel, a la que le habían puesto ese nombre por la madre de su esposa. Era una niñita muy graciosa y le recordaba a su mujer. También era un poco bruja. Bueno, ya lo había dicho…
Se llevó el café al jardín de atrás y la perra lo siguió, ansiosa. Últimamente no le gustaba perderlo de vista.
El jardín tenía muros en dos de sus lados, para protegerlo del mal tiempo que venía de las colinas. En el tercero había un grueso seto de espino que le quitaba el viento al banco que había junto a él. Aquel lugar era acogedor y femenino, los dominios exclusivos de su mujer. Ella había cuidado con mucho mimo los guisantes de olor, las dalias, las tradicionales rosas inglesas y todas las verduras y hierbas que crecían bajo el sol. No se podía decir que comieran mal cuando estaba ella. Pero después el anciano se limitaba a comprar pasteles de carne en el supermercado de Richmond y a veces incluso solo comía alubias de lata, sin calentar ni nada. Y, para ocuparse del jardín, venía del pueblo una chica que se llamaba Taby, que con su mono de trabajo y la cabeza rapada tenía una apariencia andrógina. Ella tenía todo tipo de opiniones sobre las cosas, todas interesantes aunque él no las compartiera, pero se llevaban bien. A la perra también le gustaba.
Se sentó en el banco para tomarse su café. Había margaritas y diminutas violetas salpicadas por el césped. Debían de haber crecido después de la última visita de Taby.
—Bonitas —le dijo a la perra. El animal no necesitaba que se complicara con la gramática.
El anciano no había tenido una vida que le dejara tiempo para sentarse al sol sin hacer nada. La perra gimió bajito, preocupada por algo. Él le acarició la cabeza con los nudillos. ¿Quién sabía qué pensaban los perros? Deseó que la suya pudiera hablar.
Hacía calor para la hora del día que era. Y había mucho silencio. Había más de trescientas ovejas de raza Swaledale en las colinas y la misma cantidad, o más, de corderos. Sus balidos eran la relajante música de fondo de la vida del anciano, pero esa mañana no estaban haciendo ni el más mínimo ruido.
Tampoco cantaban los pájaros. La perra estaba sentada a sus pies, muy atenta, esperando que se diera cuenta de que pasaba algo. Él levantó la vista y sintió alivio al ver un par de golondrinas tempranas volando alto en el cielo, planeando gracias a una corriente de aire cálido.
La perra se levantó y empezó a arañar la puerta del jardín. Antes podía saltar por encima del muro sin dificultad.
—Muy bien, vieja amiga —concedió el anciano—. Es hora de dar un paseo.
Salieron por la puerta de atrás y fueron directos a la colina. Era una subida dura y tanto él como ella estaban un poco agarrotados por la artritis. La perra hacía mucho que había dejado de cuidar al rebaño. En ese momento las ovejas estaban bajo la supervisión de otro perro más joven.
Una vez tuvo que incinerar a un rebaño entero por culpa de la fiebre aftosa, una pira enorme de carneros y corderos asados. No pudo evitar llorar. Entonces tenía otra perra. Se había preguntado varias veces qué pensó el animal cuando vio arder al rebaño entero.
Meg era una perra muy concienzuda y a veces todavía sentía la necesidad de azuzar y arrear a las ovejas, aunque ese día no hizo ningún intento de guiar a las del campo de más arriba. Tal vez porque ninguna de ellas se movía. Cuando se acercaron, el anciano vio que estaban todas tiradas.
—Pero ¿qué les pasa? —murmuró y miró a la perra, que era la experta en comportamiento ovino. Ella sacudió las orejas, pero, aparte de eso, se la veía tan perpleja como él.
Parecía que una mano gigante había tumbado al rebaño. Cuando era niño (hacía tanto tiempo que ya no parecía su vida, sino una historia), le regalaron un arca de Noé de madera y le asaltó el recuerdo, inesperado y repentino, del placer que sintió al poner en fila a los animales y después hacerlos caer a todos como fichas de dominó, desde los enormes elefantes hasta los diminutos ratones. ¿Qué pasó con aquella arca? Al final todo se perdía y solo alguna vez se encontraba.
Ocurría algo malo. El anciano sintió que el corazón se le aceleraba en el pecho y necesitó un momento para comprenderlo: estaban todas muertas. Había cadáveres de ovejas hasta donde le alcanzaba la vista. Echó a correr lo más rápido que le permitió la artritis para bajar de nuevo la colina («Ten cuidado», oía que le decía la voz de Barbara en su cabeza).
Fue al pueblo y aporreó la puerta de El Dragón Verde. El dueño abrió con una escopeta en la mano y, durante un instante, el anciano se preguntó si ese hombre se habría vuelto loco y habría acabado con las ovejas. La perra se coló entre sus piernas y accedió al interior.
—¿Vas a entrar? —preguntó el dueño.
Vio que el pub estaba atestado y la gente se había reunido en grupitos, como suele hacerse después de un desastre. Alguien gritó su nombre y él saludó con poca convicción, pero llamó a la perra para que volviera y decidió irse.
Le sonó el teléfono. Ese sonido, no sabía por qué, le pareció más urgente de lo habitual.
Era Barbara.
—Es increíble —balbuceó.
—¿Lo de las ovejas muertas? —aventuró el anciano.
—No —dijo su hija—. Lo de la gente muerta. Personas muertas por todas partes. Tantas que no hay forma de contarlas.
Genevieve, la hija de Barbara y nieta del anciano, estaba en el supermercado Waitrose cuando sucedió aquello (después se denominaría El Vacío, pero aún no había recibido ese nombre). Acababa de dejar a Mabel en el colegio. De repente el tiempo empeoró y se vio obligada a buscar refugio.
Había mentido para conseguir que admitieran a la niña en ese colegio (uno de primaria anglicano); dijo que ambas vivían en Heworth, con su madre («Entonces, ¿vais a venir a vivir conmigo otra vez?», comentó Barbara, que consiguió, admirablemente, mantener la expresión neutra). Genevieve había perdido su empleo un año antes y en ese momento, con tanto tiempo libre, se dedicaba a frecuentar la zona que rodeaba el colegio (las tiendas, las cafeterías, la biblioteca), un poco paranoica por si había figuras de autoridad anónimas espiándola con intención de sacar a la luz su fraude («Existen», decía su madre).
Para conseguir algo de dinero, Genevieve acababa de vender su coche, así que, con el fin de refugiarse de la lluvia, tuvo que entrar en un sitio en el que no se podía permitir comprar nada de lo que había en los expositores. Cogió una sandía en miniatura, dura y redonda como una bala de cañón, y siguió recorriendo los pasillos sin rumbo hasta el expositor de las flores, donde sacó un pequeño ramillete de gladiolos de un cubo metálico. Pensó que debería coger una cesta, aunque esos dos artículos no pesaban tanto como para necesitarla. En una situación normal no compraría ni sandías ni gladiolos y coger una cesta suponía una especie de compromiso. Empezó a experimentar ese tipo de angustia existencial subyacente que conocía bien y que en los últimos tiempos sentía cada vez que tenía que tomar una decisión.
Desde donde estaba, junto al expositor de flores, Genevieve veía muy bien las puertas de cristal de la entrada al supermercado. Seguía lloviendo con fuerza. ¿Debería salir y echar a correr? No podía quedarse allí toda la mañana. (¿Por qué no? Seguro que otras personas lo hacían.) Observó las puertas automáticas que se apartaron, muy amablemente y obedeciendo a un impulso invisible, para dejar entrar a una mujer de mediana edad musculosa, que se veía que pasaba mucho tiempo en el exterior, vestida con ropa impermeable de pies a cabeza, lo mejor para aquel clima. Detrás de ella vio a otra mujer (mayor, encorvada y retorcida) que se acercaba a las puertas muy despacio, haciendo un esfuerzo heroico. Iba arreglada, con un abrigo de tweed y un gorro de lana, y llevaba una bolsa para la compra en una mano y en la otra un paraguas que sostenía sobre su cabeza de una forma un poco extraña. Seguramente una vez fue una niñita como su hija, con un carácter estoico pero llena de esperanza, el pelo enmarañado y las manos pegajosas de mermelada (siempre, ¿cómo lo hacía?). Pequeña por fuera, pero enorme por dentro. Mabel algún día sería una anciana también. Y Genevieve no estaría allí para cuidarla. Se le desbocó el corazón al pensarlo.
Una ráfaga de aire húmedo se coló por las puertas abiertas y le provocó un escalofrío. Y ese frío trajo consigo una extraña premonición, algo casi primitivo. Le llegó un olor a violetas y se preguntó si estaría teniendo un derrame cerebral (su madre decía que «las alucinaciones olfativas» a veces acompañaban a la isquemia). Todavía tenía la sandía en una mano y blandía los gladiolos con la otra, como si estuviera a punto de ensartar algo con ellos. Fruta y flores, ofrendas típicas en un templo. Devolvió las segundas al cubo y se fijó en que la anciana se paraba para cerrar el paraguas y sacudirle el agua. Las puertas se cerraron otra vez antes de que la mujer tuviera tiempo de cruzarlas. Oyó un sonido muy delicado (¡ping!), como si María Antonieta acabara de pedir un pastel haciendo sonar una campanilla (su despido había dejado a la imaginación de Genevieve sin nada que hacer, libre para divagar).
Y de repente el mundo se oscureció. Por completo, como si alguien hubiera apagado el interruptor del sol. Y debió de desenchufar algo también, porque, además, se extinguieron todos los diminutos destellos de colores de los pilotos de las máquinas y dejaron de oírse los zumbidos y rumores que indicaban la existencia de vida electrónica. Las alarmas de incendios, las cajas registradoras, los congeladores, las neveras y los rociadores contra incendios se quedaron sin vida. No había luces de emergencia ni nada que despidiera una mínima luz que supusiera un leve consuelo. Tampoco se colaba ni un leve rayo de luz del día por las puertas automáticas. Había oscuridad total dentro y fuera. Durante un momento Genevieve creyó que se había quedado ciega de repente, y eso que no iba camino de Damasco.
Metió la mano en el bolso y buscó a tientas el teléfono. También estaba apagado.
Tras lo que pareció un silencio muy largo, tan total y absoluto como la oscuridad, la gente empezó a verbalizar su desconcierto. Sonó un patético y bajito «¿Hola?» desde algún lugar cercano a su hombro derecho. «A ver, ¿quién ha apagado las luces?», dijo algún aspirante a gracioso.
También se oyó la voz de un niño pequeño, inquisitiva más que asustada, pero que de todas formas puso nerviosa a Genevieve cuando dijo solo: «¿Mamá?».
«¿Hay alguien ahí?» preguntó otra persona, como si estuvieran todos participando en una sesión de espiritismo. Una mano le rozó el pelo y aquello le recordó al Túnel del terror del parque de atracciones junto al mar de su infancia. Era como si estuvieran jugando una inquietante partida de la gallinita ciega, regida por normas de una rectitud burguesa extrema. Una voz autoritaria se elevó por encima de las demás y recomendó a todo el mundo que mantuviera la calma, aunque, en opinión de Genevieve, nadie había entrado en pánico. Alguien chocó con ella («Perdón, perdón») y se le resbaló la sandía de la mano. La oyó caer con un golpe seco y después rodar, como un planeta que un dios descuidado hubiera desechado.
Al parecer ella no era la única que pensaba que había perdido la vista de repente. «¿Estoy ciego?», preguntó alguien, como si estuviera probando cómo sonaba decirlo en voz alta.
Genevieve pensó en El día de los trífidos. Parecía improbable. ¿Y qué era más probable, una invasión desde el espacio exterior por unas plantas extraterrestres asesinas o un eclipse total de sol? Aunque lo segundo se podía prever, era un acontecimiento esperado, no una calamidad bíblica repentina, ¿no?
El «pulso solar». Había leído algo sobre eso en un periódico meses atrás. Tenía que ver con las erupciones solares. Se produciría un aumento de la actividad de las manchas solares y eso provocaría tormentas geomagnéticas que desconectarían las comunicaciones por satélite y causarían apagones en la Tierra. ¿Especulación o realidad? No lo recordaba. Desde que perdió su trabajo, había desarrollado una tendencia al catastrofismo.
Pero un instante después, tan de repente como se había apagado, todo volvió a encenderse. La gente parpadeó ante el inesperado asalto a sus retinas de las luces del techo y miró a su alrededor confusa, como si estuviera esperando que algo hubiera cambiado durante su inesperado viaje a lo más profundo de la noche en pleno día. No fue así, todo estaba igual que antes. También afuera regresó la luz diurna. Un abrir y cerrar de ojos, eso había sido todo. Un parpadeo del universo.
El supermercado se reinició y el aire volvió a llenarse de los zumbidos y los ruiditos que hacían los insectos robóticos cuando las grandes neveras y las cajas registradoras volvieron a la vida. Las puertas automáticas recuperaron su ritmo de apertura y cierre. Varias personas se apresuraron a dirigirse a la salida, pero la mayoría de los clientes, tras dudar un segundo, retomaron sus compras. De repente comenzó un concierto de tonos de llamada de móvil. Genevieve supuso que todo el mundo quería compartir su experiencia en la oscuridad con los demás. En el pasado habrían escrito cartas detalladas, aunque el suceso ya se habría olvidado para cuando esas misivas llegaran a manos de sus destinatarios. Su teléfono, que todavía tenía en la mano, vibró. Era su madre para preguntarle si estaba bien.
—Gracias a Dios —exclamó y colgó al instante.
Los clientes que habían salido del supermercado estaban arremolinados junto a las puertas, con cara de horror. Genevieve vio a la anciana tumbada de lado en el suelo de hormigón, con el gorro de lana caído y una expresión pacífica en la cara, aunque la fuerte lluvia seguía cayendo sobre ella. Se acercó corriendo, se agachó y le buscó el pulso (otra vez esa palabra). Su madre, que era médico, había insistido en que su hija aprendiera todo lo necesario sobre primeros auxilios («Nunca sabes lo que puede pasar»). Genevieve se levantó y se encontró a su lado a la mujer de mediana edad que iba tan bien preparada para la lluvia.
—¿Ha llamado alguien a una ambulancia? —preguntó y la señora que iba vestida con ropa impermeable (pero que nunca volvería a salir de casa, hiciera el tiempo que hiciese) se limitó a levantar el brazo y señalar, como una profeta silenciosa, la calle de afuera.
Entonces fue cuando ella se dio cuenta de que la conmoción de la multitud no era por la anciana, sino por un horror mucho más grande.
Por todas partes, mirara donde mirase, había gente tirada en el suelo, como si les hubiera dado a todos un ataque de narcolepsia. El vendedor de la revista Big Issue, que siempre andaba pululando junto a la entrada del Waitrose, estaba hecho un ovillo, como un niño pequeño, al lado de las hileras de carritos. Una mujer joven se había quedado en medio del paso de cebra, todavía agarrando el asa de una sillita con un bebé que, igual que la anciana, parecía que se estaba echando una buena siesta. La señora mayor rumana que pedía limosna en la puerta de la tienda todos los días se había desplomado, con la mano aún extendida para recibir las monedas. Había un hombre y su perro tirados en la acera, juntos. Era como una nueva Pompeya.
Algunos coches habían chocado con otros en la oscuridad y unos cuantos se habían desviado hacia un lado de la carretera. En una parada cercana se veía un autobús con las puertas abiertas para dejar subir a los pasajeros. Todos los que había dentro parecía que se habían dormido en su asiento y la gente que iba a subir se había quedado justo donde estaba, formando una cola ordenada, como si fueran fichas de dominó caídas. El conductor seguía tras el volante del autobús fantasma, con la cabeza vencida hacia delante, como si estuviera dando una cabezada mientras esperaba a que subieran los pasajeros más rezagados. Las puertas automáticas intentaban cerrarse, pero se lo impedía el cuerpo inerte de una mujer tendido sobre un escalón, todavía con el bonobús en la mano.
Nadie se despertó. Nadie se puso en pie y sacudió la cabeza, desconcertado por el hechizo repentino que le había afectado, pero que ya se había roto. «Están todos muertos», pensó Genevieve. Todos. ¿De qué? ¿Gas? ¿Un ataque terrorista? (¿En York?) ¿Algún dispositivo acústico, como el que tienen en los barcos para repeler a los piratas? (De nuevo, ¿en York?) ¿O es que todos se habían suicidado en masa con algún veneno, obedeciendo a alguna orden incomprensible, mientras ella pensaba en el precio de la sandía?
Volvió a llamar a su madre, pero cuando le respondió, ella solo murmuró algo sobre «un triaje» y colgó.
Pero… no todos estaban muertos. Ninguno de los que estaban en el interior del Waitrose había fallecido, por ejemplo, y cuando Genevieve miró a su alrededor vio que había gente que seguía viva dentro de algunos coches, en las tiendas y en otros autobuses. Todas las personas que habían permanecido en un interior. Tras unas puertas cerradas. Mientras que todos los que estaban fuera…
Dios bendito… ¡El patio del colegio! Mabel. Genevieve se tambaleó al pensarlo, como si hubiera recibido un golpe real, físico. Trastabilló y estuvo a punto de tropezarse con el cuerpo de un hombre que todavía llevaba en la mano inerte un paquete de beicon. Echó a correr, empujando a los vivos y esquivando a los muertos, con la agilidad de la jugadora de hockey del equipo regional que fue en sus tiempos.
—Entonces… —empezó a decir Genevieve vacilante, porque no quería despertarle recuerdos alarmantes—, ¿qué ha pasado en el cole?
—Los pequeños tenían miedo —dijo Mabel.
—Tú eres pequeña también.
La niña hizo una mueca.
—No lo soy. La señora Gillette ha dicho que hemos sido muy valientes.
Se habían producido bajas periféricas. El guardia de tráfico escolar que estaba de turno y un ayudante de profesor que llegaba tarde. Y Genevieve había tenido que esquivar el cuerpo del subdirector, tirado justo delante de las puertas del colegio. Un fumador que había pagado un precio muy alto por su vicio.
Mabel y ella se fueron corriendo a casa. Por si volvía a pasar.
Comieron alubias de lata con tostadas. Genevieve miró por la ventana y vio un gorrión que se posó en la casita para pájaros del jardín comunitario de su casa. Empezó a picotear nervioso las miguitas que uno de sus vecinos ancianos echaba todas las mañanas. ¿Por qué se habían librado los pájaros? Una vecina de edad avanzada estaba despatarrada en el camino con su pequeño terrier al lado, tan fiel en la muerte como lo había sido en vida. Genevieve pensó que enterrar a todos esos muertos iba a ser un problema.
—¿Qué? —preguntó Mabel.
—Nada.
En la televisión, presentadores y expertos no hacían más que hablar del apocalipsis. Lo ocurrido fue algo a nivel mundial y duró exactamente cinco minutos. Un suceso cataclísmico, más sobrecogedor por su atrocidad que nada que hubiera ocurrido nunca antes en el planeta, como medio millón de Krakatoas o cien mil Hiroshimas. «El fin de la civilización como la conocemos.» El mayor desastre desde la desaparición de los dinosaurios. La peste negra había acabado con un tercio de la población mundial, pero solo había matado a personas (¡solo!), mientras que la Oscuridad (así la llamaban en esos momentos) no había discriminado a la hora de elegir a sus víctimas.
Habían perecido miles de millones de animales de granja que estaban libres en los campos; solo los cerdos y los terneros estabulados habían sobrevivido. Los niños que estaban en las zonas de juegos y en las calles habían fallecido, pero se habían salvado los peores pedófilos y asesinos porque vivían encerrados en la cárcel. Los mineros que buscaban diamantes lo habían esquivado, pero los marineros de los barcos pesqueros no. Los más pobres habían muerto en grandes cantidades. En las enormes extensiones de chabolas de Karachi, Lagos o Ciudad del Cabo recogían los cadáveres con buldóceres. La mitad de la población de África y de la India había desaparecido. Todos los animales del Serengueti, la Antártida y los bosques tropicales de Malasia también.
Los aviones habían caído del cielo como pájaros acribillados, aunque algunos se habían salvado milagrosamente porque habían quedado planeando mientras duró el apagón y después recuperaron la energía y pudieron seguir su viaje. Ciclistas, paseadores de perros, equipos de críquet, gente que tomaba el sol, turistas en el Gran Canal. La princesa Ana. El primer ministro. Todos muertos. En Estados Unidos la mayor parte de la gente estaba durmiendo cuando pasó la primera vez, aunque al parecer solo hacía falta una ventana abierta (aunque fuera nada más que una rendija) para que la Oscuridad se colara. Nadie se explicaba cómo habían sobrevivido los pájaros.
Había muchísimas teorías. Eran, en orden de popularidad: un ataque relámpago extraterrestre; un nuevo tipo de plaga; un sacrificio de Dios; uno de Gaia; un agujero en el continuo espaciotiempo (esta es la que después evolucionaría hacia la teoría de El Vacío, por supuesto); un aumento (o un descenso brusco) del magnetismo de la Tierra; o unas miasmas venenosas que emanaban de Venus. «Una prueba terrible», dijo el arzobispo de York, al que se criticó por ser demasiado bíblico. «Hay fuerzas demoníacas implicadas», aseguró el papa, lo que alarmó a todos, no solo a los católicos.
Por todo el planeta la gente provocó disturbios, saqueó y se hizo con reservas de suministros básicos. Como haría cualquiera. Genevieve pensó en todas las cosas útiles que podría haber comprado en el Waitrose cuando estuvo allí y tuvo la oportunidad. A esas alturas las estanterías estarían vacías, ya no quedaría nada, ni la sandía más cara.
No solo habían quedado los pájaros, también las abejas. Nadie entendía por qué, pero todos se sentían agradecidos (la polinización y demás). Muchos científicos, que habían sobrevivido porque estaban encerrados en sus laboratorios, no tardaron en ponerse a buscar la razón para el ilógico poder de permanencia de los pájaros y las abejas (nadie previó el problema en que acabarían convirtiéndose).
La recién ascendida viceprimera ministra apareció en antena, disfrutando del poder que le daba el cargo, e instó a todo el mundo a que mantuviera la calma y no entrara en pánico. Sonaba como el hombre del supermercado. Se invocó el espíritu del Blitz. Genevieve apagó la televisión.
—¿Volverá a pasar? —preguntó Mabel.
—Espero que no.
Pero se repitió. Al día siguiente el universo parpadeó otra vez. Y muchos de los muertos en aquella ocasión fueron personas que estaban enterrando a los que murieron durante el primer parpadeo.
Duraba cinco minutos y ocurría cinco minutos más tarde cada día. Como un reloj. La gente agradeció la regularidad. «Se pueden sincronizar los relojes con su hora.» Pero, al mismo tiempo (por así decirlo), las implicaciones de esa precisión casi mecánica eran inquietantes. Algunas personas aseguraban que oían un tintineo de campana justo antes de que ocurriera, pero, a pesar de que se hizo una investigación exhaustiva, nadie encontró pruebas de su existencia.
La gente que quedó se adaptó. Las últimas ascuas de las congregaciones religiosas que quedaban recibieron un soplo de vida, porque muchos recurrieron a la religión para buscar respuestas, mientras que otros se hundieron en la apatía.
Genevieve se preguntaba qué harían si un día la oscuridad llegaba, pero no se iba de nuevo.
Quedaban cinco minutos para El Vacío de ese día. El anciano estaba cansado de revisar ventanas y puertas en busca de grietas o agujeritos, de mirar el reloj James Thompson del vestíbulo (su reloj de muñeca se rompió y no se molestó en llevarlo a arreglar), de tener miedo a todo. Habían tenido la oportunidad de empezar de nuevo en el mundo, pero estaban fracasando inevitablemente. Su hija Barbara estaba muerta, pillada por El Vacío mientras intentaba ayudar a alguien. Aunque su nieta y su bisnieta todavía estaban vivas, gracias a Dios.
La perra gimió con tristeza. Él intentó leerle la mente. ¿Qué querría ella? Más o menos lo mismo que él, supuso.
—Vamos, vieja amiga —dijo y ambos salieron al jardín.
Una sombra pasó sobre sus cabezas. Un enjambre gigante de abejas, insectos que se habían convertido en un maldito problema últimamente.
La perra montaba guardia a su lado, esperando con confianza lo que iba a pasar. El anciano extendió la mano y le acarició la cabeza.
—No te preocupes, Meg, vieja amiga —la tranquilizó—. Todo pasará muy rápido.
Resultó que el reloj James Thompson iba atrasado, así que, cuando El Vacío llegó, los pilló desprevenidos.
Un día en el hipódromo
El caballo gris, que pasó caminando con desgana junto a Franklin en la ronda de presentación, no parecía un buen candidato. Tenía la cabeza gacha y un aire triste, como si hiciera tiempo que hubiera llegado a la conclusión de que la existencia era un absoluto sinsentido. Si hubiera podido hablar, habría clavado la mirada hastiada en Franklin y le habría dicho: «No sé ni por qué me molesto». El caballo se llamaba Arthelais y era una posibilidad remota, que tenía las apuestas 100 a 1 en su contra; había hecho ocho salidas, pero nunca se había clasificado: un perdedor de cabo a rabo. Ya tenía un casco en la fábrica de pegamento. Franklin suspiró. Él iba siempre con el gris.
Llevaba apostando a los perdedores toda la tarde. El propio acto de hacer una apuesta le alteraba el ritmo cardíaco, como si se produjera una fluctuación en la corriente eléctrica de su cuerpo. Era jugador. No tenía adicción a las carreras de caballos, solo sentía una atracción irrefrenable. Cada apuesta era un nuevo comienzo y todas las veces había una oportunidad. Y, como Franklin sabía bien, las oportunidades eran la materia a partir de la que, mucho tiempo atrás, había construido el universo un grupo de monos que intentaban escribir un soneto shakesperiano en unas máquinas de escribir antiguas.
Llovía como si el cielo tuviera goteras, una llovizna norteña, de las que iban calando muy sutilmente hasta el fondo del ser. Había llovido a cántaros toda la noche y por eso declararon de forma oficial que la pista del hipódromo estaba en condiciones difíciles, lo que provocó que varios entrenadores retiraran sus caballos en las carreras anteriores.
Aquel no era un hipódromo de los que se consideraban exclusivos. Los caballos que corrían en aquella pista eran los peores de su categoría, estaban a un paso del matadero, y en el aire flotaba el olor a hamburguesas y cebolla quemada. La mitad de la gente que pululaba por allí mostraba más interés por el bar que por lo que ocurría en las carreras. El día anterior, por el contrario, había estado en Knavesmire, en York, donde corrían jockeys y caballos de fama mundial en las carreras programadas. Y en aquel lugar a lo que olía por todas partes era a dinero: fortunas de Londres y del petróleo de Oriente Medio, nada que ver con los grupos de empresarios regionales que se reunían de vez en cuando para hacer apuestas conjuntas y darles a sus mujeres el día libre, que era lo que lo rodeaba en aquel momento.
En York el dinero fresco fluía a borbotones, pero allí lo que se veía eran billetes sucios que salían arrugados de los bolsillos de atrás de la gente. Pero en ambos hipódromos las mujeres eran similares. Caras o baratas, habían salido de casa vestidas de una forma tan poco práctica que le habría extrañado incluso a su madre. Era todo por aparentar, suponía Franklin, el teatrillo del hipódromo. Una cosa más que apreciaba su alma aficionada al vodevil.
Algunos de sus mejores recuerdos de infancia estaban relacionados con los hipódromos. Era uno de los pocos lugares en los que se sentía en casa. Dos días antes había estado en Ripon, al día siguiente iría a Wetherby y después a Thirsk. Una tournée por el norte, como un artista o un poeta lakista. Tenía una semana de vacaciones y así era como había elegido pasarla.
Detrás del caballo gris apareció uno negro enorme que se llamaba Nobody’s Darling. No tenía un gran palmarés que lucir (cuatro salidas el año anterior y solo una clasificación), pero era un animal negro brillante, sin timidez a la hora de mostrar su personalidad, que no dejaba de poner los ojos en blanco, como un mal actor intentando fingir malicia. A Franklin le trajo a la mente al caballo de Dick Turpin, Black Bess. El día anterior, antes de las carreras, había ido al museo del Castillo de York, donde se enorgullecían de tener una celda en la que el propio Dick Turpin había pasado su última noche en este mundo antes de que lo colgaran en Knavesmire, que ya era un hipódromo entonces, pero que a la vez funcionaba como lugar de ejecuciones. Bestias en la pista y en la horca. Y lo más seguro es que no se diferenciaran mucho.
Franklin se tumbó en el camastro de hierro e intentó imaginarse cómo sería estar ahí, esperando la ejecución. Ser el hombre condenado.
—¿Está bien? —le preguntó una voz infantil.
Él abrió los ojos y encontró a un niño bastante pequeño a su lado, mirándolo con el ceño fruncido.
—Depende de lo que tú consideres «bien» —contestó.
—Me llamo Hawk —se presentó el pequeño y le tendió una mano.
Franklin se incorporó con dificultad, se sentó (la cama de un hombre condenado era incomodísima y supuso que era algo buscado a propósito) y le estrechó la mano que le ofrecía. Había algo en aquel niño, muy serio y a la vez con muchas ganas de complacer, además de extremadamente bien educado, que le recordaba a él cuando tenía su edad.
—Yo soy Franklin —respondió. El niño parecía demasiado pequeño para andar por ahí solo—. ¿Has venido con alguien? —preguntó.
—Depende de lo que usted considere «alguien».
Sí, sin duda le recordaba a él. La conversación no continuó porque un par de turistas estadounidenses eligieron justo ese momento para entrar en la celda en busca del fantasma de Dick Turpin.
—No está aquí —señaló Hawk servicial.
Cuando era niño, Franklin jugaba muchas veces a ser forajido. Se plantaba delante de los amigos de su madre y exclamaba, en lo que él creía que era un tono muy amenazante, a pesar de su ceceo infantil: «¡La bolsa o la vida!». El grupo de amistades de su madre era bastante heterogéneo y vulgar y estaba formado sobre todo por miembros de la realeza de poca importancia, estrellas de la pantalla británicas y gente extravagante de toda clase. Todos ellos respondían sin dudar a sus amenazas y le entregaban sus baratijas y algunas monedas, un botín que lo hacía sentir exultante, porque era una señal tanto de atención como de recompensa, cosas que él notaba que le faltaban y mucho. «Qué mono», oía que decían todos cuando se alejaba cabalgando sobre su imaginario Black Bess.
Los que debían vigilar su moral no se esforzaron demasiado para dirigirlo hacia el estrecho y recto camino de la honorabilidad. Su madre era famosa por haber estado implicada en un turbio escándalo sexual cuando era joven («La inmoralidad de la alta sociedad, cariño», decía en su defensa, como si eso supusiera alguna diferencia) y su padrastro Ted (uno de los muchos que había tenido, pero su favorito con mucha diferencia) al final resultó no ser más que un impostor.
La vida de Franklin, ab ovo,




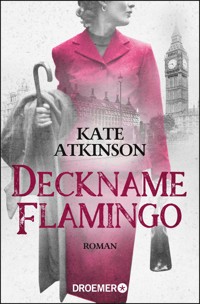

![Expedientes [AdN] - Kate Atkinson - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4e4396013580a453dba6407e66fd58da/w200_u90.jpg)