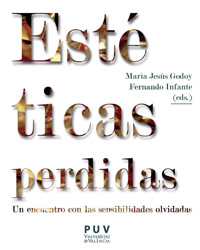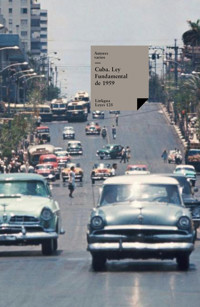Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Esqueleto Negro
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Siempre se ha dicho que el terror tiene mil caras, o expresado de otra forma, el miedo puede llegar a nosotros a través de múltiples manifestaciones… El terror más clásico es el pavor que sentimos hacia los entes sobrenaturales como los espectros, vampiros, brujas, demonios, zombis y otros terroríficos seres del más allá, pero también podemos citar el terror psicológico, el terror a los aliens o extraterrestres, el terror bizarro que probablemente es el más extravagante de todos…. Bien, pues todos estos horrores se encuentran de una u otra manera plasmados en esta sensacional recopilación de relatos de terror, todos, incluido el que puede ser tal vez el terror más espeluznante de todos, el miedo al ser humano. Y ya no es solamente la escalofriante aparición de muertos vivientes, aliens, brujas o sanguinarios asesinos, lo que realmente hace diferente a este libro es la maestría con la que cada uno de los 26 autores que componen la recopilación nos conduce a un insólito mundo que pone los pelos de punta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antología de relatos de terror
I Certamen de relatos Esqueleto en el sotano
Primera edición. Marzo 2022
© Editorial Esqueleto Negro
www.esqueletonegro.es
ISBN Digital 978-84-124485-3-5
Queda terminantemente prohibido, salvo las excepciones previstas en las leyes, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y cualquier transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de propiedad intelectual.
La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual según el Código Penal.
RELATOS
UNA AMIGA PARA DU
Noa de la Croix
Bajo las hojas
Pedro Luis Grau García
LA JOYA
María José García Menéndez
AÚLLAN LOBOS EN LA Noche
Adela Orellana Durán
CUERNO DE CIERVO
Leo Rodrigo
Detrás de ti
Iván R. Rebaque
ELPRECIO DE UNA VIDA
Gin el Bardo
EL VIOLINISTA
Vincent LaFey
Entre las cabañas
Patricia Ambrós
Javier
Aitor Díaz Pérez
La génesis del miedo
Javier Cabello Urquia
La huésped
Jaime Vázquez Poves
La sangre llama: historia de una morcilla
Rosa Garrido
MARIPOSAS NEGRAS
Patricia Mella Hevia
Mi condición
Javier Arón
NI UNA GOTA DE SANGRE
Lara Berlana Martínez
Ofelia
Inspiración Sister
PRIMERAS NECESIDADES
Noelia Castillo
Que viene El Coco
Rocío Stevenson Muñoz
¿QUIERES JUGAR CONMIGO?
Sandra Gómez Moreno
SacrifIcio
Silvia Benedito Carrasco
Sucedió en Halloween
Catherine Täger Pérez
Todas están vivas
José Martínez Moreno
UN AÑO Y DIEZ MESES
Daniel Vera Mateo
UN EXTRAÑO PREFACIO8
Francisco Javier Fontenla García
Un fInal sorpresa
Juan Miguel G. S. Sánchez
UNA AMIGA PARA DU
RELATO GANADOR
Noa de la Croix
Una gratificante sensación de complacencia me embargó cuando, desde el ventanal de la casa que siempre había soñado, contemplé el Cabo Tormentas. Había logrado mi sueño: la casa era mía. No en las circunstancias que me habría gustado, pero, lo que me importaba era haber cumplido mi deseo. Qué poco podía imaginar entonces que aquel lugar sería mi perdición.
Su pétrea fachada geométrica, musgosa por el paso del tiempo y el efecto de la humedad, me había atraído como un imán desde que tengo memoria. Cuando, de niña, pasaba por delante de ella con la bicicleta, algo dentro de mí se sacudía. Una especie de afinidad había nacido entre ambas hacía casi cuarenta años. En aquella época mis padres no me dejaban venir hasta aquí. Es una zona traicionera: cualquier despiste te puede hacer resbalar y caer al mar. Pero mi ímpetu juvenil silenciaba sus preocupaciones y siempre que podía me acercaba para admirar la vetusta construcción, dejando volar mi imaginación desbordante inventaba fantasmas: rostros etéreos asomados a los ventanales ojivales, observándome con gravedad, mientras yo, agradablemente asustada, corría con mi bicicleta intentando huir de su mirada evanescente.
Han pasado muchos años desde entonces. Ya no soy aquella niña fantasiosa; sé que no existen las casas encantadas, en las que aterradoras voces susurran por los pasillos a mediaNoche. Aunque me resisto con todas mis fuerzas a esta convicción racional: no en vano soy escritora de terror.
Adoraba la casa no solo por la entrañable vinculación infantil, por su aspecto gótico y siniestro, sino porque de veras era la más hermosa de cuantas he visto.
—¿Puedo ayudarle con alguna otra cosa?
Perdida en mis divagaciones, casi me había olvidado de Andrés, el dueño de la inmobiliaria, que me había ayudado con la compra, acompañándome él mismo, o su compañera Ana, cada vez que tenía que ir a la casa.
—¡Oh!, perdona, Andrés. Se me había ido el santo al cielo. No, la verdad es que está todo perfecto.
En realidad estaba deseando quedarme sola, prepararme una cena ligera y acostarme. Las mudanzas son complicadas, y, la mía, por las funestas circunstancias que se dieron, lo fue aún más.
Andrés se giró hacia mí sin saber muy bien qué hacer con sus carpetas. Parecía que se hubiera quedado pegado al suelo.
—Verás, Laura: no quiero parecer entrometido, pero no me gustaría dejarte aquí sola. Después de lo que ha sucedido y del estado en el que encontramos la casa, me quedaría más tranquilo si llamases a un amigo. A lo mejor estoy diciendo tonterías.
El volumen de su voz se iba apagando conforme hablaba, hasta que el final fue un murmullo, como si se arrepintiera de cada palabra según la decía. Poniéndome en su lugar, comprendía que tuviera un mal sabor de boca. Hace años dejé un aviso en su inmobiliaria para que, si en algún momento esta casa salía a la venta, me lo hiciera saber. Al cabo de los años, me llamó para informarme de que la propietaria había fallecido y los parientes, que vivían en Inglaterra, querían dejarlo todo vendido y arreglado cuanto antes. Yo acepté de inmediato y, además, debido a la urgencia de la venta, con un precio ventajoso. Pero, pese a las prisas y mi entusiasmo, antes de firmar las arras, Andrés me confió que la dueña de la casa, Elizabeth Darkwaters, una anciana que vivía sola había fallecido en su cama sin que durante mucho tiempo nadie se percatara de este hecho. La descubrieron una mañana, cuando hasta allí se acercó un chico haciendo deporte y decidió llamar a la policía, alarmado por el hedor que emanaba de la vivienda. Desde el día del fallecimiento, los procesos de la degradación habían seguido su curso en silencio. Cuando la policía y el juez pusieron un pie en el recibidor, los gases de la putrefacción, la pestilencia y los gusanos les hicieron volver hacia atrás entre arcadas. Era un buen gesto que me hubieran avisado antes de comprometer la venta, pero las tristes circunstancias en las que la pobre señora Darkwaters dejó este mundo no me afectaban en absoluto; mi deseo por adquirir la casa no se vio mermado. Un importe adicional por la limpieza no era gran molestia.
—No te preocupes, Andrés; de verdad —le confirmé con una sonrisa—. Estaré de maravilla. Además, me siento dolorida por el cansancio. Voy a caer redonda.
Pese a mi total despreocupación, Andrés no variaba un ápice su gesto intranquilo. Parecía que no había terminado de decir lo que fuera que tuviera que decirme.
—No sé si sabes… En fin, ha salido en los periódicos… —Andrés tartamudeaba, azorado, hasta que, aclarándose la voz, me anunció que desde hacía unos años se habían verificado varias desapariciones de mujeres en la zona. La policía no había encontrado la menor pista y sobre el suceso se sabía extendido el velo negro del misterio que acompaña a los casos irresolubles.
—Y, ¿no podría ser que hubieran sufrido algún accidente? —inquirí, mientras mis dedos acariciaban las teclas del piano, que emitió un armonioso quejido—. Las zonas cercanas a los acantilados, con este aire y la humedad del terreno, son peligrosas.
—Podría ser —musitó Andrés perdiendo su mirada en el mar, que ahora no era más que una mancha negra—. Pero habrían encontrado los cuerpos. O tal vez no. Este mar en invierno es brutal. Bueno —suspiró, mientras se giraba hacia la salida—, cuídate, Laura, y, para cualquier cosa, nos llamas a Ana o a mí.
Cuando Andrés se hubo marchado tomé conciencia del extraño silencio de la casa. No era solo la ausencia de ruido o sonidos: era algo más. Parecía el silencio artificial que se procura un depredador antes de abatir a su presa. A solas, el extraño olor que desprendía la vivienda también parecía acentuarse de forma inexplicable. La reminiscencia del olor a putrefacción y a violetas. Aproveché el primer momento de tranquilidad para observar la pintoresca decoración. La familia de la señora Darkwaters no solicitó llevarse ni enseres ni recuerdos. En realidad no querían saber nada de la pobre mujer, más allá de lo estrictamente legal. Resultaba evidente que la habían repudiado en vida y también en muerte. Por primera vez, reparé en cada una de las piezas que colmaban muebles y estanterías. Aquel lugar parecía dejar en suspenso la realidad; era un agujero de gusano que comunicaba con otra época. Elizabeth, en su juventud, había sido artista de circo. Trabajó durante mucho tiempo en un espectáculo de variedades llamado Bizarre Circus, que, cincuenta años atrás, recorría el sur de Inglaterra. Su última parada fue un pueblo cercano a Cabo Tormentas, cuando se disolvió la troupe. En un principio, buscando su lugar como actriz dramática, actuaba de doble de Bette Davis, con quien compartía un parecido razonable, además de nombre de pila. Después, viendo sus expectativas frustradas, siguió en el circo a modo de cantante, ayudante de mago, haciendo guiñoles y lo que se fuera terciando.
Sobre la mesa del rincón se disponían numerosas fotografías en blanco y negro, en las que aparecían segundos congelados de aquella fantástica vida. Elisabeth aparecía en muchas de ellas. En una imagen estaba colgada del brazo del hombre forzudo; en otra, encadenando a la mujer barbuda, quien sonreía observando un tanque de agua. En casi todas las fotografías se veía junto a ella un hombre gigantesco que cubría su rostro con una máscara. Más retratos bellamente enmarcados de personajes peculiares se distribuían a lo largo de las paredes del salón: acróbatas, titiriteros, contorsionistas. Sonrisas maquilladas que transmitían la magia de lo fugaz, la belleza de las cosas muertas cuando estaban en su esplendor.
Junto al ventanal se acomodaba una gramola antigua, al lado de una magnífica colección de cajas de música. Sombreros y chisteras. Muñecos de ventrílocuo con los ojos inconmensurablemente abiertos. El resultado de aquella vida errante y poco convencional era un bazar de objetos siniestros a la vez que bellos que rememoraban Noches deslumbrantes de color y maquillaje, extravagantes bailes y la música de pianos desafinados. Un hogar que transmitía la tristeza de un circo desahuciado. La desolación de un parque de atracciones abandonado, en el que girase todavía un carrusel vacío.
Ya era muy tarde. Subí a mi habitación, donde la decoración no variaba mucho. El tocador de Elisabeth era el de una verdadera corista: un espejo cuadrado enmarcado en madera, de rojo brillante, y rodeado de deslumbrantes apliques. Apagué las luces y, cuando ya me estaba adormilando, sentí una extraña desazón. La satisfacción por haber adquirido la casa se marchitaba y solo quedaba un pesado malestar. El aire se condensaba. Levanté el visillo de la venta. Afuera, solo la oscuridad inescrutable, que era barrida regularmente por la luz del faro al ritmo de un corazón palpitante. Recordé que en aquella misma habitación en la que me encontraba había fallecido Elisabeth. Qué por el suelo de madera, ahora pulida y brillante, gruesos y viscosos gusanos se habían dado un festín, chapoteando en miasmas fúnebres. Pese a conocer lo ocurrido antes de iniciar el proceso de compra, era ahora, en la soledad de mi cuarto, a varios centenares de metros de la casa más cercana, cuando ese hecho adquirió forma de mal sueño y se filtró en mis pensamientos como agua pestilente. Entonces, comencé a escuchar ruidos. Crujidos. Si aguzaba el oído, sentía una especie de respiración. Un murmullo ininteligible brotaba de las paredes. Casi distinguía voces. Imaginaba a Elisabeth, abriendo la boca y los ojos, esforzándose en vano por advertir a alguien de que se estaba muriendo.
Du no saldrá esta Noche. Todavía tiene amigas. Se quedará en casa.
Fuera no hay nada para Du. Gritos.
Apenas pude conciliar el sueño. Por la mañana me encontraba agotada. Debía ir a encargar unos muebles, pero para eso tenía que arreglarme, coger el coche y desplazarme hasta la ciudad. Tal vez, decorando la casa a mi gusto me sentiría más cómoda. Si ese constante aroma a violetas podridas se disipase, tal vez podría apartar de mis pensamientos el rostro de Elisabeth.
En contra de mis verdaderos deseos por salir y realizar las gestiones pendientes, mi cuerpo se negaba a moverse. La casa me había hecho su presa. Pasé todo el día tumbada en el sofá, tomando café, mirando mi máquina de escribir y sin redactar una sola frase. Cuando quise darme cuenta, el salón estaba en penumbra. El día se había ido en un suspiro. Me preparé un bocadillo y, esta vez, junto con el vaso de agua, tragué una pastilla para dormir. Nada fuerte. Necesitaba descansar. En cuanto hube terminado la cena subí a mi habitación y me dormí enseguida. El aroma a violetas me molestaba cada vez menos. Solo oía los ruidos normales de una casa centenaria batida por el fuerte viento.
Du llora. Te lo prometo. Al final no saldré. Estaré aquí contigo. Aunque ya nos queda poco tiempo. Alguien llama a la puerta.
De pronto, en mitad de la Noche, me desperté, como si alguien me hubiera zarandeado. Con el corazón desbocado y casi sin respiración, estuve a punto de gritar. Recordé entonces que era un ruido lo que me había despertado. Un golpe sordo. No me atrevía ni a pensarlo, pero tenía la sensación de que la puerta de la calle se hubiera cerrado de golpe. Temblando, levanté el visillo de la ventana y en ese momento lo vi: delante de mi casa, una enorme silueta negra, se desplazaba con un andar lento, vacilante. ¿Era real o estaba soñando? Atisbando hasta donde dolían los ojos creí ver algo que se movía. Una sombra había salido de mi casa. El haz de luz del faro barrió la escena, dejando tras de sí una oscuridad más insondable aún.
Estaba demasiado cansada para entender lo que pasaba. Demasiado alterada para poder conciliar el sueño. ¿Quién podría rondar por los alrededores del acantilado en plena madrugada? Empecé a construir historias inverosímiles en mi cabeza que solo conseguían asustarme más mientras la oscura forma que creía haber visto se desfiguraba y crecía.
El día siguiente transcurrió con la morosa apatía que produce la somnolencia. Tenía trabajo y plazos que cumplir, pero mi cabeza era una cesta vacía. Mientras miraba la máquina de escribir con la mente en blanco, un timbre estridente me sobresaltó. Aquella llamada fue el preámbulo a la pesadilla. Era Andrés. Llamaba para contarme que la Noche anterior había desaparecido su compañera de la inmobiliaria, Ana. Salió después del trabajo para hacer unas compras y nadie volvió a verla.
—Ana es muy responsable. Es impropio no dejar ni un aviso en casa. Tal vez la has visto en algún comercio o tomando algo… Cualquier dato sería de valor.
Me quedé paralizada, con el auricular sobre mi oreja, sin poder articular palabra.
Había conocido a Ana en la notaría el día que compré la casa. Una chica de pelo largo rubio, de unos veinticinco años. Un aire helado me recorrió la columna. Un portazo. Una enorme sombra avanzando, aproximándose al pueblo.
—Lo siento mucho, Andrés. La verdad es que apenas he salido. Hace días que no veo a Ana. Esperemos que exista una explicación y vuelva pronto —musité, mientras sentía temblar mi voz.
Nada más colgar supe que la silueta negra estaba relacionada con la desaparición de Ana. Una certeza inexplicable me lo señalaba. Todo a mi alrededor parecía crujir, respirar, sangrar.
Movida por un impulso incontenible, recorrí todas las habitaciones, mirando en cada rincón, atisbando en sus cien sombras, revolviendo los muñecos. ¡Maldita sea! Allí había alguien más. Debí tocar algo sin querer, porque la gramola se encendió sola y empezó a sonar a todo volumen una melodía infantil que sabía a manzanas bañadas en caramelo. Me percaté de que era en la planta baja donde se acentuaba ese aroma vagamente corrompido, maquillado por perfume de violetas. Descendí un piso mientras seguía escuchando la extraña melodía, hasta que llegué al sótano, que no era más que una pequeña estancia donde se acumulaban paraguas rotos y utensilios de limpieza llenos de polvo. Entonces, me pareció escuchar un murmullo. Me recordaba a una nana. ¿Estaría perdiendo la cabeza? Fue en ese momento cuando lo descubrí. En el suelo vi una argolla metálica, y, sin pensarlo, tiré de ella. Con inesperada facilidad se abrió una trampilla al tiempo que un hálito pútrido me envolvía. Yo pensaba que el olor de la casa era una reminiscencia del tiempo en el que había albergado el cadáver de Elisabeth; ahora me daba cuenta de que, en realidad, la pestilencia provenía del sótano. En penumbras, descendí una pequeña escalerilla de madera, y lo que vi a continuación me congeló la sangre en las venas. Mi cabeza se llenó de hielos punzantes que me impedían pensar. Me hallaba en una habitación infantil, decorada con multitud de muñecas antiguas y marionetas de ventriloquía que parecían seguirme con la mirada. En el centro del cuarto yacía un hombre gigantesco tumbado sobre una camita con dosel, que apenas servía para sostener su tronco. Entre sus brazos acunaba con mimo el cadáver de Ana, mientras le cantaba o le contaba un cuento susurrado. Pero lo que convertía la escena en algo aún más siniestro y bizarro era que los ojos de la pobre chica habían sido remplazados por los de un muñeco. Esos ojos habían atrapado mi alma; no podía dejar de mirarlos mientras, a mi alrededor, el mundo se difuminaba. El hombre se giró, y ajeno a mi espanto, declaró:
—Du ha cambiado los ojos porque se habían apagado. Así brillan y me miran sin llorar.
Tenía la voz grave y susurrante, pero fue subiendo el tono hasta que se convirtió en un grito agudo:
—Así brillan y me miran sin llorar. Así brillan y me miran. Sin llorar. Así brillan y me miran. ASÍ BRILLAN Y ME MIRAN SIN—LLOOO—RAR.
Me tapé los oídos con las manos. Su forma de hablar era enloquecedora. El terror me paralizaba y solo podía estar allí, pretendiendo no ver lo que se mostraba a mis ojos. El hombre era un gigante, con la piel lechosa; sus labios amoratados dejaban entrever unos dientes equinos. Me recordaba al monstruo de Frankenstein. Era evidente que padecía de acromegalia, igual que el hombre de la fotografía.
En ese momento pensé que estaba teniendo una horrible pesadilla. No podía ser verdad. No era real. Animada por la posibilidad de despertar, me giré para salir por donde había entrado, y entonces, con una rapidez impensable, se alzó de la cama y, alargando uno de sus interminables brazos, cerró la trampilla. Un golpe atronador me hizo comprender que lo que vivía era la realidad.
—¡NOOOO! —aulló, aturdiéndome—. Tú aquí con Du —sentenció, al tiempo que las palabras reverberaban en la pequeña habitación—. Du tiene amigos, pero al final se estropean. Aunque cambie los ojos. Aunque Du ayude, se rompen —gimió finalmente, ya más calmado, señalando al fondo de la habitación.
Instintivamente, me giré hacia el rincón donde señalaba. Era imposible no mirar una vez te lo habían señalado. En la esquina de la habitación había un gran cajón de juguetes, sobre el que se disponían desmadejados unos muñecos. Sin embargo, fijándome mejor, conseguí distinguir que no eran exactamente títeres, o no por completo. Entre escalofríos que me revolvían el estómago hasta la náusea, pude apreciar que algunas partes de los muñecos tenían un color marrón apergaminado, diferente al de las brillantes telas que los conformaban. Tras unos segundos de total quietud, comprendí que lo que creí eran muñecos, eran en realidad partes de un cadáver momificado cosidas a trozos de trapo, formando un collage de horror. La piel cerúlea, tensa, se distinguía de la tela de llamativos colores en un contraste turbador. Los rostros estáticos, conservaban aún una mueca de rígida crispación que les dotaba de una cualidad aún más inquietante. La mirada inerte y esplendorosa que devolvían los cadáveres con sus ojos de plástico definía un terror incomprensible.
—Ahora serás mi amiga —anunció de nuevo en susurros, acercando su boca a la mía.
BAJO LAS HOJAS
RELATO FINALISTA
Pedro Luis Grau García
Mis manos aferran con fuerza el volante, mis ojos miran fijamente a la calzada, pero mi mente está lejos de la larga y oscura cinta de asfalto que se extiende ante mí. Y es que no puedo dejar de pensar en lo que he visto o, mejor dicho, en lo que he creído ver. Unos pocos kilómetros más atrás, donde la carretera atraviesa un frondoso bosque de sicomoros, me ha parecido distinguir, asomando del espeso manto de hojas que cubría el suelo junto al arcén, un antebrazo. Ha sido una visión fugaz, borrosa… Por eso intento convencerme de que en realidad solo se trataba de una rama caída que, bajo la menguante luz del ocaso y debido a la velocidad, mi imaginación ha confundido con dicha extremidad. No obstante, en aquel momento me he asustado. Un escalofrío ha recorrido todo mi cuerpo y he estado a punto de parar el coche para acercarme a comprobarlo.
Al final me ha faltado el valor para hacerlo.
«Y si es la víctima de algún asesino que todavía ronda por ahí. Tengo esposa e hijo. Si me pasara algo… Ellos me necesitan», me he dicho a mí mismo para justificar mi cobarde decisión. Sin embargo, no puedo evitar pensar que aquel antebrazo quizá pertenezca a alguien malherido. A lo mejor, si doy la vuelta, todavía puedo salvarle. La carretera está desierta a estas horas. Si yo no acudo en su ayuda es muy probable que nadie más lo haga hasta que ya sea demasiado tarde.
«No. Es solo una rama. Tiene que serlo. Y si no lo es…»
Estoy tan absorto en mi debate interno, que no me percato de que algo surge de entre los arbustos que flanquean la carretera. No es hasta que lo tengo a pocos metros, cuando reparo en el corzo que, sorprendido por la mole de plástico y acero que se le echa encima a toda velocidad, se ha quedado paralizado en mitad del asfalto. Sus enormes ojos negros parecen suplicarme clemencia. En el último momento consigo reaccionar. Doy un volantazo. El coche sale despedido fuera de la calzada. Presa del pánico, piso el freno con fuerza. Los neumáticos chirrían; el vehículo derrapa y comienza a girar descontrolado; el mundo se transforma en un borroso torbellino de formas difusas y manchas de colores; grito aterrorizado. Tras unos interminables segundos, el automóvil se detiene a pocos centímetros del tronco de un solitario sicomoro. Todavía temblando, apago el motor y me quedo inmóvil, con los ojos cerrados y la frente apoyada sobre el volante. El corazón me late tan fuerte que parece que me va a estallar. Cuando el ritmo de sus pulsaciones se calma, salgo del vehículo. Las piernas apenas me sostienen.
Ni rastro del corzo. No veo restos de sangre en mi coche, ni tampoco en la carretera. Parece que he logrado esquivarlo. Antes de regresar al interior del automóvil, inspiro con fuerza el fresco aire del atardecer. A continuación, me siento de nuevo frente al volante, más calmado y agradecido de seguir con vida. Justo en el momento en que me dispongo a girar la llave de contacto, el irritante sonido de mi móvil, vibrando sobre el salpicadero, me detiene. Con el ceño fruncido, cojo el teléfono. Me sorprendo al ver en la pantalla que es mi mujer quien llama, pues he hablado con ella justo antes de iniciar el viaje de regreso.
—Hola cariño. ¿Qué pasa? —pregunto inquieto.
—Oh, nada malo, tranquilo. Ya sé que estás en la carretera y no quería molestarte, pero Marcos ha insistido tanto en que necesitaba hablar contigo…
—No te preocupes, justo ahora había parado a estirar un poco las piernas —miento.
—Ah, genial, así me quedo más tranquila. Bueno, te lo paso, que dice que te tiene que preguntar algo muy importante.
—¡Hola papi!
—¡Hola bichito!
—¿Sabes? Ayer por la Noche vimos bolas de fuego volando por el cielo.
—¿Bolas de fuego? —le pregunto sorprendido.
—Sí. Subimos arriba de todo el edificio y vimos un montón de bolas de fuego. Una pasó muy cerca. Me dio un poco de miedo, pero fue superguay. Ojalá hubieras estado aquí para verlas con nosotros. Mamá, Velvet y yo te echamos mucho de menos.
—Yo también a vosotros bichito, yo también a vosotros —le contesto con ternura y una sonrisa en los labios—. A ver, ¿qué es eso tan importante que me quieres preguntar?
—Pues qué si vas a llegar pronto, porque mañana es mi cumple y voy a estar muy triste si no estás aquí.
—Tranquilo Marcos, pronto estaré en casa. Con un poco de suerte llegaré a tiempo para darte el beso de buenas Noches. Pero, si por lo que sea al final llego un poco más tarde —la imagen del supuesto antebrazo asomando entre las hojas regresa a mi memoria, ensombreciéndome el ánimo—, haz caso a mamá y acuéstate cuando te lo diga. Tienes que dormir bien para que mañana lo pases genial. ¿De acuerdo?
—Vaaale, pero prométeme que llegarás a tiempo para mi cumple.
—Te lo prometo. Sabes que no me lo perdería por nada del mundo. Un beso muy grande. Ah, y dale unas caricias a Velvet de mi parte. Ahora, bichito, pásale el teléfono a mamá.
—Hola amor. ¿Qué tal? ¿Cómo va el viaje?
—Bien, bien —vuelvo a mentir, intentando alejar de mi mente el accidente y la presunta extremidad, que se aferra como una sanguijuela a mi pensamiento.
—¿Seguro? Te noto un poco raro.
—Será por el cansancio —«y porque me ha parecido ver un antebrazo asomando de un montón de hojas junto a la carretera», no puedo evitar pensar para mis adentros—. Oye, ¿de qué va eso que me ha contado Marcos acerca de unas bolas de fuego? —pregunto en parte por verdadera curiosidad y en parte para desviar el tema de la conversación.
—Ah, sí, la lluvia de meteoritos. ANoche subimos a la azotea para verla. La verdad es que fue espectacular.
—¿Lluvia de meteoritos?
—Sí, ya sabes, la que habían anunciado que iba a caer sobre todo el país ayer por la Noche.
—…
—¿En serio no te has enterado? Pero si durante los últimos días los medios de comunicación no han hablado de otra cosa. Al parecer ha sido la más numerosa desde que se tienen registros. De hecho, uno de ellos parece que cayó no muy lejos de aquí.
—Pues no, la verdad es que no lo sabía. He estado tan concentrado dando los últimos retoques a mi libro y preparando las entrevistas con los editores que…
—Tú siempre en tu mundo. A veces parece que vives en otro planeta —me interrumpe con tono de reproche—. Al menos, después de todo, lo has conseguido; van a publicar tu novela. Me alegro mucho, amor. Sé lo importante que es para ti.
—Gracias, cariño. No lo habría logrado sin tu apoyo.
De repente, una gran hoja cobriza se desprende del sicomoro contra el que he estado a punto de estrellarme. Su movimiento oscilante al caer me resulta extrañamente hipnótico y acapara toda mi atención. Completamente embelesado, sigo con la mirada el lento descenso de la enorme hoja, de gruesos dientes curvos en forma de sierra, mientras el mundo se desvanece a mi alrededor. La voz de mi mujer, que sigue hablándome a través del teléfono, ya no es sino un murmullo lejano e ininteligible. Solo estoy yo y la hoja. Solo me importa la hoja… Cuando finalmente ésta se posa grácilmente sobre el capó del coche, el recuerdo vuelve mucho más nítido, mucho más brutal.
Ahora puedo ver con claridad que, efectivamente, se trata de un antebrazo que se yergue inmóvil, cual hito macabro, entre la abundante hojarasca próxima al arcén. Tiene la mano extendida hacia el cielo con los dedos levemente flexionados, como si buscara algo a lo que aferrarse para poder escapar de su sepultura de hojas secas. Al acercarme, el antebrazo se estira súbitamente intentando agarrarme y el putrefacto cuerpo al que está unido se alza hacia mí, pidiendo ayuda con una escalofriante voz de ultratumba. El susto me devuelve bruscamente a la realidad.
—¿Hola? ¿Sigues ahí? —oigo preguntar a mi esposa con voz preocupada.
—Eh… sí cariño. Escucha, mejor seguimos hablando cuando llegue a casa. Un beso —me despido atropelladamente.
Acto seguido, apago el móvil y lo dejo sobre el asiento del acompañante. No es momento para dar explicaciones y no quiero que nada ni nadie me distraiga ahora que por fin he tomado una decisión. Y es que ya sé lo que debo hacer. Por mucho que me disguste la idea, tengo que regresar y comprobar si lo que vi era realmente un antebrazo; si de verdad hay una persona sepultada bajo aquellas hojas. De lo contrario, sé que jamás conseguiría volver a dormir tranquilo. No podría mirar de nuevo a los ojos a mi mujer ni a mi hijo. Las dudas y los remordimientos acabarían volviéndome loco. Porque la culpa es como un bumerán, por mucho que intentemos alejarla de nosotros, siempre vuelve para golpearnos.
Todavía alterado por la terrible visión, arranco el automóvil, lo sitúo en el carril contrario y empiezo a conducir hacia el origen de mi tormento. Conforme avanzo por la carretera, un desasosegante hormigueo va creciendo en mi interior. Esa sensación se agudiza en cuanto la luz crepuscular se extingue bajo un denso manto de nubes, dando paso a una Noche negra sin luna ni estrellas. Enseguida me encuentro conduciendo a través de una opresiva oscuridad y mi recién adquirida determinación comienza a resquebrajarse, como el casco de un submarino que ha descendido a una sima demasiado profunda. Siento unas ganas terribles de dar la vuelta y regresar junto a mi esposa y mi hijo. Deseo refugiarme en la calidez de sus abrazos y, por la mañana, celebrar, todos juntos, el cumpleaños de Marcos. Pero no puedo olvidarme del maldito montón de hojas y de lo que esconde. No puedo ignorar a mi conciencia. Así que reprimo mis ganas apretando con fuerza el volante, pensando que, si hay alguien malherido bajo esas hojas, yo soy su única esperanza. Ando distraído en estos pensamientos, cuando advierto que he llegado al lugar donde la carretera atraviesa el bosque de sicomoros. Sus árboles se alzan ominosos a ambos lados del asfalto; silenciosos guardianes de un espantoso secreto que yo he creído vislumbrar. Inmediatamente reduzco la velocidad al mínimo y empiezo a circular por el arcén, escudriñando la hojarasca que se extiende a mi derecha con una extraña mezcla de expectación y miedo. «Al final no será más que una rama y acabaré riéndome de todo esto», me repito una y otra vez para intentar tranquilizarme. Sin embargo, mientras rastreo la zona envuelta en una negrura que los faros de mi coche apenas logran ahuyentar, mi congoja aumenta a cada instante y gotas de sudor frío se deslizan serpenteando como culebras por mi espalda.
Al cabo de un angustioso minuto doy con aquello que estaba buscando y no deseaba encontrar. Detengo el coche en el acto y, durante un momento, me quedo petrificado, conteniendo el aliento con la mirada fija en mi hallazgo. Incapaz de aceptar lo que estoy viendo, cierro los ojos con la esperanza de que al abrirlos sea otra la realidad. Por desgracia, cuando miro de nuevo todo sigue igual. A escasos metros de mí, asomando siniestramente de entre un montón de hojas, hay un antebrazo. El antebrazo que temía encontrar. El antebrazo que en mis recuerdos he intentado transformar en una rama, aunque en el fondo siempre he sabido cual era la verdad. El antebrazo que ha torturado mi conciencia todo este tiempo hasta hacerme regresar y que ahora se alza ante mí en todo su espeluznante horror, haciendo saltar en mil pedazos el escudo de autoengaños tras el que me había refugiado.
Una vez consigo asimilar la cruda realidad, cojo el móvil y la linterna que siempre llevo en la guantera para posibles emergencias, respiro profundamente y salgo del coche. Afuera sopla un viento frio que me eriza la piel y contribuye a aumentar mi sensación de desasosiego. Esa misma sensación que me urge a regresar al interior de mi automóvil y alejarme a toda velocidad de este lugar. Pero no estoy dispuesto a rendirme de nuevo a mi cobardía, así que enciendo la linterna y, haciendo de tripas corazón, comienzo a caminar sobre el crujiente lecho de hojas hacia mi macabro descubrimiento. Tras dar unos pasos, alcanzo a ver que el antebrazo, delgado y carente de vello, termina en una mano pequeña de finos dedos y largas uñas pintadas. Parece que pertenece a una mujer. Tiene la piel extremadamente pálida, aunque quiero pensar que es la intensa luz de mi linterna la que acentúa en gran medida su alarmante falta de color.
—Ho—hola, ¿estás herida? —pregunto con voz trémula—. E—escucha, voy a acercarme. No te asustes, solo quiero ayudarte.
El murmullo de las hojas mecidas por el viento es el único sonido que recibo por respuesta. Esto, junto a la lividez del antebrazo y el hecho de que no se mueva ni un ápice, me hace temer lo peor.
«No, por favor, no estés muerta», imploro para mis adentros, temiendo tener que cargar con su muerte en mi conciencia.
Con un nudo en la garganta y un creciente sentimiento de culpa oprimiéndome el pecho, me obligo a continuar avanzando hacia el miembro inmóvil. Cuando casi he llegado hasta él, tropiezo con la raíz de un árbol semioculta entre la hojarasca y caigo de bruces sobre el montón de hojas del que sobresale la pálida extremidad. La linterna sale despedida de mi mano y al golpear el suelo se apaga. En un abrir y cerrar de ojos me encuentro tirado en el suelo y sumido en la más absoluta tiniebla. Muerto de miedo, estiro los brazos frenéticamente en todas las direcciones, buscando a tientas mi fuente de luz. En el proceso palpo algo rígido y mortalmente frío que prefiero no imaginar que es. Por fortuna, consigo encontrar pronto la linterna, la cual, para mi alivio, vuelve a funcionar tras darle un par de pequeños golpes. De inmediato, ilumino el suelo ante mí. Lo que veo me llena de espanto. Asomando de entre las hojas, el rostro amoratado y congelado en un escalofriante rictus de terror de una mujer me mira fijamente, sin verme, con ojos desorbitados. Un grito escapa de mi garganta, y retrocedo a cuatro patas mientras intento torpemente ponerme en pie. Me detengo a unos tres metros temblando y con la respiración agitada. Al cabo de unos segundos consigo calmarme; un montón de preguntas se agolpan entonces en mi cabeza: ¿cómo ha muerto esa mujer? ¿La han asesinado? Y si ese es así, ¿está su verdugo todavía rondando por aquí? ¿Qué debo hacer?»
Tras pensar en todas ellas, llego a la conclusión de que, a juzgar por su juventud y la expresión aterrorizada de su rostro, lo más probable es que haya sido asesinada. Decido que lo mejor que puedo hacer es llamar a la policía sin demora. Me dispongo a coger mi teléfono móvil, cuando creo escuchar un crujido de hojas secas que me pone inmediatamente alerta. Tan asustado como un niño que, por la Noche, mira debajo de su cama temiendo encontrar un monstruo, barro nerviosamente con la luz de la linterna el bosque a mi alrededor. No veo nada extraño, y lo único que escucho es el sonido de las copas de los sicomoros mecidas por el viento, a pesar de lo cual, mi mano derecha tiembla ostensiblemente al sacar el móvil del bolsillo y encenderlo. En pocos segundos su sistema operativo comienza a funcionar. Veo que tengo cinco llamadas perdidas y tres mensajes de mi esposa. La culpa me golpea de nuevo al pensar en lo preocupada que debe de estar. Me prometo llamarla después de hablar con la policía. Estoy a punto de marcar el número de las fuerzas del orden, cuando oigo de nuevo el sonido de alguien o algo moviéndose sobre la crujiente alfombra de hojas que tapiza el suelo. Esta vez lo escucho mucho más nítido, mucho más cerca. Se me eriza el vello de la nuca; la sangre se hiela en mis venas.
Antes de que mi corazón vuelva a latir, noto como algo salta sobre mi espalda. Sin darme tiempo siquiera a gritar, dos apéndices largos y flexibles se enroscan alrededor de mi garganta y empiezan a estrangularme. Intento apartarlos desesperadamente con las manos. Su tacto es frío, viscoso, y compruebo horrorizado, que su fuerza es muy superior a la mía. Boqueando y con los ojos desorbitados, caigo de rodillas al suelo, al tiempo que pienso con amargura que la expresión de mi rostro, debe asemejarse a la de la mujer que yace sin vida a escasos metros. Justo antes de exhalar mi último aliento, un tercer apéndice se introduce en mi garganta penetrándome hasta el esófago. Por algún motivo, mi último pensamiento es para la lluvia de meteoritos de la que me han hablado mi esposa y mi hijo. Lo último que veo son las hojas muertas de los sicomoros cayendo sobre mí y, a través de un hueco entre las oscuras nubes, el débil brillo de una estrella lejana. Después, todo es oscuridad…
Cinco días han pasado desde que me encontraron medio enterrado bajo las hojas. Tenía la espalda magullada, el cuello y la garganta en carne viva, y era incapaz de recordar lo que me había pasado en las últimas horas.
Cuatro desde que me dieron el alta en el hospital, declaré ante la policía y regresé a casa con mi familia. Ese día también regresaron mis recuerdos y, con ellos, la vergüenza por no haberle contado la verdad a mi mujer y por haber incumplido la promesa que le hice a Marcos de regresar a tiempo para su cumpleaños.
Tres días desde que me obsesioné con la idea de que algo horrible estaba creciendo dentro de mí. Mi esposa, convencida de que se trataba de algún trauma derivado del ataque que había sufrido en el bosque, me animó a buscar ayuda psicológica; mi hijo comenzó a mirarme con recelo; y nuestra gata, Velvet, me bufaba a todas horas; mientras yo sentía que mi cordura y mi conciencia se me escurrían como arena fina entre los dedos.
Dos desde que lo noté por primera vez; medrando y retorciéndose en mí interior, apoderándose de mi cuerpo y mi mente, acrecentando rápidamente mi locura.
Ayer, la hembra y su crío me encontraron desnudo en mitad del salón, devorando con avidez las entrañas del peludo cuadrúpedo que vivía con nosotros. Les ofrecí unirse al banquete; ellos me miraron horrorizados y huyeron a toda prisa del apartamento.
Hoy he asumido que ya solo soy humano en apariencia. Ahora soy algo distinto, algo mejor. Me he desprendido de sentimientos inútiles como la vergüenza, la culpa o el amor, y mi mente ha evolucionado y se ha expandido, hasta convertirse en un vasto océano de conocimiento. Mi verdadero cuerpo aguarda impaciente, dentro de este cascarón humanoide, la señal para poder liberarse. Entre tanto, mis hermanos de avanzadilla y yo prepararemos el terreno para la inminente llegada de nuestro ejército. Entonces, aniquilaremos a esta patética raza y reclamaremos este planeta como nuestro.
LA JOYA
María José García Menéndez
Abrí los ojos y solo vi oscuridad. Estaba encerrada allí, confinada en aquel lugar en el que no debería estar, pero era mi momento para salir y hacer lo que debía, ya que solo tendría aquella oportunidad.
Tomé una bocanada de aire viciado y comencé a golpear la puerta de madera que me separaba del mundo hasta astillarla. Entonces avancé por el pequeño pasadizo de paredes terrosas hasta alcanzar la piedra que me bloqueaba la salida. Aunque la empujé con todas mis fuerzas, fue inútil: era demasiado difícil de agarrar. Pero no podía quedarme allí; tenía que lograrlo. Pensé en él y, milagrosamente, las fuerzas regresaron a mí, y conseguí mover aquella maldita laja.
Y lo vi: el cielo, los árboles, la penumbra nocturna. Un golpe de brisa me azotó el rostro y sentí mis cabellos ondear al viento. Respiré, agradeciendo la frescura del aire, pero sin sentir que lo necesitara. Apoyé las manos en la tierra y abandoné la entrada de mi confinamiento, y en cuanto puse los pies en el campo, miré a mi alrededor. Las hojas de los árboles eran el único sonido que me acompañaba junto con el arrullo de las alimañas.
Apenada, comprendí que todo cuanto me habían dicho era cierto; me había negado a creer a aquellos que se encontraban conmigo, y ahora estaba comprobando que la equivocada era yo, que no me habían mentido acerca de dónde estábamos. Quise llorar, y supe al instante que ya no podía, pero no me paré a pensarlo; más tarde, tendría todo el tiempo del mundo.
Bajé la cabeza y miré mi ropa: llevaba mi vestido de gasa blanca y violeta y sus cintas colgaban a mis costados. Lo había ensuciado de tierra durante mi huida, pero no importaba: seguía siendo mi favorito, al igual que los zapatos que calzaba. Pero faltaba algo: me miré las manos desnudas y no hallé rastro de mis anillos ni mis pulseras. Acaricié mi garganta, y tampoco tenía mi cadena de oro; los pendientes que debían adornar mis orejas tampoco estaban.
Lamenté profundamente la ausencia de mis joyas. Eran reliquias familiares y, si algo deseaba, era que me hubiesen acompañado hasta allí, ya que las había lucido en todos los momentos importantes de mi vida.
Pero no pensé más en ellas, no podía: otra cosa requería toda mi atención. Alcé la mirada y busqué la salida de aquella finca vallada en la que había aparecido, caminé entre las piedras, tambaleándome a causa de mi situación, y crucé la entrada.
Seguí el camino hacia la villa lentamente; en realidad, no tenía mucha prisa. Observé las estrellas mientras andaba, y fui consciente de lo diferentes que se veían las cosas después de aquello: cielo, bosque… Todo cambiaba, todo mostraba su vida oculta ante quien no tenía nada que perder. Decidí aprovechar al máximo aquellas sensaciones; sospeché que nunca más volvería a percibirlas. Pero no podía apartar de mi mente aquello que me arrastraba, lo que me había dado fuerzas para salir al exterior. Pensaba en él, en lo que más amaba, y lo hice durante todo el camino. Nadie había significado tanto para mí como aquel hombre: había sido lo más importante en mi vida, la mayor alegría, y yo lo había dado todo por él. Llevábamos casados un año y nuestra felicidad no tenía parangón, pero habíamos sido brutalmente separados un par de Noches atrás. Por eso, mi único deseo era verle, llegar a él y tenerle frente a mí. Quería que me viera a pesar de mi lamentable estado, que supiera de mí y que no se preocupase más; y, por frívolo que pueda parecer, junto al deseo de ver su rostro al verme aparecer, también anhelé sentir la finura de mis joyas sobre mi piel.
Alcancé las afueras de la villa con esos pensamientos. Las calles estaban desiertas. La piedra blanca de la iglesia relucía en la oscuridad, alzándose majestuosa sobre el resto de las casas. Aún había flores por el suelo, olvidadas tras haberse caído de los ramos. Cerca de allí, vi un suntuoso carruaje lacado, y supe que aquel coche me había llevado hasta el lugar del que acababa de escapar.
Crucé varias calles, escondiéndome tras las rejas de los jardines cuando alguno de mis vecinos paseaba por el interior de sus casas y miraba a través de la ventana. No quería que me vieran, no debía ocurrir. No quería pensar qué pasaría si se percataban de mi presencia, ya que, a aquellas horas, todos debían estar alertados de las circunstancias de mi desaparición. Aunque, a decir verdad, era yo quien tenía la última palabra.
Y por fin, llegué a mi casa. Las luces del salón estaban encendidas: las llamas de las velas titilaban contra la pared, simulando tímidos parpadeos; era un efecto extremadamente hermoso desde allí. Pero una sombra que paseaba de un lado a otro de la estancia me distrajo y, a la vez, me provocó suma alegría: era él. Era mi hombre quien caminaba por la sala pensativo, con su copa de anís en la mano, cavilando como solía hacer todas las Noches después de la cena.
Aún no se había resignado a mi ausencia: todavía tenía puesta su levita negra y el pañuelo colocado cuidadosamente alrededor del cuello, como si se dispusiera a salir. Me abrumaban su delicadeza y su buen gusto. Siempre había sido tan fino y elegante…
«Eres mi joya», me decía cada Noche antes de dormir. Por un instante, sentí sus palabras como si las estuviera susurrando en mi oído.
Entré al jardín sin hacer ruido; afortunadamente, el murmullo de la hojarasca disfrazaba mis pasos. Los perros me vieron, pero no hicieron caso de mi presencia, lo cual me alegró y entristeció a la vez, aunque supe comprender su reacción.
Me dirigí a la parte trasera de la que siempre había sido mi casa; podría haberlo hecho sin ni siquiera mirar, ya que conocía todos sus rincones perfectamente, pero preferí ver las flores, las plantas que con tanto mimo había cultivado. Y me acerqué al viejo pozo: las yedras amenazaban con ocultarlo totalmente. Desde que se había secado, siendo yo una niña, nadie le había prestado atención, y aquel abandono había propiciado que las enredaderas se adueñasen de él hasta cubrir su boca. Encontré gracioso el contoneo del caldero sobre lo que había sido la abertura: el viento lo movía y parecía que se fuera a caer al fondo; un fondo invisible, oculto, como tantas otras cosas.
Me dirigí a la puerta trasera de la casa. Los criados no la habían cerrado: era mi marido quien se encargaba de cerrar todos los accesos y echar todos los candados antes de irse a dormir, asegurándose de que nada pudiera perturbarnos. Nunca pensé alegrarme tanto de que las viejas rutinas se mantuvieran.
Empujé la puerta y entré, y los goznes no chirriaron, como era habitual. Crucé la cocina y salí al pasillo, pasando en silencio ante varias estancias hasta llegar al salón. Tomé aire y sonreí. ¡Qué sorpresa se iba a llevar mi adorado esposo!
Le hallé de espaldas a la entrada, mirando por una de las ventanas y apurando un trago de anís. La licorera estaba sobre la mesilla que había a mi izquierda, pero me abstuve de mirar por el momento. Era él quien tenía que mirar primero. Avancé unos pasos, manteniendo la distancia, y me coloqué delante de uno de los candelabros, de forma que mi sombra se recortase en el cristal por el que miraba mi marido. Estaba pensativo, y yo me puse contenta porque sabía que lo que él más amaba estaba allí o, al menos, bastante cerca.
Reparó en que no estaba solo al ver mi silueta. No sé si me reconoció en ese mismo instante, pero no me importó. Lo que yo quería era ver su reacción, que no fue otra que la que esperaba: se dio la vuelta, me miró, y su bello rostro se contrajo en una mueca de sorpresa al tiempo que la copa se le caía al suelo.
—Amor mío —sonreí. Él no encontraba palabras.
Di un par de pasos más, acercándome, pero me detuve nuevamente. No daba crédito a mi presencia, aunque no me enfadé por ello: sabía que no esperaba verme.
—He vuelto, amor mío —le dije, como solía hacerlo todas las tardes cuando volvía de cuidar mis plantas en el jardín.
Siempre me atrasaba: mi pasión por las flores me mantenía ocupada hasta que el olor de la cena ya servida me invitaba a entrar. Y él siempre estaba allí, presidiendo la mesa en la que solo nosotros comíamos, esperándome pacientemente con su amable sonrisa.
—Perdóname, cielo. Me he atrasado más de lo debido —me disculpé.
Mi joven esposo no era capaz a articular palabra; realmente, le había sorprendido mi llegada.
—He estado en un lugar espantoso, cariño. ¡Qué horror! Uno de esos lugares en los que sientes que nunca es el momento para entrar. Pero he huido. Pensé en ti y encontré fuerzas para hacerlo. Tenía tantas ganas de verte…
Extendí los brazos y caminé hacia él, pero se pegó al cristal al verme hacerlo. Parecía temerme, pero no entendía por qué: nunca había temido a nada, era un hombre que se atrevía a todo. No pude disimular mi disgusto, aunque tampoco lo intenté.
—¿Qué te pasa? ¿Por qué huyes? —pregunté, aunque no pude reprimir una carcajada en mi interior al saber la respuesta.
Bajé la cabeza y miré mis ropas, mi hermoso vestido de gasa que arrastraba por el suelo. Tomé la falda y la extendí hacia los lados.
—Oh, es esto, ¿verdad? —dije, haciéndole ver la tierra que me había ensuciado—. Lo siento, no quería presentarme así. Siempre me has visto impecable, y ahora aparezco ante tus ojos así de demacrada. Perdóname, cielo, ya te he dicho que he estado en un lugar espantoso. Pero no importa, ¿verdad? Tú sabes cómo soy, y esas cosas no tienen valor para ti.
Sus ojos parecían querer devorarme de tan sorprendido como estaba.
—«Eres mi joya», me decías por las Noches.
No hablaba, parecía que no le salían las palabras. Quizá no esperase volver a verme. Aunque, si yo estuviera en su lugar, tampoco habría esperado que él volviera de una prisión como la mía.
Pobre. Debía comprenderle.
—Oh, cariño, se te ha caído el anís —le dije, decidida a mirar a la licorera. La cogí para vaciar parte de su contenido en una copa, que tomé delicadamente entre mis dedos, así como un pequeño frasquito que había entre las piezas de la cristalería.
—Ten: un poco de anís. Te gusta mucho —sonreí, ofreciéndole la bebida—. Brindemos por mi regreso, amor mío. Yo tomaré esto.
Le enseñé el frasco.
—De cualquier modo, no es la primera vez.
Cada vez me sentía más abrumada por su perplejidad. ¡Ni siquiera cogía la copa! Se limitaba a mirarme embobado, con la boca abierta. No me había contemplado así ni el día de nuestra boda.
—¡Oh, que tonta! ¿Cómo pretendo brindar así, tan sucia? Ni siquiera me he arreglado el pelo.
Coloqué la copa y el frasquito sobre la mesilla y, sin dejar de mirarle, me pasé las manos por la cabeza para acicalarme un poco, ya que supuse que mi melena se asemejaba bastante a una maraña de espinos. Después de hacerlo, empecé a hablar otra vez, sabiendo lo hermoso que había dejado mi cabello.
—Esta Noche es para nosotros, amado mío. Es un momento muy especial, tanto para ti como para mí. Tengo algo importante que hacer: estoy aquí por ello. Si no, creo que nunca habría reunido el valor necesario para huir de allí. Pero lo hice. Y tú me ayudarás: lo que tengo que hacer es cosa de los dos, y tú… siempre has sido lo más importante en mi vida. No podría ignorarte en este momento.