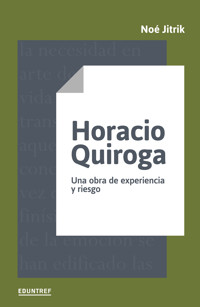0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El escritor y crítico argentino Noé Jitrik nos presenta al evaluador: el profesor Segismundo Gutiérrez, un hombre de rutinas. Todo cambió cuando el profesor recibió una carta del mismísimo presidente de la República: se le anunciaba su incorporación al flamante Centro Nacional Único de Evaluación: nunca se imaginó que formaría parte de una burocracia tan extravagante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
TIERRA FIRME
EVALUADOR
NOÉ JITRIK
EVALUADOR
NOVELA
MÉXICO
Primera edición, 2002 Primera edición electrónica, 2015
Diseño de portada Teresa Guzmán Romero
D. R. © 2002, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-2862-6 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
En suma, tal como se lo veía de lejos, el Castillo respondía a las expectativas de K. No era un viejo castillo feudal ni un palacio de reciente data sino una vasta construcción compuesta de algunos edificios de dos pisos y de un gran número de pequeñas casas, unas junto a las otras.
KAFKA, El Castillo
I. Los anuncios
EL PROFESOR SEGISMUNDO GUTIÉRREZ llegó a su casa más cansado que nunca, desalentado, todo era inútil en esa tarde que se desgranaba sin porvenir. Por suerte, no había nadie en la casa, no le gustaba que lo vieran en ese estado, no le gustaba sentirse vencido, casi decadente, mentalmente vacío. Al abrir la puerta sintió que los huesos vibraban dentro del cuerpo, tuvo la idea, que de inmediato consideró peregrina, de que hacían ruido en el interior y enseguida se dijo: "tengo los húmeros a la mala", consciente de que no sabía dónde podían estar los húmeros y por qué podían ser varios e incluso si eran huesos porque bien podían ser otras partes del cuerpo, más indeterminadas, fastidiado además de que se le ocurriera esa frase que aparecía hasta el cansancio en los expedientes que tenía que examinar.
Estaba agotado, ni siquiera le había hecho bien la caminata que siempre hacía cuando salía del Consejo por calles de nombres perfumados, Yerbal, Trigales, Jazmín, Rosa del Cairo, que conocía muy bien y que, por efecto de los nombres, lo hacían respirar profundamente, caminar en silencio, mirando conocidas fachadas, sin admirarlas pero apreciando detalles, alguna sirena en lo alto, algún Saturno desbocado, algunos angelotes o ingenuas volutas de desubicados rococó; una marcha lenta, que quería ser armónica y reconcentrada, un reingreso a su dispersa fantasía, le permitía por lo general reponerse de jornadas en las que no sólo debía leer papeles sin interés, solicitudes, mamotretos variados y pretenciosos, sino también hacer informes, emitir juicios, dar opiniones, decidir el destino de personas a quienes no conocía y que querían, casi siempre por medio de frases hechas o lugares comunes, obtener un cargo, una promoción para quienes ya lo tenían, un subsidio para vagas tareas que nunca llevarían a cabo, cosas que, por otra parte, no estaba en sus manos otorgar aunque sí conceder. El profesor Segismundo Gutiérrez era un evaluador y caminaba de regreso a su casa luego de considerar, durante horas en semanas que no terminaban nunca y que formaban parte de meses que parecían estirarse sin conmiseración, lo que consideraba inconsiderable: muchas veces se dijo que era eso, la impotencia, lo que lo cansaba. Ese día había terminado más cansado que nunca.
Lo peor era que no podía confesarse casi con nadie, salvo con sus colegas, atados como él a esa penosa, pero prestigiosa, y complicada, situación de la que el malestar físico no era más que un síntoma. Su mujer, por empezar, le habría dicho –y sin duda se lo dijo muchas veces– "no vayas más”, sentencia sensata a más no poder, pero de la que él no podía sacar ninguna conclusión positiva, por decir así, porque si admitía la verdad que la sentencia contenía, al menos para él, no tal vez para otros a los que no se les puede aconsejar así como así que "no vayan más” a un lugar al que van, si admitía que hacer eso lo cansaba demasiado debería también admitir que ya no estaba para ésa ni para ninguna otra tarea similar, en otras palabras, si admitía la sentencia, ésta cambiaba de carácter, se convertía en condena, la renuncia al único lazo que tenía con el mundo después de haber concluido sus esperanzas de vincularse con el mundo mediante otra clase de acciones, escribir, pensar, y hasta, inclusive, amar. El profesor Segismundo Gutiérrez estaba jubilado, retirado, y no era de los que procesan con alegría esa recompensa tan ansiada, justificada y a veces merecida por tantos. Ya se sabe que, para ciertos espíritus, la palabra "jubilación” no conserva nada de su sentido original, no implica alegría jubilosa; cuando se usa en reflexivo, "jubilarse”, pareciera que depende de una decisión propia y eso suele ser un engaño, otros lo deciden, no uno, que es llevado al aislamiento, al rincón.
Pero no es que aquella frase, "no vayas más", tan sencilla como es, residiera sólo en lo probable, cualquiera al verlo llegar en ese estado la habría pronunciado pero, al ser dicha por su mujer, algo quedaría suspendido en el aire, un implacable y severo juicio del tipo "porque ya no estás en condiciones de hacerlo". Ese "ya" encerraba todos los peligros del mundo y, por eso, más valía que no saliera al exterior, era el genio maligno atrapado en la lámpara perversa de la verdad, era el fantasma durante muchos años mantenido a raya, incrustado en las paredes, soslayado en las palabras compasivas o simpáticas que la gente no dejaba de dirigirle cada vez que las expectativas de una acción enfocaban a otras personas, como si él no fuera convocable o, mejor, como si "ya" fuera prescindible. una de las maneras que, providencialmente, le llegó al profesor Gutiérrez y que le permitió conjurar ese fantasma encarnado en el "ya", fue la evaluación, esa dosis de trabajo que, como una droga, lo mantenía en vida pero, al mismo tiempo, lo vaciaba, lo exterminaba, lo enfrentaba cada día con nuevas imposibilidades.
Tristes pensamientos, por cierto, que no dieron lugar a ninguna confrontación cuando llegó a su casa porque en la casa no había nadie, nadie, o sea su esposa, que, al verlo desanimado, lo indagaría sin vacilar, por las razones de su desamparo. Le diría: "Te conozco, conozco hasta tus intenciones, por no hablar de tus silencios", pero ella no estaba, él no tendría, por un momento, que dar cuenta de sus intenciones o de sus silencios. Prendió luces, recorrió la casa, la reconoció, como siempre hacía, los objetos le resultaban desconocidos y familiares al mismo tiempo pero eso no implicaba una valoración, no se trataba de grandes cuadros de grandes pintores, no se trataba de recuerdos de viajes memorables, se trataba, tan sólo, de una biblioteca que ocupaba casi todas las paredes de la casa y que no dejaba de crear una atmósfera sombría, al menos así lo sentía sobre todo en el pasillo que iba de la sala al dormitorio de atrás, remoto y algo desolado, eso que tienen los muebles que van durando y que saben, hay una vida de las cosas, que difícilmente los renovarán, los recuperarán, las cosas también tienen alma, se desesperan y cuando se ponen inconsolables no reclaman, se tiran a muertas, deprimen con su depresión. También se trataba de un sillón de tipo vienés que, puesto en la sala, cerca de una mesa cubierta por un mantel de viejos bordados de flores, heredado de generaciones, producto de una vieja fe en las manos y en la conversación que solía acompañar los bordados –la escena es imaginable, mujeres, mujeres de largas esperanzas y de habilidades compartidas–, permitía bambolearse un poco, incluso cuando hablaba con alguien y aun cuando discutía, imaginando que en ese bamboleo descansaba, que le descansaba el cuello, siempre un poco rígido, que le descansaba los músculos que la caminata no había logrado desanudar. Pensaba en la caminata como en una persona que administrara una terapia con la limpidez y la generosidad de los grandes gestos curativos que, se sabe, a veces nacen en meras actitudes, en solitarios acercamientos y también en el sillón, como un generoso proveedor de calma, como una ayuda para el pensamiento que hoy, francamente, estaba ausente, irrecuperable.
El suave balanceo del sillón lo sorprendió en el punto en el que empezaba a cavilar. ¡Cuidado con esa palabra!, se dijo: es una palabra tobogán, no se sabe dónde puede uno terminar. Pero ya estaba lanzada y no había manera de detenerla: pensaba, obediente a esa acción, que esa tarea que parecía la propia era inútil, eso de evaluar a otros, con qué detestable derecho, para dar o quitar qué, para reconocer qué. Pero, razonable, se decía que a veces aparecía algún valor, alguien a quien de verdad correspondía premiar, sin contar con el hecho general, equitativamente pensaba, de que algo hay que hacer para encontrar un equilibrio entre merecimientos y carencias y entre alguien que tiene y no lo merece y, no hay modo de eludir el problema, un tercero tiene que juzgar, alguien a quien a priori se le crea o, vistos los resultados, alguien a quien no se le cree nada pero se finge que se le cree para que se sienta respetado y autorizado y haga lo que ningún otro, más sensato, quiere hacer. Era, sin duda, un pensamiento de consuelo, estimulado por los empleados del Consejo que, porque en ello les iban sus empleos, jugaban ese juego admirablemente, les iba el pellejo en ello. La señorita Luz María, o María de la Luz, según como se viera, era una experta en dorar esa píldora: según ella, el profesor Segismundo Gutiérrez era lo mejor que había pasado por ahí en toda su carrera; desde luego que también lo era la profesora Carmela Gandía que, pese a que transitaba por vagas disciplinas, orientalismos extraños, ríos en los que sólo ella se bañaba, y no demasiado, siempre estaba al pie del cañón, evaluación en mano, dispuesta a hacer justicia, a rebanar presupuestos, a cortar cabezas, con un placer tan dispendioso que su cuerpo parecía derramarse sobre los desvencijados sillones en los que generaciones de evaluadores habían condenado a la disolución a miles de candidatos.
Después de un rato de mecerse en el sillón el profesor Segismundo Gutiérrez se acercó a su escritorio, una ampliación de la sala a la que había llegado y en la que se había desplomado. Tanto la sala como el escritorio tenían las paredes cubiertas de libros, colocados en estantes de madera que había sido blanca, pino nacional, nada de anaqueles cerrados en los que los libros están apresados, protegidos del polvo, desde luego, pero intocados e inamovibles en los lugares que en algún momento ganaron. En su caso, los libros estaban apretujados e incómodos, desbordándose de los estantes, colocados algunos horizontalmente por falta de espacio, invadiendo hasta las mesas. Aquella en la que trabajaba inclusive, sólo que los libros que la ocupaban ahora y que rodeaban la computadora, casi sin dejar lugar para tomar notas, concernían un único tema, sobre el que el profesor Segismundo Gutiérrez trataba de avanzar desde que se había internado en él, un año antes de empezar con esta honoraria y honorífica tarea de evaluar los trabajos de otros y aun las evaluaciones de otros evaluadores. Quizás no fuera un gran tema pero cuando comenzó tenía posibilidades. Era histórico pero también permitía enfocarlo con una técnica o con una actitud o modalidad más propia de la investigación literaria, no filológica aunque la filología, que era un obstáculo para su formación y sus pasiones, también había sido, al tratar de imaginar cómo podría ser inquirir en los papeles y documentos del legendario Gumersindo Basaldúa, incluso en los mitos que corrían, un atractivo, casi un objeto de envidia.
Algo había adelantado, sin embargo, sobre esa figura; ya sabía, por ejemplo, que había vivido gran parte de su vida entre indios, así como suena: lo probaba el curioso título de un libro mencionado por otros escritores menos secretos, como Prado o Zeballos, Breve descripción de paisajes y costumbres de los naturales de la región pampeana, que fue vano buscar, del que no había referencias concretas en la Biblioteca Nacional ni en la del Congreso, ni en los repertorios, como el completísimo de Subiza o el no menos conveniente de Harry Larssen. Es posible, además, como surgía de documentos, notas periodísticas, vagas constancias ministeriales, que el profesor Segismundo Gutiérrez había conseguido en el Archivo Nacional, que hubiera tenido un grado militar. ¿Eso justificaba años en el desierto? Hay que tener en cuenta que en la época de las guerras civiles bastaba mostrar un poco de arrojo y algo de iniciativa para conseguir una designación que no comportaba seguir ninguna carrera sin que por eso lo militar fuera una farsa o una mentira; es que lo militar era otra cosa respecto de lo que se suele pensar en la actualidad sobre lo militar –y aun eso ha cambiado, ya no se sabe bien si es ser un superpolicía o un custodio de las fronteras o de la identidad nacional o de la gran propiedad o desempeñar alguna función social, de ayuda en los momentos de catástrofe, del tipo que sea–, sin contar con que la carencia de documentos sobre el particular era tan compacta como irreversible. ¿Habría habido registros de alguna clase? El profesor Gutiérrez no lo creía, tenía del pasado una idea catastrófica, en lo cual, como se lo señalaba Eugenia Fioravanti, se equivocaba porque catástrofes de verdad son las que nos esperan, no las que ya se han producido.
Los viejos papeles se quebraban entre los dedos, costaba leerlos y, cuando lo lograba, diluían la poca información que había esperado de ellos a veces con verdadera ansiedad. En cierto momento de su largo trabajo, empezó a dudar. ¿Y si su hombre hubiera sido en realidad un letrado, un intelectual, no un militar? Más aún, bien podría ser que el propio Gumersindo Basaldúa intelectual hubiera creado el mito de Gumersindo Basaldúa militar refugiado entre los indios y que, por lo tanto, hubiera que rastrear en otros lugares, no en los archivos del Ejército, por otra parte devastados sin compasión y sin criterio: bien se podía pensar que en la urgencia de destruir documentos comprometedores, que involucrarían a altos jefes en comportamientos reprensibles, como ventas ilegales de armas, participación clandestina y secreta en golpes de Estado, en este y en otros países, eliminación de prisioneros políticos, las manos ejecutoras se lanzaron sin mirar y tiraron a la basura archivos preciosos, capítulos de historias no escritas. En esa hipótesis, Basaldúa habría tenido algo que ocultar, algo muy serio y, en consecuencia, como quien se pone un disfraz, habría empezado a dar noticias, por indirecta vía –una carta entregada por un indio en un destacamento hundido en el desierto–, de una leyenda que empezó a circular rápidamente y según la cual un hombre blanco, ducho en la guerra, era quien dirigía los ataques más exitosos de los indios; la leyenda, por supuesto, tenía color blanco, los indios aparecían en ella disminuidos, habían necesitado de otro blanco para combatir a los blancos que, era ya evidente para cualquiera, los estaban acorralando y se preparaban para la solución final. Por añadidura, se decía que se había asimilado tanto que había tenido varios hijos con sendas indias que, sumisas o proféticas, habrían comprendido que la salvación de la tribu residía en el mestizaje y no en el aislamiento racial. Tal vez el personaje había sido en verdad eso que acaba de decirse y no un mito creado en un escritorio de la ciudad, y su gesta, o su gesto, bien valía la pena ser rescatado pero si era una invención habría que empezar todo de nuevo, bien podía no valer la pena reconstituir la vida de un fabulador cuando se pensaba que lo que era supremamente valioso era indagar en la azarosa existencia de un aventurero, de un bravo soldado, de un animoso jefe de una rebelión que ni siquiera era la suya.
Cuando esa tarde decidió retomar ese trabajo, con escaso ánimo, sólo para sentir que tenía su propia vida, pasó sus manos, como acariciándolos, por encima de dos documentos que había conseguido hacía poco y que no había podido examinar. Se referían al mismo nombre, Gumersindo Basaldúa, acaso a la misma persona. El problema era que indicaban dos vías opuestas de interpretación. El primero reproducía un fragmento de página de un periódico del siglo pasado, El Impreso Liberal, que, con su tipografía pobre en los títulos y sus caracteres vacilantes, tanto por lo primitivo de los recursos gráficos de la época como por el tiempo transcurrido, se refería a una conspiración antirrosista que tenía como inspirador y aun cabecilla al coronel Gumersindo Basaldúa, su personaje; la nota no daba mayor información sobre el conspirador ni tampoco sobre los motivos de su alzamiento, ni siquiera sobre quienes lo secundaban; en cambio, señalaba que no había podido ser aprehendido y que había huido, hacia la pampa, no había otro rumbo posible, sin que las partidas dirigidas a aprehenderlo, "para darle un merecido castigo", hubieran logrado hallar sus rastros. La nota era breve, aunque abundaba en epítetos contra el conspirador, lo único que quedaba claro era que Gumersindo Basaldúa tenía la cabeza puesta a precio y que, sin duda, no estaba oculto en la ciudad en la que –la escueta y mal redactada nota lo daba a entender– las autoridades tenían un absoluto control.
El segundo documento era una carta, su copia, que el profesor Segismundo Gutiérrez había hallado en la correspondencia de Juan Bautista Alberdi con Antonino Aberastáin, depositada en la Estancia Los Talas gracias a los cuidados de Jorge Furt; Alberdi se refería a una curiosa situación en la que se había encontrado –era la plena época de Rosas, en la que no sólo se cometían las atrocidades políticas que narran Mármol, Echeverría, Sarmiento y tantos otros, sino que también había espacio para devaneos románticos como los que en la literatura europea parecen muy naturales– un conocido abogado llamado Gumersindo Basaldúa; al parecer, conjeturaba Alberdi, tanto la familia de su mujer, el padre y los hermanos, de apellido Larco, como el marido de su amante, un conocido y rico comerciante, importador de telas francesas, llamado Artemio Alarcón, habían, cada sector por su lado y sin concertarse para ello, salido a perseguirlo dispuestos, cada uno a su manera y por diferentes razones, a matarlo para lavar el agravio de que habían sido respectivamente víctimas, los unos en su honor familiar, el otro en su valía conyugal. Alberdi no dejaba de ironizar –desde su soltería desde luego– sobre los vengadores, a los que calificaba de shakesperianos, e imaginaba los apuros del abogado que, como es lógico, había escapado a una muerte segura saliendo de la ciudad con lo indispensable, ayudado quizás por algunos amigos. En suma, una vulgar historia de cama.
El profesor Segismundo Gutiérrez, aprovechando de un feriado, había transcrito unos días antes cuidadosamente ambos documentos y los había introducido en su computadora y, por otra parte, había guardado los originales, que a su vez eran fotocopias, en una caja en la que acumulaba todo lo relativo a Basaldúa, lo que había hallado, que no era mucho, y lo que iba encontrando, con el vago propósito, que no le había confiado a nadie, de escribir una biografía sobre el autor de la Breve descripción de paisajes y costumbres de los naturales de la región pampeana. Frente a esos dos papeles, mejor dicho frente a uno y luego a otro, tal como podía hacerse en la computadora –todavía no había logrado trabajar con más de uno al mismo tiempo– se le hizo evidente lo complicado y quizás inútil de su trabajo. Artificioso, rebuscado en sí mismo, lo empezaba a sentir como una excusa, como un invento destinado a decirse que nada había cambiado en él, que no estaba vacío, como ahora lo estaba sintiendo, sino en la plena posesión de sus facultades y proyectos. Por añadidura, el punto al que había llegado proponía nuevas dificultades y nuevas búsquedas, no tanto de nuevos documentos sino de alguno que, milagrosamente, corrigiera los errores o los criticara de modo tal que el camino se abriera y el hecho Basaldúa, el ente Basaldúa, cobrara precisión, tuviera los límites necesarios para no chapotear en conjeturas. Bien podía ser cierto, hoy, con estos documentos a la vista, que Basaldúa debió huir como amante descubierto y perseguido y que, amparando esa delicada posición, que no lo afectaba sólo a él sino, sobre todo, a dos mujeres y, en suma, a dos familias, Larco y Alarcón, El Impreso Liberal hubiera disfrazado su huida atribuyéndole motivos políticos, censurables, es cierto, desde su punto de vista, pero plausibles si se considera que es mejor ser revolucionario fracasado que amante sorprendido, o por lo menos más digno o, en el límite, menos ridículo; pero también podía ser lo contrario, o sea que Alberdi, por oscuras razones personales –quizás también él habría aspirado, con menos éxito, a ser amante de la misma mujer o, peor aún, era amante efectivo de la mujer de Basaldúa que, no hay que olvidarlo, era su competidor profesional y pudo haberle ganado algún asunto en el primitivo y subordinado Foro de Buenos Aires– ridiculizó una empresa política importante, la negó en su trascendencia y riesgo presentando al personaje a su amigo Aberastáin de manera satírica, como era en ese momento la veta que seguía, un poco infatuado de su saber y arrogante de su inteligencia pero también algo acomodaticio. ¿A quién creerle o, también, qué creer?
Una sombra se proyectó sobre el escritorio pero el profesor Segismundo Gutiérrez no se asustó; como siempre Eugenia Fioravanti de Gutiérrez –así firmaba desde que, 30 años antes, se había casado con el profesor– entró sin hacerse oír, primero en la casa después en el escritorio; solía irse de la misma manera, adelgazando su sombra hasta que el profesor se daba cuenta de que no estaba, del mismo modo en que ahora se daba cuenta de que estaba. Ella lo abrazó por encima de los hombros y lo besó, como lo hacía siempre, como si le entregara un poco de la confianza que él no pedía y que, cualquiera lo podía ver, necesitaba. Como siempre, "no te oí", le dijo él y ella le respondió "vamos" y, como siempre, la siguió hasta la cocina y, como siempre, sacaron alimentos que empezaron a preparar pero, esta vez, ella no preguntó cómo le había ido y él no sintió necesidad de describir sus confusos y apagados sentimientos. Eso lo tranquilizó, temía que ella, al oír sus quejas, volviera a reprenderlo por hacer algo que no tenía verdaderos deseos de hacer pero que hacía por temor a no tener nada o a perderlo todo. Ella trajinaba más que él, él la miraba, después de todo él habría podido preguntarle qué había hecho ella pero no lo hizo, eso habría abierto la puerta para una reciprocidad que los devolvería a una situación sin salida, quizás, algo parecido a alguna forma imprecisa y prestigiosa de prisión. Ni siquiera se animaba a hablarle de Gumersindo Basaldúa y de su bifurcada existencia. De pronto, ella dejó de moverse, salió de la cocina y al rato regresó con dos sobres, que depositó en la mesa sin decir nada. El profesor Segismundo Gutiérrez los acercó, los tocó pero no los abrió. "¿No los vas a abrir?", dijo Eugenia Fioravanti, y él: "Más tarde, más tarde, ahora vamos a comer".
Los sobres seguían cerrados cuando se fueron a dormir. Tal vez ambos supieran qué contenían pero las inquietudes que suscitaban debían ser diferentes; una carta, se sabe, siempre es un anuncio pero también puede ser una amenaza, y así parecía que Segismundo Gutiérrez lo pensaba en la medida en que sin manifestarlo ni declararlo detenía el movimiento de impaciencia que en otras ocasiones lo llevaba a desgarrar el envoltorio y asumía una actitud distante y decorosa, de las manos que las depositaron en el escritorio trasuntaba una decisión semejante a una frase, "no quiero que nada me perturbe ahora". Para Eugenia Fioravanti era diferente aunque también ella podía ser objeto de la presunta amenaza: le afectaban esos sobres intrusos en la medida en que del mismo modo estaban afectando ya, porque estaría escrito en los papeles que venían dentro, a su marido, por eso y no porque se dirigieran a ella, le afectaban por convivencia, por contigüidad, por simpatía se puede decir. Además, ella sabía quiénes eran los remitentes, y si bien eso en principio no indicaba nada, el modo en que había observado los últimos movimientos del profesor Segismundo Gutiérrez, su obstinada dedicación al Consejo, su nerviosa indecisión respecto de la biografía o lo que fuera de Gumersindo Basaldúa, sus reiteradas negativas a ver a sus antiguos amigos e, incluso, su novedosa indiferencia respecto de los periódicos y sus noticias del mundo exterior, le permitía presumir que si él quería posponer, así fuera por una noche, lo que en ellos le estaba destinado, era por delicadeza, por no crearle ansiedad y, sin duda, porque intuía que ellos contenían la cifra y la materia de una decisión difícil de tomar.
A la mañana siguiente, en pie los dos, ella le alcanzó, como siempre, las frutas y los cereales que tomaban en el desayuno. Fue entonces que él decidió abrir las cartas; mientras las iba a buscar ella fue sirviendo sendas tazas de té en cuyo vapor podía leerse alguna figura, un espíritu brotante que se desvanecía con rapidez.
El profesor Segismundo Gutiérrez se volvió a sentar junto a la mesa del comedor y abrió el primer sobre; Eugenia Fioravanti lo miraba hacer mientras bebía su té. El sobre era de la Universidad de California y la carta era amable, exquisita se diría; estaba firmada por la directora de la Library de una de las sedes de esa Universidad, Irvine. La PhD Lisa K. Gulli le decía, de la mejor manera posible, que, atendiendo el pedido de la profesora Pamela Marshall, del Departamento de Historia Contemporánea, había hecho revisar los fondos del Centro Documental sin mayor éxito, cosa que lamentaba, en relación con un autor, presumiblemente argentino, nacido y muerto en el siglo pasado, cuyo nombre era, salvo error, Gumersindo Basaldúa. En cambio, le alegraba comunicarle que pudo determinar la existencia de un título, Breve descripción de paisajes y costumbres de los naturales de la región pampeana pero, por desgracia, el libro no estaba en ninguna de las ocho bibliotecas que componen el acervo universitario californiano ni tampoco en la del Congreso de los Estados Unidos –es probable que lo hubieran sustraído antes de que se iniciara la informatización de todo el sistema– pero la ficha, que transcribía, daba un nombre de autor, Gustavo Bazterrica, lugar de la edición, París, nombre de la editorial, Vda. de Bouret, sin año. Le informaba, además, que después de un rastreo temático, había verificado que poseían algunos libros que le podían interesar; la lista era considerable y empezaba por un clásico de Charles Darwin sobre el problema de la "vaca ñata" y el ñandú, seguido por los trabajos de Francisco Javier Muñiz sobre "el árbol del Gualicho" y el fundamental, así lo calificaba, de Alcide D'Orbigny, El hombre americano, así como los trabajos de Pedro Andrés García y, por supuesto, los del famoso Perito Moreno. La PhD Lisa K. Gulli, que no dejaba de hacer notar el esfuerzo que demandó establecer esas relaciones, se ponía a su disposición, así como también lo hacía –y le había pedido que se lo transmitiera– la profesora Marshall.
Antes de procesar lo que sentía al leer estas poco gratas noticias el profesor Segismundo Gutiérrez recordó que había hablado del tema con el profesor Benigno Castorena, uno de sus colegas historiadores, en uno de los raros momentos en que podía dejar de evaluar, y que éste le había dicho que intentara en los Estados Unidos, donde estaba todo lo que faltaba en el país; es más, le había prometido escribirle a una colega y amiga interesándola por el asunto: era evidente que todos habían cumplido pero el resultado final de esa cadena de solidaridades era, la carta lo indicaba, decepcionante hasta la desesperación; no ya Gumersindo Basaldúa, que la noche anterior había sido diseñado como dos personas y no una sola, desaparecía y era sustituido por un ignoto Gustavo Bazterrica, sino que el libro mismo, que daba sentido a la búsqueda de su autor, era inhallable y, por lo tanto, tendía a desvanecerse del mismo modo dejándolo, al menos por el momento, en una zona muerta.
La carta obró como un mazazo sobre el profesor Segismundo Gutiérrez. Se le fueron las fuerzas y sólo atinó a mostrársela a Eugenia Fioravanti quien, al verla, le dijo: "No leo inglés". Entonces, resumiendo, le dijo: "al parecer no existe Gumersindo Basaldúa y nadie tiene su libro". "Pero existe –se empeñó– y lo voy a encontrar."
Cuando abrió la carta siguiente Eugenia Fioravanti ya no estaba para contemplarlo y esperarlo. El sobre era abultado y, ya lo había visto la víspera, cuando Eugenia se los entregó y los depositó en el escritorio, tenía un membrete coronado por un escudo de la República grabado en el papel: era de la Presidencia de la República y estaba dirigido a él, con todas las letras. Una profunda tristeza lo invadió al sopesarlo: ¿o era porque estaba solo con el sobre? No podía ser una invitación, tampoco una confidencia personal del presidente aunque bien podía ser que alguien hubiera utilizado un sobre presidencial para enviarle algo no presidencial, por ejemplo –y no dejó de imaginarlo– algún material relacionado con su búsqueda de Basaldúa, algún remoto descendiente interesado en su trabajo o curioso o temeroso de la versión que pudiera dar. Lo tuvo que romper un poco para abrirlo, nunca tomaba la precaución de un cortapapeles o de un cuchillo cuando le llegaba una carta, a lo sumo la miraba a trasluz para no desgarrar lo que venía dentro, la impaciencia por leer un mensaje, que podía ser cualquier cosa, proveniente del exterior, se le hacía homóloga de un persistente sentimiento de abandono. En ese momento, el abandono era efectivo, estaba solo en la sala de su casa, con un pesado sobre en las manos, sin decidirse del todo a abrirlo.
Cuando por fin lo hizo, en el interior había varios papeles, de diferente tipo; el primero era una carta formal en la que se le decía, nada más, que se le estaban remitiendo algunos documentos que le rogaban que leyera; firmaba la nota el director del despacho de la Secretaría General de la Presidencia. El segundo era un decreto; lo miró pasando por encima de los considerandos para llegar al artículo primero: "Créase el Centro Nacional Único de Evaluación que reunirá todas las dependencias y organismos que en la actualidad llevan a cabo tal función". Tuvo un ligero desvanecimiento: ¿qué querría decir eso?, ¿por qué se lo comunicaban a él?, ¿qué tendría él que ver con eso?. Los artículos siguientes eran de forma, se comisionaba a la Secretaría General la organización de ese Centro, su integración, su instalación física, su presupuesto, etcétera.
Pero quizás lo más interesante eran los considerandos; redactados en el estilo habitual de los decretos, iban señalando no sólo características de una labor que el profesor Segismundo Gutiérrez conocía muy bien –la competencia y la concentración mental que requería– sino que se mencionaba la gran cantidad y actual dispersión de estas actividades, que habían ido creciendo en virtud del extraordinario desarrollo científico y cultural que se había operado bajo la actual administración; ciertos detalles eran significativos; un sujeto, por ejemplo, podía, con el mismo material, solicitar fondos en diversos organismos: en unos podían rechazar la solicitud en virtud de evaluaciones precisas y en otros aceptarla también en virtud de evaluaciones precisas. Pero, además, no se podía admitir que persistiera la aludida dispersión porque, si las evaluaciones constituían la garantía de un determinado desarrollo cultural, social y aun político, se debía lograr una unidad de criterios que sólo expertísimos evaluadores podrían establecer, por su gran experiencia en diversos campos y por su reconocida y desinteresada entrega a esta fundamental y decisiva labor. Por otra parte, ciertos sujetos o grupos o instituciones que en determinados campos habían logrado grandes reconocimientos, en otros, a los que se presentaban, recibían reprobaciones que daban lugar a reclamos sin fin; eso ocurría porque los evaluadores en un campo ignoraban lo resuelto por sus pares en otros. Todo apuntaba a concentrar; en primer lugar, concentrar las historias de los solicitantes de modo tal que siempre se supiera lo que intentaban hacer a fin de evitar superposiciones y dirigir sus pasos en una sola, precisa y razonada dirección; luego, concentrar a los evaluadores más capaces en un lugar adecuado para poder cumplir con las finalidades del presente decreto y, por fin, concentrar todas las actividades que de una u otra manera exigían evaluación: investigaciones científicas, concursos literarios, solicitudes de ingreso a puestos, becas, premios, designaciones honoríficas, organización de estructuras de enseñanza y todo aquello que requiriera de una opinión autorizada.
El profesor Segismundo Gutiérrez no podía creer lo que estaba leyendo; era la obra de un fanático o de un delirante o de un adepto al totalismo, esa perniciosa doctrina que estaba minando el lenguaje, tanto científico como periodístico, que había convencido nada menos que al presidente de la República y lo había hecho no sólo firmar esta pieza sino atribuir fondos considerables para ejecutarla. Tan increíble le parecía ese engendro que pensó, por un momento –la desaparición de Eugenia Fioravanti había creado una atmósfera de raro abandono en la sala, silenciosa y casi en penumbra–, que todo era un sueño o una sombra. Buscó La Nación del día para verificar y no encontró nada; el diario sólo daba cuenta de varias inauguraciones, de una inundación en el norte, de unos incendios en el sur, del ataque de guerrilleros islámicos a una embajada de España en Indonesia y, por cierto, con grandes titulares, del estreno de una película sobre el hundimiento del Titanic cuya producción, se enteró ahí mismo, había costado alrededor de 300 millones de dólares. Si hay alguien que paga para eso, reflexionó, por qué me asombra que se pueda crear un Centro único. Y, enseguida, ¿qué tenía él que ver con eso?
Tenía que ver, como de inmediato lo comprobó al volver a los papeles que aún no había visto. Uno de ellos, firmado por el Presidente, y lleno de escudos y marcas, estaba dirigido personalmente a él; el Presidente lo elogiaba, apreciaba todo lo que había hecho en favor de la evaluación, confiaba en su criterio de manera irrestricta y, como conclusión, se honraba en designarlo, "per-vitam", miembro activo del Centro Nacional Único de Evaluación; en adelante, y gracias a su nueva situación podría consagrarse por entero a esa importante y noble labor lo cual sería posible dadas novedosas características que tendría dicho Centro. Por una resolución complementaria, una vez que el Centro dispusiera de una estructura orgánica, se le fijarían sus emolumentos que, sin duda, serían una justa gratificación a sus servicios y que le permitirían dejar de lado toda otra y distractiva tarea, situación que no por conocida deja de afectar a los hombres de la cultura que, faltos de una tarea concentrada, se dispersan en trabajos que ni siquiera les son afines.
El profesor Segismundo Gutiérrez seguía sin poder creer en lo que se desplegaba ante sus ojos. Que el Presidente se prodigara en tales disquisiciones, más propias de las quejas de pasillo de los colegas, que, además, razonara del modo en que lo hacía respecto del centro mismo y sus fundamentos, era cosa de no creer. Se sintió halagado, sin duda, en el primer momento, venía un reconocimiento largamente deseado si no esperado pero, de inmediato, sintió que algo no cuajaba, no sabía bien qué, tal vez lo desmesurado de esta estructura en la que lo incluían sin que él hubiera hecho ni un gesto para ser incluido, tal vez, lo empezó a pensar, era tan sólo una palabra que empezó a inquietarlo hasta la perturbación. La palabra era "concentrar".
A su vez, concentrado en ella, no le dio mucha importancia a otro papel que estaba en el conjunto. Decía, apenas, "Plan de traslado al local del Centro Nacional Único de Evaluación". Lo leyó: le daban veinticuatro horas para preparar un equipaje elemental; al cabo de ellas, lo buscarían para conducirlo al helipuerto de la Presidencia y, de allí, en un helicóptero preparado para ello, lo trasladarían a la nueva sede de esa original creación. Pero, cómo, se dijo, ¿ni siquiera me preguntan si acepto?