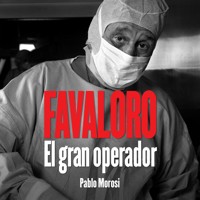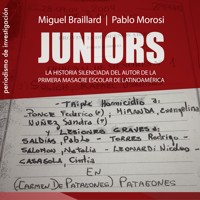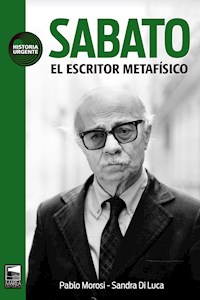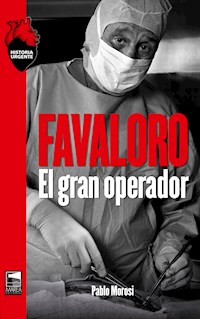9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Marea Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Fangio fue sin dudas una leyenda del automovilismo, quíntuple campeón mundial de la Fórmula 1, es considerado uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos. Esta biografía relata sus reconocidas proezas en las pistas, pero, sobre todo, echa luz a las sombras y da voz a los silencios del hombre de carne y hueso detrás del volante. Ni el paso de los años ni la irrupción de nuevos corredores en la constelación del automovilismo internacional pudieron eclipsar a Juan Manuel Fangio. Su vida deportiva no deja de asombrar: entre 1938 y 1958 alcanzó 79 victorias y en la Fórmula 1 obtuvo cinco campeonatos con cuatro escuderías diferentes: Alfa Romeo, Maserati, Ferrari y Mercedes-Benz. Su desempeño fue simplemente arrollador y sigue despertando la pasión por el automovilismo, tanto en los fanáticos de las carreras como en los nuevos pilotos argentinos. El periodista Pablo Morosi realizó una investigación exhaustiva y única sobre el piloto balcarceño, que le demandó más de cien entrevistas y análisis de documentos y viejos archivos hasta ahora casi inaccesibles. El resultado es este relato atrapante que repasa la historia del Chueco desde su infancia y adolescencia en Balcarce, sus primeras competencias automovilísticas, la formación del Equipo Argentino y la gloria internacional hasta su posterior retiro como empresario y presidente de Mercedes-Benz Argentina. Sin embargo, la investigación no se detiene y se sumerge en los pliegues complejos de sus relaciones con numerosas mujeres y sus hijos no reconocidos. Su hábil trato con el poder político de turno: los conservadores en Balcarce, la relación con Perón y Evita, el acompañamiento a la Junta Militar presidida por Videla o su simpatía por Carlos Saúl Menem. El peculiar secuestro en Cuba. Es que su personalidad serena, el gran talento, la tenacidad, un extraordinario poder de concentración y la astucia hicieron de Fangio un piloto deslumbrante que aprendió a mantenerse firme, acelerar en las curvas, sacar pequeñas ventajas y sortear imprevistos. Ese hombre oculto detrás del volante que definió su trayectoria en pocas palabras: "Es más difícil vivir que correr. Las carreras duran un par de horas, vivir dura toda la vida".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Contents
Introducción - Línea de largada
Capítulo 1 - Entre las sierras
Capítulo 2 - Rivadavia
Capítulo 3 - Imbatible
Capítulo 4 - El Equipo Argentino
Capítulo 5 - La Fórmula 1
Capítulo 6 - Campeón mundial
Capítulo 7 - El regreso a las pistas
Capítulo 8 - Ferrari
Capítulo 9 - Quíntuple
Capítulo 10 - La última curva
Capítulo 11 - Leyenda viviente
Capítulo 12 - Presidente de Mercedes-Benz
Capítulo 13 - Vitrinas de la gloria
Capítulo 14 - El legado
Agradecimientos
Bibliografía
Puntos de Interés
Portada
Morosi, Pablo
Fangio : el hombre detrás del volante / Pablo Morosi. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires : Marea, 2025.
Libro digital, EPUB - (Historia Urgente / Constanza Brunet ; 120)
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-823-089-4
1. Biografías. 2. Automovilismo. 3. Automovilismo Deportivo. I. Título.
CDD 920
Dirección editorial: Constanza Brunet
Edición: Víctor Sabanes
Coordinación editorial: Debret Viana
Comunicación: Verónica Abdala
Asistencia editorial: Julieta Rojas
Diseño de tapa e interiores: Hugo Pérez
Fotografías de interior: archivo de Mercedes-Benz, diario La Nación,
revista El Gráfico, agencia United Press International (UPI) y archivos personales de familiares y amigos de Fangio.
Foto de contratapa: Juan Manuel Fangio ganador del Gran Premio de Aibi (Francia), 10 de julio de 1949.
© 2025 Pablo Morosi
© 2025 Editorial Marea SRL
Pasaje Rivarola 115 – Ciudad de Buenos Aires – Argentina
Tel.: (5411) 4371-1511
[email protected] | www.editorialmarea.com.ar
ISBN 978-987-823-089-4
Impreso en Argentina – Printed in Argentina
Depositado de acuerdo con la Ley 11.723. Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio
o procedimiento sin permiso escrito de la editorial.
Es más difícil vivir que correr.
Las carreras duran un par de horas,
vivir dura toda la vida.
Juan Manuel Fangio
Introducción
Línea de largada
Ni el paso de los años ni la irrupción de nuevos astros del volante en el firmamento del automovilismo internacional han logrado eclipsar al gran Juan Manuel Fangio: aquel humilde mecánico, nacido en un pueblo del corazón de la pampa húmeda, que se consagró cinco veces campeón mundial de la Fórmula 1 y dejó grabado su nombre en la historia como uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos.
Hijo de inmigrantes italianos, Fangio nació el 24 de junio de 1911 en Balcarce, sudeste de la provincia de Buenos Aires. Desde chico se acercó al mundo de los motores: comenzó como ayudante en una herrería y más tarde se formó como aprendiz en los primeros talleres mecánicos del pueblo. Tenía apenas once años cuando manejó por primera vez un automóvil; al ponerlo en marcha y hacerlo avanzar lo invadió la inolvidable sensación de que la máquina cobraba vida.
Lo conocían como “el Chueco”, apodo que le habían puesto sus compañeros del combinado de fútbol local por la pronunciada curvatura de sus piernas. Su inicio en el automovilismo fue posible gracias al apoyo de un grupo de dirigentes conservadores –fuerza política a la que adhirió en su juventud–, que por entonces gobernaba Balcarce. Debutó oficialmente en pruebas locales en 1938 y no tardó en conseguir sus primeros triunfos en las exigentes carreras de Turismo Carretera, donde se consagró como el primer bicampeón consecutivo en 1940 y 1941, al volante de un Chevrolet. Aquel modesto muchacho del interior conoció entonces los primeros fulgores de la popularidad al enfrentarse al predominio de Ford, personificado en la figura antagónica del ídolo porteño Oscar Alfredo Gálvez.
Repasar la trayectoria de Fangio impresiona: entre 1938 y 1958 disputó 200 competencias oficiales –nacionales e internacionales– en distintas categorías y obtuvo 79 victorias. En la Fórmula 1, donde compitió durante nueve temporadas, obtuvo cinco campeonatos con cuatro escuderías diferentes: Alfa Romeo, Maserati, Ferrari y Mercedes-Benz. Su desempeño en la máxima categoría del automovilismo fue arrollador: de las 51 carreras en las que participó, ganó 24, logró la pole position en 29 y se subió al podio en 35 ocasiones.
Entregado por entero a su actividad, frío, meticuloso y extremadamente técnico, era un estratega, por lo que alguna vez fue llamado el “Napoleón del automovilismo”. A su talento, tenacidad y extraordinaria capacidad de concentración –atributos que definieron su perfil como piloto–, Fangio sumaba otros factores: una dosis de astucia o “viveza criolla”, que en numerosas ocasiones le otorgaba pequeñas ventajas y lo ayudaba a sortear imprevistos; un profundo respeto por el trabajo en equipo con los mecánicos; y, no menos importante, un buena dosis de suerte que, en un contexto de altísimo riesgo y muertes frecuentes en las pistas, no solo le permitió conquistar victorias, sino también erigirse en un auténtico sobreviviente.
La vigencia y la magnitud de aquellas proezas han inspirado este trabajo que recorre la vida y trayectoria de uno de los más importantes referentes del deporte nacional y embajador de la argentinidad, en ocasión de cumplirse 30 años de su fallecimiento. Acercarse a su figura para intentar comprender las cualidades de su personalidad e iluminar las circunstancias que atravesaron su existencia, más allá de sus éxitos, es el objetivo de este libro.
Pero rebobinar la vida de Fangio supone asomarse también a los orígenes de la industria automotriz y de las competencias locales e internacionales (este año la Fórmula 1 cumple 75 años de vida) y, al mismo tiempo, contemplar en perspectiva el derrotero histórico y político de un país que, contagiado de exitismo, lo elevó al estatus de héroe nacional. Como si su destino estuviera marcado, Fangio repetía: “Nací con el automovilismo”.
La llegada al poder del general Juan Domingo Perón, en febrero de 1946, con su decidido apoyo al deporte y la exaltación de los atletas como símbolos de superación y movilidad social, encontró al balcarceño en el lugar justo y en el momento indicado. Gracias a sus sobresalientes condiciones, fue incorporado a una escuadra nacional organizada por el Automóvil Club Argentino con el objetivo de proyectar pilotos a nivel internacional, lo que marcó el inicio de su ascenso meteórico. Impulsado por el aparato propagandístico del peronismo, Fangio no desaprovechó la oportunidad de demostrar sus virtudes y, en poco tiempo, consiguió ser reconocido como un as del volante. Sus resonantes triunfos en Europa despertaron la admiración fervorosa del público y el elogio unánime de la prensa. Basta con revisar los archivos de diarios y revistas de la época para advertir de qué modo su imagen fue construida como la de una verdadera leyenda viviente.
Su destacada trayectoria lo llevó a interactuar frecuentemente con dignatarios y personalidades de todo el mundo, poniendo a prueba sus habilidades más allá de las pistas. No solo en el fascinante universo que rodea la Fórmula 1 sino también en el terreno farragoso de la política argentina, donde todos intentaban asociarse con la fama y el prestigio del campeón.
En este ámbito también demostró destreza, convirtiéndose en un actor relevante de la escena nacional con amplia red de relaciones y un considerable predicamento. Entonces, comenzó a emerger una de sus facetas menos explorada: la de su condición de hombre político por fuera de los márgenes de todo sello partidario.
Así, logró desmarcarse de las etiquetas que lo encasillaban como simpatizante del peronismo y neutralizar la persecución de quienes, tras la caída de Perón, lo pusieron bajo sospecha, acusándolo de haberse beneficiado gracias a negocios con el Estado. En adelante, supo también desarrollar buenos vínculos con los sucesivos gobiernos, fueran estos democráticos o de facto.
Su nombre quedó inscripto en la historia de la Guerra Fría cuando, en febrero de 1958, fue secuestrado en Cuba por un grupo de revolucionarios que, un año más tarde, se sumarían al derrocamiento al gobierno de Fulgencio Batista instaurando el primer régimen socialista en América Latina.
Reservado como pocos, Fangio fue un celoso guardián de su vida privada. Enzo Ferrari, magnate del automovilismo, lo consideraba una persona “indescifrable”. En 1950, al trazar su carta astral, el artista y quiromántico Xul Solar le vaticinó una vida de éxito y fortuna, pero también marcada por un gran secreto. Para entonces, con su voz sibilante, sus ojos de lince y esa media sonrisa siempre contenida, el Chueco se había convertido en una suerte de gentleman con acento pueblerino.
Tras su retiro de las competencias, continuó su carrera como empresario y, si bien mantuvo su principal actividad ligada a la industria automotriz y al mundo de las carreras, también incursionó en otros rubros como la producción agropecuaria y los negocios inmobiliarios.
Junto con el intendente de facto Juan José Mare y apelando a su popularidad e influencia, Fangio gestionó y consiguió –a través del ministro de Bienestar Social, Francisco Manrique– el respaldo económico que permitió la construcción del autódromo que lleva su nombre, emplazado en las sierras de Balcarce. Este fue el primer hito en el camino para perpetuar su legado en la tierra que lo vio nacer.
En 1974, en un país sacudido por la violencia política, Fangio asumió, a los 62 años, un reto mayúsculo: la presidencia de la filial local de Mercedes-Benz. Por primera vez, la compañía alemana, que dos décadas antes había elegido a la Argentina para instalar su primera planta fuera de su territorio, designaba a alguien sin la nacionalidad teutona para un cargo de tal relevancia.
El agravamiento de la situación local desembocó en la feroz dictadura instaurada entre 1976 y 1983. Durante ese período fueron secuestrados diecisiete trabajadores de la planta de la empresa, de los cuales quince continúan desaparecidos. Tras la recuperación de la democracia, comenzaron a surgir interrogantes acerca de su rol y su actitud frente a aquellos hechos, sobre los cuales nunca se pronunció.
Ya en el último tramo del régimen militar, Fangio logró financiamiento de las autoridades bonaerenses para concretar un proyecto con el que había soñado durante mucho tiempo: reunir en un solo lugar todos los recuerdos y trofeos obtenidos a lo largo de su carrera. Así nació el Centro Tecnológico y Cultural Museo del Automovilismo “Juan Manuel Fangio”, que fue inaugurado en noviembre de 1986. La institución, cuyo origen fue de carácter municipal y pronto pasó a la órbita de una fundación regida por el círculo cercano al corredor, se convirtió en el templo sagrado que custodia su legado deportivo.
Juan Manuel Fangio era una celebridad que aún competía cuando, en la segunda mitad de la década del 50, comenzaron a publicarse los primeros libros sobre su vida. Estos textos, escritos por periodistas especializados en automovilismo y basados en conversaciones con él, se enfocaron en su trayectoria en las pistas. Sin embargo, comparten un denominador común: un curioso recorte de su vida privada, reducida a los orígenes familiares y a un puñado de recuerdos de su infancia y adolescencia. En 1986, con 75 años, Fangio concibió sus memorias, siguiendo una lógica similar.
Como sucede con toda personalidad que alcanza el estatus de ídolo popular, la imagen del quíntuple campeón de la Fórmula 1 trascendió su muerte, ocurrida el 17 de julio de 1995, a los 84 años, a causa de una neumonía, después de haber sufrido durante años de insuficiencia renal. Desde entonces, poco a poco, entre los pliegues de un relato idealizado, empezaron a aflorar matices, vacíos y silencios que revelaban al hombre de carne y hueso oculto tras el bronce pulido de su propia leyenda.
La convalidación judicial, en 2015, de la existencia de tres hijos no reconocidos –fruto de relaciones con dos mujeres casadas y una adolescente– terminó por correr el velo y permitió que salieran a la luz secretos sobre la vida de un Fangio hasta entonces desconocido para el gran público.
Estos y otros hechos narrados en las páginas que siguen invitan a revisitar su figura desde una nueva perspectiva y descubrir aspectos de su historia que, lejos de restar valor a sus logros, permiten acercarse a la dimensión humana del mito.
Gonnet, 16 de junio de 2025.
Capítulo 1
Entre las sierras
Asentado sobre las suaves ondulaciones de las montañas de Frentani y a 1000 metros de altura sobre el nivel del mar se encuentra Castiglione Messer Marino, un pueblo medieval de la provincia de Chieti, en el extremo sur de los Abruzos. En esa franja de la Italia meridional, surcada por senderos serpenteantes entre valles y ríos y con una floresta variada en la que predominan los abetos y las hayas, nació en mayo de 1850 Ascenzo Giuseppe Fangio, en el seno de una familia de labradores que, como la mayoría de los habitantes de esa región postergada, subsistía a duras penas de lo cultivado en sus pequeñas huertas, el escaso comercio de la madera y el pastoreo trashumante de rebaños de cabras y ovejas. Por entonces, el apellido Fangio, cuyo origen latino se remonta al Imperio Romano, concentraba allí su mayor nombradía.
Como suele ocurrir en las historias de inmigración, generalmente asidas a recuerdos frágiles, los datos y circunstancias se vuelven borrosos. Al parecer, hubo un primer viaje de Giuseppe del cual no ha quedado registro, junto con un amigo o pariente. Siguiendo la estela de muchos coterráneos, el joven se aventuró a cruzar el océano Atlántico para escapar de la miseria y la hambruna, y durante su estancia en la Argentina pudo apreciar las oportunidades que ofrecía este rincón del planeta. A su regreso a Italia se casó con Elisabetta Franceschelli, tres años mayor que él, y tuvieron tres hijos: Francesca (1879), Alfonso (1881) y Loreto (1884). Elisabetta tenía otro hijo mayor, Francesco Landolfi, cuyo padre había fallecido, quien también iba a acompañar a la familia en su viaje a América.
Según los documentos migratorios y diplomáticos disponibles, Giuseppe viajó nuevamente hacia la Argentina, esta vez solo, a fines de 1889. Partió desde el puerto de Génova y, una vez en la ciudad de Buenos Aires, abordó un tren que lo depositó en la estación Arbolito, hoy partido de Coronel Vidal, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Desde allí se encaminó hacia la costa atlántica y llegó hasta un paraje en el que antiguamente había existido una reducción jesuítica que dio nombre al lugar conocido como Laguna de los Padres. Toda esa zona formaba parte del partido de Balcarce, bautizado así en homenaje al brigadier general Antonio González Balcarce, héroe de la Independencia.
Inicialmente Giuseppe se dedicó al desmonte de terrenos para el cultivo y a la explotación de los montes de curro, un arbusto nativo cuyas ramas gruesas y añosas de madera oscura eran ideales para la producción de carbón vegetal. En 1891, el pionero propició el viaje de Elisabetta y sus hijos, y así toda la familia se asentó en Balcarce. Después de algunos años de trabajar a destajo, Giuseppe logró adquirir una quinta de unas diez hectáreas a orillas de la actual ruta provincial 55, camino a Lobería, donde finalmente se afincó junto a los suyos en tierras que originalmente habían pertenecido a las familias terratenientes Iráizoz y Kelly en la región del sur del partido.
Loreto, el menor de los hijos de Giuseppe, que había nacido el 7 de diciembre de 1884 en Italia, jamás asistió a la escuela y a los diez años se escapó de la casa paterna para trabajar como peón golondrina. Después de una travesía de casi un día entero en carreta arribó a un establecimiento cerca de la planta urbana de Tres Arroyos perteneciente a Don José Caride, a unos 230 kilómetros de Balcarce. Allí se empleó en la cosecha de papas y luego se dedicó al cuidado de caballerizas en La Tigra, un andurrial en el que se erigía un parador, punto neurálgico para el transporte, en el que confluían caravanas con pasajeros y mercancías.
Según los relatos orales transmitidos por generaciones en la familia, una comitiva policial fue enviada a Tres Arroyos para traer de regreso a Loreto por pedido de su madre Elisabetta, una mujer profundamente creyente que caminaba todos los días desde el campo hasta el pueblo para ir a rezar en la parroquia. Sin otro horizonte que trabajar en el campo junto a su padre, el joven había empezado a proyectar la idea de viajar a Italia para cumplir con el servicio militar, pero fue entonces que conoció a Erminia Diomia D’Eramo, una adolescente nacida el 2 de enero de 1887 en Tres Arroyos. Los padres de Erminia eran oriundos de Tornareccio, una aldea situada a apenas 25 kilómetros al norte de Castiglione Messer Marino, cuna de los Fangio. Cuando faltaba poco para su viaje, Alfonso convenció a su hermano menor, Loreto, de que tenía que conocer a la hija de Aniceto D’Eramo, un contratista con el que acababa de cerrar un trato. “Si conoces a esa mujer, no volvés a Europa”, le dijo. Los hermanos ensillaron los caballos y salieron para el pueblo, y bastó que Erminia abriera la puerta al recibirlos para que Loreto Fangio se quedara prendado de ella para siempre.
El 24 de octubre de 1903 el cura José Sarasola celebró el matrimonio entre Loreto y Erminia en la parroquia San José, en Balcarce. Él tenía diecinueve años y ella diecisiete. En coincidencia con el primer aniversario del casamiento nació Herminia, la primera hija de la pareja. Luego vino José, en 1905. Durante esos primeros tiempos, vivieron en la chacra de los Fangio. Loreto se empleó como picapedrero en una de las canteras que funcionaba en la zona; luego comenzó a hacer changas de albañilería y rápidamente aprendió los secretos del oficio, demostrando una particular pericia y buen gusto para la terminación de los frentes de las viviendas, lo que se convirtió en su especialidad. Trabajaba de sol a sol y, aunque nunca aprendió a leer ni a escribir, logró progresar gracias a su esfuerzo y dedicación.
En 1907 Loreto Fangio adquirió un terreno de 2500 metros cuadrados en el casco del pueblo, sobre la calle A. Echeverri que, poco tiempo después, al adoptarse el sistema de numeración, pasaría a llamarse 13. Al lote, entre las calles 6 y 8, le correspondió el número 321, y estaba ubicado a pocas cuadras de la plaza principal y la estación del ferrocarril.1 Allí, con la ayuda de su padre, levantó una modesta pieza y una cocina de chapa para vivir con su esposa y sus pequeños hijos. Poco a poco fue mejorando y ampliando la construcción original.
Por ese tiempo, el matrimonio Fangio se mudó a la ciudad de Buenos Aires. Si bien el dato no aparece convalidado en los relatos de los descendientes, registros eclesiales revelan que dos hijas del matrimonio, Celia Adela, nacida el 11 de mayo de 1908, y Esther, alumbrada el 10 de mayo de 1910, fueron bautizadas en la Parroquia San Bernardo Abad, de Villa Crespo.2 El rastro de Esther, ausente en la memoria oral de los Fangio, se termina en ese documento: nada más se sabe de ella.
Al poco tiempo, ya de vuelta en Balcarce, Erminia quedó embarazada nuevamente. En los primeros minutos del sábado 24 de junio de 1911, en medio de las celebraciones de la tradicional Noche de San Juan, dio a luz a un niño rozagante de ojos transparentes. Los memoriosos de la familia aseguran haber escuchado que el niño llegó al mundo en la chacra del abuelo Giuseppe, sobre lo que hoy es la ruta provincial 55.
Dos semanas más tarde, Loreto fue a la oficina del Registro Civil y anotó al recién nacido como Juan Manuel Fangio. Aunque inicialmente sus padres iban a llamarlo solo Manuel, decidieron añadir el nombre Juan por su llegada en el día de San Juan, una festividad muy arraigada en Balcarce debido a la presencia significativa de inmigrantes españoles. Según el acta de nacimiento 344, rubricada por el jefe del servicio, Domingo Ardohain, fechada el 8 de julio de 1911, el alumbramiento se había producido a “las doce meridiano” del día 23 de junio. Por eso, en todos sus documentos Fangio siempre figuró como nacido un día antes del que realmente nació. El 9 de septiembre el cura Felipe Martinelli bautizó al niño en la parroquia San José y fueron padrinos Domingo Mancini y Elvira González.
Por ese mismo tiempo llegó a Balcarce el comisario Hortensio Miguens,3 miembro de una tradicional familia de hacendados y militares, que iba a ocupar diversos cargos, desde comisionado e intendente hasta legislador provincial, y se convirtió en la figura determinante que moldeó el destino político de la ciudad durante muchos años. Miguens contaba con el acompañamiento de un grupo de terratenientes que constituían la base de las familias tradicionales del distrito, y que en ese tiempo ocuparon distintos cargos públicos de importancia.
En la casa de los Fangio nacieron, con el tiempo, otros dos hermanos: Rubén Renato Aniceto (1917), a quien todos conocían como Toto, y Carmen Aída (1919). En aquellos tiempos, la calle 13 en la que vivían los Fangio era la vía obligada para los carruajes que se dirigían a la estación del ferrocarril, y por eso era conocida como “calle de las volantas”. Una de las mayores diversiones de los chicos consistía en sentarse a observar el paso de estos vehículos con tracción a sangre frente a su casa. Más tarde, cuando comenzaron a circular los primeros autos, Juancito sintió por ellos una atracción irresistible. Junto con su primo Alberto, el hijo de Alfonso, apenas oían a lo lejos el ruido de un motor corrían hasta el alambrado del campo del abuelo Giuseppe, junto a la Ruta 55, para embriagarse con el aroma a gasolina que flotaba en el aire tras el paso de alguna máquina.
De pequeño, Juan era un chico vivaz aunque muy delgado y con una salud frágil. Con seis años comenzó la primaria en la Escuela Nº 4, situada a tres cuadras de su casa. Siempre expresó su agradecimiento y cariño a quienes fueron sus docentes, en particular al director del establecimiento, Melitón Lozano, un dedicado maestro que dejó una huella profunda en él. Afrontó sin sobresaltos las obligaciones escolares y a los nueve años pasó a la llamada Escuela Complementaria para cursar los grados superiores del ciclo primario.
Para estudiar o completar los deberes solía levantarse, junto a su padre, varias horas antes de que el sol despuntara detrás de las sierras. Aunque era un alumno aplicado, la rutina escolar lo agobiaba. Prefería pasar las horas jugando al fútbol en el descampado –su principal entretenimiento durante la infancia–, de donde más de una vez su madre lo tuvo que sacar con un tirón de orejas.4 En esa etapa, además, hizo grandes amigos en el aula como José Duffard y Francisco Cavallotti, de quienes se volvió inseparable, compartiendo innumerables vivencias que luego se convirtieron en anécdotas perdurables.
En el aula se destacaba sobre todo en matemáticas, y cuando la maestra María Silvariño escribía en el pizarrón un problema de aritmética –sus favoritos–, competía con sus compañeros para ver quién lo resolvía más rápido. Al notar su predisposición y facilidad, la docente intentó animarlo a continuar con sus estudios en la adolescencia, pero en pueblos como Balcarce la educación más allá de la primaria era una meta prácticamente inalcanzable. La ausencia de colegios secundarios y establecimientos de formación técnica forzaba a los adolescentes al exilio educativo, algo que la economía de las familias trabajadoras, como la de los Fangio, no podía solventar. Así y todo, por sus condiciones, el maestro Lozano le consiguió una beca para estudiar en una escuela técnica de Buenos Aires, pero Juan Manuel no quiso saber nada con esa posibilidad.
Loreto y Erminia buscaron inculcar a sus hijos la cultura del trabajo y el sacrificio, además de la fe cristiana, y así fue que a los once años Juancito tomó la primera comunión en la parroquia San José. Para entonces, su padre ya se había ganado un buen nombre no solo por la calidad de sus trabajos sino también por ser honesto y cumplidor; de hecho, trabajó en tantas obras que en algún momento se llegó a decir que en el casco urbano de Balcarce no había una cuadra que no tuviera alguna casa hecha por él.
En cuanto a Juan, desde chico exhibió un carácter que lo distinguía y que marcaba cierta ascendencia sobre los demás hermanos. A él no le gustaba la albañilería y solo a regañadientes acompañaba a su padre para echar una mano en las obras. Lo que lo fascinaba eran los vehículos propulsados por combustión interna, que lentamente habían comenzado a formar parte del panorama pueblerino de casas bajas y calles polvorientas.
Era un mandato cultural en las familias de inmigrantes que, a medida que los hijos crecían, empezaran a aportar ingresos al hogar, incluso desde muy pequeños. Así, Loreto convenció a su amigo Francisco Cerri para que tomara a Juancito, de apenas nueve años, como ayudante en su herrería. El trabajo habitual en la fragua consistía en fabricar herraduras para los caballos y reparar piezas metálicas de los carros. Fue, literalmente, un primer paso hacia el mundo de los fierros y el transporte, al que luego dedicaría su vida. Precozmente buscó seguir su instinto impulsado por el entusiasmo que le causaban los llamados “caballos metálicos”, y muchas veces destacó esa convergencia temporal en su destino: “Yo nací al mismo tiempo que el automóvil”, repetía.
En efecto, con el inicio de la producción en serie de autos en las terminales de los Estados Unidos y Europa, los automóviles se empezaban a consolidar como el principal medio de transporte, y si bien Argentina tenía una limitada infraestructura vial, era un país con amplias llanuras, factor que favorecía el desarrollo del mercado automotriz.
Si bien existían en el país algunas experiencias de creación de prototipos experimentales, como las realizadas por mecánicos como Celestino Salgado y Manuel Iglesias, el primer emprendimiento que se propuso la fabricación local de autos en serie fue concebido en 1910 por el ingeniero Horacio Anasagasti, llamado precisamente Automóviles Anasagasti.
Al tiempo que empezaban a disputarse carreras de automóviles, surgían entidades con el fin de impulsar el desarrollo de la actividad, como el Automóvil Club Argentino (ACA), fundado el 11 de junio de 1904, que se erigió en uno de sus principales promotores y agrupó a los primeros automovilistas, en su mayoría pertenecientes a familias patricias de Buenos Aires. Promovida por el barón Antonio de Marchi, la reunión constitutiva del ACA tuvo lugar en la Sociedad Hípica Argentina, donde fue elegido como primer presidente de la entidad Dalmiro Varela Castex. Pronto se sumaron otros pioneros a lo largo de todo el territorio nacional. Aunque desde un principio el propósito de la institución fue eminentemente social, también apuntó a participar en la reglamentación y control del tránsito y el desarrollo de la infraestructura vial. Con el tiempo, se concentró en la organización de competiciones y en asegurar los servicios necesarios para los conductores.
La primera competencia de la que haya registro documentado se celebró el 16 de noviembre de 1901 en el Hipódromo Argentino de Palermo y el ganador fue Juan Cassoulet.5 Entre los siete participantes estaba el abogado y dirigente radical Marcelo Torcuato de Alvear, un verdadero fanático de los autos, que en 1922 llegaría a la presidencia de la Nación. Y a partir de 1910, el ACA dio vida a una prueba bautizada como Gran Premio, verdadera travesía de aventura que marcó un hito en el desarrollo del automovilismo nacional.
Los participantes de estas primeras competencias participaban con automóviles estándar o con las pintorescas baquet, que se volvieron emblemáticas de este período y cuyo nombre es una derivación vernácula de la palabra francesa que significa “bañadera”. Su base era un chasis desprovisto de todo ornamento para reducir al máximo su peso, contaban con doble butaca y no tenían techo, estribos ni guardabarros. Estos automóviles, asociados a la modernidad y, en contraste con las precarias condiciones de caminos y rutas, atrajeron a un público que creció rápidamente en número y entusiasmo.
La novedad pronto se trasladó desde las grandes ciudades hacia los pueblos del interior, especialmente a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, en donde comenzaron a organizarse carreras zonales en circuitos de tierra improvisados en caminos rurales.
En los albores del siglo XX, los balcarceños contaban con pocas opciones de ocio y entretenimiento: prolongar una charla con una copa en algún bar, ir a escuchar una orquesta o asistir a una obra de teatro eran los pasatiempos más comunes. Los juegos, como las barajas, el billar y las bochas, también formaban parte de la vida diaria, y entre las diversiones más populares se encontraban algunos juegos traídos por los inmigrantes, como el mus español y la murra italiana, reflejo de la importancia que tenían ambas colectividades, que en aquel momento constituían alrededor del 90 por ciento de la población.
Ya en los años 20 y, mientras el ruido de los motores a explosión era todavía un sonido poco frecuente, en Balcarce se llevaba a cabo el primer plan municipal de empedrado, que abarcó cien cuadras. Al mismo tiempo, las principales firmas importadoras de automóviles comenzaban a establecerse en esa parte de la provincia, y las herrerías, hasta entonces abocadas a los carruajes, comenzaron a adaptarse a los cambios dando lugar a los primeros talleres mecánicos.
Mientras todo esto ocurría, Juan afirmaba su afición por los autos. En 1922, con solo once años, ingresó como aprendiz en el taller mecánico de José Capettini, donde, además de barrer y echar aserrín sobre las manchas de aceite, se ocupaba de lavar las piezas extraídas de los motores y alcanzar las herramientas a los mecánicos. Aunque las tareas encomendadas no eran gran cosa, le ofrecían la oportunidad de observar de cerca y aprender las primeras nociones sobre aquellas máquinas que lo hechizaban. Los domingos era el encargado de limpiar y ordenar el taller. Así fue que una de esas mañanas, con el local desierto, se paró sobre la manija de arranque de un antiguo Panhard et Levassor con transmisión a cadena, vehículo con una carrocería todavía muy parecida a la de una carreta con tracción a sangre. Con el peso de su propio cuerpo hizo girar la manivela en el sentido contrario al de las agujas del reloj con la fuerza necesaria como para encender el motor, y al principio el estruendo que hizo le generó cierto escozor, y tuvo miedo de que alguien lo reprendiera. Con gran cuidado subió al pescante y se acomodó frente al volante.
Le bastó con mover el coche apenas unos metros para sentir cómo una energía irrefrenable se apoderaba de su cuerpo, como si una criatura hubiera cobrado vida en sus manos, aferradas al volante, y le transmitiera un poder que ya no quiso soltar. “Era una maravilla, una alegría inmensa. Lo corría un poquito hacia adelante; limpiaba esa parte que quedaba libre y después ponía marcha atrás para volverlo a su sitio. Pero eso era poco, tan poco, que me pasaba un rato dándole hasta el portón del taller y luego hasta lo más atrás que pudiera. Con ese coche aprendí a manejar”, evocó Fangio, años después, en una entrevista con la revista El Gráfico.6
La anécdota ha sido reflejada en varios libros biográficos y en una infinidad de artículos periodísticos. Sin embargo, el propio Fangio contó en una oportunidad una versión distinta de su precoz debut al volante durante una entrevista realizada en 1990 por Alberto Hugo Cando (hijo) para el programa televisivo Vértigo: dijo que un día su hermano mayor, José, que había empezado a incursionar en la mecánica, dejó un Ford T encendido en la puerta de su casa y que él se subió y se escapó para dar una vuelta. “Arranqué y empecé a andar, cuando vi que podía doblar y frenar tuve la impresión de que el auto tenía vida”, señaló. Confesó que al regresar lo esperaba una dura reprimenda.
En ese tiempo aprendió los fundamentos básicos de la conducción. Todo marchaba bien hasta que, de pronto, el dueño del taller anunció su plan de trasladarse a Buenos Aires y le ofreció a Juan irse con él, pero Erminia se opuso. Para entonces, ya había montado su propio banco de experimentación en un galpón que Loreto había levantado en el fondo para guardar herramientas y hacer reparaciones de todo lo que se rompiera en la casa.
Tras aquella experiencia, el joven Fangio tuvo un breve paso por la concesionaria de los hermanos Daniel y Raimundo Carlini, que tenían la representación de los vehículos de la marca Rugby, de fabricación norteamericana. Ambos eran corredores y participaban asiduamente en competencias automovilísticas zonales. Trabajar con ellos fue su primer acercamiento concreto al ambiente de las carreras de autos.
Luego ingresó en la agencia Fordde Balcarce, propiedad de Manuel F. Estévez, un importante hacendado y dirigente del conservadurismo. La concesionaria contaba con un taller propio a cargo de Guillermo Espain, el mecánico que le enseñó todo lo que era necesario saber sobre motores. Además, Espain tenía una camioneta con la que andaba todo el día de acá para allá, y cuando tenía que ir a algún campo para reparar equipos agrícolas, iba en compañía del muchacho y hasta dejaba que manejara en algunos tramos libres de tránsito.
Con trece años recién cumplidos, Juan Manuel Fangio había asimilado los conocimientos necesarios como ayudante de mecánico en la concesionaria de Studebaker, dirigida por Miguel Gualberto Viggiano, considerado entonces el primer gran piloto de Balcarce. Viggiano había hecho su debut en el mundo del automovilismo con una peculiar prueba: con una baquet armada con el chasis de un Dodge, corrió una competencia de velocidad contra una avioneta.
Con Viggiano como maestro, Fangio aprendió cómo preparar coches para una carrera. Al poco tiempo, en virtud de su buen desempeño, fue ascendido al puesto de ajustador de motores. “Ahí me hice mecánico hecho y derecho”, contó alguna vez.
Fue por esos días que Juan tomó por primera vez el volante de un auto de carreras. Lo acompañaban Andrés Romera y otro joven de apellido Crevola, todos aprendices del taller de Viggiano. La anécdota fue dada a conocer un cuarto de siglo más tarde por el diario Crítica:
Juan Manuel Fangio tiene trece años y está por iniciar la gran aventura de conducir un coche de carrera. Es un modelo antiguo con un sistema muy distinto al de hoy… El camino es de tierra y se requiere buena mano para no salirse de la huella. Por ahora es Andrés Romera quien maneja el coche. Sus dos compañeros aguardan ansiosamente el turno. El automóvil se detiene cerca de un arroyo. Allí los muchachos improvisan un pic-nic. Comen apresuradamente el pollo que les ha preparado la madre de Fangio, y ya están otra vez de pie dispuestos a partir.
–Bueno, ¿quién será el primero en manejar? –pregunta Andrés.
Los dos pibes se ponen rápidamente de acuerdo. Juancito, generosamente, acepta ser el segundo en conducir y Crevola se hace cargo del volante. La nerviosidad y la experiencia gravitan en la marcha del coche. Un viraje brusco casi los manda al medio del campo.
–Suficiente –dice Andrés–, ahora dejalo probar a Juancito.
Llega para Fangio el gran momento. Es una sensación tan inefable, casi como la del beso que se le roba a la primera novia. Serenamente, el muchachito se hace cargo del volante. El coche no se aparta un centímetro de la huella. Toma con precisión y suavidad las curvas. ¡Si parece que en su vida no hubiera hecho otra cosa que manejar! Lo hace con tal seguridad que Andrés lo deja seguir hasta el pueblo y aun conducir por las calles de Balcarce.7
Juan, todavía un adolescente, se acostumbró a manejar con frecuencia, incluso cubriendo largas distancias, ya que su patrón solía enviar a varios de los muchachos del taller a buscar coches en Buenos Aires, que luego ellos mismos traían conduciendo hasta Balcarce. El mal estado de los caminos y la lluvia transformaban aquellos viajes de 400 kilómetros en una odisea, pero a la vez constituían una verdadera escuela de manejo. Fue en esas travesías, que a veces llegaban a extenderse hasta cuatro días, en donde Fangio aprendió a andar en el barro. La clave era intentar no recurrir al pedal del freno, enfocarse en la dirección y regular la velocidad con el acelerador y la caja de cambios.
A medida que iba creciendo, también afloraban en él nuevas facetas que iban delineando su personalidad. A los dieciséis años emprendió la aventura de la emancipación y se escapó de su casa junto con dos amigos. “Nos fuimos a Mar del Plata pensando que ahí íbamos a tener un trabajo y nos haríamos hombres. Habíamos quedado en que el primero que lo consiguiera debía mantener económicamente al grupo hasta que todos tuviesen una colocación.” Durante varias semanas vivió con sus compinches en una casa abandonada cerca del puerto, hasta que Loreto y Viggiano lograron localizarlos y no tuvieron más remedio que volver al hogar.
Ya en Balcarce, su padre le dio un sermón que nunca olvidó: “En casa de los Fangio no sobran cosas, pero no faltará nunca lugar para dormir y comida para mis hijos”, le dijo.
Con la frustración a cuestas y las defensas bajas, Juan sufrió una infección que derivó en una pleuresía. La gravedad del cuadro –que afectó sus pulmones y llegó incluso a poner en riesgo su vida– lo obligó a guardar reposo durante largos meses bajo el cuidado del médico Raúl Melazo. Por fortuna, sus amigos se mantuvieron cerca de él y, con sus visitas, lo ayudaron anímicamente a atravesar aquel duro trance. Luego, Erminia lo mandó al campo con uno de sus hermanos para que estuviera aislado durante algún tiempo.
Una vez repuesto, la rutina de la vida pueblerina lo devolvió a su otra pasión: el fútbol. A los catorce años debutó en la tercera división del Club Estudiantil. Más tarde se sumó a Ferroviarios, el equipo de su barrio,donde también jugaban sus grandes amigos los hermanos José y Bernardo Duffard. En esa época pasaría también por las filas de otras instituciones, como Leandro N. Alem y Rivadavia. En realidad, le apasionaba tanto el juego que estaba siempre listo para calzarse los pantalones cortos y salir a la cancha donde fuera.
Así, Juan vivía su adolescencia con intensidad y repartía su tiempo libre entre el fútbol, los encuentros con amigos y las salidas típicas de su edad. Fue en esa época que la noche, los bailes y, sobre todo, las mujeres comenzaron a captar su atención. Siguió la costumbre pueblerina de iniciación sexual en los ranchos de la periferia, donde, a cambio de unas pocas “chirolas”, los muchachitos experimentaban nuevas y estimulantes sensaciones con las trabajadoras del llamado oficio más antiguo del mundo.
Por entonces, consiguió también hacerse de su primer automóvil, ya que su patrón, quien le debía casi un año de salarios impagos, le propuso saldar la deuda con una motocicleta Indian Scout. La aceptó gustoso, pero cuando salió con Viggiano a probarla, éste la chocó. Así fue que, finalmente, su jefe le entregó un Overland de cuatro cilindros, cuyo valor estaba por encima de lo adeudado y que Juan terminó de pagar en cómodas cuotas. De inmediato adaptó el vehículo para convertirlo en un coche de carreras: “Le saqué la capota, le cambié la suspensión delantera, le puse elásticos comunes y toqué un poco el motor. Ya me creía un corredor’’, recordó alguna vez. Solo era cuestión de tiempo hasta que se presentara la oportunidad de empezar a competir.
De hecho, fue por esos días cuando a Viggiano le pareció que el chico ya estaba listo para vivir su primera experiencia en una carrera. Lo invitó entonces a acompañarlo como copiloto en una prueba que uniría Buenos Aires con Rosario. Pero, al enterarse, la madre puso el grito en el cielo e impidió su participación.
Como en la mayoría de los pueblos bonaerenses, en Balcarce el interés por el automovilismo no dejaba de crecer. El primer trazado automovilístico local, conocido como La Chata, estaba ubicado a unos cinco kilómetros al sur del casco urbano, enmarcado por la sierra a que le daba su nombre. Con poco más de 12.000 metros de longitud, su recorrido dibujaba un triángulo sobre caminos vecinales.
La primera carrera disputada en La Chata se llevó a cabo el 12 de octubre de 1927. La prueba, con nueve participantes, convocó a un público numeroso. Ese día, Juan Baurín y su acompañante, José Lorenzo, se alzaron con la victoria a bordo de un cómodo y espacioso Rugbyde seis cilindros fabricado por la firma neoyorquina Durante Company. “Balcarce ha vivido su día del automovilismo”, indicaba en su tapa el tradicional diario El Liberal, después del evento.8
Una mañana, a principios de 1929, Viggiano volvió a tentar a Fangio y le preguntó si se animaba a pilotear uno de los coches del taller en una prueba en Coronel Vidal: se trataba de un Chevrolet 1928, un modelo con techo de lona conocido popularmente como “Campeón” y fabricado por General Motors en su planta del barrio porteño de San Telmo. Juan, entonces de 17 años, no dudó en aceptar el ofrecimiento y estaba exultante solo con pensar en la que sería su esperada carrera de bautismo; pero toda su emoción se desvaneció rápidamente cuando, días después, su patrón cambió de idea y decidió optar por el experimentado corredor Manuel Antonio Ayerza. Pero igual invitó a Juan a participar como acompañante para intentar mitigar su desaliento. Ayerza, que era estanciero, cliente habitual del taller y uno de los pioneros de la aviación en la zona, aceptó gustoso la compañía del adolescente.
Así, el domingo 20 de enero de 1929, Ayerza al volante y Fangio como copiloto cubrieron con su Chevrolet, identificado con el número 3, el recorrido de ida y vuelta entre Coronel Vidal y General Guido: aproximadamente 180 kilómetros. A pesar de algunos contratiempos, lograron llegar a la meta y obtener un meritorio segundo puesto. Para no preocupar a su madre, Juan le había dicho que iba a ver un partido de fútbol en Mar del Plata, pero Erminia descubrió el engaño. Hubo gritos, llantos y reproches.
–Nunca más me ocultes nada. Prefiero saber las cosas antes que enterarme por los demás –le dijo con severidad.
Sin embargo, a pesar de la advertencia, él mantendría en secreto su participación en las carreras ante sus padres durante algún tiempo más.
En la Argentina, entre tanto, la segunda presidencia del radical Hipólito Yrigoyen mostraba claras evidencias de desgaste. El 6 de septiembre de 1930, un golpe de Estado encabezado por el general José Félix Uriburu derrocó a Yrigoyen e instauró la primera dictadura militar de la historia nacional. En Balcarce, el médico José Basilio Cereijo ocupó el cargo de comisionado, suprimió el Concejo Deliberante y puso en comisión a todos los empleados. Al poco tiempo, Cereijo fue reemplazado al frente de la intendencia por el comisario Hortensio Miguens, máximo líder del conservadurismo local, quien ejerció el cargo en una forma casi autocrática, combinando clientelismo político con una intensa persecución a opositores.
Miguens implementó un sistema de ayudas y favoritismos del cual Fangio, simpatizante de las ideas conservadoras, fue beneficiario. De hecho, el apoyo de varios de los principales dirigentes conservadores de esa época le brindaría al futuro piloto un impulso decisivo en los inicios de su carrera. Por lo pronto, empeñado en dedicarse a la mecánica de automóviles, y ante la negativa de sus padres en permitirle participar en carreras, Juan optó por trasladar su pasión a Mechongué, una localidad del partido de General Alvarado, unos 50 kilómetros al sur de Balcarce. Allí, el herrero y mecánicoGalileo Mareque, que había instalado el primer surtidor de gasolina en el pueblo, lo acogió en su taller y le brindó un espacio para perfeccionarse en el oficio.
Poco se sabe de sus días en aquella localidad, a excepción de un comentario perdido del propio Fangio en el que recordó haber dormido durante algún tiempo en un galpón. A su vez, en el Club Social y Deportivo Mechongué no falta quien asegure que allí cultivó su pasión futbolera. De hecho, existe una foto en la que se lo ve posando con la escuadra de la localidad, publicada décadas más tarde por el diario Crítica como parte de un artículo que repasaba su vida.9
Juan pasó por entonces más de dos años alejado de las pistas, hasta que el 12 de octubre de 1931 regresó en una carrera disputada en La Chata como copiloto de José Brujas Font, de quien era cuñado porque era el esposo de su hermana Celia. Aunque habían puesto mucho empeño en la preparación de la máquina, un Plymouth de cuatro cilindros modelo 1928, enfrentaron un contratiempo inesperado: la noche anterior a la competencia, un hermano de Brujas Font sacó el auto sin permiso y terminó en una zanja, desalineando el árbol de transmisión. Sin dar aviso sobre el incidente guardó el auto en la cochera. El vehículo resultó inmanejable y el piloto y su acompañante tuvieron que abandonar la carrera. Durante esa misma prueba, Ayerza, de quien Juan había sido copiloto en la primera carrera en que participó, sufrió un vuelco que obligó a su internación y días después falleció.
El crecimiento de la actividad había derivado en el surgimiento, en agosto de ese año, de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA), dedicada a establecer reglas para las competencias en todo el país, cuyo primer titular fue Atilio Liberti. Paralelamente se constituyó la Asociación Argentina de Volantes, presidida por Jorge Coen, que buscó generar un marco de asistencia para los corredores.
A comienzos del año siguiente, 1932, Fangio debió cumplir con el servicio militar obligatorio, que duró poco más de un año. Fue incorporado en la Escuela de Artillería de la guarnición militar de Campo de Mayo, que entonces conducía el teniente coronel Benjamín Menéndez,10 y se le asignó el cuidado del caballo de un teniente primero de apellido Lacombe, quien, en compensación por su buen comportamiento, solía otorgarle días extras de franco para que pudiera regresar a Balcarce. Sin embargo, por razones económicas él solía optar por quedarse en Buenos Aires. Además, gracias a sus conocimientos de mecánica y por su habilidad al volante, en ocasiones ofició de chofer para alguno de sus jefes.11
En aquellos días en que vivió alejado de su pueblo, Juan reflexionó mucho sobre su futuro. Se prometió a sí mismo encauzar su vida y, con el tiempo, se mostró agradecido por haber atravesado aquella experiencia. Tras su baja como soldado conscripto, regresó al terruño con diez kilos más de peso y una renovada determinación para cumplir sus sueños de corredor. Por lo pronto, reanudó el trabajo como mecánico, y junto a su amigo José Duffard, se dedicaron a reparar autos en la vereda de la casa de sus padres para tener un sustento económico en esos años difíciles de la Gran Depresión mundial.
También volvió a las canchas de fútbol, y a los 22 años debutó en primera división vistiendo la casaca del club Leandro N. Alem. Ocupaba el puesto de insider o volante ofensivo y podía desempeñarse indistintamente por derecha o izquierda. Sobresalía por su velocidad, su habilidad para eludir las marcas y su efectividad al llegar al arco rival.
Poco a poco, Juan Manuel se fue ganando un lugar en el ambiente del fútbol local e incluso llegó a vestir la casaca de la selección de Balcarce en torneos regionales. Demostraba una gran entrega y fue entonces que comenzaron a llamarlo “Chueco”, por la forma arqueada de sus piernas. Pasó por varios equipos en los que se convirtió en una pieza clave, ya que, además de desempeñar el estratégico rol de armador de juego, tenía una función vital fuera del campo: era el encargado de transportar al plantel en auto cuando había que afrontar compromisos en pueblos vecinos. En los primeros tiempos, cuando sus amigos empezaron a usar ese apodo, iban a buscarlo a su casa y su madre, Erminia, les respondía con fastidio: “¡Acá no vive ningún Chueco!”.
Alguna vez Fangio contó que sus compañeros del fútbol también lo llamaban “trabaleguas”, por su trajinar raudo e incansable en el campo de juego. El fútbol estaba en plena ebullición y generaba grandes expectativas en aquellos primeros años de la era profesional. De hecho, Fangio y Duffard analizaban la posibilidad de unirse a un club marplatense para tener la oportunidad de insertarse en una liga importante y, al mismo tiempo, buscar trabajo en una ciudad más grande y con mayores oportunidades. Sin embargo, sus amigos buscaron retenerlos, ofreciéndoles ayuda para que pudieran abrir juntos su propio taller mecánico en Balcarce. Contaron para eso con la complicidad de Loreto, que, consciente del entusiasmo de su hijo por todo lo relacionado con los autos, aceptó apoyar la iniciativa y le ofreció un terreno lindero a la casa familiar para desarrollarla.
Todos colaboraron para levantar allí un galpón con lo que encontraban a mano: usaron largueros de chasis de autos en desuso como vigas y se hicieron de unas chapas para el techo que encontraron en una casa abandonada en las afueras de la ciudad. A palada limpia, Juan y José cavaron la fosa del taller que, inicialmente, tendría piso de tierra. Todo el equipamiento consistía en un banco de trabajo, una morsa, una piedra, una fragua, un yunque y un enorme tronco de eucalipto donde apoyar los motores a desarmar. La iluminación se limitaba a un foco y el único enchufe de corriente continua estaba disponible solo unas pocas horas al día.
En un comienzo, las cosas no fueron sencillas. Los trabajos llegaban a cuentagotas y escaseaban los repuestos, por lo que había que arreglárselas con lo que se tenía a mano. Fangio siempre recordaba que el primer encargo consistió en reparar un camión Manchester al que le cambiaron el embrague. Al mismo tiempo, el Chueco se las rebuscaba realizando traslados y auxiliando a quienes se quedaban varados en caminos fangosos.
Juan estaba convencido de que una de las formas más efectivas para hacer crecer la actividad del taller era armar sus propios prototipos de competición, al tiempo que alimentaba sus ansias por correr. Además de buscar patrocinantes que apoyaran la iniciativa, debía sortear un obstáculo que aun parecía insalvable: seguía sin atreverse a revelar a sus padres su participación en las carreras. No ignoraba el peligro que implicaba competir en las condiciones de entonces, y sabía que siempre acechaba la amenaza de una tragedia. “Para correr había que tener un coraje que mis viejos llamaban inconsciencia”, sostuvo mucho tiempo después. De hecho, cuando él tenía 15 años había fallecido en un accidente durante una carrera Juan Romera, el jefe del taller deFord en el que trabajaba, y todavía estaba fresco el recuerdo de lo ocurrido con Ayerza.
Las muertes al volante durante las carreras acaparaban grandes titulares en la prensa. En marzo de 1929 uno de sus corredores favoritos, Paris Giannini, un italiano radicado en Mercedes, falleció al estrellarse con su Graham-Paigeen la etapa final del Gran Premio organizado por el Automóvil Club Argentino. Otro de sus ídolos, el santafecino Domingo Bucci, sufrió un accidente en el circuito de Arrecifes y murió dos días después en el hospital. El diario santafecino El Litoral tituló al día siguiente: “Domingo Bucci ha fallecido en su ley”.12
Más de una vez Fangio dijo que, consciente de estos riesgos y ante la creciente preocupación familiar, acordó con su hermano menor, Toto –quien ya había empezado a trabajar junto a él–, que solo uno de ellos competiría, ya que sus padres no podrían soportar perder a ambos. Además, de este modo, ante una eventual fatalidad el otro podría continuar al frente del taller.
Por entonces, Juan Manuel Fangio empezaba a hacerse conocido en Balcarce tanto por su participación en el mundo del fútbol y los automóviles como por los suspiros que cosechaba entre las chicas en las fiestas organizadas por los clubes y salones nocturnos; por caso, las famosas reuniones en el Cine Teatro Mitre o las romerías en el Prado Español, donde demostraba carisma y buenas dotes como bailarín de tango, un género que adoraba. Siempre decía que era un ritmo en el que, cuando el hombre es diestro, todas las mujeres quieren bailar. Además destacaba que es una danza en la que el varón guía a su partenaire, creando una cercanía que permite que fluya la conversación. Sus piezas preferidas eran La Rosarina, de Juan D’Arienzo, y Don Juan, el primer tango grabado por una orquesta, compuesto por Ernesto Ponzio. Según él mismo relató, cuando era muy joven llegó a ver en persona a Carlos Gardel en la entrada de un teatro de la calle Corrientes y quedó completamente deslumbrado.13
A medida que el fenómeno de las carreras se fue imponiendo y los autos estándar dieron paso a máquinas preparadas en los talleres, también fue cambiando el perfil de los competidores, y se incorporaron a la actividad corredores de origen humilde tentados por los cada vez más importantes premios económicos. El problema era que, de todas formas, los pilotos que no pertenecían a clases acomodadas, como el caso de Fangio, debían buscar mecenas para cubrir los costos que implicaba la actividad. Así, además del apoyo de empresarios y comerciantes generalmente vinculados al sector automotriz, los corredores solían recibir también el respaldo de figuras de la política.
De este modo, la tradicional rivalidad entre radicales y conservadores en el terreno político se colaba en el mundo de las carreras de autos. Cada sector contaba con sus propios pilotos y, en algunos casos, hasta movilizaba a sus seguidores. En esos años, los sucesivos gobiernos de raíz conservadora –bajo el liderazgo omnipresente del caudillo Miguens–, favorecieron a los jóvenes deportistas que expresaban su adhesión al ideal de los hombres identificados entonces por sus boinas coloradas.
Entre ellos, don Raúl Rezusta, estrechamente vinculado a Miguens, brindó a Fangio un apoyo entusiasta, incondicional y efectivo, fomentando su participación en competencias e impulsando el desarrollo de su taller hasta llegar a convertirse en su principal benefactor. Provenía de una familia de inmigrantes vascos que regenteaba una de las fondas más concurridas de Balcarce. Apasionado tanto por los autos como por las apuestas, su vida había dado un giro significativo cuando ganó en la lotería el “Gordo” de Fin de Año, ya que pasó de ser empleado del Banco Español a convertirse en un potentado. Mantuvo con Fangio un estrecho vínculo. Así, desde los distintos cargos que ocupó en la comuna, Rezusta promovió la contratación de los servicios del taller de Juan y sus amigos, no solo para la reparación de máquinas y vehículos oficiales sino también para la adquisición de insumos y la realización de traslados.
Años más tarde, al ser consultado por el periodista Roberto Carozzo –en el marco de la realización de sus memorias– sobre si se consideraba una persona conservadora, Fangio explicó que el apoyo recibido en sus inicios por parte de ese sector político lo había llevado a identificarse con esos ideales. “Como yo era consciente de la gente que me ayudaba, tomé esa tendencia en mi juventud.”14 Incluso rememoró su experiencia en unos comicios en los que se imponía el llamado “fraude patriótico”, de los que aún conservaba su libreta de enrolamiento firmada por él mismo en su doble rol de fiscal partidario y presidente de mesa.Más aún, según escribió el dirigente conservador Osvaldo Pradas, tanto el propio Juan como su hermano Rubén estaban afiliados al Partido Demócrata Nacional.15
A su vez, el abogado Adalberto Amaury Rodríguez, quien indagó sobre el vínculo de Fangio con el conservadurismo en su libro Balcarce en la década de 1930. Hortensio Miguens y el Partido Conservador, consideró que el corredor mostró una actitud “arribista” al acercarse a los conservadores con el fin de obtener recursos que le permitieran desarrollarse en el automovilismo. En tal sentido, Rodríguez señala: “encausó su militancia política en la obtención de incentivos selectivos, materiales o de status de los que carecía para su desarrollo deportivo”.16
Un antiguo vecino del mismo barrio donde vivía la familia Fangio, Norberto Mateos, hoy de 86 años, quien a través de su padre entabló una estrecha relación con ellos –que hasta lo llevó posteriormente a sumarse al grupo de colaboradores del taller mecánico–, asegura que “en ese momento todos eran conservadores, muy conservadores”.
En ese período de fraude electoral, definido por la historiografía como la “Década Infame”, la violencia política estaba a la orden del día. Miguens era inflexible con los opositores, a quienes solía encarcelar y hasta llegó a expulsar del distrito. Juan fue testigo de innumerables arbitrariedades y abusos. En cierta ocasión relató cómo Manuel Moreno, el presidente del Club Alem, donde él había jugado al fútbol, fue encarcelado. Moreno, un pastelero que simpatizaba con las ideas anarquistas, fue finalmente liberado bajo la condición de abandonar el pueblo, así que cargaron sus pertenencias en un camión y lo llevaron hasta Mar del Plata. Poco después, fue asesinado de un disparo durante una refriega en una asamblea y, como no tenía familia, Juan y sus compañeros se encargaron del entierro. También se quedaron con su auto, un Chevrolet que nadie reclamó y acabó convirtiéndose en el transporte oficial de la barra de amigos y las salidas de juerga.
A principios de 1936, con la llegada de Manuel Fresco a la gobernación, Miguens regresó al municipio, esta vez como intendente electo. Uno de los rasgos distintivos del conservadurismo de la época fue su afán por protegerse de la “amenaza comunista”, lo cual implicaba promover en la ciudadanía valores patrióticos, morales y religiosos alineados con la ideología del gobierno. En ese marco, Fresco impulsó una amplia reforma educativa que otorgaba un rol central a los deportes. Miguens trasladó esta concepción a Balcarce. Dio gran apoyo a los clubes locales. También alentó el desarrollo del deporte motor, y gracias a ello Juan Manuel Fangio hallaría las condiciones propicias para dar inicio a su trayectoria en competencias oficiales de automovilismo.
En el taller los días se consumían en la búsqueda constante por conseguir un auto para correr y desplegar nuevas estrategias para aumentar los ingresos. Juan vivía pendiente de las competencias que se organizaban en la región y aunque no eran pruebas oficiales, los premios que otorgaban a menudo se acercaban al valor de un auto nuevo. Un día, su hermano José, que llevaba un tiempo viviendo en la localidad de Vela, cerca de Tandil, le avisó que en el partido de Benito Juárez se iba a inaugurar un nuevo circuito con una carrera para autos estándar de modelos anteriores a 1930, con un premio de 1.000 pesos para el ganador y otros más modestos para sus escoltas, que iban desde combustible y baterías hasta entradas para el Cine Teatro Italiano.
Había que salir a buscar un coche.
Acudieron a Nicolás Bianculli, cliente del taller y padre de Gilberto, amigo de ellos, quien accedió a prestarle el auto que usaba como taxímetro, bajo una condición inflexible:
–Me tienen que garantizar que me lo van a devolver en perfecto estado –les dijo.
–Hecho –respondió Juan Manuel, extendiendo su mano–. Quédese tranquilo, don Bianculli, llevaremos a su hijo de copiloto y todo va a salir bien –se comprometió.
Una vez que se aseguró la máquina, Juan se inscribió en la carrera bajo el seudónimo “Rivadavia”, en honor al club donde jugaba al fútbol en aquel entonces. Como hacían varios corredores cuando no querían alarmar a sus familias, decidió usar un apodo con la esperanza de que sus padres no se enteraran de su participación, ya que el estreno del circuito de Benito Juárez había concitado una gran expectativa en toda la región, por lo cual tanto las alternativas de la organización como los nombres de los pilotos eran publicados profusamente por la prensa.
Cuando quedaban pocos días para la competición, los hermanos Juan y Toto Fangio esperaban a que Loreto y Erminia se fueran a descansar para escurrirse sigilosamente por la galería. Protegidos por las sombras de la noche, se internaban en el taller para cumplir la misión secreta de poner a punto para la competencia el Ford A 1929 del padre de su amigo. Como la prueba era para autos estándar, no podían modificar el motor ni las partes mecánicas, así que quitaron el guardabarros y cambiaron algunas piezas menores de la pesada carrocería original para aligerar su peso. Juan Manuel no podía contener las ganas de salir a probarlo, pero había un inconveniente: los neumáticos estaban muy desgastados. Por suerte, Raúl Rezusta, siempre atento y dispuesto a dar una mano, colaboró comprando cuatro cubiertas nuevas.
Trabajaron sin descanso, impulsados por la pasión y el deseo de llegar de la mejor forma al gran día, al punto que la agitación en el taller llamó la atención de Loreto, quien terminó por darse cuenta de lo que realmente estaban haciendo sus hijos. Aunque siempre fue más comprensivo que Erminia, reprendió a Juan por haberle ocultado la verdad. Sin embargo, y pese al disgusto, no le impidió participar en la carrera. “Papá me llamó aparte solo para decirme que estaba molesto, no porque corriese una carrera sino por no haberle dicho nada. No supe qué responder y solo atiné a decirle que me había inscrito con un seudónimo”, contó más tarde el Chueco.
Las cartas estaban echadas. Ese muchacho sencillo nacido en un pueblo inmerso en el corazón fértil de la pampa argentina comenzaba a escribir su propia historia. En aquel modesto taller cerca de la estación del ferrocarril, en la penumbra de la noche, se preparaba algo mucho más grande que un simple auto listo para competir: empezaba a forjarse una leyenda.
1 Datos obtenidos del plano del Registro de Catastro Histórico de Balcarce.
2 Esa misma parroquia, ubicada hasta hoy en la calle Gurruchaga 165, es el escenario de varios episodios memorables de la célebre novela Adán Buenosayres, de Leopoldo Marechal.
3 Nacido en Ayacucho, Hortensio Miguens era hijo de su homónimo, quien se desempeñó como inspector de la Guardia Nacional en la Frontera Costa Sud y ejerció un amplio dominio en la región durante las décadas de 1870 y 1880.
4 Ronald Hansen y Federico B. Kirbus: The life story of Juan Manuel Fangio, Edita, 1956, pp. 15 y 16.
5 El premio otorgado a Juan Cassoulet por el triunfo de aquella primera carrera de autos fue una cigarrera que actualmente se encuentra exhibida en el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio de Balcarce.
6 El Gráfico, 9 de diciembre de 1948.
7Crítica, 6 de julio de 1949.
8 El Liberal, 14 de octubre de 1927.
9 Crítica, 6 de julio de 1949.
10 Benjamín Menéndez, miembro de una familia pródiga en militares de triste fama, iba a ser casi dos décadas más tarde, en 1951, el cabecilla de un fallido golpe militar contra el primer gobierno de Juan Domingo Perón.
11 Eduardo Gesumaría: El otro Fangio, Copenhague, Saga Egmont, 2013, pp. 38-42.
12El Litoral, 8 de marzo de 1933.
13 E. G. Sprinter: o. cit.
14 Roberto Carozzo y Juan Manuel Fangio: Fangio. Cuando el hombre es más que el mito, Buenos Aires, Sudamericana-Planeta, 1986, p. 292.
15 Osvaldo A. Pradas: