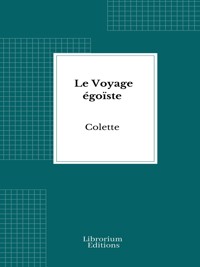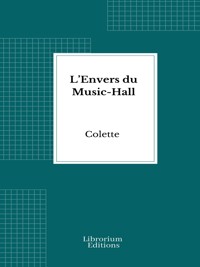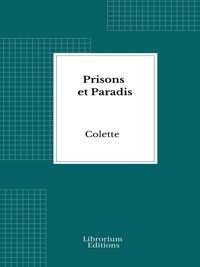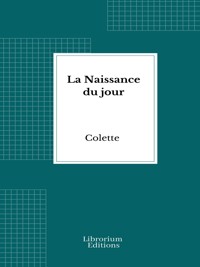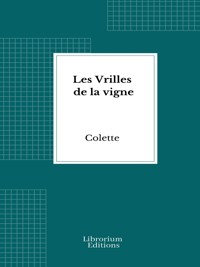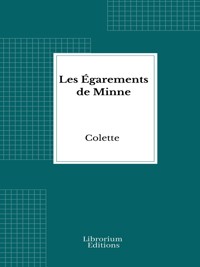0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Gigi" de Colette es una de las novelas más célebres de la literatura francesa, publicada por primera vez en 1944. Ambientada en el París de la Belle Époque, la obra narra la historia de Gilberte, apodada "Gigi", una adolescente vivaz y traviesa que vive con su madre y su abuela, mujeres que pertenecen a la tradición de cortesanas educadas y refinadas. Gigi es criada para seguir los pasos de sus antecesoras, recibiendo una estricta educación en etiqueta, moda y comportamiento social, con el objetivo de convertirla en una futura "dama de compañía". La trama gira en torno a la relación de Gigi con Gaston Lachaille, un rico y elegante hombre de mundo, amigo de la familia y figura recurrente en la vida de la joven. A través de sus encuentros y conversaciones, Colette explora temas como la inocencia, la transformación femenina y la búsqueda de la autenticidad en un entorno dominado por las apariencias y las convenciones sociales. Gigi, lejos de resignarse pasivamente al destino trazado para ella, muestra una personalidad fresca, inteligente y desafiante, cuestionando los valores tradicionales y negándose a dejarse moldear completamente por su entorno. Lo que hizo revolucionario a "Gigi" fue la perspectiva de Colette sobre la independencia y la agencia femenina. En una época en la que las mujeres estaban fuertemente condicionadas por las normas sociales, Colette ofrece una heroína que, aun en medio de las restricciones, se atreve a pensar y a elegir por sí misma. El libro cuestiona las estructuras de poder, el papel de la mujer y la educación sentimental. Su tono sutilmente irónico y su mirada crítica a la hipocresía burguesa convirtieron a "Gigi" en una obra adelantada a su tiempo, que sigue siendo relevante por su aguda observación de la condición femenina y la lucha por la libertad personal. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gigi
Índice
– No te olvides de que vas a casa de la tía Alicia. ¿Me oyes, Gilberte? Ven, que te enrollo los rizos. ¿Me oyes, Gilberte?
– ¿No puedo ir sin rulos, abuela?
—No lo creo —dijo con moderación la señora Álvarez.
Puso sobre la llama azul de una lámpara de alcohol la vieja plancha para rizos, cuyas puntas terminaban en dos pequeños hemisferios de metal macizo, y preparó los papeles de seda.
—Abuela, ¿por qué no me haces un rizo en un lado, para variar?
—Ni hablar. Los rizos en las puntas del pelo es lo máximo en excentricidad para una chica de tu edad. Ponte de puntillas en el banco.
Gilberte dobló sus piernas de quince años para sentarse en el banco. Su falda escocesa dejaba al descubierto sus medias de rayas hasta más allá de las rodillas, cuyas rótulas ovaladas, sin que ella lo supiera, eran la perfección misma. Poco muslo, arco del pie alto, tales ventajas hacían que la señora Álvarez lamentara que su nieta no hubiera estudiado danza. Por el momento, no pensaba en ello. Pellizcaba con la palma de la mano, entre las medias bolas de hierro caliente, los mechones rubios ceniza, enrollados en círculo y presos en el papel fino. Su paciencia y la destreza de sus manos delicadas formaban grandes rizos elásticos y danzantes en la magnífica espesura de una melena bien cuidada, que apenas sobrepasaba los hombros de Gilberte. El olor vagamente avainillado del papel fino y el del hierro caliente adormecían a la niña inmóvil. Gilberte sabía muy bien que cualquier resistencia sería inútil. Casi nunca intentaba escapar de la moderación familiar.
—¿Es Frasquita lo que canta mamá hoy?
—Sí. Y esta noche, Si yo fuera rey. Ya te he dicho que cuando te sientas en un asiento bajo, debes juntar las rodillas y doblarlas hacia la derecha o hacia la izquierda, para evitar la indecencia.
—Pero, abuela, llevo pantalones y una enagua.
—Los pantalones son una cosa y la decencia otra, dijo la señora Álvarez. Todo está en la actitud.
—Ya lo sé, tía Alicia me lo ha repetido muchas veces —murmuró Gilberte bajo su manto de cabello.
—No necesito a tu hermana —dijo con acritud la señora Álvarez— para inculcarte principios elementales de decoro. En eso, gracias a Dios, sé un poco más que ella.
—Si me dejases aquí, abuela, iría a ver a tía Alicia el domingo que viene.
—¡Vaya! —dijo la señora Álvarez con altivez—. ¿No tienes nada mejor que hacer?
—Sí —dijo Gilberte—. Que me hagan faldas un poco más largas, que no esté todo el tiempo doblada en Z en cuanto me siento. Ya sabes, abuela, que tengo que pensar todo el tiempo en lo que pienso, con las faldas tan cortas.
—¡Silencio! ¿No te da vergüenza llamar así a tus pensamientos?
—Yo no pediría nada mejor que darle otro nombre...
La señora Álvarez apagó el hornillo, se miró en el espejo de la chimenea su pesado rostro español y decidió:
—No hay otro.
De debajo de la fila de caracoles de color ceniza rubio brotó una mirada incrédula, de un hermoso azul oscuro como la pizarra mojada, y Gilberte se enderezó de un salto:
—Pero, abuela, mira, me podrían alargar las faldas... O añadirme un volante...
—Eso le gustaría a tu madre, verte al frente de una gran comitiva con una criada que parece tener al menos dieciocho años. ¡Con tu carrera! ¡Sé razonable!
—¡Oh! Soy razonable —dijo Gilberte—. Como casi nunca salgo con mamá, ¿qué importancia tiene?
Se ajustó la falda, que se le subía por el vientre hueco, y preguntó:
—¿Me pongo el abrigo de todos los días? Es bastante bueno.
—¿Cómo se sabría entonces que es domingo? Ponte el abrigo liso y el sombrero de paja azul marino. ¿Cuándo aprenderás a vestirte adecuadamente?
De pie, Gilberte era tan alta como su abuela. Al llevar el apellido español de un amante fallecido, la señora Álvarez había adquirido una palidez mantecos A su alrededor gravitaba en buen orden su irregular familia. Andrée, su hija soltera, abandonada por el padre de Gilberte, prefería ahora una prosperidad caprichosa a la vida sensata de las segundas cantantes en un teatro subvencionado. La tía Alicia —nunca se había oído decir que alguien le hubiera hablado de matrimonio— vivía sola, de unas rentas que ella decía modestas, y la familia tenía en gran estima el juicio de Alicia como sus joyas.
La señora Álvarez miró de arriba abajo a su nieta, desde el sombrero de paja adornado con una pluma hasta los zapatos de confección.
—¿No puedes juntar las piernas? Cuando te pones así, se te puede pasar el Sena por debajo. No tienes ni una pizca de barriga y te las arreglas para sacar el vientre hacia delante. Y ponte los guantes, por favor.