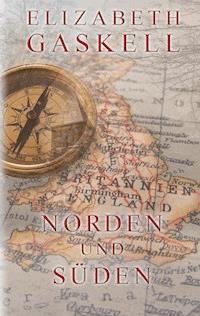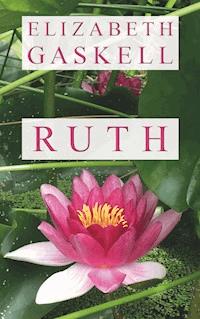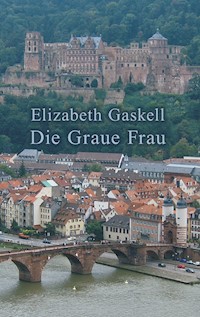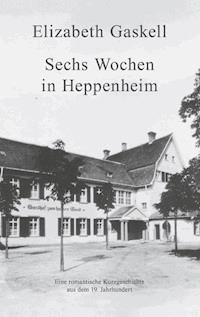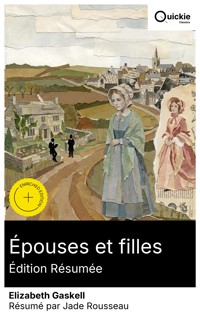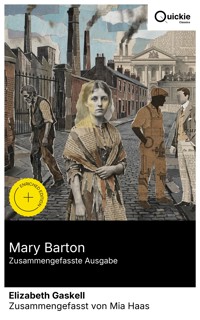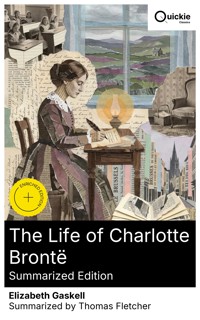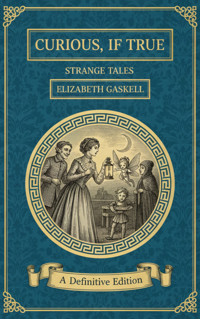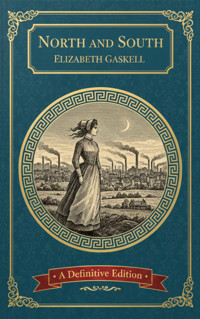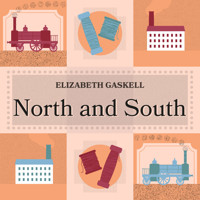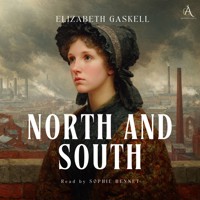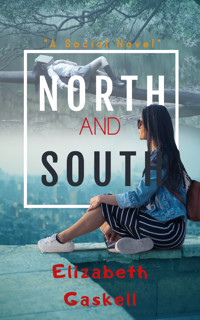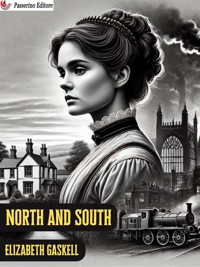I
El amanecer de un día de
fiesta
PERMITAN comenzar con ese viejo
galimatías infantil. En un país había un condado, y en el condado
había un pueblo, y en el pueblo había una casa, y en la casa una
habitación, y en la habitación había una cama, y en la cama estaba
echada una niña; completamente despierta y con ganas de levantarse,
pero no se atrevía a hacerlo por temor al poder invisible de la
habitación de al lado: una tal Betty, cuyo sueño no debía
perturbarse hasta que dieran las seis, momento en que se levantaría
«como si le hubieran dado cuerda» y se encargaría de alborotar la
paz de aquella casa. Era una mañana de junio y, aunque era muy
temprano, el dormitorio estaba lleno de sol, de luz, de
calor.
Sobre la cajonera que había
delante de la pequeña cama con cubierta de bombasí blanco que
ocupaba Molly Gibson, se veía una especie de perchero primitivo
para capotas, del que colgaba una meticulosamente protegida del
polvo por un gran pañuelo de algodón, de una textura tan tupida y
resistente que, si lo que había debajo hubiese sido un fino tejido
de gasa, encaje y flores, habría quedado «hecho un zarrio» (por
utilizar una de las expresiones de Betty). Pero el gorro era de
dura paja, y su único adorno era una sencilla cinta blanca colocada
sobre la copa, atada en un lazo. Sin embargo, había una pequeña
tela encañonada en el interior, cuyos pliegues Molly conocía a la
perfección, pues ¿acaso no los había hecho ella la noche antes con
grandes esfuerzos? ¿Y no había un lacillo azul en esa tela, que
superaba en elegancia a todos los que Molly había llevado hasta
ahora?
¡Las seis por fin! El brusco y
agradable repiqueteo de las campanas de la iglesia lo proclamó;
convocando a todos a su trabajo diario, como llevaban haciendo
cientos de años. Molly se levantó de un salto y corrió descalza por
la habitación, y levantó el pañuelo y vio de nuevo la capota,
símbolo de aquel hermoso día que iba a comenzar. A continuación se
dirigió a la ventana y, tras un leve forcejeo con el marco la abrió
y dejó entrar el agradable aire de la mañana. El rocío ya había
abandonado las flores del jardín que había debajo de su ventana,
pero aún se estaba evaporando de los lejanos campos de heno. A un
lado se hallaba la pequeña villa de Hollingford, a una de cuyas
calles se abría la puerta principal de la casa del señor Gibson; y
ya empezaban a formarse columnas, pequeñas emisiones de humo
procedentes de las chimeneas de las casas de campo, donde el ama de
casa ya estaba en pie, preparando el desayuno para ese personaje de
la familia que se dedica a ganarse el pan.
Molly Gibson veía todo eso, pero
lo único que pensaba era: «¡Oh! ¡Qué hermoso
día hará hoy! Tenía miedo de que
nunca, nunca llegara; y de que, si llegaba, se pusiera a llover».
Cuarenta y cinco años antes, las diversiones de los niños en una
localidad rural eran muy sencillas, y Molly había vivido doce años
sin que le ocurriera ningún acontecimiento tan importante como el
que está a punto de suceder.
¡Pobre niña! Cierto que había
perdido a su madre, lo que constituyó un duro golpe para el
desarrollo de su vida, pero eso no era nada en comparación con el
objeto de su impaciencia; además, cuando falleció su madre, ella
era demasiado pequeña para ser consciente de lo que había sucedido.
Y lo que aquel día esperaba con tanta ansia era su primera
participación en una suerte de festival anual que se celebraba en
Hollingford.
Aquella pequeña y dispersa
localidad se diluía, en uno de sus límites, en la campiña que
comenzaba cerca de la caseta del guarda de un gran parque, donde
vivían lord y lady Cumnor: «el conde» y «la condesa», como les
llamaban los habitantes de la villa; permanecían aún ciertos
vestigios de sentimiento feudal, que se delataba de diversas
maneras que hacen sonreír al recordarlas, pero que habían tenido
gran importancia en la época. Fue antes de que se aprobara la Ley
de Reforma[1], aunque de vez en cuando ya se oían ideas liberales
expresadas por dos o tres propietarios ilustrados que vivían en
Hollingford; y había en el condado una importante familia tory[1a]
que, de vez en cuando, se presentaba a las elecciones en
competencia con la familia rival whig[2] de Cumnor. Cualquiera
habría dicho que los habitantes de Hollingford que profesaban las
ideas liberales que acabamos de mencionar admitían, cuando menos,
la posibilidad de votar por los Hely-Harrison, representantes de
tales ideas. Pero nada más lejos de la realidad. «El conde» era el
señor de aquel feudo, y propietario de gran parte de la tierra
sobre la que se levantaba Hollingford; él y su familia debían su
alimento, sus cuidados médicos y, hasta cierto punto, su vestimenta
a las buenas gentes del pueblo, cuyos bisabuelos siempre habían
votado por el hijo mayor de Cumnor Towers, y seguido la ancestral
tradición de que todos los hombres del lugar dieran su voto al
señor feudal, independientemente de su opinión política.
Este hecho era un ejemplo
corriente de la influencia de los grandes terratenientes sobre sus
vecinos más humildes en la época en la que aún no había trenes, y
bien estaba para un lugar donde la familia que detentaba el poder
era de carácter tan respetable como los Cumnor. Estos esperaban que
la gente se les sometiera y les obedeciera, y la sencilla
veneración de la gente del pueblo era aceptada por el conde y la
condesa como mi derecho; y se habrían quedado mudos de asombro, con
el horrible recuerdo de los sansculottef[3] franceses que fueron el
coco de su infancia, si algún habitante de Hollingford se hubiera
aventurado a manifestar una opinión o voluntad opuestos a los del
conde. Pero, una vez rendidos todos a obedecerles, hacían mucho por
la población, y por lo general eran condescendientes, y a menudo
atentos y amables a la hora de tratar a sus vasallos. Lord Cumnor
era un terrateniente de gran paciencia; a veces le daba un
empujoncito al administrador y tomaba las riendas
personalmente, para gran enojo de
éste, quien, de hecho, era demasiado rico e independiente como para
que le preocupara demasiado conservar un puesto en el que sus
decisiones podían ser anuladas de la noche a la mañana porque a su
señor le diera por «mancharse de barro» (en las irreverentes
palabras del administrador, expresadas al abrigo de su propio
hogar), que, al ser interpretadas, significaban que de vez en
cuando el conde interrogaba personalmente a sus arrendatarios, y se
servía de sus propios ojos y oídos en la gerencia de los pequeños
detalles de sus propiedades. Pero este hábito le hacía ser aún más
apreciado por sus arrendatarios. Lord Cumnor tenía desde luego
cierta afición al chismorreo, y le gustaba intervenir personalmente
cuando surgía algún conflicto entre el administrador de las tierras
y los arrendatarios. Pero la condesa, con su dignidad sin par,
compensaba esta debilidad del conde. Una vez al año se mostraba
condescendiente. En colaboración con sus hijas había fundado una
escuela; no una escuela como las de hoy día, donde a los hijos e
hijas de los trabajadores y campesinos se les da una educación
intelectual mucho mejor que a otros niños de clase más elevada;
sino una escuela de las que llamaríamos
«industriales», donde a las niñas
se las enseña a coser, a ser excelentes amas de casa, a cocinar
primorosamente, y, por encima de todo, a vestir pulcramente con una
especie de uniforme de beneficencia diseñado por las damas de
Cumnor Towers: toca blanca, esclavina blanca, delantal a cuadros,
vestido azul, todo ello acompañado de muchas reverencias y muchos
«por favor, señora».
Pero, como la condesa estaba
ausente de Cumnor Towers una gran parte del año, la hacía muy feliz
que las damas de Hollingford vieran con buenos ojos esa escuela, y
la ayudaran en ella con sus servicios durante los muchos meses que
ella y sus hijas estaban fuera. Y las diversas señoras desocupadas
de la villa respondían a la llamada de la noble dama, y le
prestaban los servicios solicitados, con muchos susurros de
admiración: «¡Qué buena es la condesa! ¡Cuánta consideración la
suya, siempre pensando en los demás!», etcétera; al tiempo que no
se podía decir que un forastero hubiera visto Hollingford «de
verdad» sin pasar antes por la escuela de la condesa y quedar
debidamente impresionado por aquellas inmaculadas pupilas, y la aún
más inmaculada costura que llevaban a cabo. En compensación, cada
verano un día, con amable y solemne hospitalidad, lady Cumnor y sus
hijas recibían a todas las damas que ayudaban en la escuela en la
gran mansión familiar situada en el centro del inmenso parque. El
orden de aquel día de fiesta era el siguiente: sobre las diez de la
mañana, uno de los carruajes de los Cumnor se dirigía a las casas
donde residían las mujeres que habían sido invitadas; las recogían
de una en una o de dos en dos, hasta que el carruaje estaba lleno,
momento en el cual regresaba, atravesaba de nuevo la verja, rodaba
por el terso camino sombreado de árboles y depositaba el grupo de
damas vestidas de punta en blanco sobre la imponente escalinata que
conducía a las gruesas puertas de Cumnor Towers. Y el carruaje
volvía a la ciudad; y recogía a otro grupo de mujeres también con
sus mejores galas, y así hasta que todas se hallaban por fin en la
casa o en aquellos magníficos jardines. Después de que una de las
partes
hubiese hecho su ostentación, y
la otra respondido con la debida admiración, se ofrecía un
refrigerio a las invitadas, al que seguía otra ración de admiración
por los tesoros que había en el interior de la casa. Hacia las
cuatro se servía el café, señal de que se acercaba la hora en que
el carruaje había de devolver a aquellas señoras a su casa; y a
ella volvían con la felicidad de un día bien empleado, aunque un
poco fatigadas por haber tenido que comportarse con sus mejores
modales tanto tiempo y haber tenido que hablar con afectación
tantas horas. Y algo de esa misma satisfacción y fatiga afectaba a
lady Cumnor y sus hijas: la fatiga de quien se esfuerza por ponerse
al nivel de la compañía en que se halla.
Por primera vez en su vida, Molly
Gibson iba a formar parte de las invitadas a Cumnor Towers. Era
demasiado joven para contarse entre las damas que ayudaban en la
escuela, y no iba por ese motivo. Pero ocurrió que un día en que
lord Cumnor estaba en una de esas expediciones en las que «se
manchaba de barro», se encontró con el señor Gibson, el médico del
pueblo, que salía de la granja en la que entraba el conde; y, como
tenía alguna pregunta de poca monta que hacerle al médico (lord
Cumnor rara vez topaba con algún conocido sin hacerle alguna
pregunta, aunque no siempre se quedara a oír la respuesta: era su
manera de conversar), acompañó al señor Gibson al muro exterior,
donde, en una anilla, estaba amarrado el caballo del doctor. Molly
también estaba allí, muy modosita a lomos de su pequeño pony,
esperando a su padre. Sus ojos, serios, se abrieron como platos
ante la proximidad del «conde»; en su imaginación infantil, aquel
hombre de cabellos grises, rostro sanguíneo y un tanto torpe, era
un cruce entre rey y arcángel.
—Su hija, ¿verdad, Gibson? Muy
guapa. ¿Cuántos años tiene? Este pony necesita un buen almohazado.
—Le dio unas palmaditas al animal—. ¿Cómo te llamas, guapa? Por
desgracia, y como le estaba diciendo, este hombre lleva mucho
retraso en el pago de la renta, pero si es verdad que está enfermo
tendré que hablar con Sheepshanks, que no se anda con
contemplaciones. ¿Qué enfermedad tiene? ¿Vendrás a nuestra pequeña
celebración del jueves, eh, niña? ¿Cómo te llamas? Mándela, o
tráigala, Gibson; y hable con su mozo de cuadras, estoy seguro de
que a este pony no le han pasado la almohaza al menos en un año,
¿no cree? No te olvides, niña, el jueves. ¿Cómo te llamas? Es una
promesa, ¿de acuerdo?
Y el conde se alejó con un
trotecillo, pues acababa de ver al hijo mayor del granjero al otro
extremo del patío.
El señor Gibson se subió a su
caballo, y él y Molly se alejaron, tardaron un rato en hablar, y
fue ella quien dijo:
—¿Puedo ir, papá? —El tono
delataba las ganas que tenía de ir.
—¿Adónde, querida? —dijo su
padre, perdido en pensamientos relacionados con su profesión.
—A Cumnor Towers. El jueves, ya
sabes. El caballero —era demasiado vergonzosa para llamarle por su
título— me lo ha pedido.
—¿Te gustaría ir, cariño? Siempre
me ha parecido un jolgorio bastante pesado.
Un día bastante agotador. Empieza
muy temprano, y el calor, y todo eso.
—Oh, papá —dijo Molly en tono de
reproche.
—Entonces te gustaría ir,
¿no?
—Si puedo, sí. Me lo ha pedido.
¿No crees que pueda ir? Me lo ha pedido dos veces.
—¡En fin! Ya veremos. Sí. Creo
que podemos arreglarlo, si tanto lo deseas, Molly.
Volvieron a guardar silencio. Al
poco, Molly dijo:
—Por favor, papá. Quiero ir… pero
tampoco es muy importante.
—Creo que te contradices, Molly.
Pero imagino que lo que quieres decir es que no pasa nada si no
vas, caso de que hubiera algún problema para llevarte. Creo
recordar que necesitas un vestido blanco; mejor que le digas a
Betty que vas a ir, y ella se encargará de que estés bien
elegante.
Pero, antes de que el señor
Gibson dejara ir a Molly a la fiesta de Cumnor Towers con la
conciencia tranquila, debía hacer dos cosas, y las dos acarreaban
pequeñas molestias por su parte. Pero estaba dispuesto a darle esa
alegría a la pequeña; así que al día siguiente fue a la mansión,
aparentemente a visitar a la doncella, que estaba enferma, pero con
la verdadera intención de hacerse el encontradizo con la condesa, y
de que ella confirmara la invitación de lord Cumnor. Eligió la hora
más conveniente, y decidió obrar con diplomacia, cosa que
acostumbraba a hacer en su trato con aquella importante familia.
Apareció en el patio del establo a eso de las doce, un poco antes
del almuerzo y un poco después de que la señora acabara de
despachar la correspondencia. Ató el caballo y entró por la parte
de atrás de la casa. Visitó a la paciente, le dio instrucciones al
ama de llaves y a continuación salió, con una curiosa flor
silvestre en la mano, dispuesto a encontrarse con una de las
señoritas Tranmere en el jardín, donde, tal como había calculado,
también se hallaba lady Cumnor; en aquel momento ésta hablaba con
su hija de una carta que tenía, abierta, en la mano, y, al mismo
tiempo, le daba órdenes al jardinero en relación a ciertas flores
que debía plantar en un macizo.
—He venido a ver a Nanny, y he
aprovechado la oportunidad para traerle a lady Agnes esa planta de
la que le hablé, la que crece en Cumnor Moss.
—Muchísimas gracias, señor
Gibson. Mamá mira. Es la Drosera rotundifolia[3a].
Hacía tiempo que la
esperaba.
—Ah, sí. Es muy bonita. Aunque yo
no soy botánica. Espero que Nanny se encuentre mejor. La semana que
viene no podemos tener a nadie enfermo, porque la casa estará llena
de gente. ¡Y encima Los Danby también nos anuncian su visita! Una
viene buscando un poco de tranquilidad, se deja la mitad del
servicio en la ciudad y, en cuanto la gente se entera de que estás
aquí, empiezas a recibir cartas sin número, y todos suspiran por
venir a pasar una temporada en el campo, y te dicen lo bonito que
debe ser Cumnor Towers en primavera; y debo confesar que gran parte
de culpa la tiene lord Cumnor, pues en cuanto llegamos aquí coge el
caballo y se pone a recorrer
la zona e invita a todo el mundo
a venir a pasar unos días.
—El viernes 18 volvemos a la
ciudad —dijo lady Agnes en un intento de consolarla.
—Ah sí. En cuanto hayamos
liquidado el asunto de la fiesta de la escuela. Pero aún falta una
semana para tan feliz día.
—Por cierto —dijo el señor
Gibson, aprovechando la oportunidad que se le presentaba—, ayer me
encontré a milord en la granja de Crosstres, y tuvo la amabilidad
de pedirle a mi hija pequeña, que estaba conmigo, que viniera a la
fiesta del jueves. Creo que a la pequeña le encantaría. —Calló para
dejar hablar a lady Cumnor.
—Oh, bueno. Si mi marido le pidió
que viniera, entonces debe hacerlo, aunque me gustaría que no fuera
tan exageradamente hospitalario. Pero quede tranquilo, la pequeña
será bienvenida. Sólo que, ya ve, el otro día conoció a una tal
señorita Browning, cuya existencia yo ignoraba por completo.
—Es una de las señoras que ayudan
en la escuela, mamá —dijo lady Agnes.
—En fin, es posible que así sea,
no digo que no. Sabía que había una tal señorita Browning, pero
luego me enteré de que había dos, y, naturalmente, en cuanto lord
Cumnor se enteró de la existencia de esa otra, le pidió también que
viniera. En fin, que el carruaje tendrá que hacer cuatro viajes
para traerlas a todas. O sea, que no se preocupe, señor Gibson, su
hija puede venir perfectamente, y, por ser usted, estaré encantada
de atenderla. Supongo que puede sentarse entre las dos Browning.
Arréglelo con ellas, y procure que Nanny se ponga bien para poder
trabajar la semana que viene.
Justo cuando el señor Gibson se
disponía a marcharse, lady Cumnor le llamó.
—Ah, por cierto, Clare está aquí.
¿Se acuerda de Clare, verdad? Fue paciente suya, hace mucho
tiempo.
—Clare —repitió el médico, un
tanto perplejo.
—¿No se acuerda? La señorita
Clare, nuestra antigua institutriz —dijo lady Agnes—. Hará unos
doce o catorce años, antes de que se casara lady Cuxhaven.
—Ah sí —dijo él—. La señorita
Clare, que pasó aquí la escarlatina. Una joven bastante guapa y
delicada. Creía que se había casado.
—Así es —dijo lady Cumnor—. Era
bastante tontita, y no sabía lo afortunada que era estando con
nosotros; todos la apreciábamos mucho. Se fue y acabó casándose con
un pobre clérigo, y pasó a ser la señora Kirkpatrick, pero nosotros
seguimos llamándola Clare. Y, ahora que su marido ha muerto, y se
ha quedado viuda y con una niñita, nos devanamos los sesos para
encontrar alguna manera de ayudarla a que se gane la vida sin tener
que separarse de su hija. Ahora está por aquí, en algún lugar del
jardín, si quiere verla.
—Gracias, milady, pero me temo
que hoy no puedo quedarme más rato. Tengo muchas visitas que hacer,
y ya voy con mucho retraso.
Y, aunque aquel día cabalgó
mucho, al final de la jornada fue a visitar a las
señoritas Browning, para convenir
con ellas que Molly las acompañara a la mansión. Era dos mujeres
altas y guapas que ya habían rebasado su primera juventud, y que
solían mostrarse en extremo complacientes con el médico.
—Por supuesto, señor Gibson, que
estaremos encantadas de que nos acompañe. No tendría ni que haberse
molestado en pedirlo —dijo la mayor de las señoritas
Browning.
—Por las noches no duermo
pensando en la visita a la mansión —dijo la señorita Phoebe—. Ya
sabe que nunca he estado. Mi hermana sí, muchas veces. Pero, aunque
en estos tres años también he ayudado en la escuela, la condesa
nunca me había mandado invitación. Y ya sabe que no soy de ésas a
las que les gusta llamar la atención, y tampoco se me ocurriría
presentarme sin que me lo pidieran.
—Le dije a Phoebe el año pasado
—comentó su hermana— que estaba segura que se trataba sólo de un
descuido por parte de la condesa, y que ésta se sentiría realmente
afligida en cuanto se diera cuenta de que Phoebe no estaba entre
las invitadas. Pero Phoebe es muy puntillosa, ya lo sabe, señor
Gibson, y, a pesar de todo lo que le dije, no fue. Se quedó en casa
y a mí me estropeó el día, se lo aseguro, pues mientras estaba en
la mansión no dejaba de ver su cara al otro lado de la ventana
mientras yo me alejaba. Tenía los ojos llenos de lágrima, puede
creerme.
—En cuanto te fuiste me entró una
buena llorera, Sally —dijo la señorita Phoebe
—, pero, a pesar de todo, creo
que hice bien en no ir a un sitio donde no me habían invitado. ¿No
cree, señor Gibson?
—Desde luego —dijo el médico—. Y
ya ve que este año va a ir. Además, el año pasado llovió.
—Sí, me acuerdo. Me puse a
arreglar los cajones para serenarme. Y tan absorta estaba en lo que
hacía que me sobresalté cuando empecé a oír la lluvia golpeando los
cristales. «Dios mío —recuerdo que pensé—. ¿Qué será de los zapatos
de satén blanco de mi hermana si ha de andar sobre la hierba
empapada después de una lluvia así?». Pues me había ocupado de que
tuviera un par de zapatos de lo más elegantes. Y este año, para mi
sorpresa, va y me compra un par de zapatos de satén blanco igual de
elegantes.
—Molly ya sabe que tiene que
llevar sus mejores galas, ¿verdad? —dijo la señorita Browning—.
Quizá podríamos prestarle algún collar, o unas flores artificiales,
si quiere.
—Molly irá con un vestido blanco
y limpio —dijo el señor Gibson con cierta precipitación, pues no
era gran admirador del gusto de las Browning en cuestión de
vestimenta, y no estaba dispuesto a que engalanaran a su hija a su
capricho. Tenía en más consideración el gusto de su vieja sirvienta
Betty, pues era más sencillo. La señorita Browning tan sólo dejó
asomar una sombra de enojo en su tono cuando se incorporó y
dijo:
—Ah, muy bien. Estoy segura de
que es lo más acertado. A lo que la señorita Phoebe añadió:
—Lleve lo que lleve, Molly estará
guapísima, de eso estoy segura.
II
Una novicia entre gente
importante
A las diez de la mañana de aquel
señalado jueves, el carruaje de Cumnor Towers emprendió su periplo.
Molly estaba lista mucho antes de que apareciera, aunque se había
acordado que ella y las Browning no irían hasta el cuarto y último
viaje. Se había lavado, frotado y abrillantado la cara; su vestido,
sus volantes, sus cintas estaban blancas como la nieve. Llevaba una
capa negra que había sido de su madre, adornada profusamente con
encajes, que en la niña quedaba extraña y pasada de moda. Por
primera vez en la vida llevaba guantes de cabritilla; hasta ahora
siempre los había llevado de algodón. Los guantes eran demasiado
grandes para sus deditos, pero, como Betty le había dicho que le
habían de durar muchos años, no se quejó. Temblaba de emoción, y
hubo un momento en que casi se desmaya de lo larga que fue la
espera. Por mucho que Betty le dijera que una olla no hierve antes
por mucho que la miremos, Molly no apartaba los ojos de la sinuosa
calle por donde había de llegar el carruaje, y éste, al cabo de dos
horas, por fin hizo su aparición. Tuvo que sentarse en el vivo del
asiento para no arrugar los vestidos nuevos de las Browning, pero
tampoco podía echarse muy hacia adelante, por temor a incomodar a
la obesa señora Goodenough y a su sobrina, sentadas frente a ella.
Y, aparte de no poderse sentar como es debido, había otra cosa que
le causaba malestar, y era tener que estar en el centro del
carruaje de manera tan visible, expuesta a la observación de todo
Hollingford. Era un día demasiado festivo para que las labores de
aquella pequeña localidad siguieran adelante como si tal cosa. Las
doncellas se asomaban por la ventana; las esposas de los tenderos
miraban desde el umbral; las mujeres de los granjeros salían
corriendo de su casa, con el bebé en brazos; y las niñas, que aún
no tenían edad para saber comportarse con respeto ante la visión
del carruaje de un conde, lo vitoreaban alegres al verlo pasar. La
mujer de la casa del guarda se cuidaba de que la verja estuviera
abierta, e hizo un amago de reverencia a los criados. Y ahora ya
estaban en el parque; y ahora ya veían Cumnor Towers, y en aquel
carruaje lleno de señoras se hizo el silencio, sólo perturbado por
un sordo comentario de la sobrina de la señora Goodenough,
forastera en la ciudad, mientras se aproximaban al doble
semicírculo de escalinatas que ascendían hasta la puerta de la
mansión.
—Creo que a esas escaleras las
llaman gradas, ¿verdad? —preguntó.
Pero la única respuesta que
obtuvo fue un simultáneo «chitón». Qué horror, pensó Molly, y casi
deseó volver a su casa. Pero, cuando la comitiva desembocó en
aquellos hermosos jardines, no tardó en olvidarse de sí misma, pues
jamás había imaginado
que algo así pudiera existir. Un
césped verde y aterciopelado, bañado por el sol, se extendía a cada
lado de los hermosos árboles del parque; si había alguna división o
zanja entre las blandas y soleadas extensiones de hierba y la
triste oscuridad de los árboles más lejanos, Molly no la vio; pero
ver cómo aquellas tierras exquisitamente cultivadas se disipaban en
el bosque dejado de la mano humana la cautivaba de un modo que no
se podía explicar. Cerca de la casa había muros y vallas, pero
estaban cubiertos de rosas trepadoras, curiosas madreselvas y otras
enredaderas que acababan de florecer. También vio arriates de
muchos colores: escarlata, carmesí, azul, naranja; y flores que se
abrían sobre el verdor del césped. Molly agarraba con fuerza la
mano de la señorita Browning mientras recorrían el lugar en
compañía de otras damas, capitaneadas por una de las hijas de los
anfitriones, que medio sonreía al contemplar aquella voluble
admiración que se volcaba en todos aquellos objetos y lugares.
Molly no decía nada, como correspondía a su edad y posición, pero
de vez en cuando aliviaba las emociones que henchían su corazón con
una honda respiración que era casi un suspiro. Por fin llegaron a
una reluciente y larga hilera de invernaderos, donde las esperaba
un jardinero que las invitó a entrar. Pero a Molly no le gustaron
ni la mitad que las flores que había al aire libre, por mucho que
lady Agnes, que era de gusto más científico, se explayara en la
rareza de esa planta o en el método de cultivo que exigía esa otra.
Al poco Molly comenzó a sentirse muy cansada, y a continuación muy
mareada. Al principio, por timidez, no se atrevía a decir nada,
pero luego consideró que peor sería el alboroto que se armaría si
se echaba a llorar o caía redonda sobre aquellas preciosas flores.
Apretó la mano de la señorita Browning y le dijo con voz
entrecortada:
—¿Puedo volver al jardín? Aquí no
puedo respirar.
—Claro que sí, querida. Comprendo
que esto te sea difícil de entender, pero es muy elegante e
instructivo, y dicen muchas palabras en latín.
La señorita Browning volvió la
cabeza enseguida para no perderse palabra de la conferencia de lady
Agnes sobre las orquídeas, y Molly dio media vuelta y salió de
aquella atmósfera opresiva. Se sintió mejor respirando aire fresco;
y libre ahora, y sin que nadie la observara, fue recorriendo
aquellos deliciosos lugares, ya en el parque, ya en algún jardín
cerrado, donde el canto de los pájaros y el goteo de la fuente
central eran lo único que se oía, y donde las copas de los árboles
acotaban un círculo de aquel cielo de junio. Paseó por las
inmediaciones sin pensar en ellas más de lo que lo haría una
mariposa que fuera de flor en flor, hasta que al fin se sintió
agotada y deseó regresar a la casa. Sólo que no sabía cómo, y le
daba un poco de miedo toparse con todos aquellos desconocidos,
ahora que no contaba con la protección de ninguna de las Browning.
El sol empezaba a picar, y entonces vio un cedro de amplia copa
sobre la extensión de césped hacia la que avanzaba, atrayéndole con
el negro reposo que proyectaban sus ramas. Había un rústico asiento
a la sombra, y allí se sentó la agotada Molly, durmiéndose en el
acto.
Algo la despertó de su sueño y la
hizo ponerse en pie de un salto. Tenía dos
damas al lado, hablando de ella.
No las conocía de nada, y con la vaga intuición de que había hecho
algo malo, y también porque la vencían el hambre, la fatiga y la
excitación de la mañana, rompió a llorar.
—¡Pobrecilla! Se ha perdido; debe
ser de alguna familia de Hollingford, no me cabe duda —dijo la que
parecía de más edad. Aparentaba cuarenta años, aunque de hecho no
tuviera más de treinta. Era de escaso atractivo, y de semblante
severo. Vestía con todo el lujo que le permitía la hora del día, y
su voz era grave y de escasa modulación, de esas que, en estratos
más bajos de la sociedad, se califican de broncas. Sólo que una
palabra así no podía aplicarse a lady Cuxhaven, la hija mayor del
conde y la condesa. La otra dama parecía mucho más joven, aunque de
hecho fuera sólo unos años mayor. Al principio, Molly se dijo que
era la persona más hermosa que había visto en su vida, y sin duda
se trataba de una mujer encantadora. Y también lo fue su voz, suave
y lastimera, cuando la oyó replicar a lady Cuxhaven:
—Pobrecilla, no puedes más de
calor. Y con esa pesada capota de paja. Deja que te la desate,
querida.
Molly consiguió articular:
—Soy Molly Gibson. He venido con
las Browning. —Tenía miedo de que la tomaran por una intrusa.
—¿Las Browning? —le dijo lady
Cuxhaven a su compañera, como si no las conociera.
—Creo que son aquellas dos
mujeres altas de las que estaba hablando lady Agnes.
—Sí, es posible. Vi que la seguía
mucha gente. —Miró a Molly y dijo—: ¿No has tomado nada desde que
llegaste, hija? Se te ve muy pálida, ¿o es el calor?
—No he comido nada —dijo Molly
con voz quejumbrosa, pues ya antes de quedarse dormida tenía
hambre.
Las dos damas hablaron entre sí
en voz baja. Al poco la mayor dijo, con un tono de autoridad que
siempre utilizaba al hablar con su compañera:
—Quédate aquí sentada, querida.
Nosotras iremos a la casa y haremos que Clare te traiga algo de
comer antes de que des otro paso. Debe de haber casi un cuarto de
milla.
Y tras esas palabras se alejaron,
y Molly, muy erguida, esperó al mensajero prometido. No sabía quién
podía ser esa tal Clare, y ahora tampoco tenía muchas ganas de
comer, aunque sí la sensación de no poder andar sin ayuda. Por fin
vio acercarse a una hermosa dama, seguida de un lacayo con una
pequeña bandeja.
—Ya ves lo amable que es lady
Coxhaven —dijo la mujer a la que llamaban Clare—. Ha escogido en
persona para ti esta pequeña merienda. Y ahora tienes que comer un
poco, y ya verás cómo enseguida te encuentras bien… No hace falta
te quedes. Edward. Yo misma te traeré la bandeja.
Había un poco de pan, fiambre de
pollo, jalea, un vaso de vino, una botella de agua con gas y un
racimo de uva. Molly alargó su manita para coger el agua, pero
estaba demasiado débil para sostenerla. Clare se la llevó a la
boca, y Molly dio un
buen trago y se refrescó. Pero
fue incapaz de comer; lo intentó, pero no hubo manera: le dolía
demasiado la cabeza. Clare parecía perpleja.
—Toma un poco de uva, te sentará
bien. Tienes que intentar comer algo, de lo contrario no sé cómo te
llevaré hasta la casa.
—Me duele mucho la cabeza —dijo
Molly, levantando con tristeza sus pesados párpados.
—Hija mía, pues es un fastidio
—dijo Clare con su voz dulce y amable; no con enfado, sino
simplemente expresando una obviedad. Molly se sentía culpable, y
muy desdichada. Cuando Clare volvió a hablar, había una sombra de
aspereza en su tono
—: Pues si no comes y recuperas
las fuerzas para ir hasta la casa, no sé qué vamos a hacer. Yo
llevo tres horas caminando por el jardín, y estoy cansadísima, y
además no he comido nada para almorzar. —Entonces, como si se le
acabara de ocurrir una idea, añadió—: Recuéstate en este asiento
unos minutos e intenta comerte este racimo de uva. Mientras tanto,
yo me quedaré a tu lado y también tomaré un bocado. ¿Seguro que no
quieres pollo?
Molly hizo lo que le ordenaron, y
se reclinó; fue tomando las uvas con languidez y observó cómo la
dama devoraba el pollo y la jalea y se bebía el vaso de vino.
Estaba tan guapa y elegante en su vestido de luto riguroso, que
incluso la avidez con la que comía, como si temiera que alguien la
sorprendiera en aquel acto, no impidió que Molly siguiera admirando
todo lo que hacía.
—Y ahora, querida, ¿estás lista
para ponerte en pie? —dijo Clare en cuanto hubo dado cuenta de lo
que había en la bandeja—. Oh, muy bien. Si casi te has acabado las
uvas. Buena chica. Venga, ahora me acompañarás a la entrada
lateral, y yo misma te acompañaré a mi habitación, donde podrás
echarte un par de horas. Una buena siesta y se te irá el dolor de
cabeza.
Y las dos se pusieron en marcha,
Clare con la bandeja vacía en la mano, para vergüenza de Molly;
pero a la niña le costaba mucho andar, y no se atrevía a ofrecerle
su ayuda. La «entrada lateral» era un tramo de escaleras que partía
de un jardín privado y desembocaba en un vestíbulo alfombrado, o
antesala, a la que daban muchas puertas, y en la que se almacenaban
las herramientas ligeras de jardinería y los arcos y flechas de las
jóvenes damas de la casa. Lady Goxhaven debía de haberlas visto
acercarse, pues nada más entrar ellas salió al vestíbulo a
recibirlas.
—¿Cómo te encuentras ahora?
—preguntó, y al ver los platos y los vasos vacíos, añadió—: Vaya,
parece que estupendamente. Bien hecho, Clare, pero tendrías que
haber dejado que fuera uno de los criados quien trajera la bandeja.
Ya tenemos bastante con este calor.
Molly no pudo evitar desear que
su hermosa compañera le dijera a lady Coxhaven que había sido ella
quien la había ayudado a acabar aquella abundante colación, pero a
Clare esa idea ni se le pasó por la cabeza. Lo único que dijo
fue:
—Pobrecilla, todavía no se ha
recuperado del todo. Dice que le duele la cabeza.
Voy a acostarla en mi cama, a ver
si duerme un poco.
Molly vio que lady Coxhaven le
decía algo a «Clare» medio riendo cuando pasaron junto a ella; y la
atormentó la fantasía de que las palabras pronunciadas habían sido:
«Supongo que se ha empachado». Sin embargo, no tuvo ánimos para
pensar en ellas; la pequeña cama blanca que encontró en aquella
fresca y hermosa habitación resultaba demasiado tentadora para su
doliente cabeza. Las cortinas de muselina se movían de vez en
cuando en un susurro casi imperceptible que se abría paso entre el
aire perfumado que entraba por las ventanas abiertas. Clare la
cubrió con un ligero chal y dejó la habitación en penumbra. Cuando
estaba saliendo, Molly se incorporó para decirle:
—Por favor, señora, no deje que
se vayan sin mí. Por favor, que me despierten si estoy dormida.
Tengo que volver con las Browning.
—No te preocupes por eso,
querida, yo me encargaré —dijo Clare, dando media vuelta cuando ya
estaba en la puerta y lanzándole un beso con la mano a la inquieta
Molly. Y entonces se fue y no pensó más en ello. Los carruajes
emprendieron la ronda de regreso a las cuatro y media, a instancias
y prisas de lady Cumnor, que ya se había cansado de hacer de
anfitriona y le fastidiaba la reiteración de tanta admiración
indiscriminada.
—¿Por qué no utilizamos todos los
carruajes, mamá, y así nos libramos antes de ellos? —dijo lady
Coxhaven—. Toda esta gente yendo y viniendo por el jardín es más
fastidioso de lo que pensaba.
Así que al final hubo más
precipitación que otra cosa, y todo el mundo fue despachado a la
vez de manera muy poco metódica. La señorita Browning se había ido
en la calesa (o chawyot[4], como la llamaba lady Cumnor, pues
rimaba con lady Hawyot, ya que ésa era la ortografía con que su
hija Harriet había aparecido en el Peerage[5], y a la señorita
Phoebe la habían obligado a partir precipitadamente, en compañía de
otros invitados, en un espacioso carruaje familiar, parecido a esos
que hoy en día reciben el nombre de «ómnibus». Tanto la señorita
Browning como la señorita Phoebe creyeron que Molly iba en el otro
vehículo, mientras ella dormía a pierna suelta en la cama de la
señora Kirkpatrick, cuyo nombre de soltera era Clare.
Las doncellas entraron para
arreglar la habitación, y su parloteo despertó a Molly, que se
incorporó en la cama e intentó apartarse el pelo de la frente, y
también recordar dónde estaba. Se puso en pie rápidamente y se
quedó junto a la cama.
—Por favor, ¿saben cuándo nos
vamos? —dijo Molly.
—¡Por todos los santos! Quién iba
a pensar que habría alguien en la cama. ¿Eres una de las damas de
Hollingford, querida? Hace más de una hora que se han ido
todas.
—Oh, ¿qué voy a hacer? Esa señora
que llaman Clare me prometió despertarme a tiempo. Y papá se
preguntará dónde estoy, y a saber lo que dirá Betty.
La niña se puso a llorar, y las
doncellas se miraron la una a la otra con cierta consternación y
mucha compasión. En aquel momento oyeron cómo la señora Kirkpatrick
se acercaba por el pasillo. Canturreaba una tonadilla italiana con
una voz
liviana y musical, y se dirigía
al dormitorio para vestirse para la cena. Una de las doncellas le
dijo a la otra, con una mirada de complicidad:
—Más vale dejársela a ella. —Y
pasaron a otra habitación a seguir con su trabajo. La señora
Kirkpatrick abrió la puerta, y se quedó pasmada al ver a
Molly.
—¡Vaya, me olvidé de ti por
completo! —exclamó—. Vamos, no llores, o no estarás presentable.
Debo aceptar las consecuencias de no haberte despertado y, si no
puedo conseguir que vuelvas esta noche a Hollingford, dormirás
conmigo, y haremos lo posible para enviarte a casa mañana
temprano.
—¿Y papá? —sollozó Molly—. Le
gusta que le prepare el té. Además, no he traído nada para
dormir.
—Bueno, no hagamos un drama de lo
que ya no tiene remedio. Te prestaré algo para dormir, y esta noche
tu padre tendrá que prescindir de ti para el té. Y la próxima vez
no te quedes dormida en casa ajena, a lo mejor no encuentras gente
tan hospitalaria como la que vive aquí. Venga, si dejas de llorar,
preguntaré si puedes ir a tomar el postre con el señorito Smythe y
las pequeñas. Irás a la habitación de los niños y tomarás el té con
ellos; y luego vuelves aquí para que te cepille el pelo y le
arregle un poco. Creo que tienes suerte de pasar una noche en una
casa tan estupenda como ésta. Sería el sueño de muchas niñas.
Mientras hablaba, la señorita
Clare se vestía para cenar: se quitó el vestido negro que había
llevado durante el día; se puso la bata; agitó sus largos y suaves
cabellos castaños sobre los hombros e inspeccionó la habitación a
la búsqueda de lo que iba a ponerse a continuación. Y durante todo
el tiempo sus palabras fluidas no dejaron de oírse.
—Yo también tengo una niña,
querida, y te aseguro que daría cualquier cosa por pasar unos días
en casa de lady Cumnor; pero, ya ves, ha tenido que pasar las
vacaciones en la escuela. Y tú, sin embargo, pareces desdichadísima
por tener que quedarte a pasar aquí una noche. Te aseguro que he
estado ocupadísima con esas fastidiosas… con esas encantadoras
señoras de Hollingford, quiero decir, y ya sabes que no se puede
estar en todo al mismo tiempo.
Molly —que no era más que una
niña— dejó de llorar ante la mención de la hija de la señora
Kirkpatrick, y se aventuró a decir:
—¿Está usted casada? Creí que la
llamaban Clare. La señora Kirkpatrick le replicó de muy buen
humor:
—No tengo aspecto de casada,
¿verdad? Todo el mundo se sorprende. Y ya ves, hace siete meses que
soy viuda y no tengo un pelo gris en la cabeza, y lady Coxhaven,
que es más joven que yo, tiene ya el pelo casi totalmente
gris.
—¿Y por qué la llaman «Clare»?
—insistió Molly, al ver lo afable y comunicativa que era su
interlocutora.
—Porque cuando vivía con ellos
era la señorita Clare. Es un bonito nombre,
¿verdad? Me casé con el señor
Kirkpatrick. No era más que un coadjutor, pobrecillo, aunque de muy
buena familia, y si sus tres parientes hubieran muerto sin hijos yo
me
habría convertido en la esposa de
un baronet. Pero la Providencia decidió no permitirlo, y todos
debemos resignamos a sus designios. Dos de sus primos se casaron, y
tienen muchos hijos, y el pobre Kirkpatrick murió, dejándome
viuda.
—Pero ¿tiene una hija? —preguntó
Molly.
—Sí, mi querida Cynthia. Ojalá
pudieras verla: ahora es mi único consuelo. Si tengo tiempo te
enseñaré su retrato cuando nos vayamos a la cama, pero ahora debo
marcharme. No conviene hacer esperar a lady Cumnor, y me pidió que
bajara temprano para ayudar con los invitados. Ahora voy a tocar la
campanilla, y cuando venga la doncella le dices que te lleve al
cuarto de los niños, y que le diga a la niñera de lady Coxhaven
quién eres. Allí tomarás el té con las niñas, y luego las
acompañarás al comedor para el postre. ¡En fin! Siento que te
quedaras dormida y te dejaran aquí. Pero dame un beso y no llores.
La verdad es que eres una niña muy guapa, aunque no tienes la tez
de mi Cinthia. Ah, Nanny, ¿serías tan amable de llevarte a esta
jovencita? (¿cómo te llamas, querida? Ah, sí, Gibson), a la
señorita Gibson, con la señora Dyson, al cuarto de los niños, y le
pides que le deje tomar el té con las niñas, y que luego las
acompañe al comedor para el postre. Yo se lo explicaré todo a
milady.
La cara de Nanny, hasta ese
momento un tanto apagada, se iluminó al oír el nombre de Gibson; y,
tras comprobar que era «la hija del médico», se mostró más
diligente a la hora de cumplir las órdenes de la señora Kirkpatrick
de lo que era habitual en ella. Molly era una muchacha acomodadiza,
y le gustaban los niños; y en cuanto estuvo en su cuarto se llevó
bien con ellos, se mostró obediente con la todopoderosa señora
Dyson, e incluso le fue de ayuda, pues jugó a las construcciones
con una de las niñas, con lo que ésta no molestó a sus hermanos y
hermanas mientras se les vestía con ropajes alegres: encajes y
gasa, y terciopelo, y cintas gruesas y de colores vivos.
—Y ahora, señorita —dijo la
señora Dyson cuando todos los niños que estaban a su cargo
estuvieron listos—, ¿qué vamos a hacer contigo? No has traído otro
vestido,
¿verdad?
No, claro que no lo había traído.
Y, aunque así hubiera sido, no habría superado en elegancia al de
bombasí blanco que llevaba ahora. Así que lo único que podía hacer
era lavarse la cara y las manos y dejar que la niñera le cepillara
y perfumara el pelo. Molly se dijo que habría preferido quedarse en
medio del parque toda la noche, y dormir bajo el hermoso y
silencioso cedro, que tener que pasar la prueba de «bajar a los
postres», que, de manera evidente, los niños y las niñeras
consideraban el acontecimiento del día. Por fin fue a llamarles un
lacayo, y la señora Dyson, en un susurrante vestido de seda,
encabezó el convoy y pusieron rumbo a la puerta del comedor.
Había una gran reunión de damas y
caballeros alrededor de la mesa engalanada, y la habitación
resplandecía de luz. Cada uno de los niños fue corriendo hacia su
respectiva madre, o tía, o amiga; pero Molly no tenía a quien
acercarse.
—¿Quién es esa chica alta que
lleva ese vestido blanco? No es ninguna de las niñas de la casa,
¿verdad?
La dama a quien se dirigían esas
palabras se puso los lentes, miró a Molly y se los volvió a
quitar.
—Supongo que es alguna chica
francesa. Sé que lady Coxhaven estaba buscando una para que diera
clase a sus hijas, a fin de que tuvieran un buen acento desde
pequeñas. Pobrecilla, parece tan rústica y despistada.
Y la mujer que hablaba, sentada
al lado de lord Cumnor, le hizo señas a Molly para que se acercara,
y Molly fue hacia ella en busca de amparo; sólo que cuando la dama
comenzó a hablarle en francés, Molly se sonrojó violentamente y
dijo en voz baja:
—No entiendo el francés. Soy
Molly Gibson, señora.
—¡Molly Gibson! —exclamó
sonoramente la dama, como si eso no fuera explicación
suficiente.
Lord Cumnor captó las palabras y
el tono.
—Vaya, vaya —dijo—. ¿Así que eres
tú la que se ha quedado dormida en mi cama?
Habló imitando la gruesa voz del
oso del cuento, que hace esa pregunta a la niña que protagoniza la
historia; sólo que Molly nunca había leído «Ricitos de Oro y Los
tres ositos», e imaginó que su cólera era real. Le entró un leve
temblor, y se acercó más a la amable señora que le había ofrecido
refugio. A lord Cumnor le hizo mucha gracia su broma, y decidió
continuarla; y así, todo el tiempo que las niñas estuvieron en el
comedor, dirigió interminables chanzas a Molly, aludiendo a la
Bella Durmiente, al Enano Dormilón, y a todo personaje que alguna
vez se hubiera quedado dormido en algún cuento. No tenía ni idea de
lo mucho que sus bromas afectaban a aquella chica tan sensible, que
se veía ya como una miserable pecadora por haberse quedado dormida
cuando debería haber estado despierta. Si Molly hubiese tenido la
costumbre de atar cabos, habría encontrado una excusa a su
situación con tan sólo recordar que la señora Kirkpatrick le había
hecho la promesa de despertarla a tiempo. Pero en lo único que
pensaba la muchacha era en lo poco que la querían en aquella gran
casa, en cómo la consideraban una despistada intrusa que nada tenía
que hacer ahí. Una o dos veces se preguntó dónde estaría su padre,
y si la estaría echando de menos; pero pensar en aquella felicidad
doméstica le hizo tal nudo en la garganta que se dijo que debía
quitarse la idea de la cabeza para no ponerse a llorar. Y tuvo el
instinto suficiente para darse cuenta de que, ya que la habían
dejado en la mansión, cuantos menos problemas causara, cuanta más
desapercibida pasara, tanto mejor.
Siguió a las niñas cuando éstas
salieron del comedor, con la esperanza de que nadie la viera. Pero
eso era imposible, y se convirtió de inmediato en el tema de
conversación entre la terrible lady Cumnor y su amable
sobrina.
—¿Sabes que la primera vez que la
vi pensé que era francesa? Como tiene el pelo
y las pestañas negros, y los ojos
grises, y esa tez descolorida que se puede ver en algunas zonas de
Francia, y como sé que lady Coxhaven estaba buscando una muchacha
culta que fuera una compañía agradable para sus hijas…
—¡No! —dijo lady Cumnor, con un
aire severo, pensó Molly—. Es la hija del médico de Hollingford.
Vino esta mañana con las señoras de la escuela, se medio mareó con
el calor y se quedó dormida en la habitación de Clare, y no se
despertó hasta que todos los carruajes hubieron partido. Mañana por
la mañana la devolveremos a su casa, pero esta noche debe quedarse
aquí, y Clare es tan amable que dormirá con ella.
En aquel relato se culpaba a
Molly implícitamente de lo ocurrido, y ella lo escuchaba como si le
pincharan todo el cuerpo con agujas. Lady Coxhaven apareció en ese
momento. Habló con voz grave, en un tono cortante y autoritario,
igual que el de su madre, pero Molly percibió, bajo de esa
envoltura, una naturaleza más amable.
—¿Cómo te encuentras ahora,
querida? Tienes mejor aspecto que cuando te vi debajo del cedro.
Así que esta noche te quedas aquí. Clare, ¿no podríamos encontrar
algún libro de grabados que pudiera interesar a la señorita
Gibson?
La señora Kirkpatrick se acercó a
Molly, y empezó a mimarla con palabras y gestos amables, mientras
lady Coxhaven dirigía su atención a aquellos gruesos volúmenes en
busca de alguno que pudiera interesar a la muchacha.
—Pobrecilla. Te vi cuando
entrabas en el comedor, parecías tan tímida. Quería que te me
acercaras, pero no pude hacerte ninguna seña, pues en aquel momento
lord Coxhaven me estaba contando sus viajes. Ah, aquí hay un bonito
libro: Lodge’s Portraits[6]. Me sentaré a tu lado, te diré quiénes
son y te contaré la vida de todos ellos. No se moleste más, lady
Coxhaven, me haré cargo de ella. Por favor, déjemela a mí.
Pero esas palabras no hicieron
sino aumentar el sofoco de Molly. ¡Ojalá la dejaran en paz y no se
molestaran tanto en ser amables con ella! Aquellas palabras de la
señora Kirkpatrick parecieron enfriar la gratitud que sentía por
lady Coxhaven por buscar algo que la entretuviera. Pero,
naturalmente, se había convertido en un estorbo, pues nunca tendría
que haber estado allí.
Al cabo de un rato llamaron a la
señora Kirkpatrick: lady Agnes iba a cantar y ella tenía que
acompañarla al piano; sólo entonces tuvo Molly unos momentos de
solaz. Recorrió la estancia con la mirada sin que nadie la
observara, y se dijo que ningún palacio real debía de tener un
salón tan imponente y magnífico. Lo decoraban grandes espejos,
cortinas de terciopelo, cuadros con marcos dorados, multitud de
luces deslumbrantes, y aquí y allá se veían grupos de damas y
caballeros, todos espléndidamente vestidos. De pronto Molly se
acordó de los niños con los que había entrado en el comedor, a
cuyas filas había dado la impresión de pertenecer. ¿Dónde estaban
ahora? Se habían ido a la cama hacía una hora, a una sigilosa señal
de su madre. Molly se preguntó si también podría irse a la cama:
ojalá recordara el camino de vuelta al dormitorio de la señora
Kirkpatrick. Pero estaba un poco lejos de la
puerta, y a más distancia aún de
la señora Kirkpatrick, a quien ahora pertenecía, se dijo, más que a
ninguna otra persona. También se encontraba lejos de lady Coxhaven,
y de la terrible lady Cumnor, y de su jocoso y afable marido. Así
que Molly decidió sentarse y pasar aquellas páginas que no veía; y
el corazón se le iba encogiendo más y más en la desolación de toda
esa grandeza. Entró un criado, y, tras mirar unos instantes a su
alrededor, se acercó a la señora Kirkpatrick, sentada ahora al
piano, en el centro del corrillo musical de la reunión, dispuesta a
acompañar a cualquiera que deseara cantar, accediendo a todas las
peticiones con una simpática sonrisa. Al cabo de un momento la
señora Kirkpatrick fue hasta donde estaba Molly y le dijo:
—Querida, tu padre ha venido a
buscarte, y ha traído el pony para que puedas volver a casa. O sea,
que voy a perder a mi compañera de cama, pues supongo que tienes
que irte.
¡Irse! No había otra palabra en
el pensamiento de Molly cuando se puso en pie temblando, radiante,
casi llorando. Sin embargo, las siguientes palabras de la señora
Kirkpatrick la devolvieron a la realidad.
—Ahora tienes que ir a darle las
buenas noches a Lady Cumnor, querida, y agradecerle su amabilidad.
Está ahí, cerca de aquella estatua, hablando con el señor
Courtenay.
Allí estaba, en efecto, a unos
veinte metros, pero ¡parecían kilómetros de distancia! ¡Había que
cruzar aquel espacio desierto y luego decirle unas palabras!
—¿Tengo que ir? —preguntó Molly,
en el tono más lastimero y suplícame posible.
—Sí, y date prisa. Tampoco es
para tanto, ¿no te parece? —le contestó la señora Kirkpatrick, de
manera más brusca que antes, consciente de que la esperaban al
piano, y ansiosa de concluir lo antes posible el asunto que le nía
entre manos.
Molly se quedó un momento
inmóvil; luego levantó la mirada y dijo con un hilo de voz:
—¿Le importaría acompañarme, por
favor?
—¡Claro que no! —dijo la señora
Kirkpatrick, pues comprendió que si accedía la muchacha se iría
antes; así que la tomó de la mano, y, de camino, al pasar junto al
grupo que rodeaba el piano, dijo, con una sonrisa y con su peculiar
amabilidad—: Nuestra pequeña amiguita es tan tímida y discreta que
quiere que la acompañe a desearle las buenas noches a lady Cumnor.
Su padre ha venido a buscarla, y se va con él.
Posteriormente, al recordarlo,
Molly no supo cómo fue capaz de hacerlo, pero se soltó de la mano
de la señora Kirkpatrick al oír esas palabras, y, adelantándose un
par de pasos, llegó hasta lady Cumnor, imponente en su vestido de
terciopelo púrpura, y le hizo una reverencia casi igual que la que
hacían las niñas de la escuela. Le dijo:
—Milady, mi papá ha venido a
buscarme, y me voy con él. Deseaba darle las buenas noches y
agradecer su amabilidad. La amabilidad de milady, quiero decir —se
corrigió, recordando las instrucciones que le había dado la
señorita Browning aquella
mañana, de camino a Cumnor
Towers, sobre la etiqueta que había que observar con los condes y
condesas y su honorable progenie.
Consiguió salir del salón;
posteriormente, al pensar en ello, se dijo que no se había
despedido de lady Coxhaven, ni de la señora Kirkpatrick, ni de
«todos los demás», tal como los denominaban, con muy poca
reverencia, sus pensamientos.
El señor Gibson se hallaba en la
habitación del ama de llaves, y Molly entró corriendo, para
desconcierto de la estirada señora Brown, y se abrazó al cuello de
su padre.
—¡Oh, papá, papá! Estoy tan
contenta de que hayas venido.
Entonces se puso a llorar, y no
dejó de acariciar la cara de su padre, como para asegurarse de que
estaba allí.
—Ay, Molly, menuda tonta estás
hecha. ¿Creías que iba a permitir que mi niñita se quedara a vivir
en Cumnor Towers toda la vida? Por todo el alboroto que armas, se
diría que eso es lo que pensabas. Venga, date prisa y ponte la
capota. Señora Brown,
¿puedo pedirle un chal, o un
gabán o alguna prenda de abrigo con que envolver a la niña?
No dijo que no hacía ni media
hora que había llegado a casa después de una larguísima jornada de
visitas, sin cenar y hambriento; ni que, nada más enterarse de que
Molly aún no había regresado, montó su agotado caballo y se dirigió
a casa de las Browning, a las que encontró consternadas y muertas
de remordimiento. No se quedó a escuchar sus pródigas y llorosas
disculpas; galopó hasta su casa, hizo ensillar un caballo de
refresco y el pony de Molly, y, aunque Betty le persiguió con una
falda de montar para la niña cuando aún no estaba ni a diez metros
de la puerta del establo, se negó a dar media vuelta, y siguió
adelante, como expresó Dick, el caballerizo,
«murmurando para sí palabras de
reproche».
La señora Brown ya había sacado
su botella de vino y un plato de pastel cuando Molly regresó de su
larga expedición a la habitación de la señora Kirkpatrick, «para lo
que hay que andar su buen medio kilómetro», tal como el ama de
llaves informó al impaciente padre, mientras éste esperaba a que su
hija volviera ataviada con sus galas matutinas, a las que, sin
embargo, faltaba el lustre de lo flamante. El señor Gibson era
siempre bien recibido entre los habitantes de Cumnor Towers, como
suele ocurrir con los médicos, pues traía esperanzas de alivio en
tiempos de angustia y malestar; y la señora Brown que padecía de
gota, le mimaba sin recato siempre que él se lo permitía. Incluso
salió al patio del establo a sujetarle el chal a Molly, una vez
ésta estuvo a lomos de su pony de pelaje áspero, y aventuró la
siguiente conjetura, muy poco arriesgada:
—Ya verá cómo la niña se sentirá
más feliz en casa, señor Gibson.
Una vez en el parque, Molly
espoleó a su caballo para que corriera con todas sus fuerzas. Al
final el señor Gibson le llamó la atención:
—¡Molly! Estamos llegando a una
zona de gazaperas, y no es seguro ir a este paso. Párate. —Y ella
tiró de las riendas, y su padre la alcanzó—. Estamos entrando
en la sombra de los árboles, y es
arriesgado ir muy deprisa.
—¡Oh, papá! No había estado más
contenta en mi vida. Me sentía como una vela encendida a la que le
ponen encima el apagador.
—¿Ah sí? ¿Y cómo sabes lo que
siente una vela?
—No lo sé, pero así me sentía. —Y
tras una pausa, añadió—: ¡Oh, estoy tan contenta de que hayas
venido! Es tan agradable ir a caballo al aire libre, tan fresco,
oliendo la hierba húmeda al aplastarse. ¡Papá! ¿Estás ahí? No te
veo. —El señor Gibson se colocó junto a su hija: no sabía si le
daría miedo cabalgar en la oscuridad, así que le puso una mano en
el hombro—. Oh, me alegra tanto sentir tu mano —dijo, estrujando la
de su padre—. Papá, me gustaría tener una cadena como la de Ponto,
tan larga que llegara a la casa de tu paciente más lejano, y nos
ataríamos uno a cada extremo, y cuando yo quisiera que vinieras a
mi lado tiraría de ella, y si tú no querías venir, tirarías de tu
extremo. Pero yo así sabría que tú sabías que yo te quería a mi
lado, y nunca nos perderíamos el uno al otro.
—Creo que tu plan me parece más
bien confuso, pues los detalles, tal como los cuentas, me parecen
un poco desconcertantes. Pero, si lo he entendido bien, pretendes
que me pasee por el condado con una traba en la pata trasera, como
los burros en los terrenos comunales.
—No me importa que me llames
traba, siempre y cuando estemos unidos por una cadena.
—Pero a mí sí me importa que me
llames burro —contestó él.
—Yo no te he llamado burro, o al
menos no ha sido ésa mi intención. Aunque me consuela saber que
puedo ser grosera si me lo propongo.
—¿Es eso lo que has aprendido de
toda esa gente importante con la que has pasado el día? Esperaba
encontrarte tan fina y ceremoniosa que me había leído unos cuantos
capítulos de Sir Charles Grandison[7] para estar a la altura.
—Espero no ser nunca un lord ni
una lady.
—Bueno, si te sirve de consuelo,
te diré que estoy seguro de que nunca serás un lord; y creo que las
oportunidades de que llegues a ser lo otro son de mil contra
una.
—Me perdería cada vez que tuviera
que ir a recoger la capota, y me agotaría tener que recorrer tanto
pasillo y tanta escalera cada vez que quisiera ir a dar un
paseo.
—Pero tendrías doncella
propia.
—¿Sabes una cosa, papá?, creo que
las doncellas son peores que las propias ladies. En cambio, ser ama
de llaves no me molestaría.
—¡No sabes lo que dices! Cierto
que tendrías a mano el armario de las mermeladas y los postres
—replicó su padre, meditabundo—, pero la señora Brown me ha contado
que tener que pensar en la cena de cada día a menudo le impide
dormir. O sea, que no hay que pasar por alto esta preocupación.
Además, cualquier posición que uno ocupe acarrea grandes
responsabilidades y cargas.
—Me lo imagino —dijo Molly con
gravedad—. Ya sé que Betty dice que se le va la vida de tanto
limpiar las manchas que me hago en los vestidos por sentarme en
el
cerezo.
—Y la señorita Browning dijo que
la había asaltado un terrible dolor de cabeza al pensar que te
habían dejado en la mansión. Creo que por tu culpa esta noche no
pegarán ojo. ¿Cómo pasó, tontuelilla?
—Oh, me fui sola a ver los
jardines. Son tan bonitos. Y me perdí y me puse a descansar bajo un
árbol muy grande. Y entonces vinieron lady Coxhaven y esa tal
señora Kirkpatrick, y la señora Kirkpatrick me trajo algo de comer
y luego me llevó a dormir a su cama, y yo creía que me despertarían
a tiempo para irme, pero no fue así, y todos se fueron, y cuando me
dijeron que el plan era que me quedara a dormir, no sabes cuánto,
cuánto deseé volver a casa, porque no dejaba de pensar que te
estarías preguntando dónde estaba.
—Así que el día no ha sido tan
divertido como esperabas, ¿no?
—Por la mañana lo pasé muy bien.
Jamás se me olvidará la mañana que pasé en el jardín. Pero esta
larguísima tarde ha sido la más desdichada de mi vida.
El señor Gibson consideró un
deber pasarse por Cumnor Towers y hacer una visita de disculpa y
agradecimiento a la familia antes de que volvieran a Londres. Los
encontró a todos ocupados, y la única persona que tuvo tiempo para
escuchar sus palabras de cortesía fue la señora Kirkpatrick, quien,
aunque debía acompañar a lady Coxhaven a visitar a su antigua
alumna, se tomó el tiempo necesario para recibir al señor Gibson en
nombre de la familia, asegurándole, en un tono de lo más seductor,
que no había olvidado los excelentes cuidados profesionales que le
prodigara en otra época.
III
La infancia de Molly Gibson
DIECISÉIS años atrás, todo
Hollingford se vio sacudido hasta los cimientos al enterarse de que
el señor Hall, el competente médico, iba a tomar un socio. De nada
sirvió razonarles la situación de modo que el señor Browning (el
vicario), el señor Sheepshanks (el administrador de lord Cumnor) y
el propio señor Hall, los razonadores masculinos de aquella pequeña
sociedad, renunciaron a ello, percibiendo que el che sará sará[7a]
silenciaría más las murmuraciones que cualquier argumento. El señor
Hall les dijo a sus fieles pacientes que, incluso con sus gruesos
lentes su vista no era de fiar; podían comprobar por sí mismos lo
bastante duro de oído, aunque, en este punto, se obstinaba en
aferrarse a la opinión de que en los tiempos que corrían la gente
se preocupaba muy poco por hacerse entender, y era frecuente oírle
decir que la gente habla como si escribiera en papel secante, con
palabras atropellándose unas sobre otras. Y en más de una ocasión
el señor Hall había tenido algunos ataques de naturaleza sospechosa
que le habían impedido atender algunas llamadas urgentes. Pero, aun
ciego, sordo y reumático, seguía siendo el señor Hall, el médico
que podía curar las dolencias de los habitantes de la localidad —al
menos que se le murieran entretanto—, y ningún derecho tenía a
hablar de hacerse viejo y menos de tomar un socio.
A pesar de todo, el señor Hall se
puso manos a la obra: insertó anuncios en
publicaciones médicas, leyó
cartas de recomendación, escrutó el carácter y las calificaciones
de los candidatos, y cuando ya las ancianas solteronas de
Hollingford creían haber convencido a su contemporáneo de que esta
hecho un pimpollo, éste las de dejó de una pieza yendo a visitarlas
acompañado de su socio, el señor Gibson, y así fue como comenzó
(furtivamente, en palabras de las señoras) a introducirle en la
práctica. Y «¿quién es este tal señor Gibson?», preguntaban, y sólo
un eco, que no otra cosa, era la respuesta. Sobre los antecedentes
del señor Gibson, no se supo nada más que lo que averiguaron los
habitantes de Hollingford el primer día que le vieron: que era una
persona alta, grave, más apuesta que lo contrario; lo bastante
delgada para que le consideraran de «muy fina silueta», en los
tiempos anteriores a que se pusiera de moda el cristianismo
musculoso[8]; que hablaba con un ligero acento escocés; y, como
observó una amable señora, «que era de conversación muy trivial»,
comentario que pretendía ser sarcástico. En cuanto a su nacimiento,
linaje y educación, la conjetura favorita de la sociedad de
Hollingford le hacía hijo ilegítimo
de un duque escocés y una
francesa; y dicha conjetura se basaba en que, como hablaba con
acento escocés, por tanto era escocés. Era de fina y elegante
silueta, y propenso —eso decían sus detractores— a darse aires. Por
tanto, su padre debió de ser una persona de alcurnia; y, una vez
dado eso por supuesto, nada más fácil que ir subiendo todas las
notas en la escala de la nobleza: baronet, barón, vizconde, conde,
marqués, duque. No se atrevían a ir más allá, aunque una anciana
dama, versada en la historia de Inglaterra, aventuró que «hubo uno
o dos Estuardos que, ejem, no siempre fueron, ejem, de conducta
intachable; y estas cosas, ejem, pasan en las mejores familias».
Pero la opinión común era que el padre del señor Gibson siempre fue
un duque, y nada más.
Y su madre debió de ser francesa,
porque el señor Gibson tenía el pelo muy negro, era de complexión
muy cetrina y había estado en París. Todo esto podía ser cierto o
no, nadie lo supo ni llegó a averiguar más de lo que el señor Hall
les contó, es decir: que su cualificación profesional era tan
excelente como su cualidad moral, y que ambas estaban por encima de
la media; y bien que se esforzaba el señor Hall en afamarlo antes
de presentárselo a sus pacientes. En este mundo la popularidad es
tan efímera como la gloria, como bien descubrió el señor Hall antes
de que concluyera su primer año de asociación con el señor Gibson.
Ahora tenía tiempo libre de sobra para cuidar su gota y mimar su
vista. El joven doctor era ahora señor del campo, pues casi todo el
mundo ya le mandaba llamar a él; incluso en las casas importantes,
sin olvidarnos de Cumnor Towers, la más importante de todas, donde
el señor Hall había presentado a su socio con temor y temblor, y su
ansiedad era indecible al pensar en cómo se comportaría éste, en
qué impresión causaría en el conde y la condesa. Al cabo de un
tiempo se recibía al señor Gibson con la misma cortesía y respeto
por su destreza profesional con que se recibía al propio el señor
Hall. ¡Y más aún —lo cual fue demasiado incluso para el afable
carácter del viejo doctor—, el señor Gibson fue invitado en una
ocasión a cenar a la mansión en compañía del gran sir Astley[9], la
gran eminencia de la profesión! Naturalmente, al señor Hall también
se le invitó; sólo que en aquella época estaba en cama con gota
(puesto que tenía un socio, el reumatismo tenía ahora permiso para
manifestarse) y no pudo asistir. El pobre señor Hall ya no
consiguió superar ese ataque; después de eso abandonó los cuidados
que prodigaba a su vista, se quedó sordo y ya no se alejó mucho de
su casa en los dos inviernos que le quedaban de vida. Mandó a
buscar una bisnieta huérfana para que le hiciera compañía en su
ancianidad; y aquel viejo solterón misógino agradeció mucho la
animosa presencia de la hermosa y lozana Mary Preston, que era una
chica buena y sensata, y poco más. Se hizo muy amiga de las hijas
del vicario, el señor Browning, y el señor Gibson encontró tiempo
para hacerse muy íntimo de las tres. Desde la llegada del nuevo
médico, todo Hollingford había especulado acerca de quién acabaría
convirtiéndose en la señora Gibson, y hubo una decepción
generalizada cuando tanta charla sobre las posibilidades y
probabilidades que tenía cada una de las casaderas del lugar acabó
de la manera más natural del mundo: el nuevo médico se
casó con la sobrina de su
predecesor. Las Browning no manifestaron síntomas de confusión ante
la noticia, aunque fue muy observada su reacción. Se las vio, en
cambio, alegres y jaraneras en la boda, y fue la pobre señora
Gibson la que murió de consunción a los cuatro o cinco años de
matrimonio: tres años después del fallecimiento de su tío abuelo, y
cuando Molly, su única hija, contaba sólo tres años de edad.