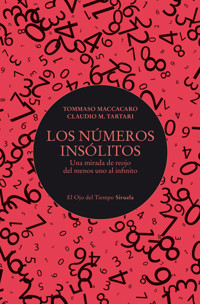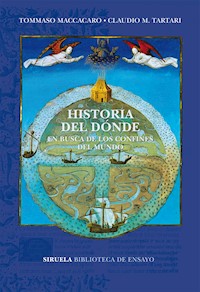
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
Una historia lúcida y deslumbrante de una de las búsquedas más esenciales e intemporales del ser humano: comprender los límites del mundo y encontrar el sitio que ocupamos en él. «¿Dónde estamos?» es una pregunta aparentemente trivial que se planteó el hombre desde que empezó a medir el espacio que lo rodea y a la que no ha podido responder de forma definitiva. En esta obra, el astrofísico Maccacaro y el historiador medieval Tartari nos proponen un recorrido sólido y revelador por esa búsqueda, señalando los hitos que en distintos momentos de la historia fueron clave para el desarrollo de la ciencia, la cultura y la percepción del mundo. Los autores nos conducen desde el vago espacio apenas percibido de un valle, como debía de ser el del Homo erectus, a los mitos cosmogónicos más arcaicos, pasando por los primeros sistemas de representación del mundo. En la Edad del Bronce los grandes imperios contaban con elaborados mapas conceptuales y las estrellas ya señalaban el camino. En la Antigüedad clásica los espacios celeste y terrestre aumentaron exponencialmente de tamaño. En la Edad Media se perfeccionan los instrumentos de cálculo para la navegación, hasta que el descubrimiento del Nuevo Mundo revoluciona la concepción del «dónde». En la Edad Moderna se descubren nuevos planetas y, en poco tiempo, algunas estrellas se convierten en galaxias, algunas teorías deforman literalmente el mundo y el «dónde» se vuelve elástico, asociado al tiempo, inmenso y cambiante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: marzo de 2019
Título original: Storia del dove. Alla ricerca dei confini del mondo
En cubierta: Bartolomé Anglico, Livre de la propriété des choses. París, Bibliothèque Nationale (Ms. Fr. 9140).
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© 2017 Bollati Boringhieri editore, Torino
© De la traducción, Mercedes Corral
© Ediciones Siruela, S. A., 2019
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-17624-89-7
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
A modo de introducción
1. Protohistoria
2. Historia arcaica
3. Historia antigua (siglo XI a. C.-V a. C.)
4. La Alta Edad Media (siglos VI-XI)
5. La Baja Edad Media (siglos XI-XIV)
6. De la Edad Media a la época copernicana
7. A la puerta de casa y un poco más allá
8. Infinitos soles, innumerables mundos
9. Mil, cien mil, cien mil millones
10. Uno, muchos, demasiados
11. ¿Y después?
A modo de introducción
Ve adonde puedas,
mira donde no veas,
escucha donde nada resuene.
Encontrarás algo.
JOHANNES SCHEFFLER1
En cada siglo los seres humanos
han creído comprender
definitivamente el universo y, en
cada siglo, se han dado cuenta
de que se habían equivocado.
ISAAC ASIMOV
Si en lo que respecta al tiempo se ha hecho proverbial la respuesta de san Agustín («Mientras no me preguntes qué es, lo sé; si me lo preguntas, no sé responder»), en lo que respecta al espacio, la reflexión humana no ha encontrado las mismas perplejidades en la historia del pensamiento, al menos hasta la elaboración del concepto espacio-tiempo de la teoría de la relatividad de Einstein, con sus posibles deformaciones y eventual cuantización en longitudes cercanas a la longitud de Planck. El espacio, en su dimensión macroscópica y limitación euclidiana, parece connatural a la misma anatomía del cuerpo humano; podemos percibir de forma inmediata hasta dónde llegan nuestros sentidos, hasta dónde se extienden nuestras extremidades al asir algo o al movernos, y hasta dónde alcanza nuestra mirada. Por otra parte, durante miles de años nuestros antepasados se desplazaron por la múltiple morfología del planeta; cruzaron montes y océanos ampliando el alcance de su vista; dirigieron la mirada al cielo, o sea, a un espacio que, pese a no ofrecer una utilidad inmediata, para ellos, estaba cada vez más relacionado con el espacio terrestre donde se consume la vida humana.
El objetivo de las siguientes páginas es precisamente esbozar el recorrido del pensamiento humano en lo referente a la percepción del entorno que nos rodea, desarrollando la siguiente idea fundamental: que repetida y sistemáticamente, la medición del espacio, es decir, del «mundo», nos ha ido revelando una realidad cada vez más grande y compleja de lo que pensábamos, y nos ha ido mostrando que los confines estaban más lejos, que había algo más allá. Ha sido un poco como explorar una vivienda enorme y descubrir por azar una puerta oculta en la tapicería; al abrirla, descubrimos una nueva ala de la vivienda antes desconocida. Después encontramos las escaleras, comprendemos que hay pisos superiores e inferiores inesperados y, por último, al llegar a una ventana, vemos otros edificios alrededor cuya existencia no imaginábamos. Y así sucesivamente.
Fueron necesarios siglos y milenios. Los hombres caminaron y navegaron ocupando todo el planeta; pero no recordaban los recorridos, no sabían de dónde habían venido ni adónde habían llegado. Para cada generación el espacio terrestre solo era lo habitado en su época. Se recorrieron varias veces las mismas rutas, se hollaron los mismos caminos y se descubrieron las mismas tierras, pero pronto se olvidaron. Las primeras señales de una reflexión humana sobre las distancias, la forma del territorio, la conciencia del «dónde» datan de hace apenas unos diez mil años. Pueblos alejados y que actualmente no se conocen entre sí vivieron bajo el mismo cielo e imaginaron diferentes cosas acerca de este; después, lenta, esporádicamente, la percepción del espacio —tanto el habitado como el remoto, tanto el terrestre como el celeste— se transformó en conciencia. La investigación del espacio se convirtió en «exploración» para el hombre, que empezó a desplazarse por el planeta y a observar todo cuanto se movía en el cielo. Solo desde hace unas decenas de siglos esa exploración se convirtió en «geografía» en lo relativo a la tierra y en «cosmología» en lo tocante al cielo. Las fantasías se transformaron en teorías, que, en ocasiones, se convirtieron a su vez en teoremas y sistemas.
Solo hacia el final de la Edad Media los portugueses se adentraron en el Atlántico, pero las cartas náuticas árabes que seguían utilizando sugerían un camino a las Indias dirigiéndose hacia levante. Los conocimientos geográficos acumulados en Constantinopla llegaron a Toscana a mediados del siglo XV; allí fueron provechosos para aquellos matemáticos que presumían de poseer un planisferio útil para navegar hacia poniente, pero que habían olvidado los antiguos cálculos de Eratóstenes, los cuales se habían aproximado mucho al radio terrestre real .
Después vino la empresa atlántica y ¡realmente había un Nuevo Mundo! En una feliz conjunción de esplendor económico, conocimiento y técnica, la Europa del siglo XVI dio un gran paso en la percepción consciente del espacio, tanto del de nuestro planeta, que se iba redefiniendo bajo los ojos de los navegantes, como del espacio del cielo, que había que reconsiderar y reestructurar. Lo harían los astrónomos. Durante el siglo siguiente, en solo veinte años —de 1639 a 1659— el resultado de la medición de la distancia al Sol casi se duplicó, pasando de los 14.000 radios terrestres de Horrocks a los 24.000 de Huygens, medición esta muy cercana a la aceptada en la actualidad. La distancia de las estrellas resultó mucho más difícil de medir. Una vez adoptado el sistema heliocéntrico, no se entendía que no se consiguiera observar el desplazamiento paraláctico. ¿A qué distancia se encontraban las estrellas entonces? Para responder a esta pregunta habría que esperar a mediados del siglo XIX, cuando por fin, después de arduos esfuerzos, se consiguió construir instrumentos astronómicos lo suficientemente precisos como para medir diferencias de posición del orden de la fracción del segundo de arco. Esto le permitió a Bessel registrar con éxito el primer paralaje estelar, obteniendo para la estrella 61 Cygni la distancia de 3 pársecs aproximadamente (10 años luz). Mientras tanto, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XX, el sistema solar se amplió con el descubrimiento de Urano y, después, de Neptuno y Plutón. A principios del siglo pasado se sabía que el universo no se limitaba a nuestra galaxia y que muchas de las nebulosas que se veían, a una distancia de millones de años luz, eran galaxias semejantes a la nuestra. En pocos años se pasó de un universo compuesto por los centenares de miles de millones de estrellas de la Vía Láctea a un universo constituido por cientos de miles de millones de galaxias, cada una de ellas compuesta por cientos de miles de millones de estrellas. Y poco después se tuvo que abandonar la idea de un universo estático e inmutable a favor de un universo en continua expansión. Desde hace tan solo unas décadas hay quienes se plantean la posibilidad de que el universo no sea único, sino uno entre muchos. El proceso de investigación de los confines del mundo —al principio lento, a veces continuo y otras veces con saltos considerables— se ha ido acelerando, pero todavía no ha concluido.
El relato que sigue es inicialmente cronológico, abarcando desde la protohistoria a la Edad Moderna, y trata de dar cuenta de las intuiciones y los límites con los que se encontraron los pensadores antiguos, límites instrumentales, pero con frecuencia también ideológicos, dictados unas veces por quienes detentaban el poder y otras por el «temor» que la investigación comportaba. Non plus ultra era la admonición grabada en las columnas de Hércules, símbolo geográfico del límite posible para la exploración terrestre. Una vez traspasado este, a lo largo del siglo XVI, parecen resquebrajarse las certezas y prohibiciones incluso en la forma de replantearse el espacio celeste.
Después, con el nacimiento de la astronomía moderna y el desarrollo tecnológico que la impulsó, el relato cambia de registro y la historia se convierte en crónica. Son tantos los conocimientos y las posibilidades instrumentales que se han sucedido en los siglos más próximos a la época actual, con los vertiginosos descubrimientos e impresionantes escenarios de los últimos cien años, que se hace necesaria una mayor cantidad de información científica especializada y un paso diferente para un relato que no queremos articular como un mero análisis cronológico.
Conforme nos vamos acercando a nuestros días, el ritmo de crecimiento de los conocimientos se vuelve frenético y conduce a una paradoja. ¿Qué es lo que aumenta con más rapidez? ¿El conocimiento o la conciencia de lo desconocido? Las cosas nuevas que vamos descubriendo y que debemos estudiar y comprender parecen cuantitativamente más que las que ya hemos comprendido. Podemos imaginarnos el conocimiento como una fracción matemática (la relación entre lo que ya sabemos y lo que sabemos que existe pero que todavía debemos comprender). Nuestra labor de investigación de los «confines» y de los contenidos implica que aumente el numerador (lo que sabemos), pero también que aumente sobre todo el denominador (lo que sabemos que no sabemos y que debemos comprender). Así pues, la fracción se vuelve cada vez más pequeña. Sin ninguna presunción, como las que alimentaban los pensadores positivistas, podemos en cualquier caso seguir investigando, con la estimulante certeza de que, mientras haya una mente pensante, la conciencia de la ignorancia no dejará de aumentar. Esta es la paradoja del conocimiento.
1 Médico y escritor silesio (de la actual Polonia) doctorado en Padua en 1648, más conocido como místico con el nombre de Angelus Silesius.
1Protohistoria
La intuición kantiana de que el espacio solo era una categoría de nuestro pensamiento abrumó a los estudiosos del siglo XIX. A lo largo de ese periodo las ciencias naturales hicieron grandes progresos, invadiendo campos que antes parecían exclusivos de los filósofos. Así, por ejemplo, el comportamiento humano, la pulsión a actuar hacia el «bien» o el «mal», la conciencia —sin que los moralistas dejaran de hablar de todo ello— se convirtieron cada vez más en materia de investigación de los frenólogos y después de los anatomoneurólogos.
A principios del siglo pasado, Brodmann fue capaz de esbozar un mapa de las áreas cerebrales que controlan las diferentes funciones. Sus seguidores —en especial Constantin von Economo—, comparando el cerebro actual de nuestra especie con el de otros animales superiores y con los fósiles craneales que los descubrimientos paleontológicos aportaban con cada vez mayor frecuencia, pudieron aventurar una suerte de filogénesis de determinadas áreas conductuales o perceptivas. Aunque hoy seguimos estando muy lejos de conocer las diferentes funciones del conjunto de la masa cerebral y parece incluso que puede haber un intercambio de funciones de forma vicaria entre las distintas áreas, es cierto que «la vía dorsal interviene en la elaboración de los aspectos visuales necesarios para localizar [no divisar] un objeto en el espacio»2.
Pues bien, esta parece ser el área craneal que a lo largo de millones de años se modificó hacia el modelo craneal de aquel homínido que hace 3,6 millones de años dejó sus huellas junto a las de su cachorro en Tanzania: huellas que indican una clara postura erecta y unos andares perfectamente coordinados.
Estos homínidos —y cada vez menos sus descendientes— no poseían el olfato de las ratas ni la vista de las rapaces y de los felinos, ni tampoco la sintonía con el campo magnético que guía a las aves y animales acuáticos migratorios. Los escasos recursos para moverse en el «espacio vital» (para conseguir comida y formas de huida) encontraba en esta postura erecta —alcanzada probablemente por casualidad y en sí misma no inmediatamente funcional— un recurso para la supervivencia. La mirada se agudiza y se mueve linealmente de derecha a izquierda, los brazos se expanden lateralmente, el cuerpo va de la cabeza, bien erguida, a los pies, que se apoyan sólidamente sobre el terreno. Retomemos las conclusiones de los neurocientíficos parmesanos Ferrari y Rozzi: «Si bien nuestra percepción del espacio es unitaria, en realidad en nuestro cerebro acontecen distintas elaboraciones en paralelo que codifican el espacio en diferentes sectores que están en relación con el cuerpo. También en este caso la dimensión corporal es el centro de gravedad de la percepción y de la construcción del espacio corporal».
Dicho de otra manera, cuando al Homo erectus empezó a resultarle útil la «codificación» del eje visual (delante-detrás) y del eje de los brazos extendidos (alto-bajo), podemos afirmar que se estaba dotando de un instrumento formidable: la conciencia de que el mundo con el que interactuaba tenía tres dimensiones, y que estas ordenaban la realidad perceptible. En suma: la posibilidad de asir el fruto antes que los demás y salir corriendo en la dirección más conveniente.
Sin embargo, la competición era dura. Los homínidos de los que hablamos, cubriendo un arco cronológico de varios cientos de miles de años, no tenían los sentidos ni los sensores que permiten a otras especies moverse en hábitats de grandes dimensiones. Mientras el cerebro se iba modificando para albergar mayores áreas útiles a la coordinación de las extremidades superiores, nuestros antepasados tenían que organizar un espacio vital que, por lo exiguas que fueron las poblaciones de Homo habilis, nunca era suficiente ni seguro. Quien no domina el territorio, lo abandona y huye, si no quiere convertirse en presa.
Pero ¿adónde? Y aquí utilizamos un término probablemente anacrónico para las capacidades de abstracción del cerebro de nuestros antepasados: «adónde»…
Para concebir un lugar que no fuera el hic et nunc, sino «en otra parte», eran necesarios signos muy perceptibles que se quedaran grabados en la memoria colectiva por estar relacionados con la satisfacción de las necesidades primarias (ese curso de agua, ese lago lleno de presas, aquel boscaje fértil, aquella cueva apta para resguardarse…), puntos de referencia que constituyen la base de una primitiva cartografía del territorio, es decir, lugares no solo identificables libremente, sino «nombrables», descriptibles, transmisibles. El «espacio vital» compartido in situ empieza así a hacerse más grande, posiblemente conocido o experimentado por un pionero. Estos datos, conseguidos de forma accidental y quizá inconexos entre sí, son los que permitirán después formas de migración en cierto sentido planeadas; migraciones, no huidas.
La mayoría de los grupos humanos que se movían aleatoriamente o solo por imitación de otras especies más dotadas probablemente fracasaron. En cambio, los que exploraban el territorio circundante tratando de elaborar un mapa incluso conceptual tuvieron mayores probabilidades de sobrevivir durante los desplazamientos. En estas fases de movimiento en busca de nuevos hábitats, era fundamental la posibilidad de ampliar el radio visual de observación, o sea, de subir a los montes y contemplar horizontes más vastos. Un valle, un curso de agua, el surco de antiguos cauces o ríos fósiles entre los riscos podían ser la ruta más fácil para desplazarse, pero para hacerse una idea de la dirección debían subir bien alto. Los flujos migratorios procedentes de África parecen recorrer formaciones geográficas dotadas de estos elementos. Las variables, en generaciones y generaciones de desplazamientos, fueron obviamente múltiples. Cambios climáticos, fenómenos sísmicos, retroceso o expansión de las aguas debieron de comportar numerosas opciones e impedimentos. A todo lo que podía observar desde las alturas o desde las cimas que iba alcanzando poco a poco, el Homo sapiens del Paleolítico inferior (hace menos de 500.000 años) empezó así a añadir otros datos espaciales, datos relacionados justamente con su ya mencionada tridimensionalidad física. Si el paisaje terrestre podía mostrarse cambiante e incierto, el «paisaje» celeste mostraba sin embargo continuidad, periodicidad y puntos de referencia claros: lo de arriba y lo de abajo son observados con ojos diferentes y valorados de forma distinta. El territorio donde este hombre se mueve, su hábitat, es múltiple y hostil, mientras que el cielo es seguro y tranquilizador. Así, las poblaciones de las cadenas montañosas saharianas y de los macizos centrales de Australia —muy distantes entre sí, pero con situaciones climáticas, morfológicas y latitudinarias análogas— puede que fueran las primeras en contemplar los movimientos astrales con mayor claridad que otras, que podían disfrutar del cielo despejado con menos frecuencia, vivían en hondonadas o tenían un ritmo circadiano estacionalmente cambiante, no basado en el equilibrio constante entre la noche y el día.
En ese contexto, por lo demás totalmente conjetural, no se puede ciertamente hablar de observación astronómica; se trataba simplemente de observar y de darse cuenta de que los datos obtenidos podían ser útiles para la supervivencia —las noches de plenilunio para la caza o el desplazamiento, el calor solar creciente y decreciente a lo largo del día, los momentos adecuados para acechar a las presas, cuando les llegaba la luz por detrás y no de frente, etc.—. Sin embargo, la constancia de la dirección desde la cual los astros próximos a nosotros surgen y declinan ofrecía puntos de posición seguros (el «dónde») que permitían progresar en lo que llamaremos orientación, o sea, en una conciencia de las direcciones en las que moverse dentro del territorio habitado, en una conciencia de un fenómeno que parecía constante y compartido.
Las sepulturas del Mesolítico en los montes de Siria (culturas kebariense y natufiense) no muestran rastros de orientación; los movimientos celestes no se relacionan todavía con lo que no está vivo ni tampoco con una representación espiritual del cielo. Pero poco después, al final de la última gran glaciación y del clima seco y límpido, en los Pirineos (cultura aziliense) se fabricaron numerosas piedras planas trabajadas con buril que parecen describir un mapa celeste rudimentario pero reconocible. Eso sucede hace 15.000 años aproximadamente, y las siguientes sepulturas (pasados tres o cuatro mil años), ya atribuibles a la primera fase del Neolítico mediterráneo, revelan enterramientos con una orientación rigurosa, normalmente con la cabeza del difunto colocada hacia la salida del sol. En esta era se sitúa el comienzo de las culturas sedentarias de los primeros agricultores. La observación del movimiento perceptible de los astros, de los ciclos lunares, de la intensidad de la luz solar sirve para el cultivo de los vegetales comestibles. El espacio habitable en la tierra se relaciona con el «espacio celeste». Las sepulturas orientadas son interpretables, por tanto, como la señal de una primitiva idealización de la esfera celeste. Es la antesala de los cultos astrales de los milenios venideros. En cualquier caso, la mirada humana ya es capaz de conceptualizar el espacio visible que encuentra a su disposición. Dentro de poco, la conceptualización deberá ser también representable.
Hace ocho mil años aproximadamente empiezan a aparecer piedras monolíticas erigidas en vertical, primero en las islas del Pacífico asiático y después, de forma progresiva, en Siberia, los Urales, Europa y el Mediterráneo. Aunque la larga duración del fenómeno, más de cinco mil años, lleve a atribuir a estos objetos funciones con significados diversos, a juicio de los paleoantropólogos la constante debe buscarse en la simbología que pretendía establecer una conexión entre la tierra y el cielo. Es decir, entre el espacio del hombre y un espacio exterior no alcanzable ni controlable, pero del que se derivaban hechos de vital importancia (la luz, el calor, la lluvia, los rayos).
Otros restos arqueológicos del mismo periodo atestiguan la difusión de un culto de los objetos celestes ya consciente y quizá ritualizado. Las pinturas rupestres de la meseta de Tassili, en Argelia, así como las de Utah y las más recientes de Val Camonica, en Italia (Eneolítico), dan fe del predominio del culto solar. El Sol es evidentemente el astro más visible y el más necesario para la vida. Desde el cuarto milenio a. C. se encuentran documentados cultos solares desde el extremo norte de Europa hasta Egipto, con el probable intento de medir el movimiento del Sol. Los primitivos menhires verticales evolucionan hacia los obeliscos egipcios y los círculos megalíticos, que se difundieron desde las islas británicas a las del Mediterráneo.
Pero los hombres no solo adoran y observan el Sol. En Mesopotamia, también hace cinco mil años aproximadamente, la observación de la Luna y de sus fases lleva a la elaboración de un calendario bastante preciso, algo plausible dada la cercanía y la visibilidad de nuestro satélite.
Más sorprendente es la correcta observación de Venus. Ishtar será para los pueblos mesopotámicos el astro por excelencia, palabra que deriva precisamente del nombre caldeo de este planeta. ¿Qué incidencia práctica podía tener para los seres humanos esa luz tan bella como una piedra preciosa, presente por la mañana y por la noche? No rige las estaciones como el Sol, ni la marea y los flujos como la Luna; sin embargo, se convierte en objeto de especulación y de veneración como deidad femenina desde la Edad del Bronce hasta nuestros días. Lucero del Albaes un epíteto del culto mariano.
Los sabios que en aquellos milenios de nuestra protohistoria, por limitarnos a las civilizaciones mediterráneas, siguieron observando el espacio y desarrollando conocimientos, tuvieron como continuadores a aquellos que, detentando tales conocimientos, podían ejercer un poder. Cuando los cultos astrales fueron ritualizados y formalizados por la casta de los sabios, el culto se convirtió en religión, los sabios se convirtieron en sacerdotes y el conocimiento adquirido se convirtió en dogma. No es casual que este proceso coincida históricamente con el nacimiento de las monarquías en todo el Creciente Fértil y más tarde en el Mediterráneo.
Si el Cielo con mayúscula es la morada de la divinidad, quien examina el cielo pone en tela de juicio a la misma divinidad. En suma, hay un «dónde» permitido y un «dónde» prohibido.
2 Pier Francesco Ferrari y Stefano Rozzi, «Neuroni specchio, azione e relazione. Il cervello che agisce come fondamenta della mente sociale», Rivista Sperimentale di Freniatria, núm. 1/2012, Franco Angeli, Milán, 2012.