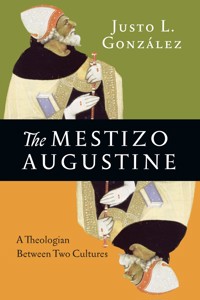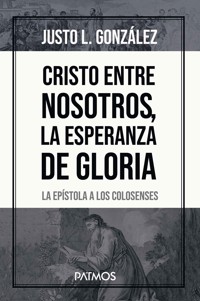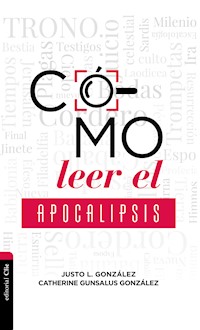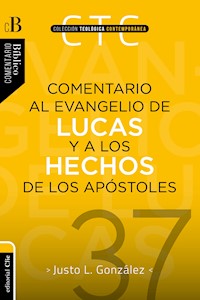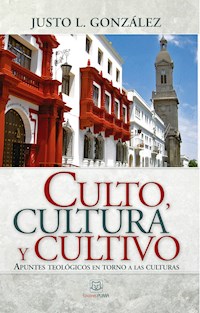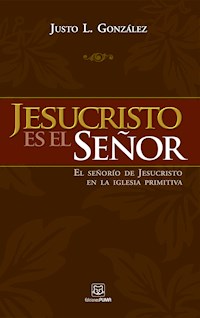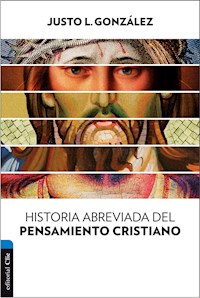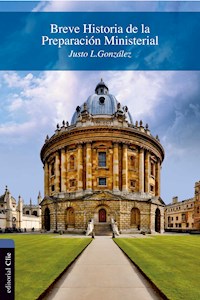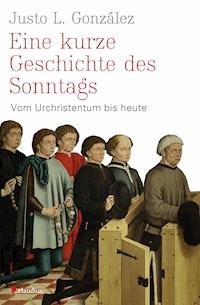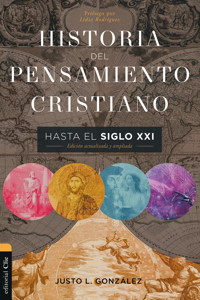
Historia del pensamiento cristiano hasta el siglo XXI: Edición actualizada y ampliada E-Book
Justo L. González
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial CLIE
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
Un texto académico de referencia de gran valor pedagógico que cubre por completo y cronológicamente la historia y desarrollo del pensamiento cristiano hasta el siglo XXI. Actualizado y ampliado con los retos y oportunidades de este siglo: la ecología y el medioambiente, la economía y la justicia social, el papel de la mujer y la influencia de las teologías del tercer mundo. El Dr. Justo L. González te prepara para una experiencia educativa única que conecta el pasado con un futuro lleno de potencial, que con meticuloso detalle abunda sobre: La estrecha interacción entre el culto, la teología y la doctrina Una nueva perspectiva de Calvino y la teología de San Agustín Exploración de las teologías emergentes del "tercer mundo" y su influencia en la teología y el pensamiento eclesiástico Nuevo capítulo sobre los eventos alrededor del año 100, destacando la transición del cristianismo desde ser principalmente un movimiento entre judíos y hacia una iglesia compuesta y diversa Un segmento dedicado a las mujeres durante la Reforma del siglo XVI Temas sobre las nuevas teologías del llamado "tercer mundo", y el impacto que han hecho en la teología y el pensamiento de la iglesia La influencia de la comunicación digital y las redes sociales en el cristianismo moderno En contraste con otros libros de historia eclesiástica, la obra del Dr. Justo L. González se distingue al enfocarse en las ideas y concepciones teológicas más que en los hechos y personajes. Este enfoque facilita el análisis y estudio continuo de doctrinas específicas desde la época apostólica hasta los tiempos modernos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2547
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HISTORIA
DEL
PENSAMIENTOCRISTIANO
HASTA EL SIGLO XXI
Edición actualizada y ampliada
Justo L. González
Editorial CLIE
C/ Ferrocarril, 8
08232 Viladecavalls
(Barcelona) ESPAÑA
E-mail: [email protected]
http://www.clie.es
© 2024 por Justo L. González García
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 917 021 970 / 932 720 447)».
© 2024 por Editorial CLIE. Todos los derechos reservados.
Historia del pensamiento cristiano hasta el siglo XXI
ISBN: 978-84-19055-99-6
eISBN: 978-84-19779-00-7
Teología cristiana
Historia
Acerca del autor
Justo L. González es autor de docenas de libros sobre historia de la iglesia y teología cristiana. Su Historia del cristianismo es un libro de texto estándar en lasAméricas y en todo el mundo. Justo L. González, profesor jubilado de teología histórica y autor de los muy elogiados tres volúmenes de Historia del pensamiento cristiano, asistió al Seminario Unido en Cuba y fue la persona más joven en obtener un doctorado en teología histórica en la Universidad de Yale. Ha enseñado, entre otras instituciones, en el Seminario Evangélico de Puerto Rico y en la Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia. Durante los últimos treinta años se ha enfocado en desarrollar programas para la educación teológica de los hispanos y ha recibido cuatro doctorados honoris causa. Es fundador de la AETH (Asociación para la Educación Teológica Hispana) que busca potenciar el trabajo teológico en español desarrollado por la comunidad académica latina.
Índice
Lista de abreviaturas
Prefacio a esta nueva edición
Prólogo
1.Introducción
2.La cuna del cristianismo
El mundo judío
El mundo grecorromano
3.Los «Padres apostólicos»
Clemente romano
La Didajé
Ignacio de Antioquía
Policarpo de Esmirna
Papías de Hierápolis
La Epístola de Bernabé
El Pastor de Hermas
Otra literatura cristiana del mismo período
Consideraciones generales
4.La gran transición
Los primeros judíos en la iglesia
Los «temerosos de Dios» y su conversión
La rebelión de los judíos y sus consecuencias
Señales y consecuencias de la ruptura
El sistema catequético
Una mirada al futuro
5.Los apologistas griegos
Arístides
Justino Mártir
Taciano
Atenágoras
Teófilo
Hermias
El Discurso a Diogneto
Las apologías perdidas
Consideraciones generales
6.Las primeras herejías: reto y respuesta
Los cristianos judaizantes
El gnosticismo
Los encratitas
Marción
El montanismo
Los monarquianos
La respuesta
7.Ireneo de Lyon
8.Tertuliano
9.La escuela de Alejandría: Clemente y Orígenes
Clemente de Alejandría
Orígenes
10.La teología occidental en el siglo tercero
Hipólito de Roma
Novaciano
Cipriano de Cartago
11.La teología oriental después de Orígenes
Pablo de Samósata
Metodio de Olimpia
Los seguidores de Orígenes
12.Una mirada de conjunto
Lo que antecede
Nuevas condiciones
Egeria
13.La controversia arriana y el Concilio de Nicea
14.La controversia arriana después del Concilio de Nicea
15.La teología de Atanasio
16.Los “Grandes capadocios”
Macrina
Basilio de Cesarea
Gregorio de Nacianzo
Gregorio de Nisa
Conclusión
17.La doctrina trinitaria en Occidente
18.Comienzan las controversias cristológicas
19.La controversia nestoriana y el Concilio de Éfeso
20.El monofisismo y el Concilio de Calcedonia
21.¿Apostólica o apóstata?
22.San Agustín
Su juventud
El maniqueísmo
Ambrosio
La conversión
El pastor
El donatismo
El pelagianismo
Otras obras
Teoría del conocimiento
Dios
La creación
El tiempo
El mal
El libre albedrío
El pecado original y el ser humano natural
La gracia y la predestinación
La iglesia
Los sacramentos
El sentido de la historia
Escatología
23.Los sucesores de Agustín
Las controversias en torno a la doctrina de Agustín: la gracia y la predestinación
Las controversias en torno a la doctrina de Agustín: la naturaleza del alma
El priscilianismo y Orosio
Boecio y la cuestión de los universales
Casiodoro
Gregorio el Grande
Otros escritores del mismo período
24.La teología en Oriente hasta el avance del islam
La continuación de las controversias cristológicas
La cuestión de la filosofía y la teología
El Seudo-Dionisio
Leoncio de Bizancio
Máximo el Confesor
Desarrollo posterior de la teología nestoriana
La expansión del monofisismo
El islam
25.El Renacimiento carolingio
La cuestión cristológica: el adopcionismo
La controversia sobre la predestinación
La controversia sobre la virginidad de María
La controversia eucarística
Las controversias sobre el alma
Otras controversias en el Occidente carolingio
La cuestión del filioque
Juan Escoto Erígena
El desarrollo de la penitencia privada
El desarrollo del poder papal
26.La Edad Oscura
Las escuelas y la cultura del siglo IX
La teología en el siglo X
El siglo XI: Gerberto de Aurillac y Fulberto de Chartres
Berengario de Tours y Lanfranco de Canterbury: la controversia eucarística
Otra actividad teológica
27.El Renacimiento del siglo XII
El precursor: Anselmo de Canterbury
Pedro Abelardo
La escuela de San Víctor
Pedro Lombardo
Otros teólogos y escuelas del siglo XII
Hildegarda de Bingen
Herejes y cismáticos del siglo XII
28.La teología oriental desde el avance del islam hasta la Cuarta Cruzada
La teología bizantina hasta la restauración de las imágenes
Desde la restauración de las imágenes hasta el cisma de 1054
La teología bizantina desde el año 1054 hasta la Cuarta Cruzada
El pensamiento cristiano en Bulgaria
El pensamiento cristiano en Rusia
Los cristianos llamados «nestorianos»
Los cristianos llamados «monofisitas»
29.Introducción general al siglo XIII
Inocencio III y la autoridad del papa
La Inquisición
Las universidades
Las órdenes mendicantes
La introducción de Aristóteles y de los filósofos árabes y judíos
30.El agustinismo del siglo XIII
Teólogos agustinianos seculares
El agustinismo de los primeros dominicos
El agustinismo franciscano
Alejandro de Hales
San Buenaventura
Teólogos franciscanos posteriores
31.Los grandes maestros dominicos
Alberto el Grande
Tomás de Aquino: su vida
Relación entre la filosofía y la teología
La metafísica tomista
La existencia de Dios
La naturaleza de Dios
La creación
La naturaleza humana
Teoría del conocimiento
El fin del ser humano y la teología moral
Cristología
Los sacramentos
Importancia histórica de Santo Tomás
Desarrollo ulterior del tomismo
32.El aristotelismo extremo
Sigerio de Brabante
Boecio de Dacia
La condenación de 1277
Supervivencia del aristotelismo extremo
33.La teología oriental hasta la caída de Constantinopla
La teología bizantina
La teología rusa
La teología nestoriana y monofisita
34.La teología occidental en las postrimerías de la Edad Media
Juan Duns Escoto
El nominalismo y el movimiento conciliar
Nuevas corrientes místicas
Intentos de reforma radical
35.Un nuevo comienzo
La peste bubónica
El auge del sentimiento nacional
La pérdida de autoridad por parte de la jerarquía
La alternativa mística
El impacto del nominalismo
Erasmo y los humanistas
Una nueva lectura del pasado
36.La teología de Martín Lutero
El peregrinaje espiritual
La tarea del teólogo
La Palabra de Dios
La ley y el evangelio
La condición humana
La nueva creación
La iglesia
Los sacramentos
Los dos reinos
37.Ulrico Zwinglio y los comienzos de la tradición reformada
Las fuentes y la tarea de la teología
Providencia y predestinación
La ley y el evangelio
La iglesia y el estado
Los sacramentos
38.El anabaptismo y la reforma radical
Los primeros anabaptistas
Los anabaptistas revolucionarios
El anabaptismo posterior
Los espiritualistas y racionalistas
39.La teología luterana hasta la Fórmula de Concordia
La teología de Felipe Melanchthon
Controversias entre luteranos
40.La teología reformada de Juan Calvino
El conocimiento de Dios
Dios, el mundo y la humanidad
La condición humana
La función de la ley
Jesucristo
La redención y la justificación
La predestinación
La iglesia
Los sacramentos
La iglesia y el estado
La importancia de la teología de Calvino
41.La Reforma en Gran Bretaña
La Reforma anglicana
La teología anglicana
Los inicios de la disidencia
42.La Reforma católica
Polémica antiprotestante
La teología dominica y la franciscana
La teología jesuita
Las controversias sobre la gracia, la predestinación y el libre albedrío
El Concilio de Trento
El misticismo en la Reforma católica
43.Las mujeres en la Reforma
Un nuevo paradigma: la esposa de pastor
Mujeres apologistas y teólogas
Mártires y protectoras
44.La ortodoxia luterana
Principales teólogos
Jorge Calixto y la controversia sincretista
Breve exposición de la teología de la ortodoxia luterana
45.La teología reformada después de Calvino
La teología reformada durante el siglo XVI
El calvinismo en Suiza y Alemania
El calvinismo en los Países Bajos
El calvinismo en Francia
El calvinismo en Escocia
El movimiento puritano
46.El despertar de la piedad personal
El pietismo
Zinzendorf y los moravos
Wesley y el metodismo
El gran despertar
47.El nuevo marco filosófico
Descartes y la tradición racionalista
La tradición empirista británica
Kant y su importancia para la teología moderna
48.La teología protestante en el siglo XIX
La teología de Schleiermacher
La filosofía de Hegel
La teología de Kierkegaard
La teología de Ritschl
La cuestión de la historia
El evangelio social y Walter Rauschenbusch
El avance del neoconfesionalismo
49.La teología católica romana hasta la Primera Guerra Mundial
La autoridad del papa
La iglesia y el mundo moderno
50.La teología oriental tras la caída de Constantinopla
La teología en la Iglesia ortodoxa griega
La teología rusa
La teología nestoriana y monofisita
51.Del siglo XX al XXI
Un nuevo comienzo en Europa: la teología de Karl Barth
Remilgos del racionalismo europeo: Rudolf Bultmann y la desmitologización
Otras corrientes en la teología protestante europea
El diálogo entre cristianos y marxistas
La teología protestante en Estados Unidos
Nuevas direcciones en la teología católica
Las teologías desde los márgenes
Teología y ecología
Un atisbo a nuestro presente desde un posible futuro
Lista de abreviaturas
ACW
Ancient Christian Writers
AHDLMA
Archives d’Histoire doctrinale et litéraire du Moyen Age
AlAnd
Al-Andalus
ANF
Ante-Nicene Fathers (American Edition)
AnnThAug
L’Année Théologique Augustinienne
Ant
Antonianum
ArchFrHist
Archivum Franciscanum Historicum
ArchPh
Archives de Philosophie
ARG
Archiv für Reformationsgeschichte
BAC
Biblioteca de Autores Cristianos
BibOr
Bibliotheca Orientalis
BRAH
Biblioteca de la Real Academia de la Historia
BThAM
Bulletin de Théologie Ancienne et Médiévale
BullPhMed
Bulletin de Philosophie Médiévale
CD
La Ciudad de Dios
CH
Church History
ChQR
Church Quarterly Review
CienFe
Ciencia y Fe
CienTom
Ciencia Tomista
CollFranNeer
Collectanea Franciscana Neerlandica
CR
Corpus Reformatorum
CSCO
Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium
CSEL
Corpus Scriptorum Ecclesiaticorum Latinorum
CuadSalFil
Cuadernos Salmantinos de Filosofía
CTJ
Calvin Theological Journal
CTM
Concordia Theological Monthly
DCS
Dictionnary of Christian Spirituality
Denzinger
Enchiridion Symbolorum Definitionum et Daclarationum (ed. Denzinger and Rahner), 31
st
edition, 1957
DicLit
Diccionario Literario
DissAbs
Dissertation Abstracts
DKvCh
Das Konzil von Chalkedon: Geschichte und Gegenwart (Grillmeier und Bacht)
DOP
Dumbarton Oaks Papers
DTC
Dictionnaire de Théologie Catholique
EngHisRev
English Historical Review
FrancSt
Franciscan Studies
FrFran
La France Franciscaine
GAF
Grandes autories de la fe
GCFilIt
Giornale Critico di Filosofia Italiana
GCS
Griechischen christlichen Schrifteller
Greg
Gregorianum
GuL
Geist und Leben
HD
A. von Harnack, History of Dogma (NewYork, 1958)
HE
Historia Eclesiástica (Eusebio)
HistZschr
Historische Zeitschrift
HTR
Harvard Theological Review
Hum
Humanitas
HumChr
Humanitas Christianitas
JEH
Journal of Ecclesiastical History
JKGSlav
Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven
JMedRenSt
Journal of Medieval and Renaissance Studies
JRel
The Journal of Religion
LCC
Library of Christian Classics
LCL
Loeb Classical Library
LuthOut
Lutheran Outlook
LW
Luther’s Works (St. Louis y Philadelphia)
LWWA
Luthers Werke (Weimarer Ausgabe)
Mansi
Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio (ed. Mansi)
McCQ
McCormick Quarterly
MedSt
Mediaeval Studies
MiscFranc
Miscellanea Francescana
MisMed
Miscelánea Mediaevalia
ModSch
Modern Schoolman
NCatEnc
New Catholic Encyclopedia
NPNF
Nicene and Post-Nicene Fathers (American Edition)
NSch
The New Scholasticism
OrChr
Orientalia Christiana
PatMed
Patristica et Mediaevalia
PG
Patrologiae cursus completus... series Graeca (ed.Migne)
PL
Patrologiae cursus completus... series Latina (ed.Migne)
PO
Patrologia orientalis
QFRgesch
Quellen für Reformationsgeschichte
RAC
Reallexikon Für Antike und Christentum
RET
Revista Española de Teología
RevAscMyst
Revue d’ Ascetique et de Mystique
RevBened
Revue Bénédictine
RevThLouv
Revue Théologique de Louvain
RFilNSc
Revista di Filosofia Neoscolastica
RFTK
Reallexikon für Theologie und Kirke
RGG
Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Dritte Auflage
RHE
Revue d’histoire Ecclésiastique
RHPhRel
Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuse
RivStIt
Rivista Storica Italiana
RnsPh
Revue néoscolastique de Philosophie
RScPhTh
Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques
RThAM
Recherches de Théologie Ancienne et Médiévale
RThLouv
Revue théologique de Louvain
Sap
Sapientia
SC
Sources Chrétiennes
SP
Studia Patristica
StCath
Studia Catholica
StFran
Studi Francescani
StMed
Studi Medievali
StPB
Studia patristica et byantina
SVNC
Scriptorum Veterum Nova Collectio
TDTh
Textus ed Documenta: series theologica
ThLZ
Theologische Literaturzeitung
VoxEv
Vox Evangelii
VyV
Verdad y Vida
WuW
Wissenschaft und Weisheit
WZMLU
Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther Universität
ZntW
Zeitschrift für die neutestamenttliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche
ZschrKgesch
Zeitschrift für Kirchengeschichte
ZschrPhForsch
Zeitschrift für Philosophische Forschung
ZSTh
Zeitschrift für systematische Theologie
ZThG
Zeitschrift der Vereins für Thüringsche Geschichte
Nota: Tras una de estas abreviaturas, un número romano seguido de dos puntos se refiere al volumen; y el número tras los dos puntos, a la página o columna, según sea el caso.
Ejemplos: PG, 15:154 quiere decir la columna 154 del volumen quince de la Patrología Graeca de Migne.
BAC, 32:57 quiere decir la página 57 del volumen 32 de la Biblioteca de Autores Cristianos.
Prefacio a esta nueva edición
Como decía el prefacio a la edición revisada del 2010, que ahora presentamos en una nueva revisión, la publicación de esta obra en nuestra lengua tiene una extraña y complicada historia. Por una serie de razones, aunque originalmente escrito en español, cuando este texto por fin se publicó completo en español por primera vez, ya existía en inglés, chino y coreano. Entonces, aproximadamente cuando se publicaba en español, aparecía también en portugués. Algo después se publicaban los primeros dos de tres tomos en japonés. Además, cuando por fin se publicó la obra entera, ya existía una segunda edición revisada en inglés, de modo que también en ese sentido, por condiciones fuera de mi alcance, el público hispanoparlante no tuvo al menos el mismo acceso a él que tenían otros lectores en otras lenguas. Hoy me alegro de que esta nueva revisión aparecerá en español antes que en ninguna otra lengua. ¡Gracias a la Editorial CLIE y a su equipo!
Para quien se interese en el carácter general de las revisiones que he hecho entre la edición del 2010 y esta, puedo al menos señalar algunos lineamientos generales. Las correcciones y añadiduras en esta nueva revisión son muchas. Entre ellas, las más importantes son:
Se han añadido capítulos y secciones con nuevos énfasis. Por ejemplo: se ha añadido un capítulo acerca de lo que aconteció alrededor del año 100, cuando el cristianismo dejó de ser mayormente un movimiento entre judíos y “temerosos de Dios” y la composición de la iglesia vino a ser casi mayormente de origen gentil.
Se le ha prestado mayor atención a la contribución de las mujeres al pensamiento cristiano, ampliando lo que ya se decía sobre algunas, añadiendo muchas que no aparecían en la edición anterior, y añadiendo un capítulo sobre las mujeres en la Reforma del siglo XVI.
Se ha tomado más en cuenta el contexto social y político en el que se forjaron diversas posturas teológicas. Dos ejemplos de ello son: 1) una nueva lectura de la teología de San Agustín que toma en cuenta su mestizaje afrorromano y el modo en que su condición de mestizo matizó su pensamiento y afectó su fe; y 2) una lectura de Calvino en la que se toma en cuenta el impacto de su condición de exiliado en dos de los aspectos más característicos de su teología: su interpretación de la presencia de Jesucristo en la Comunión y su énfasis en la importancia de la Ley de Dios en el ámbito de la política (énfasis que más tarde llevaría a la deposición —y hasta ejecución de soberanos— y al nacimiento de nuevas naciones).
Se ha subrayado la íntima relación entre el culto, la teología y la doctrina, mostrando ocasiones en las que el culto le ha dado forma a la doctrina y a la teología, y viceversa.
Se han tomado en cuenta nuevas condiciones y contextos surgidos en tiempos más recientes, desde que se publicó la primera edición. Esto incluye, entre otros temas, los retos ecológicos a que hoy nos enfrentamos y las nuevas teologías “contextuales” y del llamado “tercer mundo”, y el impacto que han tenido en la teología y en el pensamiento global de la iglesia.
También, las comunicaciones cibernéticas y las “redes sociales” que forman parte de ella han dejado su sello sobre esta nueva edición. Cuando se publicó esta obra por primera vez, era necesario ofrecer notas bibliográficas relativamente extensas y detalladas que pudieran servir al lector o lectora como guía para investigaciones ulteriores. Hoy cualquier bibliografía impresa caduca entes de su publicación, pues en unos pocos instantes se pueden encontrar los materiales más recientes sobre cualquier tema. Por esa razón, las notas bibliográficas se han reducido drásticamente, limitándolas a referencias sobre citas directas, a obras y estudios clásicos que todavía marcan pauta respecto a cualquier cuestión y a algunas obras y artículos que por alguna razón no son fáciles de encontrar mediante búsquedas cibernéticas. El espacio que se ha ahorrado con esto se ha empleado para dar más detalles y explicaciones más extensas en el texto mismo de la obra.
Prólogo
Ni el libro ni el autor necesitan presentación alguna. Historia del pensamiento cristiano ha sido —y sigue siendo— un texto académico de referencia para generaciones de estudiantes en escuelas bíblicas, seminarios y facultades de teología que se enfrentan por primera vez a la titánica tarea de familiarizarse con el desarrollo de la teología cristiana a lo lago de veintiún siglos. La publicación en un solo volumen nos permite iniciar la lectura en la época apostólica y finalizar en las últimas corrientes teológicas del cristianismo contemporáneo, lo que facilita a cualquier principiante adquirir la necesaria visión de conjunto para disponer de manera ordenada futuros conocimientos especializados.
Historia del pensamiento cristiano hasta el S. XXI es, también, una de esas obras enciclopédicas que por su rigor merece formar parte de cualquier biblioteca de humanista que se precie, ya que se sitúa a mitad de camino entre la historia de la Iglesia y la historia de la teología, despertando el interés de personas creyentes y de las que no lo son, a partes iguales. De la calidad de su erudición no solo dan muestra las múltiples traducciones de la obra —inglés y chino, entre otras— o su actualidad y vigencia tras casi sesenta años transcurridos desde su primera edición en español, sino también el gran número de citaciones halladas en monografías y artículos especializados, sin ir más lejos, del teólogo católico Xabier Pikaza, escritor de reconocido prestigio.
En su obra ¿Qué es filosofía?, el filósofo español José Ortega y Gasset afirmaba en 1929 lo siguiente: “Siempre he creído que la claridad es la cortesía del filósofo y, además, esta disciplina nuestra pone su honor hoy más que nunca en estar abierta y porosa a todas las mentes”. Haciendo gala de esta sentencia, el discurso del profesor González —quizás el historiador evangélico más prolífico en nuestra lengua— se caracteriza precisamente por su sencillez y claridad, y con ello hace accesible esta voluminosa obra a todo tipo de lectores. Gracias a su gran capacidad de síntesis, se desenvuelve con soltura atravesando la maraña de personajes, lugares y fechas a lo largo de más de dos mil años de historia para dirigir nuestra atención hacia lo esencial. Deja a un lado las discusiones excesivamente técnicas y sitúa a los lectores en el contexto histórico de las grandes cuestiones que fueron configurando el pensamiento teológico del cristianismo oriental, católico-romano y protestante hasta nuestros días.
Por todo ello, damos la bienvenida y nos congratulamos de esta versión actualizada, revisada y ampliada por el propio autor, cuya edición ha prestado una especial atención en introducir nuevas sensibilidades teológicas contemporáneas, por ejemplo, trayendo a la memoria a las mujeres cristianas que fueron protagonistas de la historia en diferentes momentos de cambio epocal —el capítulo cuarenta y tres, de nueva redacción, está dedicado a las mujeres de la Reforma protestante—, o presentando las nuevas intuiciones de las teologías emergentes o “teologías desde los márgenes” —como podemos leer en el capítulo cincuenta y uno—.
Hacia el final de su introducción, el profesor González nos advierte que “lo sepamos o no, somos herederos de toda esta historia: de lo bueno que hay en ella y de lo malo que también hay”. Deseamos que la lectura de este clásico entre los clásicos evangélicos cumpla, al menos, uno de los deseos de su autor, que no es otro que comprendamos la tradición cristiana, la propia y la ajena, para no repetir los errores del pasado. Empleando las palabras atribuidas al filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana: “quien no conoce su historia está condenado a repetirla”. En lenguaje del apóstol Pablo: “Examinadlo todo; retened lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:21).
Lidia Rodríguez FernándezLicenciada en Literatura Española y doctora en Teología BíblicaProfesora de Antiguo Testamento en la Facultad de Teología DeustoPastora de la Iglesia Evangélica Española
1
Introducción
Debido a la naturaleza de la materia de que trata, toda historia del pensamiento cristiano —así como toda historia de las doctrinas— ha de ser necesariamente también una obra de teología. La tarea del historiador no consiste en la mera repetición de lo sucedido o, en este caso, de lo que se ha pensado. Por el contrario, el historiador debe partir de una selección del material que ha de emplear, y las reglas que han de guiarle en esa selección dependen de una decisión que tiene mucho de subjetivo.
Quien se propone escribir una historia del pensamiento cristiano no puede incluir todo cuanto hay en los trescientos ochenta y dos gruesos volúmenes de las Patrologías de Migne —y aun estos no van más allá del siglo XII—, sino que debe hacer una selección, tanto de lo que su obra ha de incluir, como de las fuentes que ha de estudiar en la preparación para su tarea. Esta selección depende en buena medida del autor, y por ello toda historia del pensamiento cristiano ha de ser también una obra en que se reflejen las presuposiciones teológicas del autor. Tal cosa es inevitable, y solo puede calificarse de error cuando el historiador del pensamiento cristiano pretende que su trabajo se halle libre de presuposiciones teológicas.
Todo esto puede verse ser más claramente mediante un ejemplo: en la Patrología de Migne, las obras de Agustín incluyen 16 gruesos volúmenes en latín, y cada uno de ellos escrito con letra pequeña. Leer detenidamente cada uno de ellos sería empresa imposible. Mucho más difícil sería leer todo lo que a través de los siglos se ha escrito acerca de Agustín. Y a todo esto hay que añadir que Agustín es solamente uno de tantos autores que es necesario consultar en una historia como esta. Esto quiere decir que, a fin de cuentas, todo historiador descansa sobre los hombros de generaciones pasadas de historiadores. A través de los siglos, unas veces cuidadosamente y otras no tanto, esos historiadores han ido seleccionando, de entre los muchos autores antiguos, a Agustín como personaje de suma importancia. Y, de entre las obras de Agustín, han seleccionado unas pocas docenas que son las que más claramente señalan sus posturas teológicas. Además, también a través de los siglos, algunos historiadores han mostrado que las interpretaciones de algún predecesor suyo no eran correctas. Al hacerlo, han decidido por mí que no es necesario leer las obras de aquellos otros historiadores que, de algún modo, malinterpretaron a Agustín.
En varias ocasiones he dicho que la historia no se escribe solamente desde el pasado, sino también desde el presente en que el historiador vive y del futuro que espera o que teme.
Esto puede ilustrarse pensando en términos de un gran edificio que se va a alzando a través de las edades. Sin el primer piso es imposible construir el resto. Ese primer piso es absolutamente fundamental y determina la forma que el edificio tendrá —si su planta será cuadrada, rectangular o redonda— así como los límites de cualquier otro piso que pretenda construirse encima del primero. Si pensamos en términos de cada siglo como un piso, bien podemos decir que vivimos en el vigésimo primero. Quien vive en este piso, puede tomar un ascensor en la planta baja y llegar hasta su propio piso, sin ocuparse de los otros pisos intermedios. Pero se equivoca si piensa que en realidad no tiene nada que ver con todos esos otros pisos que pasa tan rápidamente y prestándoles tan poca atención. En realidad, esos pisos determinan el modo en que nos llegan la electricidad y el agua, la forma de las paredes principales en nuestro piso, por qué están ahí y no en otro sitio, etc. En otras palabras: sin entender esos otros pisos que pasamos tan rápida e inadvertidamente en nuestro ascensor, no podemos entender el piso en que vivimos. Y a veces algo que se hizo hace tiempo en uno de esos otros pisos —por ejemplo, algo en el sistema de plomería— nos afecta en nuestro piso sin que ni siquiera nos percatemos de que es así. En tal caso, tenemos que ir a ese piso anterior para entender lo que acontece en el nuestro.
A cada generación le toca construir el piso en que vive. El primer piso bien puede ser determinante en cuanto a la forma que tendrá nuestro piso. Pero, aunque nos neguemos a reconocerlo, nuestra construcción depende mucho de quienes construyeron otros pisos antes que nosotros.
Buena parte de todo esto se aplica también a cuestiones relacionadas con nuestra teología y entendimiento de la fe. Esto se ve no solamente en cuestiones profundamente teológicas, sino también en la vida cotidiana de los creyentes. Si un cristiano acongojado o en dificultades acude al Salmo 23, o si al enfrentarse a su pecado acude al 51, no lo hace porque en algún lugar la Biblia misma le diga en qué casos esos dos salmos son de valor particular. Quizá lo haga porque en su ejemplar de la Biblia hay una lista de pasajes a los cuales acudir en diversas circunstancias; pero esa lista no es parte de la Biblia misma, sino que es reflejo de la experiencia de muchos creyentes que vivieron antes que nosotros —algunos de ellos, varios siglos antes que nosotros—. De igual manera, sabemos que Juan 3.16 tiene cierta importancia en parte porque así lo hemos experimentado; pero también porque a través de los siglos los creyentes han descubierto una relevancia en Juan 3.16 que no en encontrado en Números 3.16 o en Romanos 3.16 —lo cual no quiere decir que Dios no nos hable en esos otros pasajes, sino sencillamente que hasta cuando leemos la Biblia lo hacemos con una herencia valiosa—.
Volviendo al ejemplo de Juan 3.16, tenemos que recordar que cuando el evangelista estaba dictando o escribiendo su libro, no dijo primero «capítulo tres», y luego «versículo 16». Originalmente, ningún libro de la Biblia se dividía en capítulos y versículos. Esa división vino más de un milenio más tarde; y la división de cada capítulo en versículos fue bastante posterior a la división de los libros en capítulos. En el entretanto —y también después— la Biblia continuó existiendo y pasando de generación en generación gracias a la labor de escribas, mayormente monjes y monjas, que se ocuparon de copiarla y recopilarla para que pasara de generación en generación. Muchos de esos copistas tendrían ideas erradas; pero sin ellos no tendríamos la Biblia hoy.
Al leer hoy esa Biblia, ciertamente debemos tratar de deshacernos de cualquier interpretación errada que el pasado haya producido. Pero lo que no podemos hacer es desconocer ese largo proceso a través del cual la Biblia nos ha llegado. Si lo desconocemos, corremos el riesgo de confundir lo que la Biblia dice con lo que alguien nos dijo que dice. Y corremos también el riesgo de caer en errores en los que nuestros antepasados en la fe cayeron y que todavía constituyen riesgos para nosotros hoy.
Es en parte debido a esos riesgos, y a las veces que algunos de nuestros antepasados en la fe cayeron en ellos, que en muchos círculos se contrapone la Biblia a la tradición, como si esta última siempre fuese mala o peligrosa. Ciertamente, a través de los siglos los cristianos hemos errado de muchas maneras. Pero el mejor modo de evitar tales errores no es desconocerlos, sino todo lo contrario. La mejor ayuda para evitar un peligro es conocerlo. Si nos preocupan los errores de la tradición, conozcámoslos, y entonces sigamos la consigna bíblica de examinarlo todo y retener lo bueno.
A todo esto hay que añadir otra razón que le da enorme importancia a la historia: el evangelio mismo es una noticia. Es la buena nueva de Jesucristo. ¿Por qué cada noche paso al menos media hora mirando las noticias por televisión? Sencillamente, porque si alguien no me dice lo que ha acontecido no tengo otro modo de saberlo. Puedo enterarme de un acontecimiento cualquiera porque alguien que lo vio me lo cuenta; o porque alguien que lo vio se lo contó a otro, y ese otro me lo cuenta; o porque la noticia me llega a través de una larga cadena de tales «otros»; o porque tras una cadena tal alguien me lo cuenta en el diario o en la televisión. Lo que no puedo hacer si no estuve allí es enterarme sin que alguien me lo cuente de algún modo.
En tales cadenas de testigos, los testigos mismos tienen su impacto. Cada cual cuenta los acontecimientos desde su propia perspectiva. Volviendo al ejemplo de las noticias por televisión, sabemos que cada cadena tiene sus propias inclinaciones. Unas se inclinan hacia la izquierda y otras hacia la derecha. Unas se interesan en los deportes y otras en la economía. La mayoría de ellas venden anuncios y ese interés económico se refleja en lo que dicen. Otras son agencias de algún gobierno. En algunos casos, sus posturas son tan extremas, que lo que nos cuentan como noticia nos hace dudar. En todo caso, si realmente queremos conocer la verdad, nos vemos obligados a comparar narrativas e interpretaciones; tenemos que aprender a discernir. Tenemos que conocer esas diversas narrativas y perspectivas, no para decir sencillamente que ninguna nos sirve, o para escoger una como si fuera la palabra final, sino más bien porque lo acontecido nos interesa a tal punto que estamos dispuestos a invertir el esfuerzo necesario para discernir lo que hemos de aceptar y lo que debemos rechazar.
Algo semejante sucede con esa noticia que es el evangelio. Es imposible anunciarlo sin que las perspectivas de quienes lo anuncian —y las de quienes lo escuchan— lo maticen. Aunque no nos guste, y hasta parezca confundirnos, eso no es necesariamente malo, sino que incluso puede ser bueno y hasta necesario. Ya en el Nuevo Testamento encontramos la misma noticia contada e interpretada de varios modos por Mateo, por Marcos, por Lucas, por Juan, por Pablo. Esto no quiere decir que uno u otro estén equivocados, sino, sencillamente, que sus perspectivas son diferentes y todas son valiosas.
Después, a través de los siglos, el evangelio ha sido interpretado desde diversas perspectivas. Con razón, no les damos a tales interpretaciones la misma autoridad que a Mateo, a Juan o a Pablo. La noticia del evangelio ha ido pasando de generación a generación, de pueblo a pueblo, de cultura a cultura, de una lengua a otra. En cada uno de esos pasos, se ha ido encarnando en nuevas realidades. Sin tal encarnación no hay autenticidad en la fe. Ciertamente, todo intento de encarnación en una nueva realidad conlleva peligros de error. Pero no encarnarse es ya de por sí un error.
Es aquí que la historia del pensamiento cristiano acude en nuestra ayuda. Al estudiar esa historia, vemos que el evangelio se ha encarnado en personas y comunidades judías, en personas y comunidades griegas, en personas y comunidades latinas, en personas y comunidades germánicas, y etíopes, indias, chinas, africanas, taínas, aztecas, quechuas, aimaras… hasta llegar a nuestros días, cuando tenemos que participar en nuestras propias encarnaciones. Esa larga historia nos ofrece numerosos ejemplos tanto de la necesidad y valor de tales encarnaciones como de los peligros que siempre acarrean. Es sobre eso que tratan los capítulos que siguen.
Por no extendernos, ni demorar la inmersión del lector o lectora en esa historia, cierro esta breve introducción con un recordatorio y una exhortación.
El recordatorio: no olvides que, lo sepamos o no, somos herederos de toda esta historia; de lo bueno que hay en ella y de lo malo que también hay.
La exhortación: lee como quien lee la historia de sus antepasados, con un espíritu a la vez crítico y agradecido; lee dándole gracias a Dios por esta rica —y frecuentemente confusa— herencia.
¡Y a Dios sea la gloria!
2
La cuna del cristianismo
El cristianismo nació en un pesebre que a veces gustamos de pintar en tonos de apacible quietud. Pero aquel pesebre era indicio no de tranquilidad y de separación de las vicisitudes del mundo, sino, por el contrario, de participación en ellas. Fueron órdenes llegadas desde muy lejos y condiciones económicas que posiblemente ellos mismos no alcanzaban a comprender las que, según el tercer Evangelio, llevaron a José y María a la ciudad de David cuando «salió edicto por parte de Augusto César de que toda la tierra fuese empadronada». Alrededor del pesebre, no todo era paz y sosiego, sino que las gentes venidas de muchas partes comentaban, a menudo amargamente, acerca de las razones y las consecuencias que tendría aquel censo.
Es decir, que desde sus comienzos, el cristianismo existió como el mensaje del Dios que «de tal manera amó al mundo» que vino a formar parte de él. El cristianismo no es una doctrina eterna y etérea acerca de la naturaleza de Dios, sino que es la presencia de Dios en el mundo en la persona de Jesucristo. El cristianismo es encarnación, y existe por tanto en lo concreto e histórico.
Sin el mundo, el cristianismo resulta inconcebible. Por tanto, en un estudio como este debemos comenzar describiendo, siquiera brevemente, el mundo en el que la fe cristiana nació y dio sus primeros pasos.
El mundo judío
Fue en Judea, entre judíos, que el cristianismo nació. Entre judíos y como judío Jesús vivió y murió. Sus enseñanzas se relacionaban con la situación y el pensamiento judíos, y sus discípulos las recibieron como judíos. Más tarde, cuando Pablo andaba por el mundo predicando el evangelio a los gentiles, siempre comenzaba su tarea entre los judíos de la sinagoga. Por tanto, debemos comenzar nuestra historia del pensamiento cristiano con un esfuerzo por comprender la situación y el pensamiento de los judíos entre quienes nuestra fe nació.
La envidiable situación geográfica de la tierra de Canaán fue causa de muchas desgracias para el pueblo que la tenía por Tierra Prometida. Esta región, por donde pasaban los caminos que llevaban de Egipto a Asiria y de Arabia al Asia Menor, fue siempre objeto de la codicia imperialista de los grandes estados que surgían en el Cercano Oriente. Durante siglos, Egipto y Asiria se disputaron aquella estrecha faja de terreno. En el siglo VII a. C. cuando Babilonia venció a Asiria, la sucedió en su dominio sobre el territorio de los Reinos de Israel y de Judá, dominio que completó destruyendo Jerusalén y llevando consigo al exilio a una buena parte del pueblo. En el siguiente siglo (VI a. C. tras conquistar a Babilonia, Ciro permitió el regreso de los exiliados e hizo de Israel y Judá parte de su imperio. Al derrotar a los persas en Iso, Alejandro se hizo dueño de su imperio y con él de ambas regiones, que quedaron bajo la dirección de gobernadores macedonios a partir del año 332 a. C En el 323, Alejandro murió y comenzó un período de desórdenes que duró más de veinte años. Tras ese período, los sucesores de Alejandro habían consolidado su poder, aunque la lucha entre los Tolomeos y los Seleucos por el dominio de Judá y de las regiones circundantes se prolongó por más de cien años. Finalmente, los Seleucos lograron hacerse dueños de la región; pero poco después (168 a. C. los judíos se rebelaron cuando Antíoco Epífanes trató de obligar a los judíos a adorar a otros dioses junto a Yahveh, y lograron conquistar la libertad religiosa y más tarde la independencia política. Sin embargo, tal independencia era posible solo por las divisiones internas de Siria, y desapareció tan pronto como entró en escena otro estado poderoso y pujante: Roma. En el año 63 a. C. Pompeyo tomó la ciudad de Jerusalén y profanó el Templo penetrando al lugar santísimo. Desde entonces, todo el territorio —dividido en las regiones de Galilea, Samaria y Judea— quedó supeditado al poder romano, y esa era su condición política cuando tuvo lugar en ella el advenimiento de nuestro Señor.
Bajo los romanos, los judíos cobraron fama de pueblo poco dócil y difícil de gobernar. Esto se debía al carácter exclusivista de su religión, que no admitía «dioses ajenos» ante el Señor de los ejércitos. Siguiendo su política de tener en cuenta las características nacionales de cada pueblo conquistado, Roma respetó la religión de los judíos. En ocasiones, algunos gobernantes romanos abandonaron esta práctica; pero el desorden y la violencia les obligaban a retornar a la antigua política. Ningún gobernante romano tuvo la fortuna de resultar popular entre los judíos, aunque aquellos que comprendían y aceptaban el carácter religioso de sus gobernados no encontraban gran oposición. Así, se cuidaban los más astutos procuradores de acuñar monedas de escaso valor —las únicas que el pueblo veía— con la imagen del emperador, y también de lucir en la Ciudad Santa las ostentosas e idolátricas insignias romanas.
Todo esto se debía a que los judíos eran el pueblo de la Ley. La Ley o Torá constituía el centro de su religión y de su nacionalidad, y la Ley decía: «Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es».
La Ley había surgido durante el período de la dominación persa, en un intento por parte de los dirigentes religiosos del judaísmo de fijar y estructurar la tradición religiosa de su pueblo. Desde antes, habían existido las colecciones de relatos y mandamientos que conocemos por los nombres de J (Jehovista o Yahvista), E (Elohista) y D (Deuteronómico). Pero ahora la obra de los sacerdotes, que conocemos como P (Priestly o sacerdotal), servirá de marco a nuestro Pentateuco, que surge principalmente de estas cuatro fuentes.
Con el correr de los años y las luchas patrióticas, la Ley se hizo sostén y símbolo de la nacionalidad judía, y —sobre todo con la decadencia del profetismo y, en el año 70 d. C., la destrucción del Templo— llegó a ocupar el centro de la escena religiosa.
El resultado de esto fue que la Ley, que había sido confeccionada por los sacerdotes a fin de dirigir el culto del Templo y la vida del pueblo, vino a contribuir ella misma al surgimiento de una nueva casta religiosa distinta de la sacerdotal, así como de una nueva religiosidad cuyo centro no era ya el Templo, sino la Ley. Aunque esta Ley tendía a fijar su atención, no ya en la historia misma, sino en su sentido eterno, esto no quiere decir que fuese de carácter doctrinal, sino que su interés era más bien ceremonial y práctico. Lo que interesaba a los compiladores de la Ley no era tanto el carácter de Dios como el culto y servicio que debían rendírsele. Este mismo interés en el orden práctico hacía necesario el estudio y la interpretación de la Ley, pues era imposible que esta tratase explícitamente de todos los casos que podían presentarse. Debido a tal necesidad, surgió una nueva ocupación, la de los escribas o doctores de la Ley.
Los escribas se dedicaban tanto a la preservación como a la interpretación de la Ley y, aunque les separaban diferencias de escuela y temperamento, produjeron todo un cuerpo de jurisprudencia acerca de cómo debía aplicarse la Ley en diversas circunstancias. Para dar una idea aproximada de lo detallado de tales aplicaciones, podemos citar a Guignebert:
El hombre que conocía las sutilezas de la Ley sabía si era o no lícito comerse un huevo puesto el día de sabbat; o si tenía derecho a cambiar una escalera en el día consagrado, para echar una ojeada a su palomar revuelto por algún accidente; o también, si el agua que caía de una cántara pura a un recipiente impuro, dejaba, al tocarla, que la mancha se remontara hasta su fuente.
Conocimientos particularmente inapreciables y provechosos. La observancia del sábado, sobre todo, planteaba cuestiones y engendraba escrúpulos de los que solo podía substraerse uno gracias a un discernimiento muy madurado.1
Esto se debía a que, en tiempos de Jesús, la religión hebrea iba tornándose cada vez más personal, al tiempo que apartaba su interés del ceremonial del Templo. En su larga lucha, los fariseos comenzaban a triunfar sobre los saduceos; la religión de conducta personal sobre la religión del sacrificio y el ritual. Esto no era, como a menudo se dice, un proceso de fosilización de la religión de Israel, puesto que había gran actividad comentando las Escrituras —los midrashim— tanto en sus elementos legales —midrash halakah como en sus porciones narrativas e inspiracionales— midrash haggada.
Es necesario que nos detengamos por unos instantes en hacer justicia a los fariseos, tan mal interpretados en siglos posteriores. De hecho, el Nuevo Testamento no les ataca porque fuesen los peores de entre los judíos, sino porque eran los mejores, la máxima expresión de las posibilidades humanas frente a Dios. Viéndolos atacados por el Nuevo Testamento, tendemos a considerarles un simple grupo de hipócritas de la peor especie, y con ello erramos en nuestra interpretación, no solo del fariseísmo, sino del Nuevo Testamento mismo.
Los fariseos, contrariamente a lo que a menudo se supone, subrayaban la necesidad de una religión personal. En una época en que el culto del Templo parecía cada vez menos pertinente, los fariseos se esforzaban por interpretar la Ley de tal modo que sirviese de guía diaria para la religión del pueblo. Naturalmente, esto les llevó a las tendencias legalistas que les han hecho objeto de tantas críticas, y fue motivo fundamental de su oposición a los saduceos.
Los saduceos eran los conservadores entre los judíos del siglo primero. Como autoridad religiosa, solo aceptaban la Ley escrita, y no la Ley oral que había resultado de la tradición judía. Por ello, negaban la resurrección y la vida futura, la complicada angelología y demonología del judaísmo tardío, y la doctrina de la predestinación (aunque aquí también hemos de cuidar de no ser injustos con los saduceos, pues buena parte de las fuentes que tenemos reflejan y defienden actitudes hostiles contra ellos). En esto se oponían a los fariseos, que aceptaban todas estas cosas, y por ello el Talmud les llama, aunque con poca exactitud, «epicúreos». Su religión giraba alrededor del Templo y de su culto más que de la sinagoga y sus enseñanzas, y no debe sorprendernos, por tanto, que desaparecieran pocos años después de la destrucción del Templo, mientras que los fariseos fueron poco afectados por ese acontecimiento.
Frente a los saduceos, los fariseos representaban el intento de hacer de la religión algo personal y cotidiano. Al igual que los saduceos, su religión giraba alrededor de la Ley; pero no solo de la Ley escrita, sino también de la Ley oral. Esta Ley oral, formulada a través de siglos de tradición y exégesis, servía para aplicar la Ley escrita a las situaciones concretas de la vida cotidiana; pero servía también para introducir innovaciones en la religión de Israel. De aquí que los saduceos, conservadores por naturaleza, rechazaran todo posible uso de la Ley oral, mientras que los fariseos —uniéndose a los escribas— se apresuraban en defenderla.
Los saduceos y fariseos no constituían la totalidad del judaísmo del siglo primero, sino que había una multiplicidad de sectas y posiciones de las que poco o nada sabemos. Entre estas, no podemos dejar de mencionar la de los esenios, a quienes la mayoría de los autores atribuyen los famosos «rollos del Mar Muerto» y de quienes, por tanto, sabemos algo más que de los demás grupos.2
Los esenios —que parecen haber sido unos miles— eran un grupo de tendencias escatológicas y puristas. Se veían a sí mismos como el pueblo de la nueva alianza, que no difería esencialmente de la antigua, aunque sí era su culminación, y solo cobraría todo su sentido en el «día del Señor». Las profecías estaban siendo cumplidas en su época y su comunidad, y la expectación escatológica era muy marcada entre ellos. Es por esto que el estudio de los profetas era característica fundamental de la comunidad de Qumrán, pues era mediante tal estudio que podían discernirse las «señales de los tiempos». Esta expectación consistía en la restauración de Israel alrededor de una Nueva Jerusalén. Tres personajes principales contribuirían a la restauración de Israel: el Maestro de Justicia, el Mesías de Israel y el Mesías de Aarón. El Maestro de Justicia ya había venido y realizado su tarea, que continuaba ahora a través de la comunidad escogida de los esenios hasta el día en que el Mesías de Israel, mediante la guerra, destruyese la maldad. Entonces el Mesías de Aarón reinaría en la Nueva Jerusalén.
En cuanto al cumplimiento de la Ley, los esenios eran sumamente rígidos, y subrayaban sobre todo las leyes que se referían a la pureza ceremonial. De ahí que tendiesen a apartarse de las grandes ciudades y de los centros de la vida política y económica de Judea: en esos sitios había gran número de gentiles y de objetos y costumbres «inmundas», y todo buen esenio debía evitar el contacto con tales personas y cosas. Esto les llevó a establecer comunidades como la de Qumrán, donde fueron descubiertos los rollos del Mar Muerto y que parece haber sido uno de sus principales centros. Aunque no todos vivían en comunidades, su interés excesivo en la pureza ceremonial les empujaba hacia ellas, pues solo allí era posible evitar el contacto con lo inmundo. Algo semejante sucedía con el matrimonio, que no estaba prohibido, pero que tampoco era visto con simpatía. Su disciplina era muy rígida; quien la violaba era juzgado por un tribunal de no menos de cien personas, y se le podía aplicar la pena de muerte. Su culto incluía baños de purificación, oraciones que entonaban a la salida del sol, y sacrificios —aunque estos últimos no eran ofrecidos en el Templo de Jerusalén, que según ellos había caído en manos de sacerdotes indignos—.
Aunque es necesario corregir los informes exagerados que circularon a raíz de los descubrimientos del Mar Muerto, sí es cierto que han añadido mucho a nuestros conocimientos del judaísmo del siglo primero. Gracias a ellos es posible ahora describir con cierta exactitud todo un aspecto de la vida religiosa de la época. También gracias a ellos ha aumentado significativamente lo que se sabe sobre la historia del texto hebreo del Antiguo Testamento.
Además, estos descubrimientos han aclarado el sentido de algunos pasajes del Nuevo Testamento que parecen surgir de un trasfondo semejante (por ejemplo, Mat. l8:15ss).
Los esenios eran parte de un círculo más amplio en que predominaba el apocalipticismo. Por «apocalipticismo» se entiende una perspectiva religiosa y cósmica que probablemente se originó en el zoroastrianismo y que penetró en el mundo judío durante y después del exilio. Del judaísmo se extendió a otros círculos, primero cristianos y luego musulmanes. La característica central del apocalipticismo es un dualismo cósmico que ve en el momento presente los comienzos del conflicto final entre las fuerzas del bien y las del mal. El mundo —o edad— presente está gobernado por el poder del mal; pero el tiempo se acerca cuando, tras una gran batalla y acontecimientos catastróficos, Dios vencerá al mal y establecerá una nueva edad en la que gobernará sobre los elegidos —quienes normalmente se limitan a un número predeterminado—. Entretanto, los fieles oprimidos encuentran fuerza y consuelo en la certidumbre de que se acerca el fin de sus sufrimientos. Entre los libros apocalípticos judíos se cuentan Daniel, I Enoc y el Apocalipsis de Baruc. Su impacto sobre la más temprana comunidad cristiana puede verse en el Apocalipsis de Juan, así como en el título de «Hijo del Hombre», que era popular en círculos apocalípticos y que Jesús se da en los Evangelios (frase que tiene sus raíces en Daniel 7 y que luego los comentaristas hebreos convirtieron en un título, como se ve en los Evangelios.)
Todo esto sirve para darnos una idea, siquiera somera, de la variedad de sectas y opiniones que existían en Judea en tiempos de Jesús. Pero esta variedad no ha de ocultar la unidad esencial de la religión judía, que giraba alrededor del Templo y de la Ley. Si los fariseos diferían de los saduceos en cuanto al lugar del Templo en la vida religiosa del pueblo, o en cuanto a la extensión de la Ley, esto no ha de ocultarnos el hecho de que, para la masa del pueblo judío, tanto el Templo como la Ley eran aspectos fundamentales del judaísmo. No existía entre ambos contradicción directa alguna, aunque sí existía la importantísima diferencia práctica de que el culto del Templo solo podía celebrarse en Jerusalén, mientras que la obediencia a la Ley podía cumplirse en todo sitio. De aquí que este último aspecto de la religiosidad judía fuese suplantando paulatinamente al primero, hasta tal punto que la destrucción del Templo en el año 70 d. C. no significó en modo alguno la destrucción de la religión judía.
Por otra parte, cuanto hemos dicho acerca de las distintas sectas que existían en el judaísmo de aquella región en el siglo primero no ha de hacernos pensar que se trataba de una vida religiosa petrificada. Al contrario, la diversidad de sectas e interpretaciones se debe a la profunda vitalidad del judaísmo de la época. Además, todas estas sectas compartían los dos rasgos principales del judaísmo, es decir, su monoteísmo ético y su esperanza mesiánica y escatológica. Desde tiempos remotos, el Dios de Israel había sido un Dios de justicia y misericordia, que por su propia justicia exigía de sus hijos una conducta justa y limpia, no solo en el sentido ceremonial, sino también en lo que a las relaciones sociales se refería. Este monoteísmo ético continuaba siendo el centro de la religión judía, aun a pesar de la diversidad de sectas. Además, a través de los rudos golpes que la historia les había proporcionado, y confiando siempre en la misericordia y justicia divinas, los judíos habían llegado a una religión en la que la esperanza jugaba un papel central. De uno u otro modo, todos esperaban que Dios salvara a Israel de sus males políticos y morales. Esta esperanza de salvación tomaba diversos matices y giraba unas veces alrededor del Mesías y otras alrededor del Hijo del Hombre. La expectación mesiánica se unía por lo general a la esperanza de que el Reino de David fuese restaurado dentro de este mundo, y la tarea del Mesías consistiría precisamente en restaurar el trono de David y sentarse sobre él. Por otra parte, la figura del Hijo del Hombre aparecía más entre los círculos apocalípticos, era de carácter más universal que el Mesías, y vendría a establecer, no un reino davídico sobre esta tierra, sino una nueva era, un cielo nuevo y una tierra nueva. A diferencia del Mesías, el Hijo del Hombre era un ser celestial, y sus funciones incluían la resurrección de los muertos y el juicio final. Estas dos tendencias fueron acercándose a través de los años, y en el siglo primero habían aparecido posiciones intermedias según las cuales el reino del Mesías sería la última etapa de la era presente, y luego le seguiría la nueva era que habría de establecer el Hijo del Hombre. En todo caso, el pueblo judío era aún el pueblo de la esperanza, y haríamos mal al interpretar su religión en términos simplemente legalistas.
Otro aspecto de la religión judía —que más tarde resultaría ser uno de los pilares de la doctrina trinitaria del cristianismo— era su concepto de la Sabiduría. Aunque no parece que el judaísmo rabínico haya llegado al punto de hacer de la Sabiduría una realidad con su propia subsistencia, su especulación al respecto fue la base sobre la cual más tarde los cristianos pudieron decir que Cristo, —o el Espíritu Santo— es llamado «Sabiduría» en el Antiguo Testamento.
Sin embargo, no todos los judíos vivían en Judea, sino que eran muchos los que vivían en otras regiones del mundo antiguo. Ya hemos señalado que aquella región fue campo de numerosas batallas, y que por ella pasaban algunas de las rutas comerciales más importantes del imperio. Estas dos razones —la guerra y el comercio— produjeron desde muy temprano una corriente de migración que extendió el judaísmo por todo el mundo conocido. Cuando, en el siglo VI a.C, se produjo el regreso de la cautividad babilónica, no todos los judíos regresaron a Judá, y dándose así una situación de dispersión que continuaría a través de muchos siglos. Pronto los judíos formaron comunidades importantes en Babilonia, Egipto, Siria, Asia Menor y Roma, hasta tal punto que algunos escritores afirman que constituían la mitad de la población de estas regiones —exageración sin duda, pero no totalmente carente de fundamento—. Estos judíos, junto con los prosélitos que habían logrado hacer de entre los gentiles, constituían la Diáspora o Dispersión, fenómeno de gran importancia para comprender el carácter del judaísmo del siglo I, así como la expansión del cristianismo en sus primeros años.
Los judíos de la Diáspora no se disolvían en la población de su nueva patria, sino que formaban un grupo aparte que gozaba de cierta autonomía dentro del orden civil. Sobre todo en los grandes centros de la Diáspora —como en Egipto— los judíos vivían en una zona determinada de la ciudad, no tanto porque se les obligase a ello como porque así lo deseaban. Allí elegían a sus propios gobernantes locales, y establecían, además, sinagogas donde dedicarse al estudio de la Ley. El Imperio romano les concedía cierto reconocimiento legal, y proveía leyes que les hiciesen de respetar, como la que prohibía obligar a un judío a trabajar en el día de reposo. De este modo la comunidad judía venía a ser como una ciudad dentro de la ciudad, con sus propias leyes y administración. Esto no ha de extrañarnos, pues era práctica corriente en el Imperio romano. Por otra parte, los judíos de la Diáspora, esparcidos por todo el mundo, se sentían unidos por la Ley y por el Templo. Aunque muchos de ellos morían sin haber estado jamás en Judea, todo judío mayor de veinte años enviaba una cantidad de dinero anualmente al Templo. Además, al menos en teoría, los dirigentes de aquella región eran también dirigentes de todos los judíos de la Diáspora, aunque este estado de cosas estaba llamado a desaparecer cuando en el año 70 d. C. los romanos destruirían el Templo. Desde entonces, el centro de la unidad judía vendría a ser la Ley. En todo caso, desde muy temprano comenzaron a existir diferencias entre el judaísmo de Judea y el judaísmo de la Diáspora. La más importante de estas diferencias era la que se refería al lenguaje. Tanto en la Diáspora como en Judea comenzaba a perderse el uso del hebreo, y se hacía cada vez más difícil entender las Escrituras en su lengua original. Como era de esperar, este proceso de pérdida del hebreo era mucho más rápido entre los judíos de la Diáspora que entre los que todavía vivían en Judea. Pero, aun así, entre los judíos de Palestina pronto comenzó a traducirse el Antiguo Testamento al arameo, primero oralmente y luego por escrito. Tales traducciones, de las cuales varias todavía existen, reciben el nombre de «targums». El proyecto de traducción fue mucho más rápido y completo en la Diáspora, donde las sucesivas generaciones de judíos iban perdiendo el uso del hebreo, y comenzaban a utilizar los idiomas locales, sobre todo el griego, que era el lenguaje del estado y del comercio. Fue en Alejandría que esta helenización lingüística del judaísmo alcanzó su máxima expresión. Además, Alejandría era un centro de cultura helenista y, como veremos más adelante, los judíos de aquella ciudad querían presentar su religión de tal modo que fuese accesible a las personas cultas de la región. De esta necesidad surgió la traducción griega del Antiguo Testamento que recibe el nombre de Versión de los Setenta o Septuaginta.
Según una antigua leyenda, que aparece por primera vez en una obra de finales del siglo II a. C.—el escrito de Aristeas, A Filócrates—, esta versión griega fue producida en Egipto, en tiempos de Tolomeo II Filadelfo (285-247 a. C. quien hizo venir de Palestina a setenta y dos ancianos —seis por cada tribu— a fin de que tradujesen la Ley judía. Más tarde, para dar mayor autoridad a esta versión, la leyenda se hizo más compleja, y se afirmó que los ancianos trabajaron independientemente, y que luego, al comparar el resultado de su trabajo, descubrieron que todas sus traducciones eran idénticas. De aquí surge el nombre de Versión de los Setenta que se da a menudo a esta traducción. El nombre de Septuaginta es una abreviación del antiguo título: Interpretatio secundum septuaginta seniores. También se emplea para referirse a ella el símbolo numérico LXX.
Separando la historia de la leyenda, podemos afirmar que la versión griega del Antiguo Testamento que conocemos por LXX no es el producto de un grupo de setenta traductores, ni tampoco de un esfuerzo único en un período determinado. Al contrario, la LXX parece haber tardado más de un siglo en ser escrita, y no parece haber acuerdo alguno entre sus diversos traductores en lo que a métodos y propósitos se refiere: mientras que algunos son tan literalistas que su texto resulta apenas inteligible, otros se toman libertades excesivas con el texto hebreo. Al parecer, la traducción del Pentateuco es la más antigua, y muy bien puede haber sido hecha bajo el reinado de Tolomeo II Filadelfo como afirma la leyenda, aunque no es en modo alguno el resultado de un grupo homogéneo de traductores. Más tarde, se fueron añadiendo a la traducción del Pentateuco otras traducciones, que llegaron a incluir todo el canon hebreo del Antiguo Testamento y algunos de los libros que luego fueron declarados apócrifos.3
La importancia de la LXX es múltiple. Los eruditos que se dedican a la crítica textual del Antiguo Testamento la emplean a veces para redescubrir el antiguo texto hebreo. Quienes se dedican al estudio de la exégesis rabínica se interesan en el cómo esta se refleja en los diversos métodos que empleaban los traductores de la LXX. En nuestro caso, nos interesa debido a la enorme importancia que tuvo en la formación del trasfondo en que apareció el cristianismo, así como en la expansión y el pensamiento de la nueva fe.
La LXX jugó un papel de importancia en la formación del pensamiento judaico-helenista. Para traducir los antiguos conceptos hebreos era necesario utilizar términos griegos cargados de connotaciones totalmente ajenas al pensamiento bíblico. Más tarde, a fin de interpretar el texto griego, se estudiaba el sentido que sus palabras tenían en la literatura helénica y helenista. Por otra parte, los gentiles instruidos podían ahora leer el Antiguo Testamento y discutir con los judíos acerca de su validez y significado. Para no salir maltrechos en tales discusiones, los judíos se veían obligados a conocer mejor la literatura filosófica de la época, y a interpretar la Biblia de tal modo que su superioridad quedase manifiesta. Así llegaron incluso a afirmar que los grandes filósofos griegos habían copiado de la Biblia lo mejor de su sabiduría.
En cuanto a la historia del cristianismo, la LXX jugó un papel de importancia incalculable. La LXX fue la Biblia de los primeros autores cristianos que conocemos, la Biblia que usaban casi todos los escritores del Nuevo Testamento.4 A tal punto se adueñaron de ella los cristianos, que ya en el año 128 d. C. el prosélito judío Aquila, procedente del Ponto —del que algunos dicen que anteriormente había sido cristiano— se sintió en la necesidad de producir una nueva versión para el uso exclusivo de los judíos. Además, la LXX fue el molde en que se forjó el lenguaje del Nuevo Testamento y uno de los mejores instrumentos que poseemos para comprender ese lenguaje, que no parece ser el griego cotidiano del mundo helenista, sino más bien una combinación de ese griego con el de la LXX.