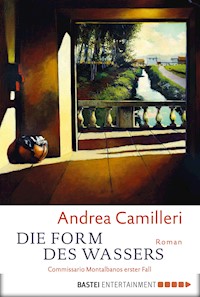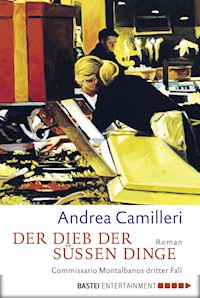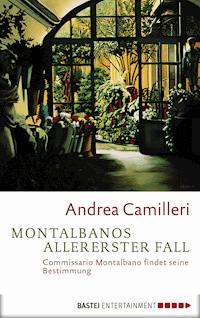Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Este volumen, el segundo de la serie que compila los distintos relatos que Andrea Camilleri ambientó en la imaginada e inconfundible Vigàta, ofrece, al igual que el primero, ocho historias con el sello característico de su autor: un humor inteligente y mordaz, ritmo, intrigas y enredos, y la mirada particularísima a un mundo y una humanidad llenos de contradicciones, de miserias y de bondad, y concentrados en el discurrir de la vida en un pequeño pueblo siciliano entre finales del siglo XIX y mediados del XX. Entre el desfile de personajes y situaciones que Camilleri dispone en estas historias, pueden encontrarse dos vendedores de helados enfrentados en un duelo sin fin; una niña que, ataviada de Virgen María, provoca conversiones y arrepentimientos en tromba; un burro llamado Mussolini; una epidemia de cartas anónimas que asolará a los vigatanos; o un viejo marqués desesperado por encontrar con quien casarse. Andrea Camilleri, relojero fantástico, da cuerda a los resortes y decide que sean inadvertidamente disconformes, para que la hora marcada suene inesperada y estruendosa, como una errata del destino.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Romeo y Julieta
I
Cuando el mundo entero llegó a junio del año de mil y ochocientos y noventa y nueve, no hubo periódico o revista que no hablase del nuevo siglo, de cómo iban a ser la civilización y el progreso, de la paz y de la prosperidad que traerían los grandes descubrimientos científicos, que iban de la luz eléctrica capaz de iluminar la noche con la claridad del día a aquella especie de carruaje con motor llamada automóvil capaz de llegar a la loca velocidad de treinta kilómetros por hora. Había incluso quien afirmaba que se estudiaba para construir una máquina que iba llevar por los aires al hombre como si fuera un pájaro.
Los periódicos hablaban también de las grandes fiestas que se preparaban por todos lados, de París a Nueva York, y hablaban del ballet Excelsior que se iba a celebrar en la Scala de Milán para que fuera la mayor y más grandiosa bienvenida que se pudiera dar al primer siglo moderno, ese en el que iba a cambiar la vida de todos; a mejor, naturalmente.
«¿Y los de Vigàta no haremos nada?», fue la pregunta que empezó a oírse poco a poco.
Y de aquí que la «gran velada de disfraces para recibir al nuevo siglo» fuera propuesta por el alcalde de Vigàta, Pasquali Butera, en la sesión del uno de octubre y recibiera de inmediato la aprobación entusiasta de todos los concejales.
Se dispuso que se debía celebrar en el teatro Mezzano, alquilado para la ocasión, y que duraría de las diez de la noche hasta las tres de la madrugada. Los participantes deberían ocupar los palcos, la orquesta sonar en el escenario y los bailarines bailar en la platea previamente limpia de poltronas.
Jamás en Vigàta, desde que se tiene memoria, se había organizado un baile así.
Es verdad que era costumbre bailar en las bodas o cuando alguien se prometía, pero la fiesta se hacía siempre en privado, con invitados, no era cosa pública a la que podía asistir quien quisiera.
El alcalde Butera mandó imprimir un pasquín en el cual se decía que quien tuviera intención de asistir debía comunicarlo antes, por «razones de orden público», al funcionario encargado, y no después del mediodía del treinta.
Quien no lo hubiera comunicado no sería admitido, del mismo modo que no iba a ser admitido nadie, fuese hombre o mujer, que se presentara sin disfraz.
En el círculo, la idea del alcalde no tuvo la misma acogida entusiasta que entre los concejales; es más, fue recibida con opiniones más que contrarias.
Don Gaetano Sferlaza, considerado por todos hombre de grandes entendederas, dijo que el profeta Nostradamus consideraba el siglo que estaba por venir como un terrible periodo de guerras y de asesinatos, de hambrunas y revoluciones. Así, tampoco era cuestión de hacerle fiestas.
Don Girolamo Ucello, en cambio, estaba de acuerdo con lo del baile, pero sin máscaras ni disfraces.
—La máscara se lleva en carnaval, no en Fin de Año.
—A mí, esta historia del disfraz no me convence nada de nada —dijo el doctor Annaloro—; somos capaces de todo sin máscara, imagínate tú disfrazados.
—Si se explicase mejor —pidió don Ramunno Vella.
—Ahora mismo me explico, egregio. ¿Irá usted con su señora?
—Por supuesto —respondió don Ramunno, que empezaba a preocuparse.
De hecho, el asunto esposa no era prudente sacarlo a colación con don Ramunno, visto que se había casado con una sobrina, Liliana, que era una chavala de muy buen ver y tenía treinta años menos que él.
—Bien —continuó el doctor—. Si se da el caso de que alguien ofende a su señora de usted, ¿cómo podrá reconocerlo si lleva la cara tapada con una máscara?
—Nadie estará tan loco como para ofender a mi mujer —respondió molesto don Ramunno—; además, sabiendo cómo va disfrazada Liliana, puedo tenerla controlada en todo momento.
Intervino el ingeniero panormitano Lacosta, que era un buen mozo, soltero, y llevaba seis meses en Vigàta como director de los trabajos del muelle nuevo.
—En Palermo, egregio doctor, he asistido a muchas de estas fiestas de disfraces, y puedo asegurarle que nunca sucedió nada incorrecto; hay diversión, baile, y nada más.
No hubo familia de Vigàta que no hablara o discutiera por lo del cotillón.
¿Participar o no participar?
Los más jóvenes estaban entusiasmados y ya pensaban en cómo disfrazarse, los más viejos tenían sus dudas, o se negaban y postergaban la decisión un día sí y al siguiente también.
En cualquier caso, los más pobres pusieron a trabajar a todas las sastras de Vigàta, y los más ricos se entregaron a sastras de más prestigio en Palermo o en Catania.
En casa del barón Filiberto d’Asaro, las discusiones duraron una tarde entera.
No había duda de que iban a asistir, el problema era que iba a asistir también el barón Giosuè di Petralonga con su numerosísima familia.
Hay que saber que los D’Asaro y los Petralonga no se hablaban desde los tiempos del emperador Federico ii, y no solo no se hablaban, sino que, apenas se presentaba la ocasión, se declaraban guerras sin ahorro de golpes, ambas familias ayudadas por parientes cercanos, parientes lejanos y por familiares varios.
El último encontronazo con derramamiento de sangre había tenido lugar hacía dos años, en un duelo con pistolas entre don Filiberto y don Giosuè, concluido con una herida leve en el brazo de don Filiberto.
Por eso los D’Asaro y los Petralonga hacían todo lo posible por no encontrarse cara a cara y Vigàta estaba dividida a partes iguales. En una, los Petralonga nacían, crecían, paseaban, matrimoniaban, envejecían y morían sin pasar al otro lado de la raya, y lo mismo hacían los D’Asaro en el suyo.
Pero, si los metíamos a todos en un teatro, ¿estábamos seguros de que no iba a correr la sangre?
Bastaba una palabra, una sola pregunta, con mala intención o no, para desencadenar la de Dios es Cristo.
Don Giosuè mandó decir que proponía una especie de armisticio. Mientras durara el cotillón, ninguna de las partes debía proferir ofensa contra la otra y, por ninguna razón en el mundo, debía acabar la cosa a palos.
Los D’Asaro podrían llegar a estar de acuerdo, pero ¿podían fiarse de los Petralonga, que se sabe que son gente falsa y traicionera?
Para mediar en la cuestión, los D’Asaro llamaron en causa al notario Cappadona para que hiciera de mediador entre las dos familias. Y fue el notario quien encontró la solución.
Los disfraces de los Petralonga, incluidos los de los parientes cercanos, lejanos y familiares varios, debían ser de color verde; rojos los vestidos de los D’Asaro. De este modo, todos se podrían controlar recíprocamente.
Los D’Asaro, con familiares y parentela varia, debían ocupar la parte izquierda del segundo piso de los palcos; los Petralonga la parte derecha, dejando libres los palcos centrales, los que llaman palcos reales, que debían servir de parapeto.
Sabedor del acuerdo, el alcalde Butera dictaminó que en los palcos reales debían sentarse los del jurado, los únicos que iban a vestir de calle y que tenían el encargo de premiar los mejores disfraces. El jurado lo compondrían el alcalde, el profesor Lotito, que ocupaba el cargo de director del instituto, la profesora de dibujo doña Agata Pinnarosa y, en previsión de que la cosa pudiera acabar a guantazos, un representante juvenil de los D’Asaro y otro igual de juvenil de los Petralonga.
Los D’Asaro comunicaron que como jurado iban a mandar al heredero, Manueli, veinteañero.
La noticia no gustó al alcalde.
Si los Petralonga metían también en el jurado un hombre, no había pacto, santo ni promesa que asegurara la paz: aquello iba a acabar malamente, seguro. Y por eso puso entre ellos al notario Cappadona. Y este consiguió persuadir a don Giosuè para que mandara al jurado a Mariarosa, la joven que acababa de cumplir dieciocho años y a la que nadie había visto en el pueblo porque, apenas cumplió los diez, se fue a un colegio suizo y solo volvía para pasar las vacaciones.
Se hicieron también otros pactos de los que el pueblo no llegó a tener noticia. Por ejemplo, la señora Liliana Vella pactó en gran secreto con su amiga del alma y compañera de desventuras, la señora Severina Fardella, que tenía la misma edad que aquella y a la que asimismo casaron con un primo rico, pero tan viejo que olía a muerto, aunque estuviera vivo. El acuerdo era que las dos esposas, una vez llegadas al teatro con los respectivos maridos y apenas comenzado el turno de bailes, debían encontrarse en el baño reservado a las mujeres y aquí…
Otro pacto, a poder ser más secreto aún, se firmó entre Giogiò Cammarata, chaval de buena familia que lo estaba perdiendo todo por culpa del juego y al que las deudas acosaban de mala manera, y don Rosario Cernigliaro, conocido como el tío Sasà, hombre de palabra cabal y al que todos respetaban.
A falta de una semana para el cotillón se dieron unas cuantas escenas trágicas. Doña Margarita Aliquò se dejó ver medio desnuda en el balcón de su casona con voz de enloquecida y amenazando con tirarse del balcón y con matarse porque la sastra panormitana había equivocado completamente el disfraz. No sabía, la pobre, que quien pagó a la sastra para que equivocara las medidas fue el marido, quien (por cosas de ser celosísimo) no quería que la mujer fuera a la fiesta.
Don Girolamo Cannalora anunció a los socios del círculo que iba a acudir al baile vestido de demonio.
—¿Con cuernos y todo? —preguntó el deslenguado de Cocò Mennulia.
—Por supuesto, me los están fabricando de esos falsos.
—¿Y no sería mejor que fuera con los que ya tiene? —dijo entonces Cocò.
El inevitable duelo tuvo como consecuencia una herida en el pecho de don Girolamo.
Los miembros del círculo acordaron que se trataba del «típico caso del cornudo y apaleado».
La mañana del treinta y uno amaneció con las paredes tapizadas con una ordenanza del alcalde en la que se advertía que en las calles que llevan al teatro se prohibía el paso de carruajes, lo que quería decir que los participantes en el baile debían recorrer a pie un mínimo de trescientos metros de calle.
Fue una gran ocurrencia por parte del alcalde. Así, la población pobre, los carreteros, los pescadores, los estibadores del puerto, los azufreros, aquellos a los que no les estaba permitido entran en el cotillón, podrían disfrutar del desfile, al menos.
II
A las nueve y media de la noche, cuando faltaba apenas media hora para que empezase el desfile de los participantes, el concejal destinado a la seguridad pública, Arminio Lofante, reparó en que la calle que lleva al teatro estaba desierta.
De los populares que se esperaba que se agolparan en las aceras para ver pasar a los disfrazados no se veía ni la sombra.
La cosa era bastante extraña, ¿era posible que el populacho demostrara semejante falta de curiosidad? Había algo que no cuadraba.
Piensa que te piensa, llegó a la conclusión de que quizá alguien les había mandado que se quedaran en casa. Alguien que tuviera ascendencia sobre ellos.
Pero ¿por qué?
Estaba a punto de descerebrarse con estas cosas cuando vio cuatro o cinco sombras moverse al fondo de la calle, en la parte más cercana al teatro, al lado de la tienda de frutas y verduras.
Y le dijo al brigadier Cusumano y al guardia Cannizzaro que se acercaran a echar una ojeada. Volvieron ambos al poco diciendo que todo estaba bajo control, que se trataba de un grupo pequeño de personas que esperaban el paso de los disfrazados.
De todas maneras, la cosa no lo dejaba vivir tranquilo, su naturaleza policial seguía alterada.
—¿Habéis reconocido a alguien?
—Sí señor, a Totò Bonito.
El tal nombre lo dejó preocupado.
Totò Bonito era un bakuniano, un revolucionario, fue uno de los jefes locales de los subversivos sicilianos, y había acabado entre rejas una buena cantidad de veces por revolucionario.
—La tienda, ¿estaba abierta o cerrada?
—Abierta.
Y lo comprendió todo como un rayo. Además de Cusumano y de Cannizzaro, tenía allí a otros dos guardias.
—Id allá y arrestadlos a todos, llevadlos al calabozo.
Asistió a la escena desde lejos.
Luego se acercó a la tienda, que había quedado abierta. Estaba toda llena llenísima de fruta y verdura, como era justo que fuera, solo que se trataba de fruta marchita y podrida.
La intención de Bonito y de sus amigos se le aparecía ahora transparente: hacer que la fiesta acabase a hostia limpia lanzando hortalizas podridas a los que se dirigían al teatro. Se secó el sudor y poco después vio acercarse los primeros disfraces.
El cotillón debía empezar a las diez, pero entre saludos, besamanos y reverencias, la puerta del teatro estuvo abierta hasta las diez y media.
La orquesta se puso a tocar un valsecillo y de repente, sin que el director hubiera dado la orden, todo se paró. Y con la música se acabaron también las palabras, las risas, el respirar de todos los presentes. Dentro del teatro lleno llenísimo de gente había un silencio que se podía cortar con un cuchillo.
No había ojos que no se hubieran puesto a mirar admirados hacia el palco real en el que acababa de aparecer la joven Mariarosa Petralonga con sus dieciocho años.
Rubia, alta, ojos celestes, melena que le llegaba (dicho sea con respeto) al culo, de una belleza que dejaba sin aliento, llevaba un maravilloso vestido rojo con gran cola, como las hadas.
Sonrió al alcalde, que tuvo que apoyarse en el parapeto del palco para no caerse, al director del colegio y a la maestra de dibujo, pero a Manueli d’Asaro, que se estaba en pie tieso como un palo, ni le sonrió ni lo saludó.
El alcalde la acomodó al lado de Manueli.
De uno de los palcos salió de improviso una voz de hombre, entusiasta, dirigida a Mariarosa:
—¡Eres la chavala más hermosa del mundo!
—¡Qué chavala ni chavala! ¡Una reina es lo que es! —dijo otro.
—¡Cierto es! ¡Una reina! —aprobaron una docena de los presentes.
—¡Que suene la marcha real en su honor! —gritó uno de los entusiastas a los músicos.
Y estaban estos a punto de darle a la marcha real cuando por el escenario apareció a todo correr el delegado Lofante para dirigirse al público.
—Ilustres señores, la marcha real se puede tocar solo en las fiestas nacionales, sería una ofensa grave contra su majestad tocarla ahora.
En ese momento, el director de orquesta (que no era más que la banda municipal) se le acercó y le dijo algo al oído. El delegado volvió a tomar la palabra:
—En cambio, la orquesta podrá tocar la música real que aprendió cuando pasó por aquí el káiser, que siempre cosa de reyes es.
Y esa fue la razón por la que en Vigàta comenzó el cotillón de Fin de Año con el himno imperial alemán.
A las once y cuarto, ni un segundo más, Liliana se levantó y dijo al marido que iba al baño. Tres palcos más allá, la señora Severina se levantó y también le dijo al marido que iba al baño.
Las dos mujeres volvieron pasados unos veinte minutos y se sentaron en el mismo sitio de antes.
Poco antes de medianoche, se interrumpió el baile y todos se prepararon para brindar. A medianoche, entre una explosión de tapones de corcho que saltaban por los aires, todos se felicitaron el año nuevo.
A las doce y media, a bailar de nuevo.
Uno vestido de guerrero romano vino a invitar a bailar a Liliana, que aceptó. Su marido, que llevaba encima un binóculo, la tenía bajo estrecha vigilancia.
Severina salió del palco apenas vio a Liliana en la platea, y lo hizo sin dificultad porque su marido, el muerto viviente, dormía como un santo a pesar del escándalo.
En el palco real, Manueli d’Asaro y Mariarosa Petralonga, sentados uno al lado de la otra, parecían dos estatuas. Ni una vez se volvió esta a mirar a aquel, ni al revés. Inmóviles, tenían la vista fija en la platea. Y de vez en cuando escribían algo con el lapicero en un cuadernito que el alcalde había dado a los del jurado. Apuntaban, naturalmente, los mejores disfraces, los que querían premiar.
Luego pasó una cosa que nadie pudo notar. Sin quererlo, la pierna izquierda de Manueli rozó la pierna derecha de Mariarosa.
Manueli apartó la pierna de repente, como si se hubiera quemado.
No había pasado un minuto cuando la pierna derecha de Mariarosa rozó la pierna izquierda de Manueli. Manueli estaba en una posición tal que no pudo apartar la pierna. Y Mariarosa no apartó la suya.
Pasados cinco minutos, las dos piernas parecían pegadas una a la otra.
A las dos sucedió otra cosa. Al ir al baño de los hombres, el delegado Lofante se encontró apoyado en el suelo a don Vitalino Nicotra, que tenía los ojos abiertos.
—¿Se encuentra mal?
—Me dio un mareo.
Lofante lo ayudó a levantarse y aquel salió del baño.
Apenas estuvo fuera, don Vitalino volvió al palco y llamó a su hijo Pitrino.
—Acompáñame a casa, que no me encuentro bien.
En casa, don Vitalino se quitó el traje de dogo veneciano. Solo entonces Pitrino se dio cuenta de que el vestido estaba manchado de sangre.
—Papá, ¿qué ha pasado? —preguntó espantado.
—Un cornudo vestido de romano me ha pegado una cuchillada y me ha dicho que el tío Sasà me mandaba saludos.
—Menos mal que no te ha matado.
—No creo que esas fueran las órdenes. El tío Sasà me quiere convencer para que haga una cosa que no quiero hacer. Y ahora, veme a llamar al médico.
Y así fue como Giogiò Cammarata se cobró las deudas del juego.
A las dos y cuarto, Liliana se soltó de los brazos del ingeniero, se vistió, pues estaba medio desnuda, besó a su amante, se puso la careta y salió del baño.
Severina estaba allí que la esperaba.
—¿Todo bien?
—De maravilla.
Se cambiaron los disfraces y volvieron a los palcos respectivos.
—¿Te has cansado de bailar? —preguntó don Raimundo a la mujer.
—Son bailes esos que no me cansarían nunca —sonrió Liliana.
En cambio, Severina encontró al marido que dormía aún. No lo despertó, estaba tan cansada de bailar en lugar de Liliana que no tenía ni ganas de hablar. Luego oyó llamar a la puerta del palco.
Entró Filippo Gangitano y el corazón empezó a latirle velozmente.
Había estado toda la noche deseando bailar con él, sentirse abrazada por él, pero su mujer, Cristina, no lo había dejado un momento.
—He acompañado a Cristina a casa, que ha tenido un mal. ¿Me concedes un baile?
A Severina, el cansancio le desapareció de golpe. Se levantó, pasó de la mano con Felipe por el retropalco. Y como la orquesta tocaba una mazurca movidita, se abrazaron, se besaron y se lo hicieron en pie: total, nadie podía verlos.
Nada más comenzar la mazurca, a Mariarosa se le cayó el cuadernito, y se inclinó a recogerlo, pero en lugar de encontrarse con el papel se encontró con la mano de Manueli, que también él se había inclinado. Los dedos de ambas manos se encontraron, se enroscaron, se atornillaron.
Acabada la mazurca, el alcalde se levantó, pidió silencio, cogió los cuadernos del jurado, salió, subió al escenario, leyó los nombres de los ganadores: ’Ntonio Sutera, que se había vestido de Fornaretto de Venecia y ’Ngelina Caruana, que iba de Lucrezia Borgia. Luego se dirigió a la orquesta y ordenó:
—¡Gran galop final!
En el retropalco, Severina y Filippo no habían esperado las órdenes del alcalde para bailar, después de la mazurca, hasta el galop final.
Total, el muerto viviente seguía con los ronquidos.
Y entonces, mientras la orquesta se desencadenaba, Mariarosa escribió algo en el cuadernillo e hizo que Manueli lo leyese.
«No puedo irme sin volver a verte».
«Ni yo dejaré que te vayas», escribió Manueli en respuesta, con el mismo sistema.
III
El día de Año Nuevo, costumbre ancestral, los D’Asaro, con los parientes cercanos, los lejanos, amigos y familia se reunían en Fasanello, que era un feudo en el que tenían una masada enorme, y allí se estaban a comer y a beber hasta las cinco de la tarde, cuando volvían a Vigàta, distante hora y media de carruaje.
El amigo más amigo de Manueli, Cola Zirafa, que se sentaba a su lado, notó que el joven parecía preocupado, ni reía ni comía. Pero no le pidió explicaciones, sino que fue Manueli quien, cuando la comilona estaba a punto de acabarse, dijo a Cola:
—Quiero hablar contigo.
Los dos amigos se levantaron y se adentraron dentro dentro por los campos. Cuando estuvieron lejos de las casas, se sentaron bajo un olivo y Manueli le contó al amigo todo lo que pasó entre él y Mariarosa durante el cotillón.
—Y ahora estamos locamente enamorados, sin remedio —concluyó.
—Esta historia no me gusta —dijo Cola con el gesto torcido.
—El problema no es que no te guste solo a ti —rebatió Manueli—. Puedes poner la mano en el fuego que cuando lo sepan papá y mamá no les gustará tampoco a ellos. De los Petralonga, ya ni hablemos.
—¿Qué intenciones tenéis, tú y Mariarosa?
—Muy sencillo: casarnos.
Cola era un joven sensato y experto, con la cabeza bien puesta. Se estuvo un poco en silencio y luego dijo:
—Entonces, lo primero que debes hacer es no hablarlo con nadie. Tu padre y tu madre no solo dirán que no, sino que montarán un jaleo enorme para hacerte cambiar de opinión, y los Petralonga mandarán de inmediato la hija a Suiza.
—¿Y si es Mariarosa la que habla?
—La chavala no hablará con nadie o, quizá, solo con sus amigas del alma. Las mujeres son listas de nacimiento y saben cómo comportarse.
—A propósito, Mariarosa debe marcharse de aquí el día ocho. Oí que se lo decía al alcalde.
—Tenemos poco tiempo, pues.
—¿Para hacer qué?
—Para obligar a que se quede aquí. Si se va a Suiza, ya puedes olvidarte de Mariarosa, que estoy seguro de que no la vuelves a ver.
—¿Qué podemos hacer?
—Mira, Manuè, entre el cotillón de ayer y la comilona de hoy estoy medio lelo. Ven mañana a las ocho a mi casa, que no hay nadie y hablaremos tranquilos y con calma.
Manueli no pegó ojo en toda la noche, no dejó de dar vueltas en la cama, y se presentó puntual.
—Lo primero que debes hacer —dijo Cola— es encontrar una persona capaz de ponerse en contacto con Mariarosa. Necesitamos estar informados de sus movimientos en estos días, y hace falta que ella sepa lo que hacemos.
—No es cosa fácil —dijo Manueli—, pues nosotros y los Petralonga no tenemos amigos en común. Pero ¿me explicas lo que te pasa por la cabeza?
—Secuestrarla, no hay otra solución; lo he pensado mucho.
—¿Quieres decir que Mariarosa y yo debemos escaparnos?
—En sustancia será así, una huida de casa, aunque en apariencia deberá parecer un secuestro de verdad, con petición de rescate y todo.
—¿Por qué toda esta función?
—Porque los Petralonga, si se dan cuenta enseguida de que se trata de una escapada de casa, si suman dos más dos, llegarán a la conclusión de que tú estás detrás del asunto y declaran la guerra a ti y a los D’Asaro, y como no podrás contar con el apoyo de tu padre, que se declarará contrario al matrimonio con una Petralonga, se lanzarán todos contra vosotros. Tardan media hora en encontraros, te lo puedes creer, os encuentran antes de que puedas besarla y abrazarla.
—Es verdad. Pero ¿cómo hacemos para ir a secuestrar a Mariarosa? Si uno de nosotros pone el pie en su parte del pueblo, los Petralonga se dan cuenta enseguida.
—Por eso deben ir personas forasteras, de fuera del pueblo.
—¿Y dónde me las encuentras?
Cola lo miró sin dar respuesta.
—¿Y bien? —preguntó Manueli nervioso.
—¿Me das permiso para hablar de este asunto con el tío Sasà? Es el único que puede resolver el problema.
—Por Mariarosa, ¡esto y lo que haga falta! —pensó Manueli, que con el tío Sasà hubiera preferido no tener nada que ver en la vida—; si te parece la única solución…, pero ese no hace favores gratis, algo querrá a cambio.
—Esto es más que seguro. Pero recuerda que el tío Sasà es hombre de palabra. Pedirá algo, pero una vez acabado el trabajo. Has de ser tú quien decida si vale la pena.
—De acuerdo, habla con él.
En la noche entre el uno y el dos de enero, Giogiò Cammarata perdió mil liras, empeñadas con palabra de honor, a las cartas; en la noche del dos al tres perdió quinientas más, tras empeñar la palabra de nuevo. La noche del cuatro, cuando iba a jugar, vio que se le paraba delante uno que no conocía.
—Buenas noches.
—Buenas noches.
—Mire, el tío Sasà le espera ahora mismo en casa. Si me permite, le acompaño.
Giogió notaba que se le secaba el gaznate, pero como sabía que su suerte estaba echada, debía obedecer.
—Sepa usía que yo no quiero perjudicar a nadie —dijo al tío Sasà apenas estuvo ante él y después de reunir todo el valor que tenía.
El tío Sasà se echó a reír.
—¡Esta vez no tienes que hacer mal a nadie, sino el bien!
Y continuó:
—Eres buen amigo de los Petralonga, creo. Te dejan entrar en casa.
—Sí señor.
—¿Te será difícil hablar con Mariarosa?
—No señor.
—¡Bendito sea el Señor! Presta atención.
El cinco, de buena mañana, Manueli y Cola, con dos cartucheras al hombro, cogieron los caballos y se fueron a Fasanello con la excusa de pegar cuatro tiros. Media hora más tarde llegó un carruaje cerrado del que salió el tío Sasà.
—Listo está todo, jovencitos.
Se reunieron los tres con un carretel de vino delante.
—Usía —dijo el tío Sasà a Manueli— debe esta noche liarse a golpes con el primero que encuentre hasta que lleguen los carabinieri y se lo lleven a usía al calabozo. Allí debe estar hasta la mañana siguiente.
—¿Y eso? —preguntó Manueli sorprendido.
—Porque así a nadie de los Petralonga podrá pasársele por la antecámara del cerebro que usía tiene algo que ver con el secuestro de la hija.
—¡Minchia, verdad es!
—He hecho saber a la señorita Mariarosa —prosiguió el tío Sasà— que mañana por la mañana, día de la Epifanía, ella, en compañía de su camarera, debe ir a confesarse y debe comulgar en misa primera, no en misa mayor.
—¿Y eso?
—Porque como es fiesta, a las seis de la mañana hay poca gente por la calle.
—Entendido.
—¿Y quién se encarga? —preguntó Cola.
El tío Sasà sonrió con aire de superioridad.
—Dos hombres de los míos, de Roccalumera. Forasteros desconocidos en Vigàta, pero gente que sabe lo que hace. Se pillan a la chavala y se la llevan a casa de uno de ellos. La tratarán igual idéntica que si fuera una hija.
—Y ¿cómo se la llevan? —preguntó Manueli.
—Sépalo: los dos la asaltan antes de que llegue a la iglesia, uno se la lleva a caballo hasta fuera del pueblo y, aquí, fuera del pueblo, hay un carruaje que espera. He recomendado a la señorita que grite, llore, se lamente, haga teatro como si todo fuera de verdad.
—¿Cuándo podré verla? —preguntó Manueli ansioso.
—Usía, apenas los carabinieri lo dejen libre, se viene a Fasanello sin hablar con nadie, ni con el señor Zirafa. No se deje ver en medio día, luego coja un caballo y vaya a Roccalumera, en la contrada Ristuccia. Hay una casucha pintada de rojo y allí dentro estará su Mariarosa en espera. Y ahora, con su permiso, dejo de molestar.
—Un momento —intervino Cola—, ¿le explicó bien a esas dos personas cómo es Mariarosa para que puedan reconocerla? No es que quiera dudar de su habilidad, pero son días de frío y las mujeres se tapan mucho, se ponen un chal…
El tío Sasà rio nuevamente con aire de superioridad.
—No han hecho falta tantas explicaciones. Tienen orden de pillarse la más guapa.
Pasadas unas horas, a la de comer, Mariarosa dijo a sus padres, como le había pedido que hiciera Giogiò Cammarata, que tenía intención de ir a misa primera el día seis.
—¿Por qué no vienes con todos nosotros a misa mayor, a mediodía? —preguntó la madre.
—Porque quiero comulgar y no aguanto en ayunas hasta más allá de mediodía. Me acompañará Nunziata.
A las siete de la tarde, Manueli d’Asaro se presentó, manifiestamente borracho, en el café Castiglione. Lo acompañaba el amigo Cola, bebido también. Como era vigilia de fiesta, todas las mesas estaban ocupadas.
—¡Camarero, quiero sentarme! —dijo Manueli.
—Si usía tiene cinco minutos de paciencia —dijo el camarero.
—¡No tengo paciencia, yo! —rebatió Manueli.
Y a trompicones fue a sentarse en las piernas de la señora Panzeca, que estaba sentada al lado de su marido, quien le dio empujones suficientes para hacerlo caer por tierra. Manueli se levantó y le soltó un puñetazo. Cola, para no ser menos, hizo lo mismo con un parroquiano que nada tenía que ver.
Cinco minutos y volaban sillas, mesitas, botellas. El dueño pidió a un camarero que trajera a toda prisa a los carabinieri, que nada más llegar se llevaron al calabozo a Manueli y a Cola.
A las seis menos veinte del día siguiente, se abrió el portón del palacio Petralonga y dejó pasar a Mariarosa y a Nunziata. Era un día hermoso, aunque hiciera frío. Las dos mujeres llevaban la cabeza tapada, pero la cara al aire. Se aviaron con paso ágil. Por la calle vieron solo a tres viejas que iban a misa.
No habían dado quince pasos cuando dos hombres a caballo, aparecidos por un callejón lateral, se echaron sobre ellas a gran velocidad. Instintivamente, una de las mujeres se apartó a la izquierda y la otra a la derecha. Los de a caballo se acercaron a esta última, desmontaron, la pillaron cada uno por un brazo, la levantaron, luego uno se la echó atravesada encima de la silla. La mujer daba voces desesperadas. En un sí es no, los secuestradores desaparecieron al galope. Las tres ancianas, muertas de miedo, entraron precipitadamente en la iglesia.
La compañera de la secuestrada, en cambio, se quedó de piedra, quieta, sorprendida, con la boca abierta; una estatua, era.
IV
Como era el día de la Epifanía, el café Castiglione abrió de buena mañana, a las seis, porque los camareros debían poner en las bandejas y envolver los cannoli y los roscones que los vigatanos encargan para los días de fiesta.
El tío Sasà apareció a las seis y diez, se sentó a una mesita detrás de la cristalera y ordenó un granizado y una rosquilla. Desde allí podía ver tanto el cuartel de los carabinieri como la delegación de seguridad pública. Hacia las siete menos cuarto, vio aparecer por la calle a don Giosuè Petralonga y a su hijo Jacinto, con aire desasosegado. Se detuvieron ambos ante el portón de la delegación y llamaron. Se abrió el portón y entraron.
El tío Sasà se alegró. Quería decir que los Petralonga habían tenido noticia del secuestro y habían ido a denunciarlo, porque si se hubiese tratado de la huida de una hija, jamás hubieran ido a contar la historia a la ley, pues entonces conviene evitar el escándalo.
Satisfecho, pidió otro granizado y otra rosquilla.
No habían pasado diez minutos cuando de la delegación salieron a toda prisa don Giosuè y Jacinto, y tras ellos el delegado Lofante y dos guardias.
Todo iba a la perfección.
A las siete y cuarto, se presentó en el café don Gaetano Milonga, administrador de casa D’Asaro. Fue a la caja y le dijo al dueño:
—¿A cuánto ascienden los daños?
—Son cuatro sillas astilladas, una mesa, diez vasos rotos, dos roscones y catorce cannoli echados a perder.
—De acuerdo, ¿le debo…?
El señor Castiglione hizo la cuenta, dijo la suma y don Gaetano pagó.
—Vaya inmediatamente a retirar la denuncia —rogó antes de salir.
Manueli y Cola quedaron libres que serían las ocho. Los esperaba fuera un camarero de casa D’Asaro con un carruaje. Manueli le dijo que no era necesario, pero que sí quería a disposición su caballo.
—Tráemelo aquí en diez minutos.
Luego, le dijo a Cola:
—¿Un café?
Entraron, vieron al tío Sasà que iba ya por el quinto granizado con la correspondiente rosquilla. Manueli lo saludó de lejos; en cambio, Cola se acercó y le dio la mano. Mientras se la estrechaba, el tío Sasà murmuró.
—Todo en orden.
—Todo en orden —refirió Cola a Manueli.
Al poco, Manueli saltó sobre el caballo y se partió para Fasanello según las instrucciones que le había dado el tío Sasà.
No consiguió pegar ojo en toda la noche. Ardía de solo pensar que pronto iba a abrazar a Mariarosa. Ansiaba besarla. Tuvo que beberse tres manzanillas para calmarse. Luego, cuando fuera oyó cantar el pájaro del alba, se lavó, afeitó y mudó, cogió el caballo y partió para Roccalumera, a poco más de tres horas de camino.
—Perdone, ¿por dónde cojo para ir a la contrada Ristuccia?
El campesino levantó la cabeza, lo miró, vio que era forastero.
—No soy de por aquí —dijo con acento de por aquí.
En la plaza de Roccalumera no es que hubiera mucha gente. Manueli bajó del caballo y entró en el único café que vio. Estaba nervioso porque estaba perdiendo tiempo. Dentro no había nadie, solo un cincuentón calvo y regordete detrás de la barra.
—Perdone, ¿puede decirme qué camino debo coger para ir a Ristuccia?
—Pero, uno como usía, ¿qué va a hacer en la contrada Ristuccia?
Manueli lo miró extrañado.
—Voy a encontrarme con un amigo.
—¿Y uno como usía amigos tiene en la contrada Ristuccia?
A Manueli empezaron a hinchársele las pelotas. Le dio la espalda, salió, se fue al ayuntamiento. A medio camino se encontró con un guardia, vestido de uniforme.
—¿Sabría decirme el camino para la contrada Ristuccia?
—¿Armado va?
Manueli, que ya no podía más, se maravilló.
—No, ¿por qué?
—Porque ese no es sitio para la buena gente como usted.
Perdió cinco minutos en convencer al guardia y que le explicara el camino.
Tras media hora más de caballo por entre campos quemados por el sol y en los que no se veía un árbol, tras una curva del sendero, apareció una caseta pintada de rojo. El sol estaba perpendicular y no se oía un alma.
Al lado de la puerta abierta, sentada en una silla de anea desfondada, había una mujer pelando patatas.
Bajó del caballo e hizo ademán de acercarse. La vieja, que debía de sordear porque no lo había oído llegar, levantó los ojos, llevó una mano detrás de la silla, apuntó ya bien dispuesta una escopeta contra Manueli.
—Si das un paso más, muerto.
—Soy el novio… —empezó a decir con una sonrisa y seguro de sí mismo, y dio un paso.
—Sorda soy —dijo la vieja.
Y disparó. Manueli tuvo tiempo de tirarse al suelo.
—Ni moverse —dijo la vieja.