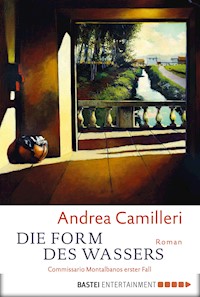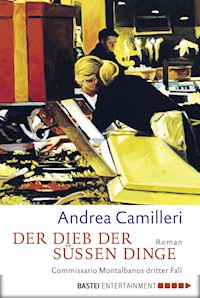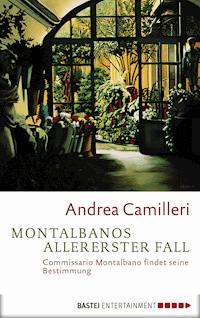Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El hilo conductor de este tercer volumen de relatos ambientados en el imaginario pueblo siciliano de Vigàta es el amor: pasión, erotismo, celos e infidelidades son los ingredientes principales de estas ocho nouvelles, sazonadas con el inconfundible sentido del humor de Camilleri y que recuerdan a «Las mil y una noches» y al «Decamerón» de Boccaccio. Camas, sillones y catres son testigos de sustos, confabulaciones, intrigas y una irrefrenable voluptuosidad que atraviesa el libro como un torrente vital que hechiza al lector y lo desarma entre carcajadas. Por estas páginas desfilan divinidades paganas, santos, vírgenes y criaturas circenses puestas al servicio de una astuta y descarada providencia narrativa que, siempre imprevisible, se burla de las expectativas enredando y desenredando a placer. Entre los protagonistas, cuatro equilibristas suecas, las atractivas y fascinantes vikingas voladoras, que montan estruendosas motos como amazonas; un cazador cazado en el uso de sus indiscretas armas de seducción; una joven fervorosa que desea tanto la santidad que, para alcanzarla, termina por corromper y corromperse; o un tío ávido y de singular bajeza moral que cree poder lucrarse de la virginidad de su sobrina huérfana. Ocho historias mordaces y pícaras, pero también llenas de piedad y de ternura, para reflejar la vida inventada de Vigàta entre 1910 y 1950 que el maestro siciliano escribe en un estado de feliz y divertida creatividad. «Los cuentos de Camilleri son absorbentes e irresistibles, dulces y salados. Más leña al fuego de uno de los pocos milagros literarios italianos: el suyo». Il Corriere della Sera
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición en esta colección: marzo de 2024
Título original: Le vichinghe volanti e altre storie d’amore a Vigàta
© 2015 Sellerio Editore, Palermo
© de la presente edición: Altamarea Ediciones
altamarea.es
© de la traducción: 2024 Carlos Clavería Laguarda
Diseño de la colección: Ricardo Juárez
Diseño de cubierta: Sara Maroto Hebrero
Corrección: Patricia Alonso
Maquetación: Barba Fernández
ISBN: 978-84-10435-48-3
Questo libro è stato tradotto grazie a un contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione italiano
Este libro ha sido traducido gracias a la Ayuda a la traducción del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación italiano
El terremoto del 38
I
En el mundo, es cosa conocida, existen tanto las catástrofes naturales (lo que vienen a ser —por ejemplo— los terremotos, los aluviones o las tormentas que arrancan árboles y descuajaringan casas) como las catástrofes provocadas por el hombre, que serían —por ejemplo— los bombardeos masivos, el derrumbe de una presa mal construida, el incendio de un bosque y así sucesivamente.
Lo malo malísimo de las dos categorías es que, una vez desencadenadas, no acaban, por cuanto siguen haciendo daño años y años. Sea porque causaron la muerte de una persona y provocaron duelos amargos y difíciles de olvidar, sea porque nos vemos de repente sin casa, sea porque lo hemos perdido todo, desde los vestidos hasta el trabajo, sea por otras muchas razones.
La catástrofe provocada por el hombre que más tiempo recordaron los vigatanos fue el primer gran bombardeo aliado, el de mediados de agosto de 1942.
En verdad verdaderamente, no debería llamarse catástrofe por cuanto las bombas americanas hundieron una chalupa, mataron un perro callejero, hicieron cuatro agujeros en el muelle del puerto y tiraron la fachada de un palacete. Ni un muerto, ni un herido. Si los vigatanos creyeron que se trató de una gran catástrofe no fue, pues, por los daños materiales. ¿Por qué, entonces? Quizá convenga empezar por el principio.
En aquel tiempo, el federal de Montelusa, es decir, el cargo fascista de mayor rango, era un cuarentón que respondía al nombre de Raniero Mazzacan, miembro de los escuadrones fascistas y uno de los que desfilaron en Roma en el 22, distintivo rojo en la manga del uniforme para recordar «la sangre derramada y hecha derramar por la causa de la Revolución Fascista».
Se parecía lejanamente a Mussolini, y hacía todo lo posible para aumentar el parecido, aunque le faltaba la mandíbula cuadrada y la mirada penetrante.
Para compensar, ambos tenían las cabezas tan relucientes que parecían bolas de billar.
Estaba obsesionado con los acaparadores de comida, los llamaba «chacales», y repetía a diestro y siniestro que debían acabar en el paredón, «afusilados». Iba por los pueblos de la provincia proclamando que los ingleses, que son el pueblo de las cinco comidas al día, estaban destinados a perder la guerra contra los italianos, que lo que se dice comer, lo hacen sí o no un par de veces al día, y escasas (por añadidura) para no sentirse pesados después de comer.
—¡Lo que cuenta es el espíritu, no el estómago! —concluía.
Y para dar ejemplo, cuando se estaba en casa y hacía buen tiempo, comía con la mujer y los tres hijos en la mesa de la terraza, de modo que los vecinos podían testimoniar lo espartanas que eran las comidas. Un poco de pasta o de arroz, un segundo de pescado (carne, una vez por semana), un par de patatas, fruta del tiempo y si te he visto no me acuerdo. Para cenar, una sopita, un hilo de queso y buenas noches.
Los meses de verano alquilaba una casita de dos plantas en Vigàta, a la orilla del mar, y allá que se iba, pues le gustaba remar, incluso de noche.
Entre paréntesis: los hermanos Pippino y Giurlanno Garlazzo se libraron por un pelo una noche que querían desembarcar en la orilla una barcaza llena de sacos de harina que querían vender de estraperlo.
Había una luna tan llena que parecía mediodía y, mientras remaban, Pippino le dijo en voz baja a su hermano:
—¡Quieto! Mira allá.
Giurlanno miró. Una luz a ras de agua iba hacia ellos a toda velocidad y en rumbo de colisión.
—¡Mierda, los de la aduana, escapemos! —dijo Giurlanno.
Y se echaron a remar a la desesperada en sentido contrario. Luego, cuando se sintieron seguros, mientras la luz se dirigía hacia la orilla, Pippino cogió el binóculo.
No era una luz, era el reflejo de la luna sobre la bola de billar del federal.
El bombardeo «miricano» fue a las diez de la mañana, y como era un día de calor del bueno, de esos en los que no se puede ni respirar, la playa estaba a rebosar.
Llegaron los tres aeroplanos y, entre los disparos de la antiaérea, descargaron al buen tuntún dos docenas de bombas en el puerto.
Uno de los tres aeroplanos, mientras se volvía a mar abierto, de donde había venido, lanzó una bomba que fue a dar en el chalé que había alquilado el federal.
No mató a nadie, porque los Mazzacan, aquel día, se habían ido a Montelusa, y la bomba ni siquiera destruyó la casa. La bomba se llevó por delante solo la fachada, como si las habitaciones fueran de repente iguales idénticas a decorados del teatro. En la planta baja, el decorado del recibidor, de la cocina y del comedor; en el primer piso, el decorado de los dormitorios; en el segundo, el decorado del despacho del federal, de la habitación de los huéspedes y otra habitación cuya función los bañistas, que pasado el miedo corrieron a ver lo ocurrido, no acertaron a adivinar a primera vista.
La habitación recordaba un poco la tienda de ultramarinos que don Savatori Sghembri tenía en Vigàta antes de la guerra, cuando no faltaba de nada.
Docenas y docenas de salchichones, jamones y mortadelas colgaban del techo y aquello parecía un bosque. En una alacena de madera había amontonados quesos, en otra estantería, en cambio, había kilos y kilos de pasta de todas clases y maneras en paquetes de color azul y amarillo: espaguetis, canelones, fideos de los gordos y de los de cabello de ángel; además, sacos de harina, de habas, de arroz.
La gente se quedó de piedra, y no dejaba de mirar. No daba crédito a lo que veía. Luego, alguien gritó:
—¡Cosas de comer son!
Turiddru Nicotra, un veinteañero que no había podido alistarse porque tuerto era, escaló de pronto la montaña de escombros que llevaba al primer piso y desde allí arengó a los bañistas.
—¡El grandísimo cornudo del federal! ¡Mirad cuánto recado se tenía guardado! ¡Y criticaba a los acumuladores, él, que era el mayor de todos! ¡A nuestros ojos comía pan y cebolla y luego, en casa, se llenaba la panza!
No se supo bien cómo, pero, acabado de hablar, trepó como un mono hasta el segundo piso derecho hasta la habitación llena de recado y empezó a lanzar a los bañistas que miraban mortadelas, quesos, pasta y harina hasta que la habitación quedó completamente vacía.
Por la tarde, unas doscientas personas se reunieron en la plaza y se pusieron a gritar contra el fascismo y contra Mussolini. La policía y los camisas negras creyeron que era mejor no dejarse ver.
Una noche, le pegaron fuego a la sede del partido fascista de Vigàta.
Al día siguiente se supo que el federal Mazzacan había sido reclamado en Roma; no se volvió a saber.
El nuevo federal llegó pasados tres meses, pero no tuvo valor para venir a Vigàta.
Eso quiero decir, que el bombardeo fue una catástrofe para el fascismo local.
Cuatro años antes, el 30 de julio de 1938 para ser exactos, hubo otra catástrofe. En un principio se creyó que había sido de las naturales, como un terremoto.
Aunque Vigàta fuera un pueblo que en los mapas aparecía en las zonas de riesgo sísmico, los terremotos que se recordaban desde tiempos inmemoriales se podían contar con los dedos de una mano; además, habían sido pequeños.
El último fue el de 1861, recién desembarcado del vapor que lo trajo de Palermo el primer prefecto tras la unidad de Italia, Falconcini. La sacudida provocó una desbandada en el comité de recepción: banda municipal, escuadrón armado, autoridades y simples curiosos, lo que se interpretó como de mal fario.
De hecho, no habían pasado seis meses que Falconcini tuvo que escapar de Sicilia tras haber causado más daños que una guerra perdida.
Como en las ocasiones anteriores, tampoco el terremoto del 38 provocó daños en las casas, nada, no se cayó ni una pared ni se desprendió un alero.
El tintineo de los muebles anunció el fenómeno, y así lo hicieron las puertas que se abrieron solas y las lámparas que se balanceaban. Ah, y una especie de ruido oscuro y amenazador que se oyó a lo lejos.
Y como el primer temblor vino a las tres y veinte de la madrugada, los vigatanos se despertaron de repente y se pusieron a gritar:
—¡El terremoto, el terremoto!
Y aquello fue como si llegara el fin del mundo.
Pero lo que desencadenó el pánico fue que las campanas de la iglesia se pusieron a tocar a muerto. El campanero no estaba, las campanas tocaban a muerto por culpa del corrimiento de tierras. Y la cosa, naturalmente, daba más impresión aún.
Los más ágiles se echaron a la calle tal y como estaban, los hombres en calzón corto, las mujeres en combinación. Y venga todos a correr, y rezaban, se santiguaban, empujaban, se caían y se levantaban, y querían llegar al prado Lanterna, porque allí no había casas.
A la cabeza del pelotón de gente iba, rápido como una liebre, el cura. Iba descalzo, con calzones largos de lana y jersey de cuello alto. Llevaba un crucifijo en la mano y gritaba:
—¡Arrepentíos, arrepentíos! ¡Es la hora del Juicio Final!
A algunos, antes de poder salir de casa, les sucedieron cosas diferentes.
Por ejemplo, Agatina Piccolo, considerada la chavala más hermosa del pueblo, no quiso que la vieran por la calle despeinada, por lo que encendió la estufa de alcohol y puso encima las pinzas para rizarse el pelo.
La madre, ‘Ngilina, a quien el miedo la hacía parecer una enloquecida, cuando cinco minutos después llegó el segundo temblor, cogió a la hija Agatina por el brazo para arrastrarla hasta la puerta, pero la estufa se volcó y el alcohol prendió el camisón de la chavala, quien se lo quitó de inmediato y corrió desnuda junto a su madre por el descansillo.
En aquel instante, se abrió la puerta del piso de enfrente y apareció el contable Arturo Midolo, en calzoncillos. Al contable, que era una treintañero sin compromiso y que suspiraba por Agatina, con quien soñaba noches enteras y a quien imaginaba desnuda entre los brazos, al verla igual idéntica a como se la imaginaba, le dio un síncope subitáneo.
Cayó al suelo como un saco vacío y allí se quedó, pues las dos mujeres no podían acudirlo.
Don Petro Agliotta, el más rico del pueblo, decidió que no podía dejar en casa ni las joyas ni el dinero en efectivo que tenía. Llamó a su mujer, Nunziata, y le dijo que cogiera la maleta en la que tenía intención de meter lo que quería llevarse. Como la maleta estaba encima del armario, Nunziata se agenció una silla y se subió en ella. Pero como en aquel preciso instante llegó la segunda sacudida, se tambaleó y cayó al suelo: se rompió una pierna. Entonces, don Petro, sin acudir en ayuda de su mujer, cogió la maleta, la llenó y salió a la calle. Pero se ve que no había cerrado bien la maleta por eso de las prisas. Así, cuando llegó también él al prado Lanterna, reparó en que había perdido todo el dinero en efectivo que llevaba, eran muchos billetes de mil que se habían escapado por una abertura.
La familia Butticè, en cambio, estaba en vela. Tanto el perito agrario Nicola como la mujer Amalia; fuese el hijo veinteañero Carmelo, fuese la dieciochoañera Maria, estaban en el dormitorio del abuelo Cosimo, de noventa años y gravemente enfermo, tanto que el médico había dicho que no iba a ver la luz del día.
Con el primer temblor de tierra, los Butticè se miraron a los ojos. En silencio, sin dejar de mirarse, convinieron que no era el caso de escapar y abandonar al moribundo.
Con la segunda sacudida, Nicola Butticè dijo en voz baja a la mujer:
—¿Pero es que este vejestorio no va a morirse nunca?
Y entonces se hizo el milagro.
Así, mientras el eco del segundo temblor se alejaba, el noventón se incorporó a medias, puso unos ojos como platos, señaló con el dedo índice a su hijo Nicola y gritó:
—¡Todo, lo he oído todo, grandísimo cornudo! ¡Y ahora te desheredo! ¡Os desheredo a todos!
Entonces, los Butticè se arrodillaron alrededor de la cama y sostuvieron que el viejo había oído mal, que iban a estarse con él, aunque se cayera la casa.
Pero el abuelo no atendió a razones.
—¡Fuera de mi casa!
Y así, con el tercer temblor, los Butticè echaron a correr hacia el prado Lanterna.
II
El terremoto fue una cosa larga y sacudió la tierra diez veces a intervalos de cinco minutos exactos, que parecía que el terremoto llevara reloj. Se cebó principalmente con el viejo Palazzo Fulconis, que seguía llamándose así a pesar de que los Fulconis, en tiempos grandes propietarios de minas, se habían arruinado, trasladado a Palermo hacía tiempo y vendido el palacio a don Alessio Ginex, que comerciaba a gran escala con garbanzos y habas, pero que se había hecho rico gracias a la herencia que le dejó su hermano, muerto a tiros en Chicago en un enfrentamiento con una banda de gánsteres rivales cuando en Estados Unidos estaba prohibido vender whisky.
Hay que aclarar enseguida, en honor a la verdad, que el terremoto no dañó el edificio, que quedó intacto, sino a las familias que lo habitaban.
Cuando el palacio era de los Fulconis, vivían en él solo el propietario y la servidumbre. Luego, don Alessio, convertido en propietario, hizo muchas obras y una escalera interior, con lo que cada uno de los cuatro pisos se convirtió en un apartamento alquilable.
En el momento del terremoto, en la planta baja estaba don Alessio Ginex con la familia; en el primer piso, los Giallombardo; en el segundo, los Cottone; en el tercero, los Pignataro y en el cuarto, los Sorrentino.
Era toda gente con posibles, y se podían permitir el lujo de pagar un alquiler alto.
El sesentón Alessio Ginex vivía con la mujer Rosalia y las tres hijas: la treintañera Rosetta, Filippa, que tenía veintiocho años, y Giacomina, que tenía veinticinco. Ninguna de estas tres había estado prometida ni se había casado, no porque no tuvieran sus gracias, pues eras más que hermosas, sino porque don Alessio había espantado siempre a los pretendientes, celoso como era siempre de las hijas, más que de la esposa.
La familia Giallombardo la componían el setentón Michele, la mujer Assunta, el hijo Orazio, la esposa de este, Lucina, y la hija de ambos, la veinteañera Lisa, de rara belleza, que sus padres ennoviaron con el contable Arturo Attanasio, que vivía a cuatro calles de distancia.
Es inútil ponerse a contar aquí quiénes eran los Cottone, pues la noche del terremoto no estaban en Vigàta, sino en Misilmeri, pueblo en el que la madre de la señora Cottone había muerto el día anterior.
Como tuvieron que salir deprisa y corriendo, la señora Cottone dejó las llaves del piso a la señora Pignataro, que vivía en el de arriba, para que abriese la puerta a la señora que venía a limpiar.
La familia Pignataro la formaban el contable Oreste, la esposa de este, Catena, el hijo Paolo y la hija Matilde, de veinticinco y veinte años. Paolo tenía novia predestinada desde que tenía cuatro años, una prima rica que se llamaba Saveria y vivía en Montelusa; rica, sí, pero pequeña, bigotuda y con las piernas como los arcos del puente.
Los Sorrentino eran: el paterfamilias Agazio, la mujer Teresa y cuatro parejas de gemelos, la mayor de las cuales tenía doce años.
Así pues, si hacemos caso de lo que dicen los números, la noche de terremoto había cinco personas en la planta baja, cinco en el primer piso, nadie en el segundo, cuatro en el tercero y diez en el cuarto.
Total, veinticuatro personas (si las matemáticas no son opinables) entre hombres y mujeres, viejos, jóvenes y niños.
En cambio, como se supo después, en el momento del primer temblor de tierra, en la planta baja había nueve personas, cuatro en el primero, dos en el segundo (donde no debería haber nadie), tres en el tercero y nueve en el cuarto.
En total, veintiséis personas.
Pero para entender por qué los números no cuadraban es necesario volver unos pasos atrás.
Empecemos por la planta baja.
De lo celoso que era don Alessio de las hijas hablaba todo el pueblo, y todo el pueblo se mofaba.
No las dejaba salir nunca de casa solas. Nada que hacer si no iban en compañía del padre o de la madre y, cuando iban de paseo, bajo ningún concepto debían levantar la vista del empedrado de la acera. No responder nunca a los piropos de los hombres, jamás sonreír, nunca pararse a hablar con una amiga. Tenían prohibido asomarse al balcón. Las persianas de los tres dormitorios debían estar abiertas solo unos centímetros, de manera que las chavalas no pudieran dejarse ver: el límite de las persianas lo marcó don Alessio, metro en mano, con yeso en la repisa de la ventana.
No se aceptaban proveedores hombres. Don Alessio desconfiaba hasta de los curas, y como descubrió por casualidad que la hija Rosetta se confesó una vez con el cuarentón padre Cannata en lugar de con el ochentón padre Incardona, que además era sordo como una tapia y mandaba siempre la misma penitencia, fuera para purgar un homicidio o el robo de una naranja, armó la de Dios es Cristo.
—¡Pero si el padre Cannata es un santo varón! —intentó protestar doña Rosalia.
—¡Pero no deja de ser un varón! —rebatió con fuerza don Alessio.
—Y el padre Incardona, ¿no es también un hombre?
—Cierto es, pero el cuarentón todavía funciona y el otro no —fue la respuesta.
Por supuesto, las tres hermanas estaban convencidas de que tarde o temprano iban a encontrar marido, quizá cuando fueran viejas, gracias a las grandes riquezas que iban a heredar a la muerte del padre. Pero don Alessio gozaba de una salud de hierro: ni un solo día en cama, jamás décimas de fiebre, y (en el mientras) las tres pobres hijas pasaban los años y perdían lo mejor de la juventud.
De hecho, en aquella casa, al menos hasta dos años antes del terremoto, no se oyó jamás el canto de una joven, ni siquiera el eco de unas risas.
Luego, en cambio, una mañana, Giacomina se puso a cantar mientras hacía la cama. Tras ella, cantaron Filippa y Rosetta.
Cantaban en voz baja, naturalmente, para que no las oyeran desde la calle, pero cantaban. Y las viejas paredes del palacio parecían librarse poco a poco del moho, de las grietas, de las marcas que deja el tiempo.
Don Alessio ni se dio cuenta, pero la señora Rosalia, la madre, sí. Y agradeció a Dios nuestro Señor la felicidad recién llegada a las hijas, sin llegar a preguntarse lo que podía haber pasado y en qué consistía, para ellas, la felicidad.
Sucedió que, en el mes de agosto, dos años antes del terremoto, todo el Palazzo Fulconis, del tejado a las paredes maestras, hubo de ser reparado como consecuencia de los destrozos que provocó una tormenta de verano que aprovechó que desde hacía más de veinte años don Alessio, que era rácano a modo, no había gastado un céntimo en mantenimiento.
Fue llamada para la ocasión una brigada de albañiles compuesta por tres treintañeros, Arelio, Giugiù y Sasà, y por un maestro de obras anciano, Sabatino.
Naturalmente, empezaron a reparar la casa por el tejado, que había quedado parcialmente destejado. Para ello, levantaron un andamio de madera que iba desde la acera hasta más arriba del cuarto piso.
El primer día de trabajo, Sabatino, Arelio y Giugiù subieron al tejado, mientras Sasà se quedó en la calle para vaciar los canastos con las tejas rotas que mandaban los de arriba y para devolverlos cargados con tejas nuevas.
Y como hacía un calor de agosto, que ni los perros iban por las calles y se estaban a la sombra con la lengua fuera, Sasà se puso a trabajar a pecho descubierto.
Era un joven más que bien hecho, como eran también Giugiù y Arelio, y los tres estaban solteros.
Él no sabía que estaba a pocos metros de la ventana del dormitorio de Rosetta Ginex, pues la persiana estaba abierta, sí, pero demasiado poco, y no dejaba ver lo que había dentro.
En cambio, Rosetta podía mirar afuera sin ser vista. De hecho, miraba y miraba, y se recreaba con la vista de carne joven sin quitarle los ojos de encima a aquel buen mozo rubio, fuerte, macho desde el pelo hasta la punta de los pies, y sobre el que las gotas de sudor que le resbalaban por el pecho y los brazos brillaban como piedras preciosas.
Iba en combinación Rosetta, y mirando sudaba, y sudando le crecía el calor interior y aumentaba el calor en la habitación, tanto que, llegado un momento, se quitó la combinación y se quedó en sostenes y bragas, y de repente se sintió desfallecer, empezaron a dar vueltas y vueltas las paredes, le flojearon las piernas y para no caerse se agarró a la persiana con ambas manos, pero equivocó el agarre y abrió la ventana a la vez que caía de rodillas.
Sasà, atraído por el ruido que venía de una ventana que se abría de golpe, miró y tuvo tiempo de ver una hermosa joven en sostén que desparecía un segundo después.
Justamente, como pensó que la moza se encontraba mal, de un salto se coló en la habitación por la ventana.
Rosetta lo vio primero un poco confusamente, luego, apenas lo calibró bien, se le agarró a los pantalones para ponerse en pie y luego, que ya no entendía nada embriagada como estaba por el sudor del chaval, lo abrazó abrazosamente.
Se besaron.
Se separaron, y se miraron a los ojos.
Volvieron a besarse.
—¡Sasà! —llamó Sabatino desde el tejado.
—Esta noche vengo y llamo a tu ventana —dijo Sasà mientras saltaba la ventana de nuevo.
Aquella noche, Rosetta abrió la ventana.
Consiguió mantener el secreto a duras penas un par de noches; luego, lo confesó a las hermanas.
Pasados tres días, cambió el turno de trabajo y le tocó a Giugiù quedarse en la acera. Y como ya habían reparado una parte del tejado, el canasto lo bajaban un poco más allá, en un allá que correspondía exactamente con la ventana del dormitorio de Filippa.
Pero resulta que Giugiù tenía un carácter diferente al de Sasà. Morenazo, fogoso, no se dedicó a perder el tiempo.
Ese mismo día se acercó a la persiana medio bajada y dijo:
—Sé que estás ahí. Siento tu aliento.
Y volvió al trabajo del canasto. Se acercó después de cinco minutos.
—¿Me enseñas la mano?
Esperó un instante y al poco apareció, cautelosa, la blanca mano de Filippa.
Giugiù la cogió, la besó y se la pasó entre el vello del pecho, bañándola en sudor. Luego, la volvió a besar, la dejó y fue al trabajo. Volvió a los diez minutos.
—¿Me vuelves a prestar tu hermosa mano?
Esta vez, la mano salió lanzada. Giugiù la cogió y se la llevó algo más debajo de la panza. Al primer contacto, la mano tembló, pero no huyó.
Esa noche, Giugiù llamó a la ventana de Filippa.
Dos noches después, Sasà y Giugiù entraron juntos en la habitación de Rosetta.
—¿Qué novedad es esta? —preguntó la joven sorprendida.
—Ve a buscar a tu hermana Filippa —dijeron casi a coro los chavales.
Llegada Filippa, los albañiles dijeron que lo que hacían no estaba bien.
—Pero si no tenéis que dar razón ni explicación a nadie… —dijo Filippa.
—Cierto es —dijo Sasà—, a nadie debemos dar razón, pero no nos parece justo que nuestro compañero Arelio y vuestra hermana Giacomina deban quedarse con las ganas.
Las dos hermanas se miraron.
—Veamos qué opina ella —propuso Rosetta.
Cuando oyó cuál era el problema, Giacomina se ruborizó, pero hacía tiempo que suspiraba por no tener que pasar las noches sola, y preguntó:
—¿Y si me opongo?
—Si te opones —dijo Rosetta—, Gegè y Sasà no creen justo seguir adelante.
—Entonces, ¡me sacrificaré por vosotras, hermanitas mías! —exclamó Giacomina.
Sasà se acercó a la ventana y dijo en voz baja:
—Arè, ven, todo arreglado.
Y así se explica que…
III
Sí, lo sé, si sumamos a Giugiù, Arelio y Sasà, las personas presentes en la planta baja son ocho, y no nueve, como se ha escrito.
Por eso no os salen las cuentas. ¿Un error de cálculo? No, ningún error de cálculo.
Pero es mejor que la historia de cómo y por qué esta novena persona acabó por estar en el piso de la planta baja se cuente después de contar la historia de quienes legítimamente lo habitaban.
Pasemos al primer piso, en el que vivían los Giallombardo.
Lo había alquilado el setentón Michele, que fue también él un gran comerciante internacional, pero de azufre. Cuando se retiró de los negocios porque sufría del corazón, fue a vivir allí con la mujer, Assunta.
Tenían un único hijo, Orazio, que apenas casado con Luicina Di Giovanni, desde el primer día se fue a vivir a casa de los suegros. Y con estos vivió la pareja incluso después de nacer la hija Lisa.
Pero cuando Lisa cumplió quince años, el día que celebraban la fiesta, Attilio Di Giovanni, el suegro de Orazio, de repente y tras años y años que se retenía, se soltó e hizo que la fiesta acabara a hostias.
La razón fue que Orazio, a quien encargó Attilio jugar al trío de la lotería, no solo se olvidó de hacer la apuesta, sino que perdió el dinero del suegro a las cartas.
Y lo peor era que salieron los números del trío que había apuntado Attilio. Hacía quince años que Attilio y su mujer ’Ndondò, por amor a la hija Luicina, soportaban las fechorías del yerno: el dinero que robaba del cajón del despacho de Attilio para pagar las deudas de juego; el que se hiciera despedir de todos los trabajos que le encontraban apenas pasado el primer mes, bien porque se ausentaba demasiado, bien porque se lo encontraban dormido sobre la mesa; el hecho de que se comportara a sus anchas en casa como si fuera el amo y señor; el que contestara de malas maneras; las tristezas de la pobre Luicina, que se pasaba días enteros venga a llorar en su habitación. Junto todo, salió a la luz y explotó.
—¡Ladrón de pan a traición! ¡Sinvergüenza! ¡Hace dieciséis años que me chupas la sangre! —empezó a gritar Attilio dando un puñetazo a la torta, que le llenó la cara de salpicaduras de requesón.
Orazio se le rio a la cara. Perdida la luz del entendimiento, Attilio le dio un bofetón con la mano sucia de requesón. Orazio estaba a punto de responder, pero se entrometió Michele Giallombardo.
—No toques a mi hijo.
—Pues idos a la mierda tú y tu hijo —se enrabietó Attilio.
Lisa se desmayó. Luicina, amerada en llanto, se la llevó al dormitorio acompañada de Assunta, también ella deshecha en lágrimas.
Pero Michele Giallombardo quería explicaciones.
—Vos no podéis hablar así de mi hijo.
—Ah, ¿no? Vuestro hijo es un delincuente, alguien capaz de robarme la cartera mientras duermo.
—¡Ya basta! —dijo imperativo Michele—, desde esta noche, mi hijo, su mujer y mi nieta Lisa se vienen a vivir conmigo.
Y así fue como Orazio, Luicina y Lisa acabaron en el piso que los Giallombardo tenían en el Palazzo Fulconis.
Pero Orazio, en lugar de sentar la cabeza, empeoró día tras día.
Ahora no hacía sino jugar a las cartas de la mañana a la noche, y perdía lo suyo.
El dinero se lo procuraba con préstamos el contable Arturo Attanasio, que le pedía intereses de logrero.
Una noche, el contable Attanasio, que era un cuarentón seco como un palo y blanco como la muerte, cuando Orazio fue a pedirle más dinero, respondió que no y, además, le exigió las deudas atrasadas pagaderas en veinticuatro horas.
¡Nada más y nada menos que quince mil liras!
Casi un año y medio de sueldo de un empleado de calidad.
Orazio se arrodilló, rogó, suplicó, lloró, pero el contable no se conmovió.
—Veinticuatro horas.
Pero, aunque le hubiera dado cien, jamás de los jamases hubiera podido Orazio encontrar tanto dinero.
Cuando Orazio se vio reducido a una masa de carne trémula y amerada en lágrimas y murmuró que no le quedaba más que atarse un pedrusco al cuello y tirarse al mar, entonces dijo despacio y calmado el contable:
—Una solución se podría encontrar.
—¿Y cuál sería? —preguntó Orazio agarrándose a las palabras como un náufrago se abraza a una madera.
Y el contable se la encontró.
Y le dijo al instante que, si la cuestión llegaba a puerto, no solo iba a quedar cancelada la deuda, sino que Orazio iba a verse con quince mil liras más, y que las podría perder todas en las timbas.
Orazio tardó tres meses en convencer a la hija Lisa para que se comprometiera con el contable Arturo Attanasio.
Y Lisa hizo el mayor sacrificio de su vida por amor al padre. Como era una chavala despierta, comprendió cuál era la situación.
Pero la joven, cuando por la noche se acostaba en la cama, lloraba desesperada, pues estaba enamorada completamente de un joven que se encontraba en la misma situación, y que correspondía a Lisa.
Para decir quién era el joven hay que saltarse un piso, el segundo, en el que vivían los Cottone, y llegar hasta el tercero, en el que habitaba la familia Pignataro, compuesta por cuatro personas: padre, madre, hijo e hija.
El hijo, el veinticincoañero Paolo, se prometió con la prima Saveria Indelicato, se podría decir, desde la cuna, era un pacto tácito entre las dos familias, más aún si sabemos que los Pignataro no nadaban en la abundancia y los Indelicato, que tenían dinero a espuertas, sabían bien que la hija estaba tan mal combinada que ni aunque la vistieran de oro iba a encontrar a nadie que se casara con ella.
Paolo, que era un buen chico, obediente, se resignó a casarse con Saveria, pero un día se cruzó por la escalera con Lisa, que acababa de mudarse con la familia al Palazzo Fulconis.
Paolo y Lisa se enamoraron nada más verse. Pero era un amor imposible, sin esperanza, porque Paolo estaba prometido y, de allí a nada, Lisa iba a estar en la misma situación.
Los dos zagales no podían hacer más que comerse con los ojos, intercambiar billetes amorosos, sonreírse, rozarse las manos, darse algún beso furtivamente.
Cuando Lisa se detuvo un instante en el descansillo y comunicó a Paolo que se había prometido al contable Attanasio, el chaval sintió tal dolor que se echó a llorar en silencio.
Y cuando Lisa, asomada a la terraza con la excusa de tender la ropa, le dijo que el matrimonio con el contable había sido fijado para antes de ocho meses, a Paolo casi le da un síncope.
Como no había nadie en los alrededores, Lisa lo abrazó, lo besó y le susurró, con algo de vergüenza:
—¡Cuánto quisiera yo que fueras tú el primero en coger el trébol!
A pesar de estar medio atontado por la triste noticia, Paolo cogió al vuelo la metáfora.
Pero ir a coger el trébol no era cosa fácil: se necesitaba un lugar tranquilo y apartado, algo de tiempo, estar seguro de no sufrir injerencias de extraños…
Y, sobre todo, era necesaria la atmósfera apropiada, pues el trébol es cosa delicada y es capaz de no dejarse coger, si la atmósfera no es apropiada, ni aunque se presenten los ángeles del cielo.
—¿Qué podemos hacer?
—Ya verás cómo el Padre Eterno nos echa una mano.
Y así fue, Dios nuestro Señor, siempre misericordioso, ayudó a los dos jóvenes enamorados haciendo que palmara de repente la madre de la señora Cottone en Misilmeri. En consecuencia, la señora Cottone dejó las llaves del piso a la señora Pignataro.
Cuando se las entregó, Paolo estaba allí por caso. Su madre colgó el mazo en un clavo que había cerca de la puerta de entrada.
Aquella mañana, Paolo consiguió advertir a Lisa de la ocasión especial y única que se les presentaba.
Por eso, a la una de la madrugada, cuando todos en el edificio disfrutaban del primer sueño, Lisa se levantó en camisón, abrió sin hacer ruido la puerta de casa, subió al piso de arriba, encontró la puerta de los Cottone entornada, la empujó, entró, estaba oscuro negro, cerró y se vio entre los brazos de Paolo, que la cogió en volandas y se la llevó al dormitorio de los Cottone, iluminado (es una forma de hablar) con una única y romántica vela.
Media hora más tarde, el trébol ya estaba cogido, pero los dos jóvenes seguían abrazados abrazadísimos, sabiendo que les esperaban otros y desconocidos problemas.
En llegando a este punto, está claro por qué faltan dos personas, una en el primer piso y otra en el tercero y hay dos en el segundo piso, que tendría que estar vacío.
Y llegamos al cuarto y último, en donde, con el primer temblor de tierra, había nueve personas en lugar de las diez que se esperaba que hubiera.
Así, al estar compuesta la familia por el cuarentón Agazio, la mujer de este, Teresa, y por cuatro parejas de gemelos de, respectivamente, doce, diez, ocho y seis años, está claro que solo podían faltar Agazio o Teresa.
Faltaba Agazio.
Agazio se levantó cautelosamente de la cama para no despertar a Teresa y fue a la cocina para beberse unos vasos de vino que le dieran el valor que necesitaba para hacer lo que, desgraciadamente, tenía que hacer.
Hacía tiempo que lo perseguía la mala suerte.