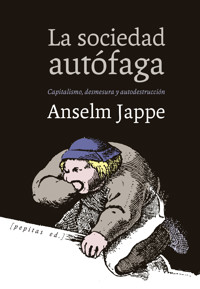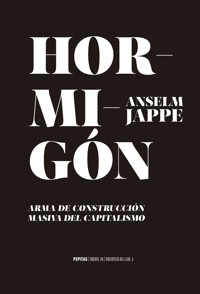
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pepitas ed.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
El hormigón encarna la lógica capitalista. Es el lado concreto de la abstracción mercantil. Como ella, anula todas las diferencias y es más o menos siempre lo mismo. Producido de forma industrial y en cantidades astronómicas, con consecuencias ecológicas y sanitarias desastrosas, ha extendido su dominio por el mundo entero, asesinando las arquitecturas tradicionales y homogeneizando todos los lugares con su presencia. Monotonía del material, monotonía de las construcciones que se edifican en serie conforme a algunos modelos básicos de duración muy limitada, tal como establece el reinado de la obsolescencia programada. Al transformar definitivamente la edificación en mercancía, este material contribuye a crear un mundo en el que ya no nos encontramos a nosotros mismos. Por eso había que rastrear su historia; recordar los designios de sus numerosos paladines —de todas las tendencias ideológicas— y las reservas de sus pocos detractores; denunciar las catástrofes que provoca en tantos ámbitos; poner de manifiesto el papel que ha desempeñado en la pérdida de ciertas destrezas y en el declive de la artesanía; y en último término, demostrar cómo dicho material se inscribe en la lógica del valor y del trabajo abstracto. Esta implacable crítica del hormigón, ilustrada con abundantes ejemplos, es también —y quizá sobre todo— la crítica de la arquitectura moderna y del urbanismo contemporáneo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hormigón
Título original:
Béton
Arme de constructionmassive du capitalisme
(2020)
Pepitas de calabaza s. l.
Apartado de correos n.0 40
26080 Logroño (La Rioja, Spain)
www.pepitas.net
© Anselm Jappe
© De la presente edición, Pepitas ed.
Grafismo: Julián Lacalle
ISBN: 978-84-18998-78-2
Producción del ePub: booqlab
Primera edición, octubre de 2021
ANSELM JAPPE
Hormigón
Arma de construcción masivadel capitalismo
Traducción del francés deDIEGO LUIS SANROMÁN
PRÓLOGO
EL PRINCIPAL DESENCADENANTE DE este ensayo fue el hundimiento del viaducto Morandi en Génova en agosto de 2018. Pronto me convencí de que la causa del derrumbe, que muchos juzgaban «incomprensible», residía en el hecho de que el puente estaba construido con hormigón armado, un material con una vida útil muy limitada. Representaba, pues, un caso de manual de esa obsolescencia programada tan vital para el capitalismo. No obstante, al documentarme sobre los estragos del hormigón armado, descubrí que ya se habían formulado importantes reproches en su contra, aunque su difusión había sido más bien restringida. Me parecía oportuno, en consecuencia, resumir dichas críticas, muy a menudo perdidas en consideraciones puramente técnicas.
Mencionar el hormigón significa hablar inevitablemente de la arquitectura moderna —la del siglo XX— y de sus protagonistas, pero también del funcionalismo y del urbanismo, y finalmente de la ciudad contemporánea. Sin embargo, una cierta cantidad de discursos versan también sobre las arquitecturas tradicionales y sus contextos sociales. En resumen, que a partir de un acontecimiento particular se abre un vasto campo para la reflexión (al menos, para la mía) a poco que uno se incline a ver las múltiples conexiones entre las cosas en lugar de las divisiones de los distintos ámbitos del saber. No soy en modo alguno un «experto» en materia de arquitectura. Lo que aquí ofrezco a los posibles lectores son consideraciones dispersas en torno a dichos temas, fruto de reflexiones, lecturas y conversaciones, a veces recientes, pero que también se remontan a varias décadas atrás. Estas páginas no pretenden, pues, ser sistemáticas ni agotar la cuestión. Solo espero que el lector cobre conciencia de que todas estas consideraciones remiten siempre al tema de partida: la nocividad del hormigón armado.
He podido trasladar a esta obra, casi sin modificaciones, algunas líneas que había escrito —para mi propio uso— hace casi treinta años. En este campo, como en otros, el tiempo me ha serenado bastante poco: la arquitectura del siglo XX sigue provocando en mí el mismo rechazo que en la adolescencia. Lo expreso de forma muy poco objetiva o equilibrada, y además sin contar con un título u otras formas reconocidas de competencia ad hoc, basándome simplemente en mis gustos subjetivos y espontáneos. He llevado a cabo breves incursiones en diferentes disciplinas como la historia, la historia de la arquitectura, la historia del arte, la literatura o la filosofía, extrayendo en cada caso aquello que servía a mi propósito. Espero que esta reflexión general le resulte mínimamente convincente al benévolo lector, a sabiendas de que los especialistas de los ámbitos en cuestión encontrarán en ella mucho a lo que replicar.
Pero no soy el único que ha analizado esta temática. Para respaldar mis argumentos he leído a diversos autores que no conocía o que no conocía bien. Uno de ellos supuso un verdadero hallazgo para mí: Bernard Rudofsky y sus observaciones sobre las arquitecturas tradicionales. Es el autor al que me siento más cercano a este respecto.
En lo que atañe a la literatura existente, y casi infinita, que trata sobre la arquitectura, el hábitat, el urbanismo y la ciudad, este breve estudio pretende ser original en tres aspectos: pone el acento en la cuestión de los materiales, recurre a la llamada arquitectura «vernácula» para juzgar las construcciones modernas y pone de manifiesto el isomorfismo entre el hormigón y la lógica del valor mercantil.
INTRODUCCIÓN
UN PUENTE SE DERRUMBA
EL 15 DE AGOSTO, día de la Asunción de la Virgen María según la Iglesia católica, recibe en Italia el nombre de Ferragosto. Tradicionalmente se considera el punto culminante del verano. Incluso quienes no se toman vacaciones en un mes de agosto generalmente tórrido se conceden un descanso durante ese día festivo: van a la playa, al campo o se reúnen con sus familiares. Lo que es tanto como decir que hay mucha circulación en todas las carreteras del país. El nivel de tráfico es también muy elevado en los días que preceden y que siguen al Ferragosto, sobre todo si hay un «puente» de fin de semana. Se podría pensar, pues, que fue una crueldad que el destino decidiese golpear el puente aquel 14 de agosto.
El norte de Italia tiene una de las redes de autopistas más densas del mundo, construidas en su mayor parte en la década de los sesenta. El terreno, a menudo accidentado, ha precisado de grandes obras de ingeniería civil en particular en la costa ligur, donde la autopista no es más que una interminable sucesión de túneles y puentes. Pocas cosas han contribuido tanto a difundir la idea de que Italia había dejado de ser en pocos años una nación agrícola y «atrasada» para convertirse en un país «moderno»: eran sobre todo las autopistas las que materializaban el «milagro económico italiano».
Entre las «obras maestras de la ingeniería», uno de los puestos de honor le correspondía al viadotto Polcevera en Génova. Construido en 1967, el viaducto atravesaba buena parte de la ciudad, de sus líneas ferroviarias y de sus zonas edificadas, permitiendo comunicar el conjunto con el puerto moderno, que estaba relativamente aislado en los relieves circundantes. Su ingeniero jefe, Riccardo Morandi (1902-1989), había desarrollado técnicas consideradas entonces como muy innovadoras, que posteriormente se aplicaron con frecuencia en otras construcciones.
Se trataba del primer puente «atirantado» italiano, es decir, constituido por un tablero suspendido de cables recubiertos por tubos de «hormigón pretensado» y enganchados a pilones (ver capítulo siguiente). El conjunto medía más de un kilómetro y el tramo principal tenía una longitud de doscientos ocho metros, es decir, el segundo más largo del mundo en aquella época. El viaducto despertaba además la admiración por su ligereza y su elegancia o, dicho de otro modo, por su design, tan importante para la marca made in Italy. El país tenía más de un motivo para estar orgulloso de él, y no es sorprendente que rápidamente fuera bautizado como «ponte Morandi» en el lenguaje popular.
De nuevo se podría pensar que fue una crueldad que el destino decidiese golpear precisamente ese puente.
El 14 de agosto de 2018, a las 11:36, mientras una tormenta se abatía sobre Génova, un tramo de la parte central se hundió bruscamente. Cuarenta y tres personas perdieron la vida, principalmente conductores que circulaban por el viaducto, pero también obreros que estaban trabajando debajo. Desde luego, no se trataba de la mayor catástrofe técnica que había azotado a Italia en las últimas décadas, pero esta vez el impacto sobre la «opinión pública» fue particularmente duro. Las imágenes de un camión que había logrado detenerse en seco al borde del abismo y que había permanecido así durante días, al igual que la historia de un hombre que había estado colgando en el vacío durante horas a la espera de que llegaran a rescatarlo, atormentarían durante mucho tiempo a la imaginación colectiva. El desastre se había producido en plena ciudad de Génova y había modificado su silueta; además, centenares de personas se vieron obligadas a abandonar sus viviendas.
Naturalmente, esto suscitó de inmediato algunas preguntas angustiosas: ¿Cómo se había producido la catástrofe? ¿Podría darse un derrumbamiento similar en algún otro lugar? ¿Y qué hacer para evitarlo?
La veda contra los defectos de concepción del proyecto se abría ineluctablemente, sobre todo —al tratarse de un tema altamente especializado— por parte de los «expertos». Es cierto que otra célebre obra de Morandi, el puente del General Rafael Urdaneta en Venezuela, se había derrumbado parcialmente en 1964, pocos años después de su construcción. Ahora bien, el incidente había sido consecuencia del choque de un petrolero que lo había golpeado. «Mala suerte», podría decirse, pero no «error profesional». Otro puente construido por Morandi en Agrigento, Sicilia, lleva cerrado desde 2015 debido a fallos estructurales, y muchos otros puentes suyos también han tenido problemas. Sin embargo, no se ha descubierto ningún error de cálculo, lo que parece sugerir que las obras por él concebidas no son peores que otras.
Las tentativas para identificar las causas de un desastre tan espectacular se centraron, pues, en las «innovadoras» soluciones del ingeniero, aquellas mismas que le habían granjeado su renombre, a fin de saber si no habrían generado nuevos problemas que solo un mantenimiento riguroso habría podido evitar, y que se echaba manifiestamente en falta. La atención de los expertos se dirigió hacia los cables de acero —los obenques o tirantes— insertados en los tubos de «hormigón pretensado». Según Morandi, estos debían impedir la corrosión de los cables, el principal peligro que amenaza a este tipo de construcción, pero en realidad hacían muy difícil el control de la corrosión efectiva de los cables, pues los habían vuelto invisibles y prácticamente inaccesibles. Según otros expertos, el puente no se comportaba «como estaba previsto», en especial en lo que atañía a su tablero de «hormigón pretensado», que empezaba a ondularse bajo determinadas condiciones. Apenas doce años después de su puesta en funcionamiento, el propio Morandi se vio obligado a admitir su envejecimiento prematuro, que él atribuía al aire salado del mar y a los vapores emitidos por las acerías cercanas,1 dos factores que sin embargo ya estaban presentes en el momento de la construcción. Tampoco se había previsto el fuerte aumento de la circulación y esto agravaba la situación: la ondulación de los materiales superaba todo lo que se había imaginado. Los trabajos de mantenimiento permanentes resultaban tan onerosos que incluso se llegó a mencionar la demolición del puente, pues se afirmaba que los costes resultantes excederían a la larga los de una nueva construcción.2 En 2006, el arquitecto estrella español Santiago Calatrava Valls propuso sustituirlo por una estructura de acero. En resumen, el puente Morandi era objeto de vivas inquietudes desde hacía tiempo y tras su hundimiento algunos hablaron con mayor o menor satisfacción de una «tragedia anunciada».3
El mantenimiento insuficiente —de una obra ya problemática— se hallaba así en el centro de las polémicas. ¿Quién habría debido encargarse de ello? Desde 1999, fecha en la que se privatizaron las autopistas en Italia, la gestión del puente incumbía a la sociedad Autostrade per l’Italia. Los recortes en el nivel de mantenimiento se señalaron a menudo como consecuencia de dicha privatización y, si se tiene en cuenta que el principal accionista de Autostrade per l’Italia es el grupo Benetton, más conocido por sus jerséis y sus calcetines, parecía claro a quién había que cargar con la responsabilidad. El movimiento populista 5 Estrellas, que acababa de formar un gobierno nacional con la Liga de extrema derecha, se apropió del tema y propuso no solo imponer una cuantiosa multa a la empresa, sino también anular en toda Italia su licencia de explotación de las autopistas. Los representantes de este partido han vuelto a poner regularmente su propuesta sobre la mesa a pesar de las reticencias de otros grandes partidos de izquierdas y de derechas, y de su difícil aplicación en el plano jurídico. La identificación del culpable parecía, por otro lado, quedar confirmada por las investigaciones judiciales en torno a varios casos de manipulación de los informes sobre el estado de otros puentes, unas manipulaciones impuestas a sus empleados por los dirigentes de Autostrade.4 Una parte de la opinión pública italiana se adhería, en consecuencia, a una forma de «anticapitalismo truncado» de tipo populista: una familia de «grandes capitalistas» —los Benetton— amasaba enormes beneficios ahorrando a costa de los honrados ciudadanos. Lo que no era falso, pero sí un poco pobre como explicación.
Otros, por el contrario, imputaban la culpa a la falta generalizada de confianza en el progreso y al rechazo de las (nuevas) tecnologías, y subrayaban que todos los proyectos de construcción de autopistas alternativas alrededor de Génova habían sido bloqueados por resistencias que destacaban tanto los daños ambientales y los prohibitivos costes como los riesgos de corrupción.
A esto, desde luego, vinieron a sumarse las teorías conspirativas. Artículos y vídeos difundidos por internet mostraban que el tramo del puente había sido abatido por una carga de dinamita, probablemente para que alguien pudiera obtener cuantiosos beneficios gracias a su reconstrucción; pero también, lo que es más sorprendente, ¡porque Liguria se hallaba en la frontera entre dos grandes esferas rivales de la francmasonería! El vídeo de las cámaras de vigilancia que filmaron el derrumbe no se hizo público hasta varios meses después del acontecimiento. Era difícil encontrar mejor prueba de que trataban de ocultarnos algún terrible secreto.
¿DE QUIÉN ES LA CULPA?
En realidad, el puente Morandi se derrumbó porque estaba hecho de hormigón armado y ya tenía medio siglo de vida. A no ser que se multipliquen los esfuerzos antieconómicos para garantizar su mantenimiento, una construcción como esta concluye su período de conservación adecuada al cabo de treinta años, luego comienza la fase de decadencia, y con mayor motivo si alcanza la edad de sesenta o setenta años. Por más que sus constructores piensen lo contrario, no está hecha para durar más.
El hormigón armado conoció un auge espectacular, al menos en el mundo occidental, entre los años cincuenta y setenta. ¿Qué porvenir nos permite entrever esto para buena parte de nuestro entorno edificado?
El derrumbe del puente Morandi está considerado una excepción enigmática, o que se trata de explicar con razones de todo punto extraordinarias. Pero ¿y si esto se repitiera en los próximos años? ¿Y si no se tratase más que de una señal premonitoria? ¿De un menetekel, de una advertencia escrita sobre un muro por una mano sobrenatural? ¿Y si millones de viviendas y puentes, de presas y carreteras, de aeropuertos y rascacielos revelasen a un ritmo creciente que están construidos con arena y con armazones metálicos sometidos a la corrosión, como efectivamente ocurre? ¿Y si su alteración consustancial, su vulnerabilidad, su desmoronamiento no fueran solo la cara visible de tales obras, sino también una consecuencia del hundimiento o la descomposición de la sociedad que las ha engendrado?
Sin duda, puede criticarse y condenarse la incapacidad de los ingenieros, la subordinación de la seguridad al beneficio económico, la falta de «cultura de empresa» de los ejecutores (sus diversos acuerdos y chanchullos), la avidez o la miopía de los gestores públicos o privados. También se puede ir más lejos y poner en cuestión la necesidad real de seguir construyendo con hormigón tantas obras como habitualmente se construyen, como los aeropuertos, las autopistas, las presas o las «colmenas», que una parte creciente de la población, al menos en Europa, contempla ahora con desconfianza y que constituyen el objeto de ásperos debates.
Pero ¿se puede criticar el hormigón armado como tal? Considerado como menos nocivo que el amianto o los pesticidas, también parece provocar menos estragos que el automóvil, la televisión o el plástico. Y sin embargo, el periódico liberal The Guardian, que no es precisamente un órgano del anarcoprimitivismo, lo ha calificado como el «material más destructivo de la Tierra».5 El informe que le ha dedicado —muy interesante— se limita, no obstante, a las nocividades mensurables. Llevando el razonamiento más lejos, ¿es posible que el hormigón mantenga vínculos con el capitalismo que no se reduzcan a incrementar los beneficios de algunos, sino que lleguen incluso a hacer de él la perfecta materialización de la lógica del valor mercantil? Este material aparentemente inofensivo, que los ingleses llaman concrete y los portugueses y los hispanohablantes americanos llaman concreto, puede considerarse en efecto como el lado concreto de la abstracción capitalista. Veremos, en este caso, cómo el «sujeto automático» de la valorización del valor tiene un poder mucho más destructivo que todos los malos ingenieros y los ávidos accionistas juntos.
El culto a la ligereza llevaba a creer que se podían levantar edificaciones con muy pocos materiales y haciendo caso omiso de las leyes de la gravedad. Pero esto suponía cerrar los ojos ante una de las consecuencias derivadas: si un solo elemento portante falla, la estructura entera está en peligro. Con un puente de arcos, el riesgo es menor: el derrumbe de una de sus partes no acarrea automáticamente la caída del resto. En este caso como en otros, se presupone como una evidencia que jamás habrá fallos. El puente Morandi constituye así un caso de manual de la hybris que caracteriza, en grado sumo y a todos los niveles, a la civilización capitalista.
Así pues, debemos examinar esta dimensión suplementaria de la crisis global de la sociedad capitalista más allá del hundimiento económico, ecológico, energético y ahora también epidémico: una buena cantidad de construcciones humanas pueden hundirse literalmente y caer hechas pedazos en un período de tiempo muy corto, y dejando tras ellas unas ruinas horribles.
Aparte de la cuestión de saber qué lógica histórica ha hecho posible el hormigón, conviene también preguntarse lo que el hormigón ha hecho posible. La crítica de este material podrá entonces abarcar la de la llamada arquitectura «moderna», así como la del urbanismo contemporáneo, al interesarse no solo por la utilización del espacio, sino también por el conjunto de los materiales empleados. La justificación habitual de que «sin el hormigón, la arquitectura moderna no habría sido posible» debería transformarse en auto de acusación. Evidentemente, es imposible separar las consideraciones sobre el hormigón armado de un discurso más global sobre la arquitectura moderna, es decir, sobre la arquitectura de los siglos XX y XXI. De ahí el interés por arrojar aquí alguna luz sobre la arquitectura moderna en general a pesar de la amplitud del tema. Sin olvidar que el hormigón no es el único factor en cuestión; hay daños terribles imputables a otros materiales como los ladrillos huecos que encontramos sobre todo en las «autoconstrucciones» actuales.
A menudo se ha criticado —baste con recordar los nombres de Henri Lefebvre y David Harvey— la gestión capitalista del espacio y la injusticia social resultante. Por el contrario, la cuestión de los materiales utilizados apenas se ha mencionado. Por eso vamos a centrarnos en ella.
_____________
1 Riccardo Morandi, «The long-term behaviour of viaducts subjected to heavy traffic and situated in an aggressive environment: the viaduct on the Polcevera in Genoa», IABSE Reports of the Working Commissions, 32, p. 170-180, 1979 (http://doi.org/10.5169/seals-25613).
2 Antonio Brencich, «Ponte Morandi, parla l’esperto: “Il fulmine non c’entra niente, il ponte era fragile, andava abbattuto”», Genova Post, 14 de agosto de 2018. Este profesor de ingeniería de la Universidad de Génova ya se había expresado sobre este tema en 2016:
www.teknoring.com/news/ingegneria-strutturale/ponte-morandigenova-analisi-infrastrutturale.
3 «Italie: des défaillances sur la structure du pont Morandi à Gênes avaient été signalées», Le Monde, 15 de agosto de 2018.
4 Ciertos documentos incautados por la policía en la sede social de la empresa indican que ya en 2014, durante una reunión en la que participaba uno de los representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se mencionó el riesgo de derrumbe del puente Morandi. Pero se decidió no hacer nada. La empresa se justifica en la actualidad asegurando que el riesgo «era meramente teórico» (La Repubblica, 21 de noviembre de 2019).
5 Jonathan Watts, «Concrete: the most destructive material on Earth», The Guardian, 25 de febrero de 2019.
CAPÍTULO 1
BREVE HISTORIA DEL HORMIGÓN
EL PROBLEMA SERÍA, PUES, el hormigón. Pero ¿acaso el Panteón de Roma no está también construido con el mismo material? ¿Por qué debería ser peligroso, puesto que se sabe que está compuesto por una mezcla de cales —en consecuencia, de caliza cocida en un horno—, arena y diversos agregados —piedras trituradas y ladrillos machacados—, y de agua? El hormigón, junto con los materiales orgánicos (maderas, pieles, textiles, paja, etc.) y la albañilería con piedra seca, forma parte de los materiales utilizados en las primeras construcciones humanas hace más de diez mil años y, en consecuencia, se revela coextensivo al arte mismo de edificar. No hay que olvidar tampoco los cementos de tierra (adobe, tierra pisada), conocidos desde la noche de los tiempos. ¿Cómo podríamos, en consecuencia, privarnos de él? ¿Y por qué motivos?
Semejante objeción se basa en la habitual confusión entre cemento, hormigón y hormigón armado. El Panteón, edificado hace dos mil años, es de hormigón; el tramo del puente Morandi que se derrumbó, así como la práctica totalidad de las construcciones que hoy llamamos de hormigón, son de hormigón armado, es decir, están hechas con armazones de hierro o de acero. Existe una gran diferencia entre el primero, que tiene una historia milenaria, y el segundo, inventado en el siglo XIX y cuyo uso se generalizó aún más después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Bob Marley deploraba la concrete jungle (jungla de hormigón) en una de sus canciones o cuando los autónomos y okupas alemanes de los años setenta escribían en las paredes «Schade, dass Beton nicht brennt» («Es una pena que el hormigón no arda»), en realidad arremetían contra el reinforced concrete y el Stahlbeton, es decir, contra el hormigón armado.1 Aunque a Bob Marley se le puede perdonar no haber hablado de la reinforced concrete, que en efecto suena bastante mal, todo discurso crítico está obligado a ser preciso en el plano terminológico o corre el riesgo de errar el tiro.
No se trata de preconizar el retorno de la albañilería sin argamasas, que ejemplificarían las cabañas de pastores como las de los Causses, las construcciones megalíticas como los tholos de Micenas, los nuragas de Cerdeña o los palacios de los incas. Nuestras observaciones se refieren a ese material particular que es el hormigón armado, estrechamente vinculado al capitalismo industrial. Hablando técnicamente, por otro lado resultaría imposible construir rascacielos de hormigón no armado y, por extensión, una concrete jungle. Estas precisiones se antojan tanto más necesarias cuanto que el bien documentado dosier que el Guardian consagró al hormigón en febrero de 2019, y en el que nos apoyaremos a menudo en este estudio, no establece, por ejemplo, ninguna distinción clara entre sus diferentes formas. Esto puede entenderse en parte porque se centra sobre todo en sus daños para la salud y el medioambiente, y estos, en efecto, se deben al hormigón como una mezcla de gravilla y arena con una argamasa, antes incluso de la incorporación de los armazones metálicos. Es el empleo masivo del hormigón en forma de hormigón armado el que causa tales perjuicios. Los horrores de la arquitectura de hoy y de las construcciones modernas son la consecuencia de la combinación del hormigón y el acero.
Dicho de otra manera, es indispensable ofrecer aquí unas mínimas explicaciones y aportar algunas precisiones sobre el vocabulario técnico utilizado. El autor de estas líneas es cualquier cosa menos un experto en la materia. Así pues, el lector puede confiar en él: no le abrumará con nociones técnicas ni presupondrá conocimiento alguno en este ámbito. Tan solo intentará resumir lo poco que él mismo ha comprendido sobre el tema.
PIEDRAS Y ARENA
Siempre se han utilizado diferentes argamasas para ligar de manera estable los elementos de construcción, esencialmente agregados de minerales o de tierras cocidas. Cuando se trata de pedacitos de piedra, de tierras cocidas trituradas y de arena combinados con una argamasa llamada «hidráulica», la mezcla forma una pasta y se solidifica rápidamente: este fenómeno de «fraguado» puede producirse también bajo el agua, de ahí el calificativo de «hidráulico». A continuación, la pasta se deposita en un molde de madera o de metal (encofrado) o bien se vierte en una tierra que hace la función de molde.
Fue en Oriente Próximo, a partir del final del Neolítico, donde se empezaron a utilizar hormigones en sentido amplio. En principio, a base de tierra más o menos arcillosa; después, a base de cales. La producción de cales a base de caliza, que es uno de los tipos de roca más comunes en el planeta, exige una temperatura de cocción elevada (en torno a 900 ºC). Esto permite obtener cal viva (polvo de cal) y libera dióxido de carbono a la atmósfera. Cuando la cal es pura y se mezcla con agua, el resultado es la cal grasa y no se produce el fenómeno del «fraguado». Expuesta al aire, la pasta se endurece lentamente por la evaporación de una parte del agua de la mezcla (carbonatación). Cuando la caliza es impura y contiene arcilla, tiene lugar la formación de silicatos y de aluminatos de calcio y se obtiene toda la gama de las cales hidráulicas. Mezcladas con agua (extinción de la cal), producen una pasta que se endurece más o menos rápido (de algunos días a algunas semanas) al contacto con el aire. La pasta se puede trabajar durante cierto tiempo para unir las piedras o enfoscar las superficies de una construcción. Los egipcios utilizaban la cal viva (óxido de calcio) combinada con la arcilla para la construcción de las pirámides.
En el siglo I a. C., y puede que incluso antes, el hormigón2 hizo su aparición entre los romanos, que añadieron al mortero puzolana, un granulado volcánico extraído en Pozzuoli, cerca del Vesubio, y teja triturada. Llamaban a la mezcla caementum («mampuesto», «piedra en bruto»), palabra que más adelante dará lugar a «cemento».3 Vitruvio habla largo y tendido sobre él en su célebre tratado De architectura, escrito hacia el año 15 a. C. El imperio romano lo utilizó profusamente en la construcción de edificios públicos, el más célebre de los cuales es el Panteón de Roma. Construida a comienzos del siglo II, su cúpula no solamente era la más grande de la Antigüedad, sino que sigue siendo hoy en día la más grande construida en hormigón (no armado). Después de dos mil años, y a pesar de los repetidos temblores de tierra, todavía se mantiene en pie, dando testimonio de su «solidez a largo plazo», una fórmula vitruviana que queda resumida en el término latino firmitas.
Mientras que las distintas argamasas servían para unir las piedras entre sí, el hormigón romano permitía sustituir la piedra misma y erigir estructuras con la ayuda de esa mezcla. En consecuencia, se trataba de una piedra artificial. Puesto que este tipo de hormigón desapareció con la caída del Imperio romano, la cúpula de la basílica de Santa Sofía en Constantinopla (siglo VI) fue construida con ladrillo y piedra, del mismo modo que el domo de la catedral de Santa María del Fiore en Florencia (siglo XV) y la basílica de San Pedro en Roma (siglo XVI).
No obstante, resulta inexacto decir que el hormigón fue «redescubierto» a finales del siglo XIX, estableciendo así una especie de vínculo de continuidad ideal entre el Panteón y el Arco de La Défense de París, pasando por las obras de Le Corbusier. En realidad, el cambio fundamental fue la irrupción y el desarrollo del hormigón con armazones, y no la recuperación del hormigón romano no armado, por más que, evidentemente, el hormigón armado presuponga siempre algún tipo de hormigón y por más que los problemas medioambientales y sanitarios que provoca se deban sobre todo a la naturaleza del hormigón en cuanto tal. Pero no se emplearían cuatro mil millones de toneladas de hormigón al año si solo existiera el hormigón no armado…
Sin embargo, antes de llegar al hormigón armado, se empezó por perfeccionar el cemento al comienzo de la Revolución Industrial. En torno a 1755, el ingeniero inglés John Smeaton, que andaba a la búsqueda de un mortero resistente al agua, llevó a cabo una serie de experimentos y descubrió no solo que la hidraulicidad del mortero —es decir, su capacidad para endurecerse en contacto con el agua— dependía de la cantidad de arcilla contenida en las calizas utilizadas, sino también que podía modularse en caso de necesidad. En consecuencia, ya no era necesario añadir puzolana, una roca a la vez escasa y cara. El faro de Eddystone, construido con cemento en medio del mar, resistió más de un siglo en condiciones climáticas extremas.
En 1796 otro inglés, el pastor James Parker, descubrió en la isla de Sheppey una caliza cuyo contenido en arcilla permitía obtener un cemento natural de fraguado rápido. Depositó la patente y luego comercializó su invento con el nombre de «cemento romano», como si hubiese redescubierto la composición originaria. No fue así, pero lo cierto es que se admiraba el cemento romano —de extraordinaria longevidad— y se intentó descifrar su secreto por todos los medios. Denominado también «cemento natural» o «cemento rápido» (muy parecido al yeso), se utilizó ampliamente durante el siglo XIX para hacer molduras y en ocasiones para fabricar «piedras artificiales» de cemento moldeado; o dicho de otro modo, no para construir edificios, sino para decorarlos. No era un cemento en el sentido contemporáneo del término, sino más bien una cal sumamente hidráulica.
Con el auge de la química industrial, este cemento natural cedió su lugar al llamado cemento «artificial». En 1818, el joven politécnico francés Louis Vicat describió el principio de la hidraulicidad de las cales y demostró cómo fabricarlas sin límites. Utilizó su invento para construir puentes,4 pero se negó voluntariamente a depositar una patente (lo que le valió el elogio de Balzac en El cura de aldea, pero también, más tarde, una renta vitalicia). Fue de nuevo un inglés, Joseph Aspdin, el que depositó en 1824 la patente (el problema de las patentes no data, pues, de ayer) de lo que él llamó el «cemento Portland», precisando que servía para la producción de una «piedra artificial». Su hijo William le aseguró una amplia difusión, al punto de que hoy designa una norma mundialmente reconocida. Este cemento artificial (producido por el hombre) se basaba en el clinker,5 una mezcla compuesta de alrededor de un 80 % de caliza y un 20 % de arcilla. Cocido a 1450 ºC para solidificarlo, a continuación se tritura para obtener polvo de cemento (clinkerización). De hecho, todavía no se trataba de un «verdadero» cemento, sino más bien de una argamasa. Habrá que esperar hasta 1844 para que el competidor de Aspdin, Isaac Charles Johnson, desarrolle una versión mejorada que pronto será considerada como el «verdadero Portland», más duro que el original.
Gracias al cemento Portland mejorado, se pudo empezar a concebir realmente estructuras de hormigón. Dicho producto aún se encuentra en una parte de las construcciones contemporáneas. A partir de la segunda mitad del siglo XIX se abrieron fábricas de cemento en toda Europa. Las permanentes innovaciones y la gran disponibilidad de los materiales básicos lo convirtieron en un producto barato. De tal forma, el tiempo necesario para producir una tonelada de clinker pasó de cuarenta horas en 1870 a alrededor de tres minutos en la actualidad.
Parece que la villa Lebrun de Marssac-sur-Tarn, edificada en 1828 por el ingeniero François Martin Lebrun, fue la primera construcción realizada enteramente en hormigón desde la Antigüedad.6 Lebrun fue el primero en Francia en obstinarse en construir grandes edificios con hormigón, como el ayuntamiento de Gaillac y una buena cantidad de puentes. Otros países vieron surgir a su vez las construcciones en hormigón.
Sin embargo, este nuevo material —que se seguía utilizando de manera tradicional— jamás habría permitido el auge del hormigón tal como se utiliza hoy en día. Las construcciones de mayores dimensiones seguían resultando difícilmente realizables, a pesar de la continua experimentación. El elemento decisivo vendría de otro lugar.