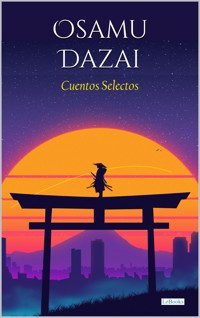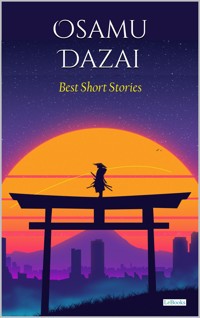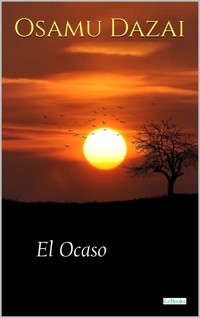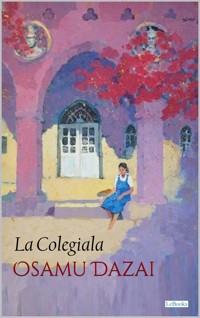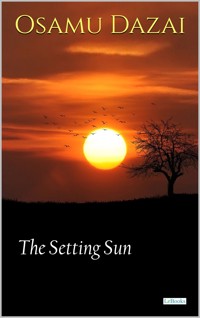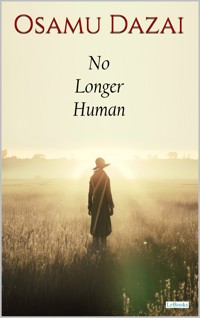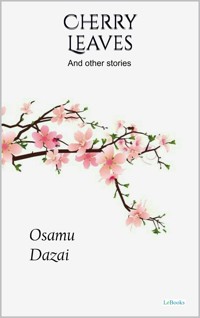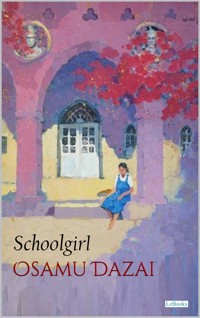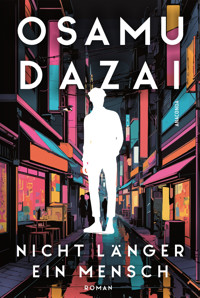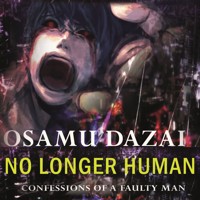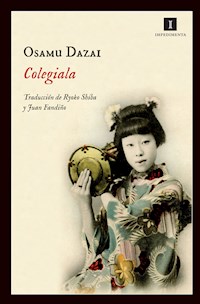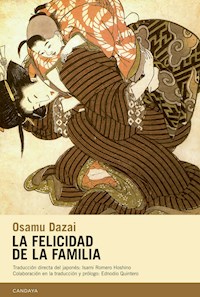1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Selección
- Sprache: Spanisch
Osamu Dazai fue un novelista japonés, ampliamente considerado como una de las figuras literarias más importantes del Japón del siglo XX. Nacido en Kanagi, prefectura de Aomori, Dazai es más conocido por sus obras que exploran temas como la alienación, la autodestrucción y la búsqueda de sentido en una sociedad en rápida modernización. Sus narraciones profundamente personales y, a menudo, semi-autobiográficas reflejan la agitación de su propia vida, marcada por repetidos intentos de suicidio y un profundo sentimiento de desesperación existencial. Hoy en día, sus novelas Indigno de ser humano (1948) y El ocaso (1947) son consideradas clásicos de la literatura japonesa moderna.Indigno de ser humano es una exploración profundamente introspectiva de la alienación, la identidad y la lucha por la autoaceptación en una sociedad en rápido cambio. Osamu Dazai presenta la vida fragmentada de Ōba Yōzō, un hombre incapaz de reconciliar su persona pública con su desesperación interior, navegando en un mundo donde la conexión humana parece imposible y la autenticidad inalcanzable. A través de una serie de cuadernos confesionales, la narración enfrenta la desintegración psicológica de su protagonista, revelando los efectos corrosivos del aislamiento, la culpa y las expectativas sociales. Desde su publicación, Indigno de ser humano ha sido reconocida como una de las obras más importantes de la literatura japonesa moderna, elogiada por su honestidad implacable y su profundidad emocional. Su exploración de temas universales como el miedo al rechazo, la búsqueda de sentido y las consecuencias destructivas de la autoalienación ha resonado en lectores de diversas culturas y generaciones. El retrato crudo de la angustia mental y la crisis existencial continúa hablando a quienes luchan con la tensión entre su yo interior y las máscaras que presentan al mundo. El poder perdurable de Indigno de ser humano reside en su capacidad para despojar las ilusiones y enfrentar las verdades incómodas sobre la condición humana. Al examinar las frágiles fronteras entre la autenticidad y la representación, la pertenencia y el extrañamiento, Dazai invita a los lectores a reflexionar sobre el costo de la desconexión — y sobre la profunda necesidad humana de comprensión, compasión y conexión genuina.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Osamu Dazai
INDIGNO DE SER HUMANO
Título original:
“Ningen shikkaku”
PRESENTACIÓN
INDIGNO DE SER HUMANO
Primer cuaderno de notas
Segundo cuaderno de notas
PRESENTACIÓN
Osamu Dazai
1909 – 1948
Osamu Dazai fue un novelista japonés, ampliamente considerado como una de las figuras literarias más importantes del Japón del siglo XX. Nacido en Kanagi, prefectura de Aomori, Dazai es más conocido por sus obras que exploran temas como la alienación, la autodestrucción y la búsqueda de sentido en una sociedad en rápida modernización. Sus narraciones profundamente personales y, a menudo, semi-autobiográficas reflejan la agitación de su propia vida, marcada por repetidos intentos de suicidio y un profundo sentimiento de desesperación existencial. Hoy en día, sus novelas Indigno de ser humano (1948) y El ocaso (1947) son consideradas clásicos de la literatura japonesa moderna.
Infancia y educación
Osamu Dazai, cuyo nombre real era Shūji Tsushima, fue el octavo hijo de una familia terrateniente adinerada. A pesar de su origen privilegiado, desde temprana edad se sintió alienado de su familia y de su comunidad. Su crianza fue estricta, y tuvo dificultades para conectar con su padre autoritario y con las expectativas de su clase social. Dazai estudió literatura francesa en la Universidad de Tokio, pero nunca se graduó, ya que su vida comenzó a caer en la inestabilidad debido a problemas personales y financieros, abuso de sustancias y su creciente obsesión por la literatura. Durante su juventud, fue fuertemente influenciado por escritores occidentales como Ryūnosuke Akutagawa, Antón Chéjov y Franz Kafka, así como por la tradición japonesa de la “novela del yo” (watakushi shōsetsu), que privilegiaba la narración confesional y autobiográfica.
Carrera y contribuciones
La obra de Dazai se caracteriza por su estilo confesional, que fusiona ficción y autobiografía hasta el punto de difuminar los límites entre ambas. Sus escritos suelen retratar a protagonistas desilusionados y autodestructivos, reflejo de sus propias luchas contra la depresión y la adicción. En El ocaso, Dazai describe el declive de la aristocracia japonesa en la posguerra, captando a una nación en transición moral y social. Indigno de ser humano, considerada su obra maestra, es un relato sobrecogedor de un hombre incapaz de adaptarse a las normas sociales, que cae en la soledad y la desesperación — un espejo del propio tormento interior de Dazai.
Sus cuentos, como ¡Corre, Melos! y Muchacha de colegio, muestran su versatilidad, yendo desde reinterpretaciones alegóricas de mitos clásicos hasta retratos sensibles de la inocencia juvenil. Con una voz única, Dazai combinó elementos narrativos tradicionales japoneses con influencias literarias occidentales, creando una obra distinta tanto en tono como en temática.
Impacto y legado
La obra de Dazai resonó profundamente en el Japón de posguerra, una sociedad que enfrentaba el colapso de sus valores tradicionales y el trauma de la derrota. Su exploración sincera de la debilidad humana, la duda y la alienación habló a una generación que buscaba sentido en un mundo cambiante. Su estilo, marcado por la ironía, el humor y el pathos, influyó en numerosos autores japoneses, como Yukio Mishima y Haruki Murakami.
A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Dazai mantiene una fuerte atracción entre los lectores jóvenes, que encuentran en sus obras un reflejo íntimo de la inseguridad personal y la lucha existencial. A nivel internacional, sus novelas han recibido reconocimiento por sus temas universales, y las traducciones han permitido que su voz llegue a lectores de todo el mundo.
El 13 de junio de 1948, Dazai y su amante Tomie Yamazaki se suicidaron juntos por ahogamiento en el canal Tamagawa, en Tokio. Tenía solo 38 años. Su trágica muerte consolidó su imagen como un artista romántico y atormentado, íntimamente ligado a la naturaleza confesional de su obra.
Aunque su carrera fue breve, Osamu Dazai dejó una huella imborrable en la literatura japonesa. Su capacidad para enfrentar la oscuridad de la psique humana con honestidad y lirismo asegura su lugar como una de las voces literarias más fascinantes de Japón. Sus novelas continúan leyéndose, estudiándose y adaptándose, manteniendo su vigencia como meditaciones atemporales sobre la fragilidad de la identidad y la lucha por pertenecer.
Sobre la obra
Indigno de ser humano es una exploración profundamente introspectiva de la alienación, la identidad y la lucha por la autoaceptación en una sociedad en rápido cambio. Osamu Dazai presenta la vida fragmentada de Ōba Yōzō, un hombre incapaz de reconciliar su persona pública con su desesperación interior, navegando en un mundo donde la conexión humana parece imposible y la autenticidad inalcanzable. A través de una serie de cuadernos confesionales, la narración enfrenta la desintegración psicológica de su protagonista, revelando los efectos corrosivos del aislamiento, la culpa y las expectativas sociales.
Desde su publicación, Indigno de ser humano ha sido reconocida como una de las obras más importantes de la literatura japonesa moderna, elogiada por su honestidad implacable y su profundidad emocional. Su exploración de temas universales como el miedo al rechazo, la búsqueda de sentido y las consecuencias destructivas de la autoalienación ha resonado en lectores de diversas culturas y generaciones. El retrato crudo de la angustia mental y la crisis existencial continúa hablando a quienes luchan con la tensión entre su yo interior y las máscaras que presentan al mundo.
El poder perdurable de Indigno de ser humano reside en su capacidad para despojar las ilusiones y enfrentar las verdades incómodas sobre la condición humana. Al examinar las frágiles fronteras entre la autenticidad y la representación, la pertenencia y el extrañamiento, Dazai invita a los lectores a reflexionar sobre el costo de la desconexión — y sobre la profunda necesidad humana de comprensión, compasión y conexión genuina.
INDIGNO DE SER HUMANO
Vi tres fotografías de aquel hombre. La primera podría decirse que era de su infancia, tendría unos diez años. Estaba rodeado de un gran número de mujeres — imagino que serían sus hermanas y primas — , de pie, a la orilla de un estanque de jardín, vestido con un hakama de rayas ralas. Tenía la cabeza inclinada hacia la izquierda unos treinta grados y mostraba una desagradable sonrisa. ¿Desagradable? Tal vez las personas poco sensibles a los asuntos de belleza comentarían con indiferencia: "¡Qué niño tan gracioso!".
Aunque, de hecho, era suficientemente "gracioso" como para que este vago cumplido dirigido al rostro del niño no pareciera fuera de lugar, alguien con sólo un poco de sentido estético exclamaría: "¡Qué niño tan horrible!" a la primera mirada y quizá apartaría de un manotazo la fotografía con repugnancia, como quien ahuyenta una oruga.
Desde luego, cuanto más se mirase el rostro sonriente del niño, más producía una indescriptible impresión siniestra. En realidad, no era un rostro sonriente. El niño no sonreía en absoluto. Una prueba era que tenía los puños apretados. Nadie puede sonreír con los puños cerrados con fuerza. Era un mono. El rostro sonriente de un mono, todo arrugado. Era un rostro tan raro que daban ganas de exclamar: "¡Qué chiquillo tan arrugado!"; tan repugnante que revolvía el estómago. Jamás he visto a un niño con una expresión tan extraña.
El rostro en la segunda fotografía era tan diferente que causaba sorpresa. Era de la época de estudiante. No se podía apreciar si de secundaria o ya estaba en la universidad, pero era un muchacho extraordinariamente apuesto. Mas, de nuevo, acontecía algo extraño: no daba la impresión de tratarse de un ser vivo. Iba vestido con un uniforme, de cuyo bolsillo delantero asomaba un pañuelo blanco, y estaba sentado en un sillón de mimbre con las piernas cruzadas. También sonreía, pero esta vez no era el rostro arrugado de un mono sino que mostraba una sonrisa inteligente. Sin embargo, era distinta a la sonrisa de un ser humano. ¿Cómo decirlo? Le faltaba el peso de la sangre, la aspereza de la vida. No producía el efecto de tener sustancia; no tenía ni el peso de un pájaro, apenas el de una pluma. Era una simple hoja de papel blanco con una sonrisa por completo artificial. Utilizar los adjetivos pedante, frívolo, falso, sería poco. Y, por supuesto, tampoco servía el término dandismo. No obstante, mirándolo bien, este guapo estudiante producía una sensación horripilante, de mal agüero. Nunca he visto a un muchacho tan bien parecido con un aspecto tan peculiar.
La última fotografía era la más horrible de todas. No se podía adivinar su edad, aunque parecía tener algunas canas. Estaba en una habitación muy deteriorada; se veía con claridad que la pared se estaba desmoronando en tres lugares. Esta vez no sonreía, ni tampoco tenía expresión alguna. Sentado en una esquina, se calentaba las manos en un pequeño brasero. La fotografía producía la impresión lúgubre de que estaba muriendo. Era espeluznante. Y no sólo esto. El tamaño del rostro en la imagen me permitió observar sus facciones con detalle; la frente era normal y sus arrugas también, así como las cejas, los ojos, la nariz y la barbilla. Aaah…, no era sólo que el rostro no tuviera expresión; tampoco producía ningún tipo de impresión. No poseía características propias. Al cerrar los ojos después de ver la fotografía, el rostro desaparecía de mi memoria. Podía recordar la pared y el pequeño brasero; pero la impresión del rostro se había borrado y no había manera de recordarla. Nunca podría pintarse un retrato de él. Tampoco hacerse una caricatura. Ni siquiera existiría la satisfacción de, al abrir los ojos, poder exclamar: "¡Ah, era así el rostro!". Para expresarlo de la forma más extrema, al abrir los ojos y observarlo de nuevo, tampoco conseguía reconocerlo. Me resultaba fastidioso, irritante hasta el punto de hacerme apartar la mirada.
Incluso una máscara de muerte sería más expresiva y causaría más impresión. Me pregunté si el colocar la cabeza de un caballo de carga sobre un cuerpo humano produciría una sensación tal. En fin, mirarlo me provocaba un escalofrío de repugnancia. Nunca hasta entonces había visto un rostro humano tan extraño.
Primer cuaderno de notas
Mi vida ha estado llena de vergüenza. La verdad es que no tengo la más remota idea de lo que es vivir como un ser humano. Como nací en provincias, en Tohoku, la primera vez que vi un tren ya era bastante mayor. Me dediqué a subir y bajar, una y otra vez, el puente elevado de la estación, sin que se me ocurriera que lo habían construido para cruzar las vías; me parecía que su función era dotar a la estación de un lugar de diversión de tipo occidental. Eso pensé durante mucho tiempo. Me lo pasaba estupendamente subiendo y bajando el puente, que era para mí una diversión de lo más elegante y el mejor servicio que ofrecía la compañía de ferrocarriles. Cuando me enteré de que no era más que un medio para que los viajeros cruzaran al otro lado, mi interés se desvaneció.
También, cuando de pequeño había visto ilustraciones del metro, pensaba que era un juego la mar de entretenido y no me cabía en la cabeza que sólo sirviera para transportar personas.
Yo era un niño enfermizo, que con frecuencia debía guardar cama. Cuando me tocaba estar acostado, solía pensar en lo aburridos que eran los estampados de las fundas de los edredones y las almohadas. Hasta los veinte años no supe que estas fundas tenían sólo un uso práctico y me desmoralizó lo sombría que era el alma humana.
Nunca pasé hambre. No quiero decir con esto que me criara en una familia próspera; no tengo una intención tan estúpida. Me refiero a que nunca conocí la sensación de hambre. Parece una expresión un poco rara, pero aunque tuviera hambre no me daba cuenta. Cuando volvía del colegio, la gente de casa daba por supuesto que tendría mucho apetito. Ya de más mayor, en la escuela secundaria, recuerdo que me ofrecían jalea de soja, bizcocho o pan, organizando un revuelo. Dejándome llevar por mi tendencia a complacer, balbuceaba que tenía hambre y me tragaba diez dulces de jalea de soja, preguntándome sin entender cómo sería la sensación de tener hambre.
Por supuesto, como bastante; pero no recuerdo haberlo hecho nunca por hambre. Me gusta comer cosas especiales y lujosas. Cuando estoy invitado, me lo como casi todo, aunque me cueste un esfuerzo. En realidad, de pequeño los momentos más duros del día eran las comidas.
En mi casa, en provincias, toda la familia — éramos unos diez — comía junta, con nuestras mesillas individuales alineadas en dos hileras paralelas frente a frente. Como yo era el último hermano, me tocaba el asiento de menor rango.
En la semipenumbra de la sala y en silencio total, almorzaban y hacían las demás comidas unas diez personas. Esto siempre me produjo una sensación de frío. Debido a que éramos una familia tradicional de campo, los platos de acompañamiento siempre eran de lo más austero, y no cabía esperar nada especial ni lujoso.
Con el paso del tiempo, creció mi horror por las horas de las comidas. Sentado en el peor lugar de esa habitación oscura y temblando de frío, empujaba boca adentro un pequeño bocado tras otro mientras me preguntaba por qué las personas tenían que comer tres veces al día.
Todos comían con la mayor seriedad. Llegué a pensar que era una especie de ceremonia familiar, celebrada tres veces al día: a la hora determinada, nos reuníamos todos en la habitación mal iluminada ante las mesillas alineadas en orden y, con o sin ganas de comer, masticábamos los alimentos en silencio, quizá para apaciguar a los espíritus que pululaban por allí.
Suele decirse que si no se come, se muere; pero a mis oídos esto suena como una intimidación maligna. Esta superstición — hasta ahora no he dejado de pensar que de eso se trate — siempre me produce inquietud y temor. Si las personas no comen, mueren; y por lo tanto están obligadas a trabajar para comer. Para mí, no había nada que sonase más difícil de entender y más amenazador que esas palabras.
Podría decirse que todavía no he comprendido lo que mantiene vivo al ser humano. Por lo que parece, mi concepto de la felicidad está en completo desacuerdo con el del resto de las personas, y la intranquilidad que genera me hace dar vueltas y gemir por las noches en mi cama. Incluso ha llegado a afectarme la razón. Me pregunto si soy feliz. Desde pequeño me han dicho muchas veces que soy afortunado; pero mis recuerdos son de haber vivido en el infierno. Esos que me tildaron de dichoso, al contrario, parecen haber sido incomparablemente más felices, que yo.
He pasado por tantos infortunios que uno solo de ellos podría terminar más que de sobra con la vida de cualquiera. Hasta eso he llegado a pensar. La verdad es que no puedo comprender ni imaginar la índole o grado del sufrimiento de los demás. Quizá los sufrimientos de tipo práctico, que puedan mitigarse con una comida, tienen solución y por eso mismo sean los menos dolorosos. O puede tratarse de un infierno eterno en llamas que supere mi larga lista de sufrimientos; pero esto los hace todavía más incomprensibles para mí.
Mas, si pueden seguir viviendo sin matar o volverse locos, interesados por los partidos políticos y sin perder la esperanza, ¿se puede llamar a esto sufrimiento? Con su egoísmo, convencidos de que así deben ser las cosas, sin haber dudado jamás de sí mismos. Si este es el caso, el sufrimiento es muy llevadero. Quizá así sea el ser humano, y esto es lo máximo que podamos esperar de él. No lo sé…
Después de dormir profundamente, supongo que se levantarán refrescados. ¿Qué sueños tendrán? ¿Qué pensarán cuando caminan por la calle? ¿En dinero? ¡No puede ser sólo esto! Creo recordar haber oído la teoría de que el ser humano vive para comer, pero nunca he escuchado a nadie decir que viviera para ganar dinero. Desde luego que no. Pero en ciertas circunstancias… No, tampoco lo entiendo. Cuanto más pienso, menos entiendo. Me persigue la inquietud y el miedo de sentirme diferente a todos. Casi no puedo conversar con los que me rodean. No sé qué decir, ni cómo decirlo.
Así es cómo se me ocurrieron las bufonadas. Era mi última posibilidad de ganarme el afecto de las personas. Pese a que temía tanto a la gente, al parecer era incapaz de renunciar a ella. Y esas bufonadas fueron la única línea que me unía a los demás. Mientras que en la superficie mostraba siempre un rostro sonriente, por dentro mantenía una lucha desesperada, que no daba fruto más que en el uno por mil, para ofrecer ese agasajo.
Desde pequeño, ni siquiera tenía la menor idea de los sufrimientos de mi propia familia o de lo que pensaba. Sólo estaba bien al corriente de mis propios miedos y malestares. En algún momento, me convertí en un niño que nunca podía decir la verdad. En las fotos familiares, todos ponían unas caras de lo más serias. Es extraño, tan sólo yo aparecía sonriente. Era una más de mis habituales bufonadas infantiles.
Nunca respondí a ninguna reprimenda de mi familia. Estaba convencido de que era la voz de los dioses que me llegaba desde tiempos ancestrales. Al escucharla, sentía que iba a perder la razón; y, por supuesto, no estaba en condiciones de contestar, ni mucho menos. Esas voces me parecían "la verdad", procedente de muchos siglos atrás.
Y como yo no tenía la menor idea de cómo actuar respecto a esa verdad, comencé a pensar que no me era posible vivir con otros seres humanos. Por eso, no podía discutir ni defenderme. Cuando alguien decía algo desagradable de mí, me parecía que estaba cometiendo un craso error. Sin embargo, siempre recibía esos ataques en silencio; aunque, por dentro, me sentía enloquecer de pánico. Desde luego, a nadie le gusta que le critiquen o se enojen con él.
Por lo general, las personas no muestran lo terribles que son. Pero son como una vaca pastando tranquila que, de repente, levanta la cola y descarga un latigazo sobre el tábano. Basta que se dé la ocasión para que muestren su horrenda naturaleza. Recuerdo que se me llegaba a erizar el cabello de terror al pensar en que este carácter innato es una condición esencial para que el ser humano sobreviva. Al pensarlo, perdía cualquier esperanza sobre la humanidad.
Siempre me había dado miedo la gente y, debido a mi falta de confianza en mi habilidad de hablar o actuar como un ser humano, mantuve mis agonías solitarias encerradas en el pecho y mi melancolía e inquietud ocultas tras un ingenuo optimismo. Y con el tiempo me fui perfeccionando en mi papel de extraño bufón.