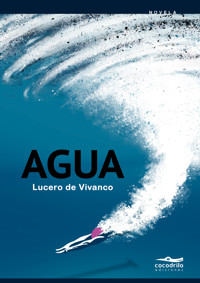Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Universidad Alberto Hurtado
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Los veinticinco ensayos que componen este libro registran un repertorio cultural vasto y diverso, constitutivo de las movilizaciones que tuvieron lugar en la zona central de Chile durante los últimos meses de 2019 y los primeros de 2020. Cada autora, cada autor, entró con un estilo singular, con libertad y creatividad, y le dio un carácter personal a su observación, se involucró y la hizo inteligible a su manera. Las imágenes fotográficas que acompañan los ensayos son, asimismo, documentos en muchos casos precarios, parte de este gesto instantáneo del registro, que constatan la diversidad de lo emergente, la mirada involucrada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Instantáneas en la marcha
Repertorio cultural de las movilizaciones en Chile
Lucero de Vivanco
María Teresa Johansson, editoras
Ediciones Universidad Alberto Hurtado
Alameda 1869 – Santiago de Chile
[email protected] – 56-228897726
www.uahurtado.cl
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com
Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato ciego. Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.
ISBN libro impreso: 978-956-357-331-2
ISBN libro digital: 978-956-357-332-9
Coordinadora Colección Literatura
María Teresa Johansson
Dirección editorial
Alejandra Stevenson Valdés
Editora ejecutiva
Beatriz García-Huidobro
Diseño interior y portada
Francisca Toral
Imagen de portada: © Delight Lab. Fotografía de Gonzalo Donoso
Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.
ÍNDICE
Presentación Lucero de Vivanco y María Teresa Johansson
MULTITUDES
Democracia e igualdad callejera: acerca del octubre chileno María José López
El otro octubre: huellas chilenas en el Wallmapu Juan Carlos Skewes
Aguante (en) la Primera Línea Roberto Fernández Droguett
Barras de fútbol: entre la negación y el reconocimiento Diego García
MUROS
Retóricas del rayado y de la borradura Fernando Pérez Villalón
Le entrego mi alma al vacío Álvaro Bisama
Umbrales y horizontes en Caiozzama Ana Lea-Plaza
CIUDAD Y TRANSFORMACIONES
La rebelión de las cosas Ricardo Greene y Tomás Errázuriz
De la plaza a la kancha Francisca Márquez
Fachadas blindadas Pedro Donoso
Si la calle deviene fuego: paisajes del 18 O Macarena Urzúa Opazo
SÍMBOLOS Y ESPACIO PÚBLICO
Re-sentir los monumentos: iconoclasia y apropiación de la escultura pública María Eugenia Ruiz y Lily Jiménez
Notas al pie para “una imagen de todos” Ana María Risco
Toda acción política reclama su memoria. Los usos del pasado en el levantamiento socialLoreto López G.
Vestir las demandas, portar las ideologíasPaula Dittborn
INTERVENCIÓN Y PERFORMANCE
Réquiems por Chile Daniela Fugellie
LightIgnacio Szmulewicz R.
“Somos un cuerpo”: performances feministas en el estallido socialCynthia Francica
El estallido en los ojosMaría Teresa Johansson
FIGURAS
Traje y corbataLuma y bototo Alejandra Costamagna
Protegerse y no caer: las figuras populares de la revuelta Soledad García Saavedra
¡Cuidado con el Matapacos! El perro guardián de las protestas Lucero de Vivanco
CIRCULACIÓN
Crónica y política: astillas de una experiencia excesiva Hugo Bello Maldonado
Mucha rabia, mucha esperanza. Una entrada al cuerpo y el afecto de la política Juan José Adriasola
“Marcha sin selfie”: apuntes sobre fotografía y redes Constanza Vergara
Bibliografía
Autoras y autores
Presentación
Lucero de Vivanco y María Teresa Johansson
En diciembre de 2019 organizamos en la Universidad Alberto Hurtado una conversación a propósito del libro recién publicado, Pasados contemporáneos. Acercamientos interdisciplinarios a los derechos humanos y las memorias en Perú y América Latina (de Vivanco y Johansson 2019). Propusimos un diálogo entre presente y pasado, que atendiera las distintas manifestaciones, lenguajes, formas, imágenes que, en la actualidad del estallido social, emergían en el espacio público convertido en un campo de disputa por los derechos humanos y sociales. Ese diálogo realzó la pertinencia que tenía la frase con la que iniciamos dicha publicación y que, en plena revuelta, se leía como una premonición y una evidencia al mismo tiempo. Decía: “Este libro hace explícita la necesidad, urgencia y pertinencia de continuar avanzando en los estudios sobre violaciones de los derechos humanos, memoria social y violencia” (15). Su enfoque relevaba, además, la importancia de otorgar un espacio central al trabajo de recepción crítica de las expresiones artísticas que habían sido parte activa de una trama factual y simbólica, al tensionar los límites de lo representable y de lo decible (18).
Ese mismo día decidimos hacer este libro, pues se hizo nuevamente urgente la necesidad de levantar un registro cultural de un presente que, en poco tiempo, habría que plantearse en términos de una memoria. Trazamos como objetivo reunir ensayos sobre las constantes manifestaciones culturales que durante los primeros meses del estallido social llamaban a la movilización, proponían temas en la agenda política, evidenciaban los vacíos en el discurso oficial, o denunciaban las múltiples razones por las que Chile no debía “adormecerse” nunca más. Al mismo tiempo, queríamos que el libro ofreciera una perspectiva cultural a ciertos fenómenos políticos y sociales que estaban y siguen estando en discusión. Lo pensamos a partir de ensayos cortos, vivos, comprometidos incluso. Ensayos muy específicos en cuanto a su “objeto” o “fenómeno” en particular, en los cuales autoras y autores pudieran implicarse y no solo explicar el fenómeno en cuestión. Los necesitábamos rápido, además, para que los textos llegaran a encontrarse con las ideas que bullían en las calles. Nadie esperaba en ese entonces la pandemia y sus devastadoras consecuencias, que llegó a trastocar planes y a dificultar los plazos originalmente proyectados.
El libro cambió su ritmo pero no se detuvo ni olvidó el latido que lo hizo surgir. Como resultado, los veinticinco ensayos que lo componen registran un repertorio cultural vasto y diverso, constitutivo de las movilizaciones que tuvieron lugar en la zona central de Chile durante los últimos meses de 2019 y los primeros de 2020. Un repertorio, como lo ha pensado Diana Taylor, que “actúa como memoria corporal: performances, gestos, oralidad, movimiento, danza, canto y, en suma, todos aquellos actos pensados generalmente como un saber efímero y no reproducible” (44). Con este libro, queremos contrarrestar esa condición efímera e irreproducible de saberes, cuerpos, lenguajes y afectos que convergieron en las calles para exigir otro Chile.
Como las expresiones que se dieron en las calles y las plazas, estos ensayos constatan formas diversas de aproximarse a los fenómenos descritos. Cada autora, cada autor, entró con un estilo singular, con libertad y creatividad, y le dio un carácter personal a su observación, se involucró y la hizo inteligible a su manera. Las imágenes fotográficas que acompañan los ensayos son, asimismo, documentos en muchos casos precarios, parte de este gesto instantáneo del registro, que constatan la diversidad de lo emergente, la mirada involucrada. Se podría decir que tanto el libro como cada uno de los ensayos que lo componen contribuyen a la comprensión del estallido social en su expresión micropolítica, en el sentido que Suely Rolnik le ha dado a este término. Si la macropolítica corresponde a la instancia tradicional de las estructuras y mecanismos de gobierno y poder, lo micropolítico concierne a la instancia de producción de subjetividades. Ambas son maneras diferentes de entender tanto la dimensión relacional —interpersonal— como los mecanismos cognitivos que se despliegan para aprehender el mundo. Mientras que la macropolítica se funda en la individualidad del sujeto y sus dispositivos racionales e intelectuales para vincularse objetivamente con su ambiente inmediato y sus instituciones, la micropolítica toma fuerza en la interrelación corporal, subjetiva y afectiva del sujeto con su entorno y el resto de seres vivos. Desde este punto de vista, para Rolnik, las posibilidades de llevar a cabo transformaciones profundas en la sociedad pasan necesariamente por el ámbito micropolítico.
Así, estas escrituras transitan por lo real desde una perspectiva situada e inserta, se acercan al universo de las cosas y de los cuerpos en alianza, indagan los afectos y las emociones presentes en una pulsión social compartida, leen discursos e imágenes en continuidades y redes, piensan las dimensiones ideológicas y las emergencias de lo performativo. Es decir, elaboran los nuevos modos de transitar lo político y lo común en nuestra contemporaneidad.
El estallido social ha sido una suma de acciones micropolíticas. Una fuente de cuestionamiento e insurrección ante construcciones sociales y culturales hegemónicas, orientadas a conservar los modelos de vida vigentes, como si estos fuesen los únicos posibles o válidos. La apropiación y reapropiación de lenguajes y códigos —verbales, visuales, gestuales, musicales, gráficos— fueron las herramientas de la calle para proponer una contienda afirmativa, un combate a favor de la transformación del país.
En este marco, la aproximación crítica que ofrece este libro recupera el gesto del ensayo para abocarse a pensar inscripciones de los objetos, las formas y los actos constituyentes e implicados en la movilización social. Su escritura intenta documentar las instantáneas de esa contingencia. Quiere reproducir el dialogismo expresado en las propias marchas callejeras y su potencia fundadora. Pero también apartarse del tiempo vertiginoso de la protesta y, sin abandonarla, abrir una cierta distancia respecto de los hechos para construir estas reflexiones de las experiencias vividas, de la imaginación movilizada, de los cuerpos implicados, de los lenguajes insurrectos.
En este sentido, a pesar de su diversidad, los ensayos contribuyen a la construcción de un repertorio cultural comunitario —una memoria— que, de otra forma, resultaría vulnerable. La fragilidad de este repertorio proviene tanto de la condición efímera de las expresiones que lo componen, como de la limpieza de sus restos llevada a cabo en el contexto de la pandemia. Nelly Richard (2020), quien reflexionara sobre los lenguajes del arte y sus nexos con la política durante el régimen militar, apunta también la necesidad de preservar la memoria del estallido. Pide guardar esa experiencia emancipadora en la que los modelos vigentes fueron “interrumpidos y desafiados por una imaginación política que se atreve a anticipar formas alternativas de habitar el mundo” (425).
Dentro de una pluralidad de estilos y tópicos, los ensayos aquí reunidos se han agrupado en función de siete ejes transversales, que buscan dar cuenta de las principales convergencias temáticas entre ellos.
En primer lugar, “Multitudes” congrega cuatro ensayos que se articulan a partir de la presencia de las personas en las calles y del impacto que las colectividades tienen en el estallido social. Se revisan, desde esta perspectiva callejera, aspectos como la democracia y la igualdad, la centralidad con la que aparece el Wallmapu, el rol de resistencia asumido por esa enigmática “primera línea” y el desplazamiento de las barras de fútbol al ámbito de la micropolítica.
La segunda sección, llamada “Muros”, reúne tres ensayos que precisamente rastrean las inscripciones del estallido social en las paredes de las ciudades. Ellos se concentran en esos mensajes dejados por autores y autoras anónimos, en la lengua incisiva de la insurrección y en las formas en que un artista gráfico se toma los contrafuertes de la urbe para contribuir a la construcción de los imaginarios de la revuelta. Todos ellos son mensajes fugaces, volátiles, pero relevantes en su eficacia comunicativa. Y fueron propuestos como si los cementos de la ciudad obraran como paneles de un museo abierto y participativo.
“Ciudad y transformaciones” es el nombre dado a la tercera sección. Cuatro ensayos rescatan aquí los modos en que las ciudades y sus objetos se trastocan, se travisten, o alteran radicalmente sus hábitos en el contexto de la revuelta. Cómo los objetos viven segundas o terceras vidas para participar de la protesta, cómo las plazas encarnan su rebeldía desde sus diseños arquitectónicos, cómo las fachadas se blindan y las calles se modifican ante la presencia del fuego y el humo, son los asuntos tratados en estos ensayos.
Otra de las expresiones culturales del estallido social viene dada por la imbricación entre “Símbolos y espacio público”, nombre que le dimos a la cuarta sección. Se juntan aquí cuatro ensayos que analizan gestos de rebeldía en torno a símbolos reconocidos o reconocibles, ya sea para apropiarse de ellos en acciones iconoclastas, como sucede con algunos monumentos emblemáticos, o para resignificarlos en el nuevo contexto. Pero también para recuperar viejos símbolos de la memoria y reconocer las continuidades históricas con el pasado que la revuelta social propone, así como la creación de nuevos emblemas que el presente y el futuro demandan.
Una quinta sección está dedicada a la “Intervención y performance”. Cuatro ensayos muestran algunas de las múltiples acciones que tuvieron lugar durante el estallido social y que irrumpieron de distinta manera en el orden de las ciudades. Estos ensayos dejan así registro de los conciertos de música docta que se dieron en espacios públicos como otra de las legítimas formas de expresar la disconformidad, de las palabras emblemáticas que fueron proyectadas con luz en un edificio en plena Plaza de la Dignidad, de los actos performáticos feministas que proliferaron por los distintos territorios de Chile, y de las conmovedoras intervenciones que se dieron para denunciar las numerosas mutilaciones de ojos que se estaban produciendo debido al uso inapropiado de armas por parte de las fuerzas del orden.
La sexta sección, “Figuras”, se ocupa de algunos de los “personajes” callejeros más conocidos de la revuelta, que tuvieron una participación activa y constante durante protestas y marchas. De este modo, los tres ensayos que se reúnen en este apartado nos hablan de la presencia de un caballero vestido de traje y corbata, de los “superhéroes” populares que animaron los encuentros en calles y plazas, y del perro Matapacos, que se convirtió en una de las figuras más representativas de las movilizaciones.
Finalmente, la última parte de este libro, “Circulación”, suma tres ensayos que reflexionan sobre la manera en que los sucesos, materiales e imaginarios, corporales y subjetivos, transitan y se difunden en paralelo a su ocurrencia. Crónicas, redes sociales, revistas, blogs y otros medios, se prestan para la transmisión de relatos, testimonios, experiencias, imágenes, percepciones, afectos, reflexiones, denuncias. Sin ellos, el estallido social, su elaboración y registro, su vitalidad y vigencia, estaría hoy y siempre incompleto.
Multitudes
Democracia e igualdad callejera: acerca del octubre chileno
María José López
El reino de los muchos en la calle
Una de las cosas que primero trajo el octubre chileno fue una rápida escalada de ocupación y manifestación callejera, verdaderamente masiva y generaliza como no se había visto en el país, probablemente desde las manifestaciones previas al plebiscito de 1988, apoyando la recuperación de la democracia. A diferentes escalas, en los distintos barrios, comunas, tanto en Santiago como en regiones, se sucedieron estas expresiones espontáneas, y al menos al comienzo, no coordinadas de ocupación masiva y protesta callejera. Esto ocurre de manera simultánea en los lugares centrales de las principales ciudades como en las plazas, canchas y ferias de barrios de la periferia. El 25 de octubre en la plaza Italia-Dignidad tiene lugar “la marcha más grande de Chile” que reúne al menos a 1,2 millones de personas1. En la Quinta Región, masivas caminatas pacíficas tienen lugar en el borde costero que une Viña y Valparaíso y se repiten durante varios días2.
Con una gran y fragmentada capacidad de discurso, estos acontecimientos manifestaban la necesidad de hacerse presente en primera persona, el deseo de comunicación de una ciudadanía que quiere expresarse por sí misma, sin intermediarios. Con los días, esta ocupación abarcó también, en distintos lugares y a diferentes escalas, experiencias de diálogo y discusión colectiva en una serie de cabildos y asambleas territoriales autoconvocadas, que levantaron sus propias demandas, para pronto comenzar a articularse en conversaciones cada vez más amplias y masivas3.
Este deseo de comunicación rápidamente se convirtió en capacidad de saturar con una serie de discursos personales, propios, identitarios, una esfera pública insólitamente sobreescrita en muy pocos días. Es como si los ciudadanos hubieran acumulado por años, palabras, frases, personajes, que hablaban al mismo tiempo del país y de sí mismos, mostrando que este era el escenario y el momento para expresarlos. La estética de lo personal y lo político, de una adolescencia todavía bastante desconocida para la escena pública nacional4, pintaron la calle, hiperpolitizando el espacio con una intensidad y una velocidad completamente inusitadas. Algo de lo que De Tocqueville (2003) llamaba la presencia de la felicidad pública, aquella felicidad de participar y expresarse en la escena pública libremente, podía ser reconocida por cualquier transeúnte que recorriera alguna parte de la ciudad.
A mi juicio, una de las cuestiones más interesantes fue sin duda la dimensión afirmativa de la experiencia de la igualdad que fue vivida en la calle. Igualdad de saberse uno de los muchos, que tiene algo que decir y que mostrar y que espera ser reconocido primero por sus iguales y posiblemente luego por las instituciones del Estado y el Gobierno. Esta experiencia callejera del octubre chileno nos permite recordar ese hacer político primigenio y con sentido, que no tiene que ver tanto con las instituciones, sino que con aquello que las sostiene y mantiene vivas: la experiencia de que hablando y actuando en igualdad de condiciones se genera una esfera pública, y se constituye aquello que los medievales llamaban el pactum unionis, que da origen a la comunidad, antes de cualquier pactum subjectionis, que da origen al Gobierno. En ese primer pacto, no hay todavía la escisión entre gobernantes y gobernados, la acción política no se ha separado de su inteligencia, el hacer es también un pensar juntos.
Recordemos a la vez que en el registro de lo cotidiano, la calle es el lugar abierto por excelencia. El lugar privilegiado de comunicación con aquel próximo desconocido, esa humanidad patente, pero anónima que es el transeúnte, que como uno, es un igual (Giannini 1984: 52). Es justo en este espacio nivelador de la calle donde puede ocurrir la convergencia ciudadana. Si la comunidad democrática es primero que nada una comunidad de iguales, esta se concretiza en la calle como principal espacio público en la ciudad. En la calle ocurre la democracia (Giannini 1984: 51).
Ya Arendt, echando mano al republicanismo clásico, reconoce que el espacio de la política es justamente, antes de cualquier gobierno e institución, el espacio de comunicación horizontal ilimitado, donde hablamos y actuamos ante otros, generando un “entre” o espacio común (Arendt 1998). Espacio expresivo donde todos pueden mostrarse y ser reconocidos como seres con identidad y discurso propio, que tienen la igual capacidad de mostrarse como únicos.
La igualdad callejera y su experiencia
El ejercicio activo, afirmativo de salir a la calle, autoconvocarse, reunirse, es un ejercicio político primario, que antes que su significado en la resistencia o en desobediencia, expresa el deseo y la capacidad de reconocerse como parte de una comunidad de iguales. Este reconocerse como iguales es la contracara de la noción de dignidad, que era reclamada intensamente por tantos discursos callejeros durante esos días. Dignidad, que en su sentido moderno reclama justamente ese valor absoluto de lo humano, ese humano que no puede instrumentalizase, relativizarse, transarse, porque justamente es aquello que no tiene medida, que no tiene precio, sino dignidad, como diría Kant5.
Esta dignidad exigida es también una dignidad recuperada, en la experiencia misma de levantar la voz y reunirse en la calle, como parte de los que ya hemos descrito como un ejercicio de uno ante otros sus iguales. Capacidad no individual sino comunitaria de armar un mundo común, de retejer nuestra sociabilidad más básica, las de los ciudadanos de a pie.
Giannini describe magistralmente esta experiencia como el reconocimiento animal mediante esa horizontalidad que ocurre en la calle, y que “viene antes” que cualquier jerarquía, que cualquier esfera de diferenciación y estratificación social. Giannini lo explica así: “Sentirse como esa humanidad patente que es el prójimo, en la apertura niveladora que la calle confiere al transeúnte no es un descubrimiento reflexivo, ni poético o sentimental. Es previo a todo eso. Corresponde a un reconocimiento animal, que una sociedad jerarquizada ha venido sepultando. Y al punto inaudito de convertir la realidad del otro en un problema teórico. En las profundidades del mar los pequeños peces miran a los ojos del buzo. Seguros de encontrar el punto de acceso a la profundidad esencial del visitante. Pero el individuo humano, en la soledad de sus raciocinios se ha planteado en serio la posibilidad de ser él la única conciencia él, la única mirada. Solus ipse” (Giannini 1984: 52).
Es esta experiencia de una igualdad animal, previa a cualquier teoría o posición, la que al menos simbólicamente recuperamos por algunos días, junto con la dignidad al recordar que no somos cosas o meros medios, sino ciudadanos. Un demosdurmiente pero soberano que despertó. En un proceso tan rápido como inesperado y espontáneo, este demos recuperó, al menos por algunas semanas, esa experiencia de esa igualdad fundante, que alimenta la vida secreta de toda democracia.
La violencia callejera
Pero esta experiencia de igualdad no vino sola. Junto con ella, formas de rabia y resentimiento configuraron episodios puntuales pero muy intensos de violencia de distinto tipo. Entre ellas la violencia callejera6 como forma política del malestar,7 expresión activa de indignación, y la manifestación de un dolor público, que a ratos era muy evidente en la calle, sobre todo en los primeros días8.
Más allá del carácter antiutilitario, lo que devela esta violencia tiene algo que ver con aquel cartel que se leía en una pizarra en alguna manifestación callejera: “Estamos peor pero estamos mejor, porque antes estábamos bien pero era mentira, mientras ahora estamos mal pero es verdad”9. Hay algo que este cartel dice humorísticamente, y que la violencia callejera de protesta, sobre todo las quemas del metro, dicen trágicamente. La realidad no es lo que parece, la democracia después de la Dictadura no es, al menos no para todos, el bien que pretende ser, sus bienes son un aparente bienestar y no la verdad. La promesa ha sido incumplida, pero es mejor ver y mostrar la realidad, hacerla evidente incluso dramáticamente tal como es, que seguir soñando. El comienzo es la verdad de la experiencia democrática, con todas sus limitaciones10.
La democracia, nos anuncia un Bilbao revolucionario y derrotado en la medianía del XIX, es “ejercicio mismo de la verdad”11. Esa verdad, a mi juicio, puede medirse aún en nuestra democracia, en la igualdad que queremos y aún no hemos podido construir. Puede ser que reconocer esta condición sea al menos un comienzo.
Una democracia, sea cual sea el apellido que le agreguemos —representativa, deliberativa, radical—, nunca es únicamente una forma de resolver la administración de nuestra vida en común. Es también, necesariamente, una experiencia concreta y una promesa por cumplir.
El octubre chileno nos permitió recordar esta experiencia que, como ya leíamos con Giannini, es una experiencia primariamente callejera. La comunidad democrática es primero que nada una comunidad de iguales que se concretiza en la calle como principal espacio público concreto donde ocurre la democracia12.
A mi juicio, en este sentido, se trató de escenificar el proyecto de democratizar la democracia y encarnarla en un proceso de reconocimiento de los ciudadanos de a pie, como la base real y efectiva del demos chileno. Al mismo tiempo, también se escenificaron las fallas reales acumuladas del proyecto igualador de la democracia chilena, la deuda, la promesa incumplida. Fallas que posiblemente se arraigan en un pasado de servidumbre y exclusión que no hemos logrado romper y donde la voz de los ciudadanos ha sido difícilmente escuchada.
Queda la alegre y también la dramática demanda porque la igualdad no sea una experiencia simbólica y pasajera de la calle sino un objetivo permanente en el tiempo, un proyecto real, verdadero para el Chile que viene.
©️ Leticia Benforado
1https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50190029.
21https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/27/sigue-sumandose-gente-a-masiva-marcha-en-vina-del-mar-con-destino-al-congreso-en-valparaiso-ya-van-mas-de-cien-mil/.
3 Como ejemplo de este proceso, el 18 de enero de 2020 se reúnen en la Usach de Santiago, 1.200 personas provenientes de distintas asambleas territoriales de la Región Metropolitana, en la autodenominada Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT) que busca comenzar a construir un pliego unificado de demandas. Ver https://ciperchile.cl/2020/02/14/yo-me-organizo-en-la-plaza-las-cientos-de-asambleas-que-surgieron-tras-el-estallido-social/.
4 A pesar que esta juventud-adolescencia ya se hizo ver en los movimientos estudiantiles de los años 2006 y 2011, aunque con intensidades y énfasis distintos.
5 Kant señala que “lo que constituye la única condición bajo la cual puede algo ser fin en sí mismo no posee simplemente un valor relativo, o sea, un precio, sino un valor intrínseco: la dignidad” (148).
6 Nos referimos a actos de violencia callejera como la quema de las estaciones de metro.
7 No estamos identificando las distintas formas de violencia que tuvieron lugar: violencia defensiva de los manifestantes, violencia represiva de las fuerzas policiales, violencia política como manifestación de rabia y malestar, violencia delicuencial, etcétera, sino estamos únicamente señalando que la experiencia callejera también involucró formas de violencia, entre ellas formas de violencia como forma de protesta con contenido político específico: mostrar un malestar, frente al sistema, frente al gobierno, frente a la democracia, etcétera.
8 Para una perspectiva histórica de la violencia callejera, como un elemento recurrente en distintos episodios de estallido social que se suceden en la historia de Chile, ver Salazar 2006, 2012, 2019.
9 Agradezco a Eduardo Fermandois hacerme ver la importancia de esta leyenda callejera, en un análisis distinto al que aquí propongo, pero muy iluminador. Esto en el contexto del seminario: Estallido social y democracia en Chile, celebrado el 10 de enero de 2020 en Centro de Estudios e Investigación Enzo Faletto, Universidad de Santiago.
10 Las limitaciones de la democracia no solo se reflejan, entonces, en instituciones insuficientes, o en élites desconectadas, sino también en ciudadanos incompletos, que no saben o no pueden conducir y dar curso democrático a su malestar.
11 “¿Qué es, en fin, la democracia, sino la sanción, la garantía, el ejercicio mismo de la verdad, la salvaguarda de los derechos, el espíritu del mundo gobernándose?” (103).
12 “La democracia griega, en efecto, nace en la calle; y queda ligada a los espacios abiertos de la plaza, del mercado, espacios que permitirán el encuentro socrático y la convergencia ciudadana. Luego, con el andar del tiempo, la libertad de desplazamiento, la libertad de expresión, la libertad de reunirse, son conquistas no solo ganadas en la calle, sino además, ganadas esencialmente para ella” (51).
El otro octubre: huellas chilenas en el Wallmapu
Juan Carlos Skewes
Que en la estatua del general Baquedano en la Plaza Italia —o de la Dignidad— se enarbolara la wenüfoye (canelo del cielo) o bandera mapuche, que además sirviera de soporte para la exhibición de esculturas indígenas y particularmente de los chemamull (personas o gente de madera) y que la imagen de Camilo Catrillanca, comunero mapuche asesinado un año antes por las fuerzas policiales, proyectada ahí mismo, sobre la fachada de los edificios Turri, son acontecimientos que no pueden sino evocar la retoma al menos simbólica de la porción septentrional del Wallmapu o territorio mapuche en medio de una movilización generalizada del pueblo chileno.
La protesta recupera para el país la memoria de la usurpación de tierras y maltrato crónico hacia el pueblo mapuche y lo hace a través de la movilización de los símbolos más emblemáticos de sus reclamos. La plaza, a su vez, es el corazón de la divisoria social entre el arriba y el abajo, es el sitio de encuentro donde confluyen personas, reclamos y símbolos para dar cuenta de la injusticia con que el país se ha construido y el hambre de dignidad que a todas y todos une.
Octubre es cuando tal vez por primera vez en la historia republicana la multitud se reconoce a sí misma si no como mapuche al menos como hermana de la causa indígena. Marca, en este sentido, una oscilación mayor en el complicado entretejido de Estado, pueblo chileno y nación mapuche. El punto de encuentro entre lo mapuche y lo chileno no podía ser sino el de la Plaza de la Dignidad, allí en el corazón de las tierras usurpadas del Wallmapu. Las refriegas ocurren a pocos metros de la ribera sur del río Mapocho y de la Chimba, a la vista del Tupahue —el cerro centinela usado por los incas y convenientemente rebautizado como San Cristóbal— y al oriente del cerro Huelén trocado en Santa Lucía por los colonos. Y es, justamente, en la Plaza de la Dignidad donde el Taller de Escultura Mapuche levanta un chemamull, en este caso la figura de una mujer tallada en madera (mamüll).
Las oligarquías criollas despreciaron lo indígena y lo popular e impusieron la curiosa idea según la cual el modelo a seguir era el europeo y buena parte de la población así lo entendió. Edificaron la capital de la república en el extremo norte del Wallmapu, allí hasta donde el inca había alcanzado a llegar en su expansión. Y aunque lo mapuche se denotase en cada recodo de la provincia, en cada giro de la variante chilena del idioma español, en la piel de sus habitantes, en los nombres de los lugares y en su mitología, los wingka, extranjeros en la vastedad geográfica del Wallmapu, han volcado sus espaldas a su condición de origen y dieron una constitución a su país refractaria a los pueblos originarios. No obstante, el pueblo mapuche mantuvo encarnado un archivo de su memoria cultural el que generación tras generación encontró nuevas formas de desplegarse, incluido el cine, para incomodar, contradecir y tensionar el arco de la memoria colonial (Gómez-Barris 2016).
Octubre es descorrer el velo y evidenciar las confluencias culturales negadas por la construcción hegemónica de la nación. Lo popular y lo mapuche se encuentran en la lucha por la dignidad, en el clamor por el derecho a vivir en paz. Y es que, en realidad, la frontera chileno-mapuche es harto más permeable de lo que se la pretendió y, no obstante, es tan frontera como no se la quisiera. En este doble registro parecieran oscilar las relaciones entre Estado y pueblo y entre pueblo mapuche y pueblo chileno, tal como se advirtiera para la celebración del Bicentenario cuando la conmemoración de la Independencia se viera empañada por una huelga de hambre de prisioneros políticos mapuche cuyos ecos fueron globales. “Los presos y sus voceros, especialmente las jóvenes mapuches, expresaron una nueva imagen de los indígenas, firmes en sus posiciones, modernos en sus actitudes, valientes y con un programa de acción de enorme claridad y significado, no solo para ellos sino para el conjunto de la sociedad chilena” (Bengoa y Caniguan 2011: 28). Un decenio más tarde, en aquel octubre de 2019, las calles y avenidas del país se saturaron con los símbolos del pueblo mapuche, tres de los cuales cobran un especial significado: sus banderas, los chemamull (esculturas que honran a los difuntos) y la imagen de Camilo Catrillanca.
De seguro la wenüfoye fue la bandera más recurrente en las movilizaciones de octubre, reclamando la reposición de esta parte constitutiva de la sociedad chilena, incómoda para quienes, obstinadamente, han deseado ver menos mapuche de lo que hay. Pero no fue la única bandera de ese pueblo que recorrió las alamedas durante las protestas. La wünellfe (o guñelve), bandera de azul oscuro con una estrella blanca o celeste, de ocho puntas, en su centro, que representa al lucero del alba —el planeta Venus— acompañó a grupos en apariencia más radicalizados en cuanto a las demandas autonómicas. La wünellfe es una bandera antigua y reveladora de las contradicciones encarnadas en los sucesos de octubre. Fue blandida por Leftraru o Lautaro1, el más recordado guerrero en la resistencia contra la ocupación de Pedro de Valdivia en el siglo XVI, y en los tiempos de la Independencia, fue conocida como la estrella de Arauco. Bernardo O’Higgins la incorporó en el emblema patrio del país naciente, intentando integrar la tradición masónica con la mapuche. Durante algunas décadas se conservó la memoria de su significado original, pero cuando el Estado se proclama soberano hasta el sur austral, lo muta: “El alma de mi bandera /Banderita tricolor /Es una pálida estrella /Que del cielo se cayó”, según reza una tonada especialmente chauvinista (Cartes Montory 2013)2.
La wenüfoye, en cambio, fue creada en octubre de 1992, bajo la inspiración del movimiento independentista Consejo de Todas las Tierras. A pesar de su origen contestatario, esta bandera es reconocida por el Estado como una manifestación cultural de “dicha etnia”, según reza el respectivo dictamen de Contraloría. Por esta vía, la wenüfoye simultáneamente “es aceptada y rechazada en las esferas institucionales, aceptación que muchas veces encierra una operación de vaciado político en aras de una aparente tolerancia” (Ancan 2017: 301).
Entre los significados atribuidos a una bandera u otra se desenvuelve la historia de la compleja relación entre el pueblo mapuche y Estado chileno, y la presencia de ambas enseñas es sintomática de la heterogeneidad de posiciones que convergen en la Plaza de la Dignidad. La una, el wenüfoye, conserva algo de la inspiración multiculturalista que animó la dictación de la Ley Indígena en Chile: la de un pueblo que avanza en la búsqueda del reconocimiento y para el cual la nueva promesa, suscrita en 1988 con quien sería el primer presidente de la transición política, albergaba la esperanza de finalmente encontrar un lugar en la república. La wünellfe, en cambio, fue la bandera de la estrella secuestrada. Es la bandera que transita desde su profundidad histórica, pasando por su cautiverio en la celda cuadrangular que ocupa en la enseña nacional, hacia la emancipación no alcanzada. Es Leftraru reclamando su Mapu y, por ello, tal vez exprese con mayor intensidad los reclamos autonomistas.
Menos conocidos, menos protagónicos quizá, los chemamull, estas esculturas conmemorativas de los antiguos hechas de una sola pieza de roble (pellin), se asocian a la dimensión más íntima de la recuperación simbólica de esta parte del Wallmapu. Vigías ancestrales que, a través de los ojos de Camilo Catrillanca, se interponen en frente a una chilenidad ciega respecto de su condición indígena. Estas esculturas conmemorativas llegan a alcanzar hasta tres metros de altura, destacándose la cabeza, los ojos, la boca, las orejas, las narices y los brazos. La figura honra a los difuntos quienes, a través de la madera, se tornan en vigías del tiempo presente y rectores del azmapu, esto es, del sistema normativo mapuche. Tradicionalmente se emplazan en los eltues o cementerios y son protagónicos en el nguillatún o celebración comunitaria de agradecimiento a los espíritus de la naturaleza. En tiempos recientes, estas esculturas se han prestado para intensos procesos de resignificación y de reivindicación política, pasando a ocupar lugares de cada vez mayor prominencia en espacios públicos (San Martín 2018).