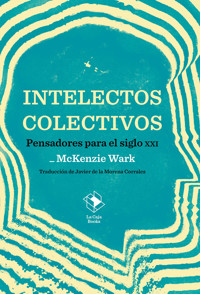
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Caja Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Qué ha pasado con los pensadores que nos prestaban su visión del mundo? ¿Dónde están las Simone Weil, los Jean-Paul Sartre o las Hannah Arendt de la era de Internet? McKenzie Wark lo tiene claro: estas figuras han desaparecido. Para comprender la complejidad de los problemas que nos acontecen necesitamos hacer una lectura conjunta de los intelectos colectivos. De los escritores, filósofos y teóricos que buscan explicar la cultura, la política, el trabajo o el Antropoceno para ir poco a poco dibujando el nuevo paisaje, físico y digital, en el que habitamos. Este libro es un mapa del pensamiento contemporáneo occidental. Una invitación a reflexionar sobre las crisis del capitalismo tardío –o como queramos llamarlo–. A revisar la manera en la que entendemos la naturaleza, la realidad o el cuerpo. A identificar las ideologías que tensan la política actual. A reflexionar sobre los afectos en la era del big data. O a cuestionarnos cómo la burocracia, la especialización y la precariedad de las universidades han ido debilitado las formas de trabajo intelectual, cruciales para comprender el mundo e intervenirlo. En cada uno de los veintidós capítulos, Wark nos presenta a un autor, desgrana sus ideas fundamentales y las relaciona entre sí. El resultado es una tupida y estimulante red de conceptos y reflexiones. Estos son los intelectos colectivos, muchos de ellos presentados aquí por primera vez en español: Amy Wendling, Kojin Karatani, Paolo Virno, Yann Moulier-Boutang, Maurizio Lazzarato, Franco Bifo Berardi, Angela McRobbie, Paul Gilroy, Slavoj Žižek, Jodi Dean, Chantal Mouffe, Wendy Brown, Judith Butler, Hiroki Azuma, Paul B. Preciado, Wendy Chun, Alexander Galloway, Timothy Morton, Quentin Meillassoux, Isabelle Stengers, Bruno Latour y Donna Haraway.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 831
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A mis estudiantes de la New School:
los intelectos colectivos del porvenir
Introduccióna
¿Dónde se han metido todos los intelectuales públicos con los que solíamos contar en los buenos tiempos? Cuando nos da por hablar de ellos, parece que no podemos evitar hablar de su decadencia.1 Atrás quedaron Sartre y De Beauvoir; ya no existe ningún Pasolini, ni contamos con un James Baldwin. Es como si la figura del intelectual público estuviera envuelta en un aura desoladora, lo que nos lleva incluso a preguntarnos si hay hoy algún pensador que merezca formar parte de algún debate colectivo.
Quizás sea necesario que nos acerquemos a la figura del intelectual público desde otra perspectiva; una que nos permita esquivar lugares comunes e impresiones preconcebidas. Hablemos, pues, de intelectos colectivos. Este concepto nace de un célebre texto de Marx al que solemos referirnos como el «Fragmento sobre las máquinas». En él, Marx presenta el intelecto colectivo (general intellect).b Aunque nos adentraremos en este término con mayor detenimiento, digamos por el momento que el intelecto colectivo es la vía por la que Marx trata de esclarecer el rol que desempeña el trabajo intelectual, o algo parecido a ello, en el proceso de producción.
Intentemos, entonces, replantear la problemática del intelectual público desde el prisma del y en relación con el intelecto colectivo. Tal vez así podamos llegar a esclarecer mejor cómo el declive del intelectual público parece estar relacionado con el hecho de que el trabajo intelectual haya sido absorbido por el proceso de producción. No se trata de que los intelectuales de hoy en día hayan fracasado en su intento de estar a la altura de los heroicos valores de antaño, sino de que, más bien, los trabajadores intelectuales se ven ahora obligados a trabajar en un sistema diferente. Un sistema mucho más refinado que les fuerza a ser partícipes de una serie de procesos diseñados para extraer valor de su trabajo. Uno no puede llegar a ser hoy en día Sartre o de De Beauvoir, aun por mucho que lo intente.
Ahondemos un poco más en esto: los intelectuales de antaño podían ganarse la vida con la pluma y la máquina de escribir; la imprenta de masas era el pilar de la industria cultural de entonces. Al mismo tiempo, la enseñanza superior crecía de manera exponencial y producía nuevos lectores para sus libros.2 No podemos tampoco olvidar que estos intelectuales eran productos de un sistema educativo elitista, asentado en países que seguían confiriendo al mismo un aura de renombre y privilegio. Este es solo un esbozo, pero en cualquier caso nos sirve como punto de partida para entender por qué el trabajo intelectual de hoy parte de unas circunstancias diametralmente diferentes. Creer que en estos tiempos uno puede ganarse la vida escribiendo libros que nos reten intelectualmente resulta prácticamente inimaginable. Ahora uno necesita valerse de un trabajo asalariado que, en la mayoría de los casos, se desarrolla dentro del ámbito universitario.
Pero la universidad tampoco es lo que solía ser. Ha pasado de configurarse como una institución insigne diseñada para producir gente capaz de liderar una sociedad capitalista a convertirse en una empresa en sí misma.3 La labor académica se da dentro de unos sistemas de gestión administrativa que derivan a su vez de otros tipos de gestión del trabajo intelectual; un trabajo que progresivamente se cuantifica y estratifica, lo que agrava cada vez más su precariedad. En ocasiones, tenemos incluso la sensación de que la universidad cree que puede llegar a apañárselas sin tener que contar con todas aquellas disciplinas que han tratado tradicionalmente de iluminar el porqué de nuestras condiciones históricas, sociales o políticas.
Existen razones que dan cuenta del declive de los intelectuales públicos, pero no podemos cargarles a ellos con toda la culpa. A todos los que consideran que la raíz del problema de los académicos se encuentra en su forma de escribir, cargada de palabrería enrevesada, les invitaría a que echasen un vistazo a la prensa económica. ¿Acaso ha existido alguna vez un lenguaje más cargado de palabras espurias e inventadas, carentes de un significado concreto, que este? En vez de detenernos en estos problemas cotidianos a los que se enfrentan constantemente los intelectuales públicos, viremos mejor hacia la idea de los intelectos colectivos. La manera en que los concibo dista un poco de la fórmula del intelecto colectivo esbozada por Marx, aunque puede llegar a tener ciertos puntos en común. Por intelectos colectivos, me refiero a una constelación de personas que, en la gran mayoría de los casos, trabajan como académicos. Estos suelen desempeñar su labor francamente bien, pero, lejos de conformarse con ello, buscan que sus disquisiciones trasciendan el entorno universitario. Son, pues, trabajadores que buscan que su trabajo intelectual sirva para responder problemáticas más generales que atañen a la configuración de nuestro mundo contemporáneo.
Podríamos decir que son parte del intelecto colectivo, en cuanto a que son trabajadores que piensan, hablan, escriben y, como resultado de todo ello, ven cómo su trabajo se convierte en mercancía a la venta. Al mismo tiempo, son intelectos colectivos, en la medida en que tratan de encontrar las vías apropiadas para escribir, pensar e incluso actuar dentro y a la vez en contra del mismo sistema de mercantilización que ha logrado progresivamente incorporarles de lleno. Buscan, por tanto, abordar una situación general –una en la que la gran mayoría de la población también se halla–; y lo hacen con suma inteligencia, aunando para ello su formación, sus aptitudes y su creatividad.
He decidido escribir sobre veintidós de estos intelectos colectivos. La gran mayoría de ellos académicos, pero pertenecientes a diferentes disciplinas. No son los únicos pensadores a los que uno podría acercarse si desease entender alguno de los aspectos más crípticos a los que nos enfrentamos. La situación contemporánea, y aquí creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, es absolutamente desoladora. A menos que formes parte de ese selecto grupo de personas a la que solemos referirnos como el uno por ciento, aquellas cuyas fortunas se han disparado como la espuma, las cosas hoy en día te parecerán formar parte de un espectáculo de la desintegración.4 No cabe duda de que el ímpetu irrefrenable de la mercantilización parece abocarnos a la destrucción de la naturaleza y de la vida social.
Lo que presento a continuación es una serie de lecturas de algunos de estos intelectos colectivos que creo que han logrado avanzar nuestra forma de comprender algunos de estos aspectos en apariencia opacos que caracterizan nuestra realidad. No debemos olvidar que, si estos intelectos colectivos se ven obligados a trabajar en unas condiciones dictadas por su participación en el intelecto colectivo –cuya única función es la de mantener siempre a flote el sistema de mercantilización, así como las ganancias–, su trabajo se verá siempre algo distorsionado y su capacidad para dilucidar la situación general estará, en cierta medida, condicionada por este.
Las lecturas que aquí propongo son apreciaciones con un cariz crítico y siempre motivadas por la impresión de que existen dos aspectos que merecen recibir una mayor atención. El primero es el avance de nuevas fuerzas de producción. Diría que la tecnología de la información, sobre todo si la comparamos con los medios de producción tradicionales, regidos por la mecánica y la termodinámica, es cualitativamente diferente. Es más, me parece que la tecnología de la información está transformando en profundidad la formación social, que se infiltra en nuestro día a día y da forma a insólitos modelos de vigilancia y control. El segundo aspecto son las secuelas inesperadas que la tecnología de la información ha traído consigo al abrirse hueco dentro del ámbito científico.5 Somos plenamente conscientes de que la mercantilización imparable de todos los recursos del planeta acabará por conducirnos a su destrucción. Aun siendo la más crítica de ellas, el cambio climático es tan solo una de las señales de alerta de nuestra era geológica actual: el Antropoceno.
La consecuencia del primero de estos aspectos es que no basta con aislar la cuestión de la tekné de otras cuestiones de carácter, por ejemplo, social, histórico, político o cultural. Mientras que una de las consecuencias que se deducen del segundo tiene que ver con el hecho de que no podemos continuar ahondando en los fenómenos sociales desde una perspectiva que siga relegando a un segundo plano –o incluso ignorando– los fenómenos naturales, que suelen ser concebidos como algo inalterable. En los capítulos que siguen, trato de traer a colación ambos aspectos a la hora de analizar la obra de los intelectos colectivos más destacables.
Si bien este texto abre con una defensa del trabajo intelectual contemporáneo frente a la narrativa de su declive, también es igual de necesario recalcar cómo la marcada dependencia de la universidad como anclaje para la reflexión ha producido claras secuelas en el trabajo que los intelectuales pueden llegar a desempeñar. Quizás fuera en su momento positivo que a lo largo de su formación intelectual estos intelectos colectivos tuviesen que llegar a dominar una disciplina; pero los límites que demarcan las disciplinas son arbitrarios, y gran parte de los problemas que afectan a nuestra situación general y colectiva requieren un modo de pensar que los trascienda.
Puede que merezca la pena conocer y citar a las autoridades más prestigiosas de nuestro tiempo, pero la paradoja de esto radica en que si alguien como Marx acabó por convertirse en una autoridad fue gracias a su capacidad para disentir de las autoridades de su época y para plantear, en consecuencia, una problemática con la que poder ofrecer nuevas alternativas de pensamiento y acción.6 Por ello insisto en que a lo largo de este libro podemos apreciar ecos tenues y distantes de movimientos sociales y de espacios en lucha. Existe un término medio entre el rigor intelectual, el poder, la coherencia y la capacidad para comprometerse con los problemas que nos acontecen. De forma más sutil, se podría decir que la división del trabajo se ha intensificado y que esto ha conducido a los intelectos colectivos a perder de vista otras formas laborales que se desarrollan dentro de las universidades, en disciplinas como la ciencia, la ingeniería o el diseño, y que no tienen por qué ser exclusivamente intelectuales.
Mi intención es abordar esta cuestión primero ahondando con una mayor urgencia en la idea del intelecto colectivo tal y como Marx la concibió. A ello le siguen una serie de apreciaciones críticas de algunos intelectos colectivos, que pueden ser leídas en cualquier orden. El libro abre con dos interpretaciones ingeniosas de Marx: la de Amy Wendling respecto al modo de producción y la de Kojin Karatani sobre los modos de intercambio. A ellos les siguen Paolo Virno, Yann Moulier-Boutang, Maurizio Lazzarato y Franco Berardi, pensadores franceses e italianos de las corrientes operaísta y autonomista. Enlazamos en este punto con los estudios culturales anglófonos, representados aquí en las figuras de Angela McRobbie y Paul Gilroy, para seguir luego con los estudios de carácter psicoanalista de Slavoj Žižek y de Jodi Dean. Pasamos después a la teoría política de la mano de Chantal Mouffe, Wendy Brown y Judith Butler. Los dos capítulos que le siguen están dedicados a las originales aportaciones en torno al cuerpo político desarrolladas por Hiroki Azuma y por Paul B. Preciado. Viajamos después a la teoría de la comunicación (media theory) con Wendy Chun y Alexander Galloway, y al realismo especulativo con Timothy Morton y Quentin Meillassoux. Para finalizar, nos adentramos en la sociología de la ciencia (science studies) a través de las obras de Isabelle Stengers, de Bruno Latour y de Donna Haraway.
En estas páginas hay omisiones notorias. Por poner un ejemplo, los intelectos colectivos que conforman este libro pertenecen a la que Gilroy denomina «mundo sobredesarrollado», si bien he tratado de abarcar varios países europeos, así como Estados Unidos y Japón.7 También aludo a cuestiones raciales, sexuales y de género, pero, en vez de constituirlas como una categoría de pensamiento en sí mismas, las analizo desde la perspectiva epistémica de otros campos, tales como la política o los medios de comunicación. Quizás este sea un buen momento para subrayar que lo general no es sinónimo de universal.
Prácticamente todos los intelectos colectivos que presento articulan teorías de alcance intermedio, no son filosofía pura, pero tampoco llegan a ser estudios de caso: se hallan entre estos dos polos. Y aunque logran en gran medida asociar con habilidad conceptos con los que poder interpretar nuestra situación actual, estas teorías están demasiado constreñidas por las prácticas interpretativas tradicionales. Por ello, a la hora de abordar estos textos, busco una cierta confrontación, hacer uso de las mismas tácticas críticas que ellos mismos emplean para dirimir así sus limitaciones.
Si bien defendería a todos estos intelectuales públicos frente a cualquier queja infundada sobre su declive, esto no me impide exonerarlos de toda culpa. Tal vez tenga algo que ver el hecho de que estos intelectuales se han acostumbrado a importar al ámbito académico textos que no pertenecen realmente a él. Marx es un buen ejemplo de ello. No debería resultar polémico señalar que nunca fue un filósofo y que, por ello mismo, su obra podría no estar del todo concebida para configurarse como objeto de estudio exegético, o como comentario de filosofía continental.8 Para acercarnos a su obra, quizás resulte necesario adoptar prácticas de interpretación crítica ligeramente diferentes. En vez de obcecarnos en arrastrar a Marx a la homogeneidad temporal y espacial que caracteriza a toda disciplina –ya sea filosofía, teoría política o cualquier otra–, quizás resulte más útil vincular su obra a otras formas de trabajar y de pensar en el mundo.
Por ejemplo, en estos años he tratado de ofrecer una lectura de Marx interesada en establecer puntos de conexión con una serie de técnicas llevadas a la práctica por intelectos colectivos de un perfil sensiblemente diferente al que ahora nos ocupa.9 Se trataba de intelectos con una trayectoria asentada, ya fuese dentro de las diferentes disciplinas científicas que el sistema académico alberga o en aquellas ramas de conocimiento técnico que nacen fuera del mismo –por ejemplo, las que derivan de los medios de comunicación–. Ambas trayectorias nos sirven para comenzar a vislumbrar desde una perspectiva más práctica el papel que el desarrollo tecnológico ha desempeñado históricamente de los siglos xix y xx en adelante.
Para ilustrar este aspecto quiero retomar un célebre texto de Marx al que solemos referirnos como el «Fragmento sobre las máquinas», escrito en 1858 e incluido en los Grundrisse, ya que de él deriva el concepto de intelecto colectivo. En este texto, Marx muestra un interés especial por dilucidar la forma en la que la sociedad ha pasado de emplear instrumentos rudimentarios a depender de complejos sistemas de maquinaria. O sea, en este texto Marx trata de discernir el avance complejo de las formas de producción de su época; formas que, huelga decir, han quedado ya algo obsoletas en la actualidad. Marx parte así de un fenómeno que percibe en el mundo –la maquinaria– y lo dota de conceptos. Claro que esto es justo lo contrario de cómo se suele leer a Marx hoy. Ahora se parte de su pensamiento, materializado en textos como el «Fragmento», para analizar de acuerdo con este los fenómenos que percibimos.
Si entendemos la diferencia entre estos dos acercamientos, entonces no nos debería resultar difícil darnos cuenta de que el segundo acaba siempre por desembocar en un debate en torno al capitalismo eterno, del que muchos de los lectores actuales de Marx parecen no querer salir. Marx se presenta ante nosotros como una figura capaz de revelar los fundamentos filosóficos que el capital esconde a través del estudio de las formas históricas y fenoménicas que este adquiere. Desde este acercamiento a la obra de Marx, el capital se concibe como histórico solo en la medida en que puede adquirir nuevas apariencias históricas, pero nunca en relación con su esencia, quese mantiene eterna e invariable en todo momento.10 Para este marxismo tradicionalista de Antiguo Testamento, a la forma eterna del capital solo le quedaría ser negada a manos de aquello que está dentro y en contra del capital mismo: el trabajo.
Podemos palpar una cierta tensión cuando se lee a Marx desde esta perspectiva filosófica, que parece querer aferrarse a la idea de que la categoría de capital eterno podría resultar productiva, pero que, al mismo tiempo, no quiere llegar a admitir del todo el hecho de que, si el capital está mutando y adquiriendo nuevas formas continuamente, no puede haber una esencia. Esto implica que las «apariencias» no pueden descartarse como meras formas fenomenales, sino que merecen ser entendidas como configuraciones concretas que están presentes en el mundo. En suma, no podemos concebir el «marxismo» como una filosofía que se desarrolla a través de unos métodos filosóficos que toman la esencia del capital como sujeto. Las modificaciones en lo que conocemos como formas fenomenales requieren, pues, ser estudiadas como algo más que simples fenómenos. Para ello, el marxismo necesita acercarse desde un plano mucho más modesto a las formas de conocimiento que puede llegar a alcanzar sobre dichas modificaciones.
En resumidas cuentas, el trabajo intelectual después de Marx solo podría ser concebido como una práctica colaborativa de conocimiento entre formas de pensamiento heterogéneas e igualitarias en la que la filosofía no puede, pues, erigirse como el ámbito dominante. Dicho de otra manera: la afirmación de Heidegger de que la esencia de la tecnología no tiene nada de tecnológica es rotundamente falsa y constituye una barrera para el pensamiento.11 Qué es la tecnología y qué es lo que esta causa son preguntas que deben sin duda ser exploradas mediante un esfuerzo colectivo que aúne diversas formas de conocimiento especializadas. Por consiguiente, todo intento de configurar la filosofía como la «tecnología de la esencia» resulta retrógrado: la tecnología de la esencia no tiene nada de esencial.
Si lo leemos como baja teoría, el «Fragmento sobre las máquinas» resulta interesante, pero algo anclado a su tiempo.12 En él, Marx parece estar hechizado por la maquinaria tecnológica; incluso la describe de una forma un tanto mística al referirse a ella como «una fuerza motriz que se mueve a sí misma».13 Lo cierto es que esto no es así. Hay una cuestión que se queda en el tintero: las fuerzas de producción son también sistemas de energía; y es que Marx pasa completamente por alto que el proceso de industrialización ya había arrasado con todos los bosques de Europa del Norte para luego pasarse al carbón, una materia que, para entonces, ya mostraba claros signos de agotamiento. Como veremos, esta laguna en su escritura está íntimamente conectada con el hecho de que Marx deja escapar la posibilidad de articular sus reflexiones mediante el uso de la metáfora del metabolismo.
Gran parte del texto se centra en describir cómo las habilidades del trabajador se transfieren a la máquina en un proceso diseñado por el capital mismo. Es un proceso «de apropiación del trabajo vivo a través del trabajo objetivado» (219) que Marx, sin embargo, no llega nunca a desarrollar del todo. De acuerdo con él, el capital fijo se vale de la maquinaria para minar de forma paulatina el poder de producción de valor que el trabajo vivo atesora. Si bien de forma algo vacilante, Marx capta entonces un aspecto realmente valioso: la existencia de un «cerebro social» que se configura como una propiedad del capital y no del trabajo (220). Dicho de otra manera, pero no por ello más clara: «El conocimiento social general se ha convertido en fuerza productiva inmediata» (594). No obstante, en vez de tratar de dilucidar cómo se produce realmente este «cerebro social» o «intelecto colectivo» que se nos presenta como fetiche, Marx sucumbe al hechizo de que este es realmente un fetiche en sí mismo. El cerebro social se configura como parte del capital, pero la pregunta relativa a su composición se queda flotando en el aire. Para Marx, la ciencia se presenta al trabajador manual como algo ajeno a él. Es el capital el que dicta la forma que debe tomar la ciencia, que se configura, pues, como fuerza productiva: «El capital ha capturado y puesto a su servicio todas las ciencias» (227). ¿Quién crea la ciencia, entonces? Marx apunta que «las invenciones se convierten en rama de la actividad económica» (ibid.), pero ¿quién se encarga de inventar?
Debemos tener en cuenta que, en los tiempos de Marx, la integración de la ciencia con la industria se hallaba todavía en una fase embrionaria. De hecho, la ciencia no lideró esta fase del desarrollo industrial. El sistema energético –la energía de vapor– fue producto de la labor conjunta de artesanos e ingenieros autodidactas más que de la ciencia. Es más, la configuración de la termodinámica como ciencia fue un producto de la industria de la energía de vapor, y no al contrario. Una historia diferente es la del nacimiento de la industria química alemana, donde sí que se dio un desarrollo conjunto mucho más orgánico entre la ingeniería técnica y las ciencias de base experimental desarrolladas en el laboratorio. Diferente de estas dos es la de otra industria que acabaría por jugar un papel decisivo, pero que Marx, una vez más, elude por completo: la eléctrica. En este campo, los descubrimientos y las teorías de Faraday y Maxwell sí que fueron resultado de la ciencia, pero su integración en la industria se produciría con una considerable demora.
La problemática radica en que la ciencia y la tecnología, como actividades sociales organizadas que son, no encajan del todo en el esquema del trabajo y el capital. Por ello, en los escritos de Marx aparecen de la nada como algo cosificado bajo el nombre de «ciencia», que pasa luego a configurarse como capital fijo dentro del sistema de maquinaria. He aquí donde un par de contribuciones científicas nos pueden echar un cable. Por un lado, las aportaciones de la sociología de la ciencia (science studies) y, por otro lado, y desde un perfil más marxista, las derivadas del movimiento de relaciones sociales de la ciencia, que precede a la sociología, si bien suele quedar sorprendentemente relegado al olvido.14
Adentrémonos, pues, en la Historia social de la ciencia, obra de referencia de las relacionales sociales de la ciencia, en la que John D. Bernal demuestra con gran habilidad cómo el origen de las ciencias modernas se debió a dos factores: el desarrollo conjunto de formas avanzadas de trabajo técnico y los impulsos de una nueva cultura burguesa, motivada en emplear su tiempo libre en descifrar los secretos del universo divino. En resumidas cuentas, los orígenes de la ciencia son híbridos y no se pueden circunscribir a ninguna clase preexistente, sino que, de hecho, apuntan al nacimiento de una nueva clase en sí misma.
Es cierto que Marx no pudo llegar a ver cómo la ciencia llegaría a configurarse ya no solo como una fuerza de producción, sino también como un sistema industrial en sí mismo, que funciona de una manera radicalmente diferente al sistema de fábrica o factory system. El sistema de fábrica se estructura en función de la cuantificación del tiempo de trabajo y manufactura productos estandarizados. ¿Pero qué hay de todos aquellos procesos de (no) trabajo que elaboran cosas extraordinarias, nuevas? O, como apunta Asger Jorn, ¿qué hacemos con los que se dedican a crear formas en vez de contenidos?15 ¿A qué clase pertenecen?
Si bien no soy la primera en sugerir que estos actores pertenecen a otra clase emergente, sí que he tratado de dar con una forma de referirnos a esta que evocase su naturaleza contemporánea: la clase hacker.16 John D. Bernal, por ejemplo, se acercó bastante a ello con su teoría del trabajador científico.17 Lo que yo he tratado de aportar es una conceptualización que nos permita entender cómo las relaciones de producción han ido mutando hasta ser absorbidas por el sistema de mercantilización. De esta manera, el auge de la propiedad intelectual podría entenderse como una mutación de la propiedad privada, que engloba la información comunal y que al mismo tiempo genera un sinfín de categorías en las que enmarcar todas las mercancías potenciales.
Para llegar a entender el fragmento de Marx desde una perspectiva contemporánea, alejada de las condiciones históricas en las que se escribió, necesitamos prestar mayor atención a dos aspectos: el primero, la manera en la que la ciencia (y todo trabajo orientado al conocimiento) ha contribuido a diseñar la forma que adoptan los sistemas industriales; y el segundo, los sistemas de energía, sobre los que Marx apenas se pronuncia.
Recuperar el concepto de energía nos permite pulir una metáfora que Marx emplea un par de veces en el fragmento sin mucho atino: la del metabolismo. Marx concibe el proceso metabólico desde una perspectiva demasiado constreñida, al considerarlo no propiamente un sistema de energía, sino más bien una cuestión distributiva. Esto implica que tan solo el capital circulante se ve afectado por el «metabolismo». Este razonamiento llega a ser especialmente problemático cuando pasa a conectar el metabolismo con la agricultura, concebida como mera aplicación de la ciencia del metabolismo material que se ocupa «de cómo regularlo de la manera más ventajosa para el cuerpo social en su totalidad» (228). Podemos enlazar este último aspecto al pálpito que Marx comenzaba a tener respecto al trabajo, que, lejos de seguir concibiéndolo como aquello que aporta energía al proceso productivo, pasaba a ser entendido como un regulador que controla dicho proceso a través de la información. El concepto de «regulador» bien podría estar relacionado con el regulador –o acelerador– de la máquina de vapor, un ejemplo temprano de realimentación negativa de información, cuya función fundamental es la de mantener el equilibrio (ibid.).
Sus escritos sobre el intelecto colectivo pueden, a su vez, relacionarse con sus empeños posteriores por seguir desarrollando el concepto de metabolismo y, más en concreto, el de fractura metabólica. Tal y como demuestra John Bellamy Foster, la gran aportación que hizo Marx a este respecto fue su análisis sobre la agricultura capitalista y, probablemente, sobre otras actividades, así como sobre la forma en la que el trabajo no funciona como regulador del metabolismo, sino como todo lo contrario.18 Así, los trabajos sociales colectivos, una vez incorporados en la maquinaria del capital, se constituyen como «desreguladores» que intensifican las fracturas metabólicas, como la producida por el cambio climático que ahora tanto nos afecta.
Así pues, el Marx de 1858 todavía no era capaz de apreciar del todo los impactos de aquello que trataba de esbozar. Como en la parábola de los ciegos y el elefante, Marx palpa con los ojos vendados un cuerpo que no conoce por completo. Pero es solo gracias a los esfuerzos de tantos otros investigadores ciegos que buscan con sus acercamientos distinguir otras partes de esa bestia que es el trabajo social que podemos finalmente alcanzar un conocimiento más detallado de aquel elefante que nunca parece que podamos llegar a percibir del todo: la fractura metabólica. El régimen de la mercantilización trata la materia, la energía y la información como materiales diseñados para acumular riqueza por medio de un valor de cambio que crece cada vez más rápido y a mayor escala, aun a pesar de los estragos que esto provoca en los sistemas naturales, e incluso en los sociales.
Una de las tareas de los intelectos colectivos podría estar encaminada a imaginar una clasehacker que aúne a todos aquellos individuos cuyos compromisos se ven mercantilizados en forma de propiedad intelectual: artistas, científicos, ingenieros, e incluso académicos que pertenecen a ramas más humanistas y sociales. Si hacemos un esfuerzo, podemos llegar a entender que todos ellos pertenecen a una misma clase desde el prisma de la mercantilización de la información. Aunque todos nos dediquemos a procesar la información de este complejo metabolismo natural-técnico-social-cultural, muy pocos llegamos a percibir la emergencia de una clase dominante sin precedentes, que extrae gran parte del valor de los esfuerzos combinados de los hackers y de los trabajadores del mundo. Como intelectos colectivos, quizás sería conveniente que nos atreviésemos a asomar la cabeza por encima de nuestros pequeños cubículos, para así poder mirar a nuestro alrededor y encontrar soluciones encaminadas a cooperar con otros capaces de distinguir aspectos diferentes del proceso laboral.
Marx carecía de las herramientas intelectuales necesarias para inferir el rol de la información como regulador y tan solo había comenzado a percibir cómo la producción de mercancías, al crecer sin prestar atención a la condiciones naturales que regulan nuestra existencia, hacía cada vez más profundas las fracturas metabólicas. Ante la falta de contribuciones de aquellos poseedores de un conocimiento más práctico sobre estos desarrollos emergentes, Marx acabó por dar paso a un aparato conceptual que desatendía la información disponible por aquel entonces y que acabó por ser rehén de sus propias especulaciones filosóficas. Trazó una relación errónea entre una totalidad que solo fue capaz de captar parcialmente y un futuro conjeturado mediante una negación abstracta, formal y dialéctica. Intentó asumir por su cuenta algo que solo puede llegar a ser entendido mediante la cooperación de muchos y muy diversos intelectos colectivos.
Esto no impide que podamos apreciar el «Fragmento sobre las máquinas», sobre todo aquellos pasajes en los que Marx reflexiona sobre la relación entre la máquina, el trabajo y el tiempo. Marx describe a grandes rasgos la maquinaria como una forma de extraer más tiempo del trabajador. En esta descripción, no obstante, descuida el componente científico que había intuido con gran lucidez en páginas anteriores. Según Marx, «el capital –de manera totalmente impremeditada– reduce a un mínimo el trabajo humano, el gasto de energías. Esto redundará en beneficio del trabajo emancipado» (224). Como podemos observar, la energía hace aquí por fin acto de presencia, pero solo en referencia a la que deriva del trabajo humano. Marx no llega a comprender el alcance de lo que supone el reemplazo de la energía humana por la energía de combustibles fósiles, un aspecto determinante a la hora de comprender el desarrollo del capitalismo.19
El sistema de maquinaria permite reducir al mínimo el tiempo de trabajo necesario, así como reemplazar el trabajo por capital. La obtención de riqueza deja, por tanto, de estar estrechamente conectada con el tiempo de trabajo, lo que a su vez implica que la riqueza auténtica –la disponibilidad de tiempo libre según Marx– aumenta. Pero esto no sucede. En cambio, el resultado es «la creación de tiempo de no trabajo» (231) para unos pocos elegidos: la clase dominante. El sistema de maquinaria sirve, pues, «de instrumento para crear las posibilidades del tiempo disponible social» (232), mientras que «el ahorro de tiempo de trabajo corre parejas con el aumento del tiempo libre, o sea, tiempo para el desarrollo pleno del individuo, desenvolvimiento que a su vez reactúa como máxima fuerza productiva sobre la fuerza productiva del trabajo» (236).
Marx construye una dialéctica elegante, que anuncia una forma de entender el capitalismo alejada de lo romántico y en la que no se limita a añorar el regreso a una especie de idilio distorsionado (el eros de Marcuse y cosas de ese estilo) que le permita no tener que ahondar en la cuestión de los medios de producción:20
De que la maquinaria sea la forma más adecuada del valor de uso propio del capital fijo no se desprende, en modo alguno, que la subsunción en la relación social del capital sea la más adecuada y mejor relación social de producción para el empleo de la maquinaria. (222)
La maquinaria puede llegar a ser algo diferente: que el capital cree la maquinaria a semejanza del capital fijo no impide que esta pueda configurarse de manera alternativa.
Debemos insistir en este aspecto dentro del mundo, en muchas ocasiones tecnofóbico, de las humanidades y de las ciencias sociales. Un mundo en el que la política siempre parece ser la clave de todos nuestros problemas. Los intelectos colectivos que se adhieren a estas disciplinas no se refieren a la política de hoy en día –aquella que nos rodea con sus prácticas funestas–, sino a una virtual que siempre se halla latente bajo las políticas simplistas contemporáneas. Para la gran mayoría de ellos, la política tiene un carácter dual, esto es, virtual y actual, algo que no sucede con la tecnología. Solo reconocen la primera parte de las reflexiones de Marx a este respecto –esto es, que el capital absorbe a la ciencia y a la tecnología, o, dicho de otra manera, a la ciencia de la tecnología contemporánea, para luego transformarlas a su imagen y semejanza–; lo que implica dejar fuera de todo debate el hecho de que la tecnología también es virtual y actual y que, por ello, también puede configurarse de otras formas. Los intelectos colectivos tienen que empezar a comprender que todos los ámbitos específicos en los que trabajamos o estudiamos, de la política a la cultura, de la ciencia a la tecnología, son partes interconectadas de un mismo problema y, por tanto, claves necesarias para poder dar con una solución factible.
Avanzar en esta dirección implica dejar un poco de lado algunos de los obiter dicta que configuran las escrituras sagradas de Marx. Me refiero, sobre todo, a la noción del intelecto colectivo. Este es un residuo idealista, una idea fetichista elaborada a medias, que no puede llegar a configurarse como un concepto en sí mismo. No existe el intelecto colectivo. Lo que existen son prácticas específicas y delimitadas de producción del conocimiento, que solo pueden entenderse como «generales» desde una lente fetichista que las transforme en propiedad intelectual. Esta fase del capitalismo –si es que existe algo así– ha desarrollado todo un aparato diseñado para mercantilizar los resultados de toda nuestra actividad hacker y los ha codificado en formas relativamente nuevas de propiedad empleadas para configurar nuevos sistemas industriales que trascienden y atacan ya no solo al trabajo, sino también a la clase hacker. Debemos detenernos a reflexionar ya no solo sobre la necesidad de colaboración entre las diferentes formas de producción de conocimiento desarrolladas por las clases hacker, sino también sobre la posibilidad de una alianza entre los hackers como clase (creadores de formas nuevas) y los trabajadores como clase (creadores de contenido estandarizado).
Ninguna forma de producción de conocimiento, sea esta científica, cultural o incluso filosófica, es ya exógena al concepto de mercancía. Tampoco podemos reducirlo todo al axioma de que «las invenciones se convierten en rama de la actividad económica» (227). Se trata más bien de que la producción de conocimiento se ha convertido en una rama nueva de la actividad económica que ha acabado por transformar todas las demás. No existe el capitalismo eterno. No tiene esencia transhistórica. El capital muta más bien en formas tanto particulares como abstractas. Asimismo, tampoco podemos negarlo desde fuera y de nada nos ayuda acelerar su desarrollo si no es para ocasionar más fracturas metabólicas. No habrá ningún esfuerzo prometeico.
El desafío que se abre ante nosotros pasa por averiguar cómo todos aquellos tipos de conocimiento relativos a las diferentes etapas del metabolismo pueden llegar a cooperar por cauces distintos a los de la transformación mercantilizada del conocimiento en propiedad intelectual. Solo así quizás podamos llegar a extrapolar lo que sabemos sobre el funcionamiento de todo sistema metabólico existente para diseñar un sistema mejor: un metabolismo capaz de sobrevivir. La filosofía atávica, obstinada por robar los fuegos aun cuando no sabe siquiera prenderlos, no ha hecho nada fácil acometer este desafío. Tampoco ha ayudado esta reverencia escrituraria a los antiguos textos, incluso a los de Marx, pues incluso estos últimos fueron también producto de su tiempo.
Cabe, por tanto, remarcar que en Intelectos colectivos concibo esta rama de trabajo intelectual –de la filosofía a la teoría política, pasando por los estudios culturales, etc.– como totalizaciones parciales. Cada una de estas ramas percibe el mundo desde el prisma de una forma de trabajo concreta, que se generaliza para construir una cosmovisión determinada. Esto a su vez implica que, por desgracia, todas estas ramas acaben por emplear parte de su energía intelectual en mantener su soberanía sobre las otras. Para los teóricos políticos, la política va a ser siempre ontológica; mientras que, para los teóricos de la cultura, todo va a poder ser reducido a lo cultural, y así con todas las demás vertientes del trabajo intelectual. Nuestros intelectos colectivos siguen siendo pensadores burgueses en la medida en que siguen concentrando gran parte de sus esfuerzos en arrastrar la totalidad a su terreno, como si esta fuese exclusivamente de su propiedad.
Prefiero aparcar estas consideraciones y dedicarme, en cambio, a una empresa mucho más amigable: la de buscar espacios de conexión entre estas totalizaciones parciales. En estos tiempos en los que los hackers de la información nos encontramos atrapados en el proceso de reproducción de la mercancía, caracterizado por sus tendencias a la separación y al fetichismo, lo que quizás debamos preguntarnos es lo siguiente: ¿Cómo hacer para comenzar a producir no tanto una visión totalizadora de la historia, sino un lenguaje de conexión entre miradas parciales? En la búsqueda de respuestas a esta pregunta puede que veamos nacer las políticas de conocimiento de nuestro tiempo.
1. Amy Wendling: la metafísica o la fisicárnica (meatphysics) de Marx
Toda gran obra se caracteriza por admitir diferentes lecturas, siempre convincentes y cargadas de coherencia, que dejan a su vez la puerta abierta a futuras reinterpretaciones. La de Marx es una de ellas. En vez de enzarzarnos en un interminable debate sobre cuál es la interpretación correcta que da pleno sentido a su obra, considero que es mucho más útil concebir esta última como un conjunto matemático del que se genera un espacio vectorial. Este espacio de Marx sería una especie de matriz en la que se recogen todas las interpretaciones posibles –más o menos útiles dependiendo de nuestros intereses– de cada uno de los diferentes temas que su obra aborda. Desde esta perspectiva, dentro del espacio de Marx quedarían todavía numerosos cuadrantes por explorar en los que quizás se esconden nuevos conjuntos capaces de iluminar las vías hacia un pensamiento crítico contemporáneo.
La obra de Marx se apoya en el idealismo filosófico alemán y en sus fuentes, como la obra de Spinoza. Asimismo, Marx bebe de la física y de otras disciplinas científicas que hoy han quedado obsoletas, de manera que solo los expertos en estos ámbitos siguen teniendo conocimiento de ellas.21 Quizás por esto último se ha evitado un acercamiento a la obra de Marx desde el terreno de la ciencia que esté a su vez interesado en reflejar las consecuencias derivadas de su avance. En cambio, lo que se suele plantear es un regreso al terreno del idealismo filosófico alemán o incluso a la esfera, mucho más remota, de Spinoza.
¿Y si nos propusiésemos ir hacia delante y contra la corriente? ¿Y si en vez de ignorar la forma en que Marx trató de conceptualizar la ciencia moderna nos interesásemos en actualizarla? Marx se quedó en la revolución de la física; en la manera en que esta conjugó la termodinámica con la mecánica y modificó la forma en la que él mismo interpretaba la realidad. ¿Y si nos retásemos a pensar en cómo los avances de la biología moderna, de las ciencias de la Tierra y de las ciencias de la información hubieran podido enriquecer sus reflexiones? Un primer paso en esta dirección sería reelaborar una versión verosímil de la relación de Marx con dos fuentes caídas en el olvido. La primera, el materialismo científico de su época; y la segunda, los escritos de Marx sobre ingeniería y maquinaria. Comentemos, entonces, el excelente libro en el que Amy Wendling se interesa en rescatar ambas fuentes: Karl Marx on Technology and Alienation [Tecnología y alienación según Karl Marx].22
Para Wendling, la relación que Marx establece con las grandes obras del canon filosófico se asemeja a una especie de performance cuya fuente de energía no resulta del diálogo con estas obras, ni de la mera crítica a estas mismas desde la perspectiva de otro sistema filosófico. En cambio, la energía procede de algo así como un desvío (détournement), esto es, el proceso por el que uno se apropia de elementos extraídos de fuentes de información dispares para luego pegarlos entre sí y generar con ello una especie de tensión. Desde esta perspectiva, no podríamos concebir a Marx como un hegeliano, ni siquiera como un economista político, sino más bien como un escritor activista que se dedica a recortar y a pegar con gran destreza táctica estas y otras muchas fuentes de información que manipula con el objetivo de generar una nueva perspectiva laboral. O, mejor dicho, una perspectiva que nos inste a superar el trabajo asalariado y a movernos en otra dirección.
Tal y como yo lo entiendo, los textos que Marx selecciona para este desvío van cambiando con el tiempo, a medida que aparecen nuevas fuentes que pasan a desempeñar un rol destacado en el conflicto general de la comunicación. Así pues, los últimos escritos de Marx no constituyen propiamente una «ruptura epistemológica» parcial con los escritos del «joven Marx», sino que reflejan un collage de textos diferente, puesto que él mismo muestra otros intereses, distintos de los de sus primeros trabajos.23
Wendling lo entiende de otra manera. Para ella, el Marx «humanista» de los primeros años sigue valiéndose de la categoría residual de espíritu o esencia para distinguir lo humano de lo natural; mientras que el Marx tardío, o «mayor» (¿quizás sería mejor referirnos a él como «maduro»?, ¿o como «científico» tal vez?) bebe de pensadores que entienden al ser humano como parte del mundo natural, lo que implica que puede ser reemplazado por animales o por máquinas. Esto no significa que las aportaciones humanistas desaparezcan por completo en esta segunda etapa. De hecho, Marx recurre a ellas para enfrentarse al material científico y no depender de las posibles implicaciones que puedan derivar de este en una fase más avanzada del capital.
Asimismo, la transición del Marx joven al tardío tal vez esté relacionada con el hecho de que los recursos que tenía a su alcance fueron cambiando con el tiempo. De acuerdo con Wendling, «es el capitalismo, y no Marx, el que invalida los marcos conceptuales humanistas empleados en sus primeros escritos» (5), lo que implica que se altere la función ideológica de estos marcos. Tal y como bien ejemplifica Berardi, los lectores del «joven Marx» en la década de 1960 hallaban en su obra un anhelo por regresar a un mundo precapitalista. Lo que Wendling remarca al respecto es que Marx nunca llegó a compartir esta postura. Es el propio capitalismo el que produce tanto el anhelo romántico de un regreso al pasado como la perspectiva científica que lo reprime e invalida.
Wendling se refiere a este anhelo romántico con un tono bien incisivo: «humanismo capitalista». Cuando Marx «se vale de este humanismo, al igual que cuando hace uso del materialismo científico, lo que está realizando es una performance con la que busca demostrar cómo el capitalismo es incapaz de dar cuenta de su actividad sin recurrir para ello a todos aquellos conceptos humanísticos que este mismo pretende hacer desaparecer» (7). Esto no implica que cualquier atisbo de humanismo quede descartado por completo, ni siquiera en el Marx tardío. De hecho, en Elcapital, Marx hace uso de diferentes lecturas y reescrituras tomadas del humanismo y del cientificismo capitalista para poner a prueba la naturaleza contradictoria del capitalismo.
Pero Marx no siempre tiene el control sobre su performance. En sus obras fundacionales, Elcapital y los Grundrisse, se pueden adivinar numerosas versiones de su método, siempre abiertas a un sinfín de interpretaciones; lo que sin duda es un punto fuerte más que una debilidad.4 La dificultad que esto plantea se debe a que Marx se esfuerza por hallar nuevas categorías con las que referirse a lo humano –un aspecto que el capital ha anulado– que no sean un reflejo de las categorías filosóficas de antaño. No satisfecho con ello, Marx trata de concebir una alternativa que se aleje de la simple equiparación de lo humano con el valor de cambio, algo que el capitalismo ya había prácticamente logrado por entonces. De ahí su interés por desarrollar una performance que contrapusiese tácticamente ambos esfuerzos.
Para enfrentar la categoría de lo humano a la del capital, Marx esboza una teoría de la tecnología, y con ello pasa a ser uno de los primeros pensadores interesados en conceptualizarla en vez de limitarse simplemente a describirla. ¿Pueden la ciencia y la tecnología servirnos para concebir un nuevo ser, una esencia genérica de la especie humana (Gattungswesen)? Uno de los logros de Marx a este respecto fue el de reflexionar sobre cómo la tecnología ofrece posibilidades de acción, o affordances, que la convierten en un espacio de contingencia. Los intelectuales suelen lanzar un sinfín de afirmaciones sobre las posibilidades de la razón, o de la cultura, o de la política, pero la tecnología siempre se queda estancada en su forma actual. Para Marx, sin embargo, hay ciertas ocasiones en las que la tecnología sí puede ser algo diferente de lo que es, si bien esta nunca llega a configurarse como un objeto infinito de aceleración prometeica.25
La mirada se aleja sensiblemente del trabajo para así poder detenerse en el encuentro que se da entre el trabajo y la tecnología. Marx buscaba crear una especie de metaciencia que sirviese para demostrar cómo la «ciencia» de la economía política, por ejemplo, se vale de conceptos arraigados en las realidades materiales, sociales y técnicas que la propia ciencia no suele contemplar. Wendling señala: «Las ilusiones que la producción capitalista forja acaban por constreñir todas las categorías de pensamiento humano posibles» (13). Esta afirmación resulta verdaderamente útil en nuestros tiempos, en los que tanto los defensores de la corriente que solemos conocer como tecnoutopismo como sus supuestos detractores comparten el mismo horizonte de pensamiento; uno moldeado por los materiales ideológicos del bloque humanista-cientificista que el propio pensamiento capitalista desarrolla.26
Wendling se embarca en un viaje al pasado en el que busca indagar en algunos de los conceptos clave de la obra de Hegel, sobre todo en el de la distinción entre objetivación y alienación. La objetivación es el proceso social que da forma al mundo de acuerdo con las necesidades de los seres humanos. La alienación, en cambio, no se refiere a la objetivación del trabajo, sino al proceso de enajenación que priva al trabajador del objeto de su trabajo. La alienación es una ruptura de los patrones relativos a la transformación subjetiva del mundo en objeto y a la producción recíproca del sujeto por parte del propio objeto. Es lo que sucede cuando se priva al trabajo asalariado de su agencia como productor y se pasa ya no solo a producir meros objetos enajenados, sino también a producirse a sí mismo como un ente separado y objetivado. Para Marx, esto implica que no podemos limitarnos a redistribuir la riqueza desigual. No basta con redistribuir lo que se ha alienado del trabajo –si bien algunos podrían argüir que por algo se empieza–, sino que se necesita modificar la forma en que este produce en primer lugar. Para escribir sobre esta cuestión, ya sea solo como una forma de posibilidad, se requiere un cierto manejo de algunas tácticas textuales.
Marx elabora esta vía de reflexión haciendo uso de una serie de desvíos de varias fuentes, que recorta y pega como si se tratase de un collage para poner a prueba sus efectos. De Aristóteles toma la noción de la justicia como intercambio recíproco, en la que el intercambio de aquello cuyo uso no se necesita se percibe como algo artificial y monstruoso. De Rousseau bebe de las páginas en las que reflexiona sobre el problema de clase en la sociedad liberal, así como sobre el desequilibrio no tanto de bienes como de derechos políticos. De Locke le interesa su manera de entender el trabajo como fuente de riqueza, o al menos de propiedad, del hombre; aspecto que sirve para dejar en evidencia la artificialidad de la vida feudal. Smith, por su parte, entra en el collage con recortes relacionados con su forma de concebir el trabajo como una actividad que depende de la tierra y del uso de herramientas, lo que lo convierte en una actividad mucho más social que para Locke.
El naturalismo del trabajo a través de las obras de Locke y Smith sirvió como táctica para desnaturalizar el feudalismo desde una perspectiva crítica. Marx busca, por su parte, desnaturalizar el capitalismo. El trabajo se convierte así en una categoría social e histórica y no –o, al menos, no del todo; aquí el terreno es resbaladizo– natural. El trabajo es el producto de una sociedad alienada. No obstante, a lo largo de su obra, Marx deja asomar la idea del intercambio igualitario entre el trabajo y la idea de trabajo como una forma de autocreación.
Marx quiere esbozar una crítica a la naturalidad aparente del trabajo. Para ello se vale de una distinción aristotélica que luego expande. A la dicotomía entre valor de uso / valor de cambio, él añade la de trabajo / fuerza de trabajo. El primer elemento en ambas distinciones produce riqueza (valor de uso) y tiene cualidades, mientras que el segundo tan solo produce valor de cambio y carece de cualidades. Según Wendling, Marx no busca repetir acríticamente la teoría del valor-trabajo, sino que está interesado en encontrar algo en ella que le sirva para analizar el proceso de alienación por el que el trabajo se vuelve ajeno a sí mismo. El aspecto fundamental no es, por tanto, analizar el trabajo como una fuente de riqueza y cambio, sino como una fractura que se genera entre estos dos.
La alienación entra en el engranaje del proceso de producción y acaba por producir actividad social en forma de trabajo capitalista. El trabajo no se puede amortizar mediante la redistribución, puesto que la alienación provoca una vida tullida y atrofiada para la gran mayoría. Es más, el trabajo está dominado ya no solo por las mercancías que produce, sino también por las herramientas que se emplean, es decir, por los instrumentos de producción. El trabajador queda, pues, relegado a un segundo plano. El fetichismo de la mercancía en el intercambio se duplica con el fetichismo de la máquina en la producción. Se confiere así una serie de cualidades opacas tanto a las mercancías como a las máquinas que sirven para desdibujar el papel que el trabajo juega como mediador entre ambas.
Wendling apunta que «la máquina es el “objeto metafísico” por excelencia en la definición marxista de alienación y que ocupa la misma posición estructural que Dios en la obra de Feuerbach y que el Estado absolutista en Rousseau» (57). Wendling nos ayuda a redirigir nuestro pensamiento hacia la máquina en vez de hacia la mercancía. Y es que la investigación que Marx llevó a cabo sobre las máquinas originó un cambio en su manera de conceptualizar el trabajo y la naturaleza. El Marx tardío trataría de engranar un modelo de trabajo desde las perspectivas científico-materialista y termodinámica a su anterior modelo ontológico, que estaría notablemente influido por las aportaciones de Hegel y Feuerbach en torno al concepto de alienación.
Desde el prisma de la termodinámica, el trabajo humano es solo uno de los muchos tipos de energía disponibles. En lugar de inferir que los seres humanos trabajan en un mundo pasivo, el mundo se concibe como un ente que trabaja de forma activa; esto, a su vez, implica que la acción humana pasa a entenderse como un subconjunto dentro de las acciones del mundo. Podríamos decir que la termodinámica ofrece una forma de entender el mundo como un ente moderno y colectivo que da cuenta de la presencia de actores no humanos, o, como mínimo, de fuerzas.27 En palabras de Wendling: «El trabajo deja de ser un esfuerzo creativo forjado por el espíritu humano que se imprime sobre la naturaleza inanimada –tal y como apuntaban Aristóteles, Hegel, Smith y Locke–, para pasar a estructurarse como una simple conversión de energía en la que la naturaleza se pone a trabajar por sí sola» (61).
Así, Marx emplea los materiales de su época y los modifica a su gusto. El trabajo ya no es una forma de autorrealización en los tiempos alienantes de la producción capitalista, sino un gasto de energía que desemboca en la extenuación del trabajador. «El ser humano individual, no logra desarrollarse gracias al trabajo, como indicaba Locke, sino mediante su emancipación de este» (59). Es a partir de este razonamiento cuando Marx esboza su peculiar forma de entender la libertad como una emancipación del trabajo que afecta a todo el mundo y, como mínimo, a parte del tiempo.28
El trabajo no es espíritu que se materializa en el mundo, pero puede que aún haya espacio fuera del mismo que pueda dar cabida a un pensamiento artístico o científico individual. Aun con todo, la mercantilización acaba por apropiarse también de estos y los engrana en el proceso de acumulación del capital; lo que, en cualquier caso, no impide que, al igual que sucede con el trabajo, todo esfuerzo y compromiso creativo o científico –lo que defino como la clasehacker– pueda acabar por rebelarse contra las distintas formas mercantilizadas de explotación, tales como la propiedad intelectual.29 Marx no pudo alcanzar a comprender la naturaleza de estos fenómenos, dado que estos apenas estaban comenzando a desarrollarse por entonces.
En ciertas ocasiones, Marx hace uso de la definición de trabajo de Locke para criticar su configuración dentro del sistema capitalista. Da la cara por el trabajo vivo. No obstante, en otras ocasiones rechaza esta aproximación, lo que le lleva a definir el trabajo como un gasto de energía. Es entonces cuando el mundo pasa a ser concebido como una simbiosis entre el cuerpo y sus intercambios energéticos en el ambiente, una idea que quizá tomase de Ludwig Büchner.30
En el paradigma de la producción, el cuerpo trabajante es una máquina productiva como cualquier otra. Sin embargo, esto no significa que Marx desarrollara una teoría general energética en la que lo humano se pudiese equiparar a lo animal y a la máquina. Marx no es un pensador «poshumano». De hecho, «Marx nunca deja de lado la tesis hegeliana sobre la paulatina espiritualización y racionalización de lo natural» (65-66). Lo que propone, en cambio, es una triangulación del paradigma del trabajo, del paradigma de la producción y de la perspectiva del mundo desde el plano de la termodinámica en la que el capitalismo pasa a ser concebido como «una máquina de vapor defectuosa […] que, se diga lo que se diga, acabará por explotar» (66).
El desarrollo táctico de la diferencia da pie a Marx a desarrollar su característico enfoque respecto al materialismo alejado de la concepción metafísica del mundo. «En cambio, Marx se interesa por investigar todas aquellas circunstancias históricas en las que el trabajo construye y transforma el mundo y la naturaleza» (67). Para ello, Marx recurre al materialismo científico que estaba en boga en la Alemania posterior al fracaso de las revoluciones de 1848.31 El avance progresista del materialismo científico vino desencadenado por la ausencia de una esfera pública liberal. Marx, no obstante, rechazó el materialismo vulgar y nunca mostró interés por el realismo naíf o el determinismo –sobre este último, él prefería optar por el concepto epicúreo de desviación, tema sobre el que versa su tesis doctoral–.32
El materialismo científico apenas tuvo dos generaciones: en la primera quedarían incluidos Feuerbach y Liebig; mientras que a la segunda pertenecerían Ludwig Büchner, Karl Vogt, Jacob Moleschott y Hermann von Helmholtz –este último fue uno de los descubridores de la ley de la conservación de la energía–. Los acercamientos de esta corriente estaban lejos de ser apolíticos: para Büchner, por ejemplo, el universo no se podía entender como una monarquía, sino como una república regida por sus propias leyes y no por las dictadas por un poder superior. La energía parecía dejar ver una especie de igualdad natural en un universo monista dictado únicamente por sus transformaciones. Wendling apunta lo siguiente: «Al contrario de lo propuesto por los defensores del contrato social, el ámbito de la política deja de entenderse como una antifísica que se opone a la naturaleza para pasar a ser concebido como un sistema energético que brota de esta» (74).
Desde esta perspectiva, toda energía deriva del sol, toda materia es movimiento y –lo que es lo mismo– calor. Al contrario de todas aquellas fuerzas que comienzan y llegan a un fin en el tiempo, la energía se transforma constantemente de un estado a otro. Esto implica que las fuerzas vitalistas pasan paulatinamente a un segundo plano, un planteamiento que, como bien nos recuerda Haraway, Joseph Needham continuaría tratando de demostrar setenta años después.33 La máquina de vapor sustituye al reloj como metáfora principal, y con ella alude tanto a los problemas de eficiencia de su diseño como a la durabilidad y a la seguridad.
La energética transforma el discurso del trabajo: los trabajadores no se resisten ya a este por falta de espíritu, sino por falta de energía. El trabajo traza unos límites objetivos, lo que implica que es posible establecer una ciencia del trabajo: la ergonomía. Moleschott, que se interesó notablemente por la nutrición, llegó incluso a escribir un libro de cocina para los trabajadores. El materialismo científico y las políticas reformistas del trabajo comenzaban a compartir ciertos intereses, lo que, como no podría ser de otra manera, hizo sospechar a Marx.
Frente a esta alianza de intereses, Marx se dedicó a aplicar una serie de nociones derivadas del energetismo para seguir reflexionando sobre la plusvalía, es decir, sobre el valor que el capitalista obtiene del trabajador sin ofrecerle ningún tipo de remuneración. Sin embargo, Marx sigue valiéndose en ciertas ocasiones de un materialismo científico algo vetusto ya por entonces, como el vitalismo propuesto por Liebig, que, si bien no es divino, sí sigue manteniendo su carácter inmaterial. Esto lleva a Marx a creer en ciertas ocasiones que la agencia humana es especial, un tipo de «fuego vivo, formador», como indica en los Grundrisse.34 Desde el punto de vista del trabajo, este no se constituye como un nodo de energía más entre otros muchos. Latente en esta noción del trabajo como «formador», se halla el concepto de información, si bien entendido aún como una prerrogativa humana.
Marx insiste en denunciar desde el plano moral la reducción de parte de la especie humana a la mera reproducción de su poder de trabajo. Para él, la pobreza y la riqueza están conectadas, y limitarnos a pensar en su redistribución no va a servir para cambiar las condiciones de explotación y alienación que afectan al propio trabajo. Marx, no obstante, no llega a profundizar del todo sobre esto. Tal y como advierte Wendling, «una de las ideas teóricas que Marx apenas llega a desarrollar es la de que la actividad humana no puede reducirse al trabajo» (87).
La energética dificulta los esfuerzos de Marx por entender cómo uno puede alcanzar una buena vida. Fue, por ejemplo, crítico con el libro de su yerno Paul Lafargue, titulado El derecho a la pereza, y tampoco simpatizó con la propuesta utópica de Charles Fourier de transformar el trabajo en juego.35 La energética parecía advertir sobre la necesidad de producir socialmente los medios de existencia, pero quizás de una manera que no tuviese por qué seguir necesariamente el modelo capitalista de producción. Esto implica que el tiempo que la producción social requiere podría llegar a compartirse de una manera igualitaria, e incluso a minimizarse. Wendling:
La crítica de Marx a la economía política se torna posible porque las bases sobre las que se asienta el concepto de trabajo en el pensamiento de Locke, Smith y Hegel –esto es, el trabajo como autonomía, como propiedad y como subjetividad, respectivamente– han cambiado de forma radical. En vez de dignificar al ser humano y posicionarlo en la cúspide del universo, en vez de espiritualizar la naturaleza mediante un tipo de fuerza humana alternativa, el trabajo sitúa al humano en un continuo devenir con la naturaleza y la fuerza natural. (84)
Desde el prisma de la energética, el capital se convierte en un sistema entrópico:
El capitalismo es como una máquina de vapor defectuosa que solo puede funcionar a velocidad máxima, aun cuando esta velocidad contribuye a una mayor pérdida de calor en general. El aumento del calor no puede transformarse en trabajo productivo ni liberarse en cantidades adecuadas; en cambio, nos advierte de que la máquina está a punto de estallar. (91)
En la obra del Marx tardío nos encontramos, pues, con una teoría que versa menos sobre la agencia política «frente a la naturaleza» y más sobre el concepto de crisis. Por ello, Wendling indica que «la forma de vida del capitalista es insostenible […] al derrochar la misma energía que debería esforzarse por conservar» (92).





























