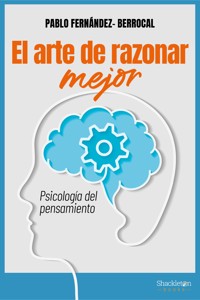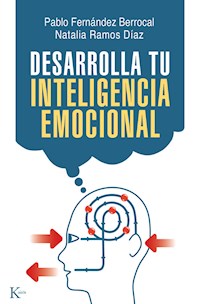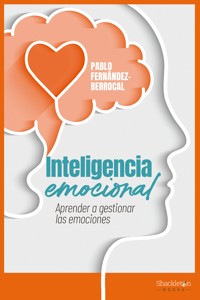
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Shackleton Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: PSYCHE
- Sprache: Spanisch
Un libro que recoge lo aprendido durante los últimos treinta años de investigación psicológica y neurocientífica sobre la inteligencia emocional. Tradicionalmente se ha solido presentar a las emociones como algo contrapuesto al pensamiento racional, como si fueran algo que debíamos mantener al margen si queríamos tomar las decisiones adecuadas. Sin embargo, hace ya tiempo que las investigaciones en psicología y neurociencia demuestran que la realidad es precisamente la contraria: la correcta gestión de nuestras emociones es un ingrediente fundamental para el buen funcionamiento de nuestras capacidades cognitivas y para nuestro bienestar psicológico. Esa es, en esencia, la idea que recoge el concepto de inteligencia emocional, un término que popularizó David Goleman, aunque la teoría original había sido formulada unos años antes por los psicólogos norteamericanos Peter Salovey y John D. Mayer. Se trata de una capacidad que nos permite dar respuesta a dos de los grandes retos a los que se enfrenta cualquier ser humano. El primero, el del autoconocimiento, ya expresado hace más de dos mil años en el templo de Apolo en Delfos, en el que se podía leer la máxima «conócete a ti mismo». El segundo, el de comprender a los demás, para relacionarnos de forma saludable y segura con quien nos rodea. En este libro, el psicólogo y especialista en inteligencia emocional Pablo Fernández-Berrocal nos presenta, de forma práctica y divulgativa, el conjunto de conocimientos que la psicología y las neurociencias han aportado en las últimas décadas sobre cómo conocer y gestionar mejor las emociones. Descubriremos qué es la inteligencia emocional, cómo puede contribuir a nuestra felicidad personal, cómo podemos desarrollar esa capacidad, y algunas de sus aplicaciones más destacadas en el ámbito educativo y de las organizaciones. Pero, por encima de todo, descubriremos que las emociones son esenciales en nuestra vida, para el éxito personal y profesional, para nuestra salud y bienestar, así como para el progreso de la sociedad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INTELIGENCIA EMOCIONAL
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Aprender a gestionar las emociones
PABLO FERNÁNDEZ-BERROCAL
Inteligencia emocional. Aprender a gestionar las emociones
© de los textos, Pablo Fernández-Berrocal, 2018.
© de esta edición, Shackleton Books, S. L., 2023
@Shackletonbooks
www.shackletonbooks.com
Realización editorial: Bonalletra Alcompas, S. L.
Diseño de cubierta: Pau Taverna
Diseño (edición papel): Kira Riera
Maquetación (edición papel): reverté-aguilar
Conversión a ebook: Iglú ebooks
© Ilustraciones y fotografías (las referencias son a las páginas de la edición en papel): Pablo Fernández- Berrocal [la figura de la p. 23 está basada en la de Goleman, D., Boyatzis, R. & McKee, A. 2013, Primal Leadership: Unleashing the Power of Emotional Intelligence. Harvard Business Press].
ISBN: 978-84-1361-205-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento y su distribución mediante alquiler o préstamo públicos.
Índice
Al Laboratorio de Emociones del que me siento muy orgulloso como director, y a todos sus miembros —de ayer y de hoy—, por todo lo que me estimulan intelectualmente y me hacen aprender cada día desde sus inicios en 1996.
A todos los investigadores sobre las emociones que trabajan en silencio sin que se les escuche nunca en el ruido del prime time, pero que hacen nuestras vidas más sanas, sabias y felices.
Para Cristina y Dolors, por su gran labor editorial.
Para Marga, Paula y Pablo, estrellitas que cayeron en mi jardín y lo hacen florecer de mil emociones continuamente.
Para Ross, que me invitó a visitar su corazón y me quedé a vivir en él.
Introducción
París, 6 de mayo de 2012. François Hollande, candidato del Partido Socialista, ha resultado elegido presidente de Francia, superando a su rival, el presidente saliente Nicolas Sarkozy, candidato de la UMP. Sin embargo, solo unos meses antes, en 2011, François Hollande no era el único candidato del Partido Socialista, ni siquiera era el candidato favorito. Es probable que el lector ya no lo recuerde, porque la velocidad de los acontecimientos es tan vertiginosa que incluso los propios Hollande y Sarkozy están ya fuera de la escena política, pero Dominique Strauss-Kahn (DSK, como se lo conoce en Francia) era el político con más posibilidades de ganar a Sarkozy en las elecciones presidenciales de 2012, según todos los sondeos del momento. DSK, un economista brillante, había sido ministro en diferentes gobiernos socialistas, por ejemplo, con François Mitterrand, y desde 2007 era presidente del Fondo Monetario Internacional, donde lideraba el destino económico del mundo en un momento geopolítico muy delicado debido a la crisis del euro. Su poder era tal, que fue considerado la séptima personalidad más influyente del planeta por Time Magazine. ¿Por qué alguien tan lúcido e instruido no llegó a enfrentarse a Sarkozy en las elecciones presidenciales de 2012?
Quizás el lector aún recuerde lo que ocurrió. El 14 de mayo de 2011, la camarera de piso Nafissatou Diallo acusó a DSK de intento de violación y abusos sexuales en la suite 2806 del Hotel Sofitel de Nueva York, cargos por los que este fue detenido. Aunque DSK negó todas las acusaciones, días después renunció a su cargo de presidente del FMI y a su candidatura para las elecciones presidenciales de Francia de 2012.
La prensa y la opinión pública estuvieron divididas sobre lo ocurrido, y algunos medios hasta dejaron entrever que se había tratado de una trampa que Sarkozy le había tendido para eliminarlo de la carrera a la presidencia. Una encuesta realizada en Francia en mayo de 2011 sobre si DSK habría sido víctima de una conspiración indicó que un 57 % de los franceses consideraba que sí, y solo un 33 % que no.
Será difícil averiguar si fue una trampa política o no. Aunque las pruebas de ADN demostraron que había esperma de DSK en las ropas de la denunciante, todos los cargos contra él fueron finalmente desestimados. Más tarde, Diallo interpuso una demanda civil por daños y perjuicios, y el caso se cerró con un acuerdo monetario por el que DSK le pagó una indemnización que, según Le Monde, rondaría los seis millones de dólares.
Si observamos la trayectoria personal de DSK, descubrimos que esta demanda no fue un caso aislado. Su currículum está lleno de denuncias por abusos sexuales y proxenetismo. Los chistes gráficos de los periódicos durante el juicio reflejaron muy claramente el problema; en concreto, una viñeta mostraba a un grupo de lobos de Wall Street reunidos y muy preocupados por la detención de DSK que decían: «Chicos, necesitamos un nuevo jefe que sepa controlar sus instintos». Esto es, un jefe que sepa controlar sus emociones.
Casos como el de DSK nos hacen reflexionar sobre una cuestión más general: cómo alguien tan inteligente puede hacer cosas tan estúpidas. ¿Era DSK una persona que se desconocía emocionalmente? ¿Una persona que no conocía sus puntos débiles? No del todo. Antes de que pasara todo esto, DSK se reunió en privado con tres periodistas del diario francés Libération para hablar de sus ambiciones políticas y, además, de sus vulnerabilidades. DSK les dijo: «Quiero ser presidente. Pero soy judío, tengo gustos caros y me gustan demasiado las mujeres».
DSK conocía sus debilidades: los gustos caros y las mujeres. Pero conocerlas no le impidió caer en ellas. Tal vez el camino elegido por DSK es extremo, pero quizá podamos reconocerlo en menor medida en otras personas de nuestro entorno. Todos tenemos puntos débiles y cometemos errores. No digo que el lector inteligente y sensible de estas líneas llegue a tal extremo, pero seguro que conoce a alguien con este tipo de fallas. Personas muy inteligentes, al menos en lo académico, pero que han cometido alguna estupidez emocional que ha estado a punto de destruir su vida personal y profesional. Personas que inician un camino de autodestrucción sin retorno y que, a su vez, arrastran y destruyen a las personas que las rodean en ese viaje fatal.
Diferentes pensadores han señalado que en el siglo XXI vivimos en unas sociedades hipermodernas (Gilles Lipovetsky) llenas de megacambios (Darrell West) que están generando en las personas lo que Zygmunt Bauman denomina en alemán Unsicherheit, término que en español podría traducirse como una mezcla de ‘incertidumbre’, ‘inseguridad’ y ‘desprotección’. Parafraseando a Bauman, los hombres y mujeres del siglo XXI surfeamos «en las olas de una sociedad líquida siempre cambiante», a una velocidad extraordinaria, con una aceleración constante y sin conocer nuestro destino.
Ciudadanos perplejos en lo global, porque el mundo de las certezas de nuestros abuelos está desapareciendo por las grietas de la historia, y el futuro por venir resulta incierto e impredecible. Ciudadanos también desorientados en lo personal, porque nuestros compromisos son solo temporales y momentáneos; nuestras ilusiones y proyectos vitales, cambiantes cada fin de semana; y nuestras relaciones, efímeras y fugaces, amores de invierno que son como los de verano, con fecha de caducidad desde el primer beso. Ciudadanos que corremos buscando la felicidad eterna, desesperadamente; pero nos engañamos comprando, en realidad, dosis caras y breves de placer.
Independientemente del crecimiento y de los niveles de bienestar y prosperidad que se han dado en nuestras sociedades hipermodernas, nos seguimos planteando las mismas preguntas que ya se hacían nuestros tatarabuelos en las cavernas y que se hicieron los Siete Sabios de Grecia: ¿Quién soy? En el pronaos del templo de Apolo en Delfos estaban recogidos los principales preceptos délficos por los que se debían gobernar las personas, y el que más éxito ha tenido a lo largo de la historia hasta estos tiempos hipermodernos por los que surfeamos es «conócete a ti mismo». Una exhortación aparentemente fácil, que sin embargo constituye uno de los grandes retos de la humanidad y un desafío y una paradoja para nuestro propio cerebro: intentar entenderse a sí mismo. Para responder a la pregunta sobre quiénes somos, hemos hecho, y hacemos, lo imposible; aunque a veces por los caminos equivocados, como veremos en este libro.
El otro gran reto al que nos enfrentamos los humanos consiste en comprender a los demás. Si ya es difícil entendernos a nosotros mismos y saber quiénes somos, conocer a la persona que está a nuestro lado es, casi, misión imposible. Estamos hablando de conocer a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra pareja, a nuestros hijos; pero también a nuestros vecinos y a nuestros compañeros de trabajo e, incluso, a los desconocidos que se nos acercan a diario. Cómo piensan, cuáles son sus propósitos, sus intenciones. Preguntas sencillas, pero vitales: ¿puedo confiar en ellos?, ¿puedo acercarme o debo huir lo más rápido posible de esta persona que no conozco? Eso ha provocado, según muchos investigadores, el gran salto en nuestro cerebro a lo largo de la evolución. No la complejidad medioambiental, sino la complejidad social. Porque somos unos mamíferos que no habrían podido sobrevivir de forma individual. No somos lobos esteparios o un gran tiburón blanco. Nuestro acierto para no sucumbir en un medio muy agresivo y hostil, como es nuestro planeta, ha sido reunirnos en una pequeña manada para, juntos, garantizar nuestra supervivencia. Una habilidad peculiar que permite que nos coordinemos en un grupo y que seamos, de repente, capaces de, dado el caso, afrontar una catástrofe de forma rápida y eficaz. Un largo y duro viaje evolutivo a través del cual nuestro cerebro ha inventado herramientas como el lenguaje y las normas sociales para que no se desencadene el caos. Un aprendizaje cruel, ya que, cuando se produce el caos, el grupo paga un precio muy elevado: desaparece y se extingue.
Muchos lectores se estarán diciendo: poseemos esa capacidad de conocer a los demás de forma innata. Bueno, es cierto, nuestro cerebro está preparado después de miles de años de evolución para conectarse socialmente. Incluso disponemos de neuronas especializadas en el contacto social. Basta hacer el pequeño experimento de coger a un niño de meses y dejarlo en la puerta de la clase de una guardería y observar que en cuanto vea a un grupo de niños se acercará gateando, porque necesita el contacto social con los otros para sobrevivir. Pero desde este gateo social de supervivencia espontáneo hasta la capacidad experta para coordinarnos y lograr objetivos comunes, hay un gran salto que requiere de muchísimo aprendizaje individual y colectivo.
Estos dos retos, el de comprenderse a sí mismo y el de comprender a los demás, se unen a su vez en un movimiento de retroalimentación, es decir, que viven uno del otro. Conocernos a nosotros mismos supone una herramienta asombrosa para conocer a los demás. Y viceversa, aprendemos mucho de nosotros mismos cuando conocemos a otras personas y navegamos por sus mentes. Como decía Thomas Hobbes en Leviatán, «la sabiduría se adquiere no ya leyendo en los libros sino en los hombres».
Desde los antiguos preceptos de los sabios griegos, por fortuna, las neurociencias y la psicología han reunido un conjunto de conocimientos contrastados que nos ayudarán a responder a esas grandes preguntas con rigor. Unos avances científicos que suponen toda una revolución a la hora de entender cómo funcionan nuestras emociones. La revolución del estudio de las emociones y la inteligencia emocional de los últimos treinta años está alcanzando poco a poco a la propia sociedad modificando la visión que tenemos sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
Para sobrevivir en las sociedades hipermodernas, los ciudadanos necesitamos un gran cambio personal y social en muchos aspectos diferentes. Y entre esos cambios, requerimos una revolución emocional. Una revolución que nos dote de las habilidades emocionales y sociales necesarias para surfear con inteligencia emocional en las olas generadas por los megacambios que se están produciendo. Unas habilidades que permitan a las personas conocerse mejor a sí mismas y a los demás para afrontar la incertidumbre, la inseguridad y la desprotección en la que nos hallamos inmersos. Una revolución que, como explicaremos en este libro, afirma que las emociones son esenciales para la toma de decisiones en nuestra vida, para el éxito personal y profesional, para nuestra salud, bienestar y felicidad, así como para el progreso de la sociedad.
De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia emocional
«Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación.»
Proverbio árabe
Estamos en una conferencia sobre emociones con más de 1200 espectadores y el conferenciante comienza su charla mostrando una foto de dos hombres y diciendo: «Estas dos personas son los responsables del concepto de inteligencia emocional, los famosísimos científicos Peter Salovey y John Mayer». En ese momento, el oyente que tenemos a nuestra derecha gira la cabeza y nos pregunta: «¿Quiénes dice que son estos chicos? A mí no me suenan de nada». El público en la sala está perplejo y espera una explicación. El conferenciante retoma la palabra y, cambiando la foto por otra, comenta: «Era broma, el inventor del término es Daniel Goleman». El público respira aliviado y nuestro compañero de asiento nos dice: «Si ya lo sabía yo».
Pero, en realidad, no se trata de una broma, pues lo cierto es que los profesores Peter Salovey (Universidad de Yale) y John Mayer (Jack para los amigos, Universidad de Hampshire) sí son los padres del concepto, ya que en 1990 publicaron el primer artículo con el título de «Inteligencia emocional». Sin embargo, el gran público conoció el término años después, en 1995, a través del superventas Inteligencia emocional escrito por el divulgador Daniel Goleman. Su libro no constituye una propuesta científica propia, sino más bien un texto periodístico de divulgación científica. La triste realidad es que nadie conoce a Salovey y Mayer, salvo algunos empollones que se dedican a escribir una tesis doctoral sobre el tema. ¿Por qué casi nadie los conoce? Porque son científicos que publican en revistas científicas. ¿Y quién lee artículos científicos? Algunos científicos.
De las emociones a la inteligencia emocional: un breve recorrido histórico
Las ideas no surgen de la nada, sino que existe un contexto histórico y social que explica el surgimiento de cada nuevo concepto científico y las ideas precursoras sobre las que este conocimiento se va construyendo de forma ascendente y progresiva. Tal como han reconocido los propios Salovey y Mayer, el concepto de inteligencia emocional parte de unas ideas precursoras sobre las que está fundamentado. En concreto, la inteligencia social, las inteligencias múltiples y las investigaciones sobre emoción y cognición.
Hacia 1920, el célebre psicólogo estadounidense Edward L. Thorndike postuló la existencia de un nuevo tipo de inteligencia que él denominó «inteligencia social». Thorndike la definió como la capacidad para relacionarnos de forma efectiva con los demás y para comportarnos con sabiduría en las relaciones sociales. No obstante, esta interesante idea no logró el apoyo empírico suficiente en su momento como para considerarla con la entidad suficiente e independiente de otras inteligencias como la inteligencia verbal.
Howard Gardner, uno de los cien intelectuales más influyentes del mundo, fundó el antecedente científico más claro de la inteligencia emocional con su teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría supuso una crítica de la visión clásica de la inteligencia, según la cual se había considerado la inteligencia como una sola entidad, y presuponía que nacemos con un potencial y unos límites predeterminados genéticamente y difíciles de cambiar, que pueden evaluarse mediante los famosos test de inteligencia. El profesor Gardner se hizo en la década de 1970 una pregunta sencilla: ¿Podemos imaginarnos que, cuando Mozart componía o cuando Picasso dibujaba, sus cerebros estaban realizando las mismas operaciones que un físico o un matemático cuando trabajan? Su respuesta, tras muchas investigaciones, fue que la inteligencia es un potencial biopsicológico para procesar de ciertas maneras unas formas concretas de información que nos permiten resolver problemas o crear productos. Para Gardner, la inteligencia no es única sino plural, y cada persona posee al menos ocho tipos diferentes: inteligencia lingüística, lógico-matemática, cinético-corporal, musical, espacial, naturalista, interpersonal e intrapersonal. De estas ocho inteligencias, la interpersonal y la intrapersonal serían las más conectadas de forma directa con la inteligencia emocional y formarían lo que él designa como «inteligencias personales». Las otras seis inteligencias estarían centradas en los símbolos (la inteligencia lingüística y la lógico-matemática) y en los objetos (la cinético-corporal, la musical, la espacial y la naturalista); en contraste, las inteligencias personales estarían focalizadas en el conocimiento del ser humano.
En resumen, para Gardner la inteligencia intrapersonal se dirige hacia el interior y la persona que la tiene «se conoce bastante bien a sí misma; puede identificar sus propios sentimientos, objetivos, miedos, virtudes y defectos; y, en las circunstancias más afortunadas, puede usar este conocimiento para tomar con buen criterio decisiones importantes». En cambio, la inteligencia interpersonal nos sirve «para diferenciar a las personas, entender sus motivaciones, colaborar con ellas de una manera eficaz y, si es necesario, manipularlas».
Por último, los avances en la investigación sobre las emociones desde las neurociencias y la psicología a partir de los años 1970 y 1980 mostraron que lo emocional y lo racional funcionan de forma conjunta en nuestro cerebro. Estas investigaciones abrieron la puerta a otros estudios focalizados en comprender cómo las emociones interaccionan con nuestros procesos de pensamiento y de toma de decisiones. Estudios que intentaron responder a preguntas claves como: ¿De qué manera influyen mis estados emocionales en mis decisiones? ¿Qué estado emocional me podría hacer más creativo y, al contrario, qué otros más lógico?
En un artículo de 1990, Salovey y Mayer configuraron estas habilidades de forma conjunta y propusieron que formaban parte de un nuevo constructo denominado inteligencia emocional.
El caso Goleman
El concepto de inteligencia emocional pasó desapercibido para el mundo desde su publicación en el ámbito científico en 1990 por Salovey y Mayer, y no fue hasta la aparición del libro de Goleman en 1995 que surgió el interés por la inteligencia emocional. Este interés ha ido creciendo de forma exponencial y ha sido portada de revistas como Time