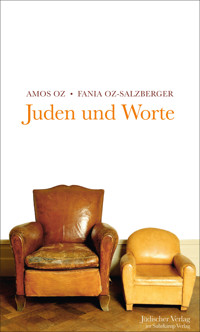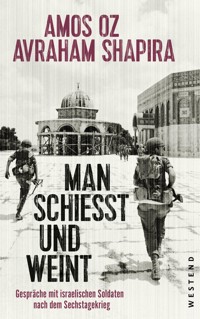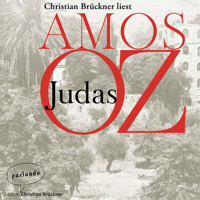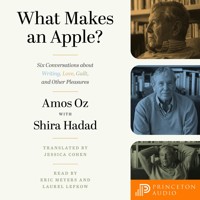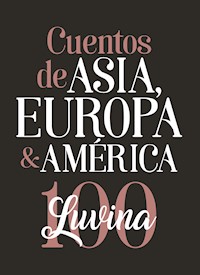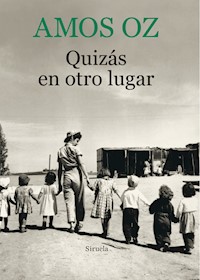9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Biblioteca Amos Oz
- Sprache: Spanisch
Judas, el regreso de Amos Oz a la novela, género que no había frecuentado desde Una historia de amor y oscuridad, plantea una audaz y novedosa interpretación de la figura de Judas Iscariote en el contexto de una angustiosa y delicada historia de amor. En el invierno de 1959, el mundo del joven Shmuel Ash se viene abajo: su novia lo abandona, sus padres se arruinan y él se ve obligado a dejar sus estudios en la universidad. En ese momento desesperado, encuentra refugio y trabajo en una vieja casa de piedra de Jerusalén, donde deberá hacer compañía y conversar con un anciano inválido y sarcástico. A su llegada, una atractiva mujer llamada Atalia advertirá a Shmuel de que no se enamore de ella; ese ha sido el motivo de la expulsión de sus predecesores. En la aparente rutina que se crea en la casa, el tímido Shmuel siente una progresiva agitación causada, en parte, por el deseo y la curiosidad que Atalia le provoca. También retoma su investigación sobre la imagen de Jesús para los judíos, y la misteriosa y maldita figura de Judas Iscariote, la supuesta encarnación de la traición y la mezquindad, va absorbiéndole sin remedio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Índice
Cubierta
Dedicatoria
Cita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Notas
Créditos
A Deborah Owen
El traidor corre por el borde del campo.
No el vivo sino el muerto le lanza la piedra.
Natan Alterman, «El traidor»,
de Alegría de los pobres
1
Esta es una historia del invierno de finales del año cincuenta y nueve y principios del sesenta. En esta historia hay error y pasión, hay amor no correspondido y cierta cuestión religiosa que queda aquí sin resolver. En algunos edificios aún se aprecian las señales de la guerra que dividió la ciudad hace diez años. De fondo, puede oírse al atardecer una lejana melodía de acordeón o los nostálgicos sonidos de una armónica detrás de una contraventana cerrada.
En muchas casas de Jerusalén pueden verse en la pared del salón los remolinos de estrellas o la ebullición de cipreses de Van Gogh, esteras de paja extendidas aún en las pequeñas habitaciones, y Los días de Ziklag1 o Doctor Zhivago abierto bocabajo sobre un sofá cama de espuma cubierto por una tela de estilo oriental y un montón de cojines bordados. Una estufa de queroseno con una llama azul permanece encendida toda la tarde. De la carcasa de un proyectil, en una esquina de la habitación, brota una especie de ramo de cardos decorativo.
A principios de diciembre, Shmuel Ash dejó sus estudios en la universidad y se dispuso a marcharse de Jerusalén debido a un fracaso amoroso, a un trabajo de investigación estancado y, sobre todo, porque la ruina económica de su padre le obligó a buscarse un trabajo.
Era un chico corpulento, con barba, de unos veinticinco años, tímido, emotivo, socialista, asmático y con tendencia a entusiasmarse fácilmente y a decepcionarse enseguida. Tenía los hombros fuertes, el cuello corto y grueso, al igual que los dedos: gruesos y cortos como si a cada uno le faltase una falange. De todos los poros de la cara y del cuello de Shmuel Ash salía sin control una barba encrespada que parecía un estropajo de aluminio. Esa barba se le juntaba con el pelo rizado y rebelde de la cabeza y con la maraña de rizos del pecho. De lejos, parecía que siempre, en verano y en invierno, estaba completamente acalorado y empapado de sudor. Pero la sorpresa era mayúscula, porque, de cerca, resultaba que de la piel de Shmuel no emanaba un olor agrio a sudor, sino un delicado aroma a polvos de talco. Las nuevas ideas lo embriagaban al instante, siempre y cuando esas ideas estuviesen recubiertas de ingenio y conllevasen alguna paradoja. Pero también tendía a cansarse enseguida, tal vez por tener el corazón dilatado y también por los efectos nocivos del asma.
Sus ojos se llenaban fácilmente de lágrimas, y eso le ponía en situaciones muy embarazosas: a los pies de una cerca, una noche de invierno, un gatito maullaba, tal vez había perdido a su madre; el gatito dirigía a Shmuel una mirada desgarradora mientras se refregaba suavemente contra su pierna, y los ojos de Shmuel se enturbiaban al instante. O al final de una película mediocre sobre la soledad y la desesperación en el cine Edison, resultaba que precisamente el personaje más duro de todos era capaz de dar muestras de generosidad, las lágrimas empezaban al instante a hacerle un nudo en la garganta. Si veía a la salida del hospital Shaarei Tzedek a una mujer delgada y a un niño, completamente desconocidos, abrazados y sollozando, de inmediato también él se echaba a llorar.
En aquellos tiempos era habitual considerar que el llanto era propio de mujeres. Un hombre empapado de lágrimas provocaba recelo, e incluso cierta aversión, más o menos como una mujer con pelos en la barbilla. A Shmuel le avergonzaba mucho esa debilidad suya y hacía grandes esfuerzos por superarla, pero no lo conseguía. En el fondo de su corazón, él mismo se unía al desprecio que provocaba su emotividad y también compartía la idea de que su hombría estaba algo defectuosa, y, por eso, seguramente pasaría por la vida sin pena ni gloria y sin alcanzar ningún objetivo.
Pero ¿qué haces?, se preguntaba a veces con desprecio, en el fondo no haces más que compadecerte. ¿No habrías podido, por ejemplo, meter a ese gato debajo de tu abrigo y llevártelo a tu habitación? ¿Quién te lo impedía? Y la mujer que lloraba con el niño, sencillamente podrías haberte acercado a ellos y preguntarles en qué podías ayudarles. O dejar al niño con un libro y unas galletas en la terraza, mientras la mujer y tú os sentabais juntos sobre la cama de tu habitación para aclarar en voz baja qué le ocurría y qué podías intentar hacer por ella.
Unos días antes de dejarle, Yardena le dijo: «Tú o eres una especie de perrito inquieto, ruidoso, juguetón y mimoso, hasta cuando estás sentado en una silla corres todo el rato persiguiendo tu cola, o todo lo contrario, te pasas días enteros clavado en tu cama como una manta de invierno sin ventilar».
Por una parte, Yardena se refería con eso al constante cansancio de Shmuel y, por otra, a algo frenético que se apreciaba en su forma de caminar, en la que siempre había una carrera latente. Se zampaba las escaleras con ansia, de dos en dos. Cruzaba calles bulliciosas en diagonal, precipitadamente, distraído, sin mirar a derecha ni a izquierda, como lanzándose al centro mismo de la pelea, con la encrespada cabeza barbuda dirigida hacia delante como un pendenciero, con el tronco echado hacia el frente. Siempre parecía que sus piernas perseguían con todas sus fuerzas al tronco que perseguía a la cabeza, como si las piernas temieran retrasarse y que Shmuel desapareciera a la vuelta de la esquina y las dejase atrás. Se pasaba el día corriendo, jadeando, febril, no porque temiese llegar tarde a una clase o a una reunión política, sino porque a cada momento, mañana o tarde, estaba ansioso por terminar de una vez todo lo que debía hacer, por borrar todo lo que estaba anotado en su lista diaria de tareas. Y regresar por fin al silencio de su habitación. Cada día de su vida le parecía una agotadora carrera de obstáculos en el camino circular desde el sueño del que era arrancado por la mañana hasta volver a estar bajo la manta de invierno.
Le gustaba mucho dar discursos ante quien fuese, sobre todo ante sus compañeros del círculo para la renovación socialista: le gustaba aclarar, sentenciar, refutar, contradecir, innovar. Hablaba largo y tendido, con placer, con vehemencia y con visión. Pero cuando le respondían, cuando llegaba su turno de escuchar las ideas de los demás, Shmuel enseguida se impacientaba, se distraía y se cansaba tanto que hasta se le cerraban los ojos y la desgreñada cabeza caía hacia la alfombra del pecho.
También ante Yardena le gustaba dar todo tipo de discursos impetuosos, eliminar prejuicios y rechazar convencionalismos, sacar conclusiones de hipótesis e hipótesis de conclusiones. Pero, cuando ella le hablaba, normalmente se le cerraban los párpados al cabo de dos o tres minutos. Ella lo acusaba de que no le prestaba ninguna atención, él lo negaba, ella le pedía que repitiese lo que acababa de decir, y él cambiaba de tema y hablaba con ella del error de Ben Gurión. Era bueno, generoso, estaba lleno de bondad y era suave como un guante, buscaba la forma de ser siempre útil a los demás, pero también era impaciente y distraído: olvidaba dónde había dejado exactamente uno de los calcetines, qué quería de él el dueño de la casa o a quién le había prestado el cuaderno donde anotaba sus discursos. Sin embargo, jamás se equivocaba cuando se ponía en pie para citar con absoluta precisión lo que había dicho Koprotkin sobre Nechayev tras su primer encuentro y lo que había dicho de él dos años después. O cuál de los discípulos de Jesús hablaba menos que el resto.
Aunque le gustaba su espíritu nervioso, su indefensión y lo que ella calificaba como un carácter de perro amigable, bullicioso e impetuoso, un perro grande siempre pegado a ti, que se refriega y te pringa las piernas de babas, Yardena decidió separarse de él y aceptar la proposición de matrimonio de su anterior novio, un hidrólogo diligente y taciturno llamado Nesher Shereshevski, un experto en recogida de aguas pluviales que casi siempre solía adivinar cuál iba a ser el siguiente deseo de Yardena. Nesher Shereshevski le compró un bonito pañuelo para el cuello por el día de su cumpleaños, según la fecha del calendario gregoriano, y después le compró también una alfombra oriental verdosa según la fecha del calendario hebreo, dos días después. Recordaba hasta los cumpleaños de los padres de Yardena.
2
Unas tres semanas antes de la boda de Yardena, Shmuel dejó de manera definitiva su trabajo de fin de máster «Jesús a ojos de los judíos», un trabajo que había comenzado con enorme entusiasmo, totalmente electrificado por la potencia de la audaz intuición que brilló en su cerebro cuando eligió el tema. Sin embargo, cuando empezó a analizar los detalles y a rastrear las fuentes, enseguida descubrió que en su brillante idea no había nada nuevo, que ya se había publicado antes de que él naciera, a comienzos de los años treinta, en una nota a pie de página de un pequeño artículo escrito por su gran maestro, el profesor Gustav Yom-Tov Eisenschloss.
También en el círculo para la renovación socialista estalló la crisis: el grupo se reunía todos los miércoles a las ocho de la tarde en un renegrido café de techo bajo situado en una de las callejuelas traseras del barrio de Yegia Kapaim. Artesanos, fontaneros, electricistas, pintores y tipógrafos se reunían allí de vez en cuando para jugar al backgammon y, por eso, aquel café les parecía a los miembros del grupo un lugar más o menos proletario. Es cierto que los albañiles y los que arreglaban radios no se acercaban a la mesa de los miembros del grupo, pero, a veces, alguno de ellos preguntaba algo o hacía algún comentario a dos mesas de distancia, o al revés, a veces alguno de los miembros del grupo se levantaba y se acercaba sin miedo a la mesa de los jugadores de backgammon para pedir fuego a la clase obrera.
Después de continuas objeciones, casi todos los miembros del círculo coincidieron con lo manifestado en la vigésima sesión de la Asamblea del Partido Comunista Soviético respecto al régimen de terror de Stalin, pero entre ellos había un grupo muy obstinado que exigió a los demás que reexaminaran no solo su adhesión a Stalin, sino también su actitud hacia los propios fundamentos de la dictadura del proletariado tal y como Lenin la había concebido. Dos de los miembros del círculo fueron aún más lejos y utilizaron las ideas del joven Marx para cuestionar la doctrina acorazada del Marx adulto. Cuando Shmuel Ash intentó detener el desgaste, cuatro de los seis miembros del grupo anunciaron una escisión y la formación de una célula independiente. Entre los cuatro disidentes estaban las dos chicas del grupo, sin las cuales aquello no tenía sentido.
Ese mismo mes, después de varios años luchando en distintas instancias judiciales contra su viejo socio en una pequeña empresa de Haifa (Gaviota S. L., Cartografía y Fotografía Aérea), el padre de Shmuel perdió la apelación. Los padres de Shmuel se vieron obligados a dejar de entregarle la asignación mensual con la que se mantenía desde que había empezado la carrera. Por tanto, bajó al patio, buscó detrás del cuarto de los cubos de basura tres o cuatro cajas de cartón usadas, las subió a su habitación alquilada en el barrio de Tel Arza y cada día, sin orden ni concierto, fue metiendo en ellas parte de sus libros, de su ropa y demás pertenencias. Aunque aún no tenía ni la menor idea de adónde podía ir.
Shmuel, un oso aturdido al que habían sacado de su hibernación, se pasó varios días deambulando por las calles lluviosas hasta bien entrada la noche. Caminando pesadamente casi a la carrera, surcaba las calles del centro de la ciudad, que estaban casi vacías debido al frío y al viento. A veces, tras caer la noche, se quedaba plantado bajo la lluvia en una callejuela del barrio de Nahalat Shivá, mirando embobado el portón de hierro del edificio en el que ya no vivía Yardena. Con frecuencia, sus pasos le llevaban a perderse por alejados barrios invernales que no conocía, por Nahlaot, Bet Israel, Ahva o Musrara, pisando charcos, sorteando cubos de basura tirados por el viento. Dos o tres veces, con la desgreñada cabeza dirigida hacia delante como si fuese a embestir, estuvo a punto de estamparse contra el muro de hormigón que separaba la Jerusalén israelí de la Jerusalén jordana.
Distraídamente, se paraba a leer los letreros abombados que le advertían desde las bobinas de alambre de espino oxidadas: ¡ALTO! ¡FRONTERA! ¡ATENCIÓN, MINAS! ¡PELIGRO, TIERRA DE NADIE! Y también: ¡QUEDA ADVERTIDO, ESTÁ A PUNTO DE ATRAVESAR UN ÁREA EXPUESTA A FRANCOTIRADORES ENEMIGOS! Shmuel dudaba entre esos letreros como si tuviese delante un menú variado del que debía elegir lo más apetecible.
Se pasaba casi todas las tardes así, deambulando hasta bien entrada la noche, calado hasta los huesos por la lluvia, con la barba de salvaje chorreando, temblando de frío y desesperado, hasta que al fin llegaba arrastrándose de cansancio otra vez a su cama y se acurrucaba allí hasta la tarde siguiente: se cansaba con facilidad, tal vez por culpa de su corazón dilatado. Volvía a levantarse pesadamente al atardecer, se ponía la ropa y el abrigo, que aún no se habían secado desde el vagabundeo del día anterior, y sus pasos insistían en llevarlo hasta las afueras de la ciudad, hasta Talpiot, hasta Arnona. Solo cuando se topaba con la barrera del portón del kibutz Ramat Rahel y el receloso vigilante lo iluminaba con una linterna de bolsillo, reaccionaba, daba media vuelta y retornaba a casa con pasos nerviosos, apresurados, que parecían una carrera a la fuga. De regreso, se comía rápidamente dos rebanadas de pan con requesón, extendía la ropa mojada, volvía a escarbar y a cavar en la manta y durante un buen rato intentaba en vano entrar en calor. Se quedaba adormilado y al final dormía hasta la tarde siguiente.
Una vez soñó con un encuentro con Stalin. El encuentro acontecía en la habitación trasera del renegrido café del círculo para la renovación socialista. Stalin ordenaba al profesor Gustav Eisenschloss que librase al padre de Shmuel de sus apuros económicos, mientras que Shmuel, por alguna razón, desde el lejano puesto de observación sobre la azotea del monasterio de La Dormición, ubicado en lo alto del monte Sion, le mostraba a Stalin la esquina del Muro de las Lamentaciones, que había quedado aprisionado al otro lado de la frontera, en territorio de la Jerusalén jordana. No fue capaz de ninguna manera de explicarle a Stalin, que se reía bajo su bigote, por qué los judíos habían rechazado a Jesús ni por qué aún seguían obstinados en darle la espalda. Stalin llamó Judas a Shmuel. Al final del sueño, también centelleó por un instante la enjuta figura de Nesher Shereshevski, que le entregaba a Stalin un perrito lloroso dentro de una caja de metal. Por culpa de esos gemidos, Shmuel se despertó con la turbia sensación de que sus enrevesadas explicaciones habían empeorado aún más la situación, ya que habían despertado las burlas y las sospechas de Stalin.
El viento y la lluvia golpearon la ventana de su habitación. Un barreño metálico, que estaba colgado por fuera en las rejas del balcón, empezó a dar unos golpes secos en la balaustrada al amanecer, cuando arreció la tormenta. Dos perros que estaban lejos de su casa, y tal vez también alejados el uno del otro, no pararon de ladrar en toda la noche y, de cuando en cuando, esos ladridos se convertían en un débil gemido.
Por tanto, se le ocurrió alejarse de Jerusalén e intentar encontrar un trabajo sencillo en un lugar remoto, tal vez de vigilante nocturno en las montañas de Ramon, donde, por lo que había oído, se estaba levantando una nueva ciudad de desierto. Pero, entretanto, le llegó la invitación para la boda de Yardena: al parecer ella y Nesher Shereshevski, su obediente hidrólogo, el experto en recogida de aguas pluviales, tenían mucha prisa por contraer matrimonio. No podían esperar ni siquiera a que acabara el invierno. Así pues, Shmuel decidió sorprenderlos, y sorprender también a todos los asistentes, y aceptar la invitación: en contra de todas las convenciones sociales, simplemente aparecería allí de pronto, alegre y bullicioso, derrochando sonrisas y palmadas en el hombro, un invitado inesperado, irrumpiría justo en medio de la ceremonia a la que estaba previsto que asistiese solo el círculo íntimo de familiares y de amigos más cercanos, y después se uniría encantado a la fiesta posterior, e incluso compartiría la alegría y contribuiría al espectáculo con sus gloriosas imitaciones del acento y de los gestos del profesor Eisenschloss.
Pero la mañana de la boda de Yardena, Shmuel Ash tuvo un fuerte ataque de asma y él mismo se arrastró hasta el ambulatorio, allí intentaron ayudarle con un inhalador y diversas pastillas contra la alergia, pero fue inútil. Cuando empeoró, lo trasladaron al hospital Bikur Holim.
Shmuel pasó en urgencias todo el tiempo que duró la boda de Yardena. Después, durante toda su noche de bodas, no dejó ni por un instante de chupar oxígeno de la mascarilla. Al día siguiente, decidió abandonar sin demora Jerusalén.
3
A comienzos del mes de diciembre, el día en que empezó a caer aguanieve en Jerusalén, Shmuel Ash informó al profesor Gustav Yom-Tov Eisenschloss y al resto de sus maestros (de los departamentos de Historia y de Ciencias de las Religiones) de que dejaba los estudios. Fuera, en el wadi, flotaban jirones de niebla que a Shmuel le recordaron a algodón sucio.
El profesor Eisenschloss era un hombre pequeño y estrecho con unas gruesas gafas de culo de botella y unos movimientos bruscos y secos que recordaban a un pájaro saliendo de repente por la puertecilla de un reloj de cuco. Se quedó completamente atónito al oír las intenciones de Shmuel Ash.
—Pero ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué mosca nos ha picado? ¡Jesús con una perspectiva judía! ¡Seguro que se abrirá ante nuestros ojos un terreno fértil nunca visto! ¡En el Talmud! ¡En la Tosefta! ¡En el Midrash! ¡En la tradición popular! ¡En la Edad Media! ¡Vamos a hacer importantes innovaciones en este campo! ¡Bueno! ¿Qué? ¿Y si seguimos avanzando poco a poco en la investigación? ¡Sin lugar a dudas, nos vamos a arrepentir de esta malísima idea de desertar a la mitad!
Dicho lo cual, echó el aliento con furia en los cristales de la gafas y los limpió enérgicamente con un pañuelo arrugado. De pronto, mientras le daba un apretón de manos casi violento, dijo con otro tono de voz, algo retraído:
—Pero, en el caso de que tengamos algunas dificultades económicas, ¿es posible que haya algún modo discreto de reunir poco a poco alguna ayuda modesta? —Volvió a apretar con tanta rabia la mano de Shmuel que le crujieron los dedos, y sentenció con ira—: ¡Nosotros no renunciamos tan pronto! ¡Ni a Jesús, ni a los judíos ni tampoco a ti! ¡Nosotros te encauzaremos de nuevo para que afrontes tu deuda interna!
En el pasillo, al salir del despacho del profesor Eisenschloss, Shmuel sonrió sin darse cuenta, porque se acordó de las fiestas de estudiantes en las que él siempre era la estrella en el papel de Gustav Yom-Tov Eisenschloss, saliendo de repente como un pájaro con resorte por la puertecilla de un reloj de cuco y dirigiéndose, como de costumbre, en primera persona del plural y en tono didáctico incluso a su mujer en la alcoba.
Esa misma tarde, Shmuel Ash mecanografió un anuncio en el que ponía a la venta a bajo precio, por una inesperada marcha de la ciudad, una pequeña radio (de baquelita) de la marca Phillips, una máquina de escribir Hermes Baby, un tocadiscos usado junto con decenas de discos: música clásica, jazz y canciones de autor. Colgó el anuncio en el tablón de corcho situado junto a las escaleras de la cafetería del sótano de la Fundación Kaplan. Debido a la acumulación de anuncios y de publicidad, tuvo que ponerlo encima de otro anuncio, más pequeño: era un papel azulado en el que, mientras lo sepultaba, Shmuel pudo comprobar que había cinco o seis líneas escritas a mano con una delicada y precisa caligrafía de mujer.
Después, casi al galope, con la cabeza encrespada de carnero dirigida hacia delante como si intentase escapar del grueso cuello del que salía, se dirigió hacia la parada de autobuses situada delante de las puertas del campus. Pero cuando había dado cuarenta o cincuenta pasos, al pasar ante la escultura de Henry Moore, la figura de una mujer de hierro, ancha, verdosa, tumbada y cubierta por entero con una especie de sudario de tela basta, dio media vuelta de repente y echó a correr de nuevo hacia la Fundación Kaplan, hacia el tablón de anuncios situado junto a las escaleras de la cafetería. Sus dedos gordos y cortos se apresuraron a levantar su propio anuncio de liquidaciones para leer y releer lo que él mismo acababa de ocultar de su vista hacía dos minutos:
SE BUSCA ACOMPAÑANTE
Estudiante soltero de Humanidades, conversador sensible a quien le guste la historia, podrá obtener alojamiento gratis, así como un modesto salario mensual, a cambio de hacer compañía durante unas cinco horas cada tarde a un inválido de setenta años, un hombre ilustrado, de gran cultura. Por lo general, el inválido es capaz de valerse por sí mismo y sobre todo necesita conversación, no cuidados. Para una entrevista personal, se ruega presentarse de domingo a jueves entre las 4 y las 6 de la tarde en el callejón Rabbi Elbaz 17, en el barrio de Shaarei Hesed (preguntar por Atalia). Por circunstancias especiales, al candidato se le exigirá firmar de antemano un documento de confidencialidad.
4
El callejón Rabbi Elbaz, en la pendiente de Shaarei Hesed, daba hacia el Valle de la Cruz, Emek Hamatzlava. La casa número diecisiete era la última al final del callejón, donde por aquellos días terminaba el barrio y la ciudad y empezaban los campos rocosos que se extendían hasta los restos del pueblo árabe Sheikh Badr. La destrozada carretera se convertía, justo después de la casa del final del callejón, en un camino pedregoso que se deslizaba titubeante hacia el valle y empezaba a serpentear de acá para allá como si lamentase continuar hacia aquella desolación y quisiese dar media vuelta y regresar a lugares habitados. Y entretanto dejó de llover. Sobre la cima de las colinas occidentales ya se había desplegado la luz del crepúsculo, una luz suave y seductora como una fragancia. A lo lejos, entre las rocas de la ladera de enfrente, se veía un pequeño rebaño de ovejas con un pastor cubierto por un manto oscuro que, al escampar, se había sentado a la luz del nublado atardecer y desde la colina desierta miraba inmóvil hacia las últimas casas del extremo occidental de Jerusalén.
La casa en sí le pareció a Shmuel Ash un semisótano, estaba por debajo del nivel de la calle, casi clavada hasta las ventanas en la pesada tierra de la ladera. Vista desde el callejón, esa casa parecía un hombre rechoncho, de anchas espaldas, con un sombrero oscuro, que se había arrodillado para buscar algo perdido en el barro.
Las dos hojas del portón de hierro oxidado se habían deformado hacía tiempo sobre sus goznes y se habían clavado por su propio peso en la tierra como si hubiesen echado raíces. Así estaba la puerta, ni abierta ni cerrada. El espacio entre las hojas hundidas del portón daba apenas para pasar sin rozarte los hombros. Encima del portón había un arco de hierro oxidado, coronado por una estrella de David, con letras hebreas insertadas que decían:
VENGA A SION
EL REDENTOR DE JERUSALÉN
EN NUESTROS DÍAS 5674 (1914)
Desde el portón, Shmuel bajó por seis escalones de piedra lisos y agrietados, de distintos tamaños, a un pequeño patio que lo fascinó nada más verlo y le produjo una punzada de nostalgia por un lugar del que de ningún modo lograba acordarse. La sombra de un vago y engañoso recuerdo flotaba en su mente, un reflejo velado de otros patios interiores, de hacía mucho tiempo, patios que no sabía dónde estaban ni cuándo los había visto, pero tenía la vaga certeza de que aquellos no eran patios invernales como ese, sino todo lo contrario, eran patios rebosantes de verano y de luz. Ese recuerdo le produjo una emoción a medio camino entre la melancolía y el placer: como un único acorde de violonchelo en mitad de la noche.
Todo el patio estaba rodeado por un muro de piedra de la altura de una persona y enlosado con baldosas de piedra a las que los años habían pulido hasta conferirles un resplandor rojizo enrejado por filamentos grises. Sobre las baldosas de piedra brillaban algunos medallones de luz. Una pequeña higuera y un emparrado tupido daban sombra al patio entero. Tan gruesas eran las ramas, y tan pegadas estaban, que incluso en esa época, tras la caída de las hojas, solo un puñado de haces de luz lograban filtrarse a través del palio y centellear sobre algunas baldosas. Era como si no se tratase de un patio de piedra, sino de un estanque oculto con miles de pequeñas ondas recorriendo la superficie de sus aguas.
A lo largo del muro del patio, a los pies de la casa y también sobre los alféizares de las ventanas ardían pequeñas hogueras de geranios rojos, blancos, rosas, violetas y granates. Los geranios crecían en cazuelas oxidadas y viejas cacerolas en desuso, brotaban por agujeros de hornillos, se entrelazaban entre cubos, cuencos, latas y un váter rajado. Todas esas cosas habían sido rellenadas de tierra y promovidas al rango de macetas. Las ventanas de la casa estaban protegidas por rejas y cubiertas por contraventanas verdes de hierro. Las paredes estaban construidas con piedra de Jerusalén que te mostraba su lado salvaje, el no pulido. Y detrás, al otro lado de la casa y del muro del patio, se extendía una pantalla compacta de cipreses de un color que con esa luz de la tarde no era verde, sino casi negro.
Cubriéndolo todo se tendía el silencio de una fría tarde de invierno. No era uno de esos silencios transparentes que te invitan a unirte a ellos, sino un silencio indiferente, ancestral, un silencio que se tendía dándote la espalda.
La casa tenía una cubierta de teja inclinada. En medio del faldón frontal surgía una pequeña buhardilla de estructura triangular que le recordaba a Shmuel la forma de una tienda truncada. También la buhardilla tenía una pequeña cubierta de tejas descoloridas. De pronto, le entraron muchas ganas de vivir en esa buhardilla, de acurrucarse allí con un montón de libros, una botella de vino tinto, una estufa, una manta gruesa, un tocadiscos y varios discos, y no salir de ella. Nada de conferencias, nada de debates, nada de amores. Quedarse allí y no salir nunca, al menos mientras fuese invierno.
Por toda la fachada se extendía una pasionaria trepadora que se aferraba con sus tallos lisos a las rugosidades de la piedra. Shmuel cruzó el patio, se detuvo a captar con la mirada los medallones de luz que temblaban sobre las baldosas del suelo y la red de venas grises que se ramificaba por la piedra rojiza. Llegó hasta una puerta de hierro de dos hojas, pintada de verde, sobre la que destacaba una cabeza de león ciego tallada a modo de aldaba. Las fauces del león se cerraban en torno a un gran aro de hierro. En el centro de la hoja de la derecha ponía en letras en relieve:
CASA DE JOAQUÍN ABRAVANEL,
DIOS LE DÉ FUERZAS PARA DECIR
QUE EL SEÑOR ES JUSTO
Debajo de esa inscripción en relieve había también una pequeña nota, práctica, pegada a la puerta con dos finas tiras de papel celofán, escrita con una caligrafía que Shmuel ya conocía por el anuncio de la Fundación Kaplan, el anuncio donde se buscaba acompañante: una letra femenina, precisa y delicada, y sin conjunción copulativa entre los dos nombres, que estaban separados por un gran espacio:
Atalia Abravanel Gershom Wald Atención, escalón roto justo detrás de la puerta.
5
«Por favor, siga todo recto. Luego gire a la derecha. Avance hacia la luz y llegará hasta mí», le dijo desde el fondo de la casa una voz de hombre mayor. Era una voz profunda, de cierta satisfacción, como si de antemano aguardara la llegada de esa visita, de esa y no otra, y a esa hora y no a otra, y estuviese celebrando su acierto y disfrutando de ver cumplidas sus expectativas. La puerta de la casa no estaba cerrada con llave.
Nada más entrar, Shmuel Ash estuvo a punto de caerse, porque esperaba un escalón de subida y no de bajada. Y, de hecho, allí no había ningún escalón, sino un sustitutivo, una especie de taburete de madera endeble. En el momento en que el pie del invitado se posó en el borde, el taburete se izó como una palanca y estuvo a punto de tirar al que había puesto sobre él todo su peso. Fue la agilidad lo que salvó a Shmuel de una mala caída, porque mientras el taburete se izaba y se inclinaba, el invitado ya había aterrizado de un salto en el suelo de piedra, y los encrespados rizos de su cabeza se precipitaron hacia delante, lanzándolo tras ellos hacia dentro, hacia el pasillo, que estaba casi completamente a oscuras, porque todas las puertas que daban al corredor estaban cerradas.
A medida que Shmuel continuaba adentrándose en la casa, abriéndose camino con la frente como la cabeza de un bebé penetrando por el canal del parto, más fuerte era la sensación de que el suelo del pasillo no era recto, sino que iba serpenteando con una ligera inclinación: como si fuera el curso de un río seco y no un pasillo oscuro. Entonces, su nariz captó un olor agradable, un olor a ropa recién lavada, a limpieza, a almidón y al calor de una plancha de vapor.
Del fondo del pasillo salía otro pasillo, más corto, de cuyo extremo procedía la luz, esa luz que le había prometido la voz alegre cuando entró en la casa. Aquella luz condujo a Shmuel Ash a una acogedora biblioteca de techo alto, con las contraventanas de hierro bien cerradas y calentada por una estufa de queroseno en la que ardía una agradable llama azulada. La única luz eléctrica procedía de una lámpara de mesa que se curvaba sobre montones de libros y de papeles y que los enfocaba como prescindiendo del resto del espacio de la biblioteca.
Tras el cálido círculo de luz, entre dos carritos de metal atestados de libros, informes, expedientes y gruesos cuadernos, estaba sentado un anciano que hablaba por teléfono. Tenía una manta de lana sobre los hombros, como si estuviese cubierto por un talit. Era un hombre feo, largo, ancho y torcido, chepudo, con la nariz afilada como el pico de un ave sedienta y una barbilla curvada que recordaba a una guadaña. Una mata de pelo fino y canoso, un pelo casi femenino, caía desde su cabeza como una gran cascada de agua plateada y le cubría la nuca. Sus ojos estaban ocultos tras unas crestas de espesas cejas canosas que parecían de escarcha lanosa. También su tupido bigote, un bigote a lo Einstein, era un cúmulo de nieve. Sin dejar de hablar por teléfono, examinó al invitado con una mirada penetrante, con su puntiaguda barbilla dirigida en diagonal hacia su hombro izquierdo, con el ojo izquierdo cerrado y el derecho abierto de par en par, un ojo azul, redondo y de un tamaño casi antinatural. Eso hacía que su cara tuviese una expresión que podía ser de jocosa sagacidad o de mordaz desaprobación, como si en un soplo hubiese calado al chico que tenía delante y hubiese adivinado sus intenciones. Al cabo de un rato, el inválido apagó el foco de su mirada, aceptó con un ligero movimiento de cabeza la presencia del invitado y apartó la vista de él. Entretanto, como si estuviese en medio de una discusión, no dejó de hablar ni un instante por teléfono:
—Quien sospecha siempre, quien cree que todos le están mintiendo constantemente, quien lleva una vida que no es más que una sucesión infinita de trampas sorteadas... Discúlpame un momento, ha aparecido aquí un mensajero, o puede que sea un artesano al que yo no he llamado.
Y entonces tapó el auricular con la mano, cuyos dedos se volvieron rosas a la luz de la lámpara hasta verse casi transparentes, unos dedos de fantasma. Entonces, la rugosa cara de tronco de olivo se iluminó con una sonrisa traviesa bajo la espesura de su bigote canoso, como si ya hubiese conseguido hacer caer en la trampa a su invitado sin que él se percatara de nada.
—Siéntate. Ahí. Espera.
Apartó la mano del auricular y, con la cabeza coronada por la mata canosa aún dirigida hacia su hombro izquierdo, continuó:
—Un hombre perseguido, ya sea perseguido porque él mismo ha convertido a todos en sus perseguidores, o porque en su atormentada imaginación bullen legiones de enemigos intrigantes, sea como sea, un hombre así, además de una desgracia, también tiene una tara moral: toda manía persecutoria es completamente irracional. Por cierto, como es natural, el sufrimiento, la soledad, las desgracias y las enfermedades aguardan a alguien así más que a los demás, es decir, que a nosotros. Por su carácter, el receloso está destinado y marcado para la tragedia. El recelo, al igual que el ácido, corroe el recipiente que lo contiene y devora al receloso mismo: protegerse día y noche de todo el género humano, estar tramando sin cesar cómo escapar de las intrigas y cómo evitar las conspiraciones y qué treta utilizar para olisquear de lejos una red tendida a sus pies, todo eso causa por fuerza daños irreparables. Y esas cosas son las que dejan al hombre fuera del mundo. Perdona un segundo, por favor...
Volvió a tapar el auricular con sus dedos de cadáver. Y se dirigió a Shmuel Ash en tono irónico, en voz baja, algo cascada:
—Por favor, si no te importa, espera unos minutos más. Entretanto, estás autorizado a escuchar lo que digo. Aunque un muchacho como tú seguro que vive en otro planeta, ¿no es así?
Sin esperar respuesta, el anciano quitó la mano del auricular y retomó su sermón:
—Aunque, en el fondo, el recelo, la manía persecutoria e incluso el odio a todo el género humano son cosas mucho menos mortíferas que el amor a todo el género humano: el amor a toda la humanidad desprende un olor ancestral a ríos y ríos de sangre. El odio gratuito, en mi opinión, es mucho menos malo que el amor gratuito: los que aman a toda la humanidad, los paladines de la justicia social, esos que generación tras generación se nos echan encima para salvarnos sin que nadie pueda librarnos de ellos, acaso no son de hecho... Bueno. Bueno. Llevas razón. No entremos en eso ahora. Mientras tú y yo discutimos sobre salvaciones y consuelos, se ha presentado aquí, en mi casa, un chico desgreñado con una barba de hombre las cavernas, un chico corpulento con un abrigo militar y puede que también con botas militares. ¿Habrá venido a reclutarme también a mí? Así pues, vamos a dejarlo aquí. Tú y yo volveremos a hablar de todo esto mañana y pasado mañana. Hablaremos, amigo mío, claro que hablaremos. Es necesario que hablemos. ¿Qué haría la gente como nosotros si no hablase? ¿Cazar ballenas? ¿Conquistar a la reina de Saba? Por cierto, a propósito de conquistar a la reina de Saba, tengo una interpretación personal, una interpretación antirromántica, una interpretación bastante criminal de hecho, del versículo «todas las faltas cubrirá el amor»2. Mientras que el versículo «aguas caudalosas no podrán apagar el amor, ni ríos extinguirlo»3 me recuerda siempre al sonido de la sirena de los bomberos que anuncia desgracias. Saluda a la querida Genia, dale un abrazo y un beso de mi parte, abraza y besa a tu Genia a mi manera, no la beses de esa manera burocrática que lo haces tú. Dile que echo mucho de menos el brillo de su rostro. No, el brillo de tu rostro, no, querido mío, tu rostro es como el de esta época. Sí. Adiós, hasta pronto. No. No sé cuándo volverá Atalia. Ella hace su vida y yo también hago la suya. Sí. Adiós. Gracias. Amén, como tú dices, que así sea.
Y entonces se dirigió a Shmuel, que mientras se había sentado con cautela, después de mucho dudar, en una silla de mimbre que le pareció algo enclenque, como si se tambaleara bajo el peso de su fornido cuerpo. Y de pronto el hombre gritó:
—¡Wald!
—¿Disculpe?
—¡Wald! ¡Wald! ¡Me llamo Wald! ¿Y tú qué? ¿Un pionero?
¿Un pionero de un kibutz? ¿Has bajado hasta nosotros directamente desde las montañas de Galilea? O al revés, ¿has subido desde las llanuras del Néguev?
—Soy de aquí, de Jerusalén, bueno, de Haifa, pero estudio aquí. Bueno, no estudio, estudiaba. Hasta ahora.
—Decídete, joven amigo: ¿estudias o estudiabas?, ¿de Haifa o de Jerusalén?, ¿de la era o del lagar?4
—Perdón. Enseguida se lo explico.
—Y además de todo eso, seguro que eres un tipo positivo. ¿No? ¿Un tipo ilustrado? ¿Progresista? ¿Abanderado de la justicia social y de los valores de la moral y la justicia? ¿Ideólogo idealista como todos vosotros? ¿No es así? Habla, ilústrame con tus sabias palabras.
Dicho lo cual, aguardó humildemente una respuesta, con la cabeza inclinada hacia el hombro izquierdo, un ojo cerrado y el otro abierto por entero, como quien espera pacientemente la subida del telón y el inicio de una representación en la que, de hecho, no tiene puesta ninguna esperanza y solo le queda aguardar con paciencia a ver todo lo que los personajes van a hacerse unos a otros: cómo se arrojarán mutuamente al fondo de la desesperación, si es que la desesperación tiene fondo, y de qué forma cada personaje va a ser el causante de su propia tragedia.
Por tanto, Shmuel empezó de nuevo, y esta vez con sumo cuidado: dijo cuál era su nombre y su apellido, no, no, por lo que él sabía no tenía ningún parentesco con el famoso escritor Shalom Asch, su familia era una familia de funcionarios y agrimensores, de Haifa, y él estudiaba, bueno, había estudiado en Jerusalén, Historia y Ciencias de las Religiones, aunque él no era creyente, en absoluto, se podía decir incluso lo contrario, pero de algún modo la figura de Jesús de Nazaret... y de Judas Iscariote... y el mundo espiritual de los sacerdotes y de los fariseos que rechazaron a Jesús, y cómo precisamente a ojos de los judíos el Nazareno pasó rápidamente de ser una figura perseguida a convertirse en el símbolo de la persecución y la represión..., y eso de algún modo se relacionaba en su opinión con el destino de los grandes defensores de la justicia social en las últimas décadas..., bueno, era una historia un poco larga, esperaba no estar molestando, él había venido por lo de su anuncio, ¿sí?, ¿el anuncio ese de «se busca acompañante» que había descubierto por casualidad en el tablón de la Fundación Kaplan? ¿En la entrada de la cafetería de estudiantes?
Al oír aquello, el inválido se enderezó de pronto, tiró al suelo la manta escocesa, irguió su larga y retorcida figura en la silla, curvó con algunos complicados movimientos la parte superior de su cuerpo, agarrándose con fuerza a los brazos de la silla, y entonces se levantó y se quedó de pie en un ángulo extraño sobre sus piernas, aunque se notaba que eran sus fuertes brazos aferrados a la silla los que sujetaban con la fuerza de sus músculos el peso de su cuerpo, y no sus piernas. Decidió no tocar las muletas que estaban apoyadas en una esquina de la mesa. Era fuerte y encorvado, chepudo, alto, su cabeza casi daba con la lámpara que colgaba del techo; de pie, el hombre se veía deforme como el tronco de un viejo olivo. Era corpulento, fornido, orejudo y, sin embargo, casi majestuoso con la mata de pelo canoso cayéndole por la nuca, con los montículos de nieve de las cejas y el tupido bigote de un blanco resplandeciente. Cuando los ojos de Shmuel se encontraron por un instante con los del anciano, a este le sorprendió que, contrastando con su voz alegre y su tono irónico, sus ojos azules estuvieran nublados y como golpeados por la pena.
Luego, el hombre apoyó las dos manos sobre la superficie del escritorio, volvió a dejar caer todo el peso de su cuerpo sobre los músculos de sus brazos y así empezó a avanzar lentamente a lo largo del escritorio, con un inmenso esfuerzo, como un gran pulpo arrojado a tierra que luchara por arrastrarse por la arena para volver al agua. Así se movía el hombre, con la fuerza de los músculos de sus brazos desde la silla y a lo largo de la mesa hasta llegar a un diván de mimbre acolchado, una especie de sillón reclinable que lo aguardaba junto al escritorio, bajo la ventana de la biblioteca. Ahí, fuera del círculo de luz de la lámpara, empezó a hacer una complicada serie de inclinaciones, contorsiones, cambios de puntos de apoyo bajo sus manos, hasta que logró tumbar su gran cuerpo en esa cuna suya. Y de inmediato sentenció con su voz guasona:
—¡Ah! ¡El anuncio! ¡Conque hay un anuncio!, y dije en mi apresuramiento5... Bueno, de hecho, todo esto es entre tú y ella. Yo no tengo nada que ver con sus intrigas. Mientras tanto, si te parece bien, por mí puedes esperarla aquí sentado. ¿Qué tesoro ocultas ahí? Quiero decir, ¿debajo de tu barba? Bueno. Solo estaba bromeando. No te molestarás conmigo si ahora, con tu permiso, me voy a dormir un poco. Como puedes ver, se trata de una enfermedad degenerativa: camino hacia la degeneración total. Bueno, degeneración sí, pero ya no camino. Pero, por favor, tú siéntate, muchacho, siéntate, no temas, aquí no te ocurrirá nada malo, siéntate, también puedes elegir un libro o dos para leer hasta que ella regrese, a no ser que también prefieras dormir un poco. Vamos, siéntate. Siéntate, siéntate de una vez.
Entonces se quedó callado. Y puede que también cerrara los ojos, tendido en su diván y envuelto como un gigantesco gusano de seda en una manta de cuadros, idéntica a la anterior, que lo esperaba en su nuevo sitio. Y al instante se convirtió en una borrosa e inanimada cadena montañosa.
Shmuel se sorprendió un poco por las repetidas veces que el señor Wald le había pedido que se sentase, pese a que le hubiese bastado solo con echar un vistazo para darse cuenta de que había permanecido todo el rato sentado en su sitio, sin levantarse ni moverse ni una sola vez. Un valle, colinas, olivos, ruinas y un camino montañoso serpenteante se veían en el dibujo del pintor Reuven Rubin reproducido en el calendario que estaba colgado, ligeramente torcido, en la pared de enfrente del escritorio, entre hileras de estanterías llenas de libros. Shmuel no pudo refrenar el impulso de levantarse y enderezar el cuadro. Luego volvió a sentarse en su sitio. Gershom Wald permaneció callado: a lo mejor se había dormido y no lo había visto. O a lo mejor aún no había cerrado del todo los ojos bajo las tupidas cejas canosas y lo había visto, pero le había parecido bien. Por tanto, lo dejó pasar sin decir nada.
6
Ella apareció por otra puerta, una puerta de la que Shmuel ni se había percatado. De hecho no era una puerta, sino una entrada secreta que estaba oculta por una cortina de cuentas orientales detrás de los armarios de los libros, en una esquina de la habitación. Nada más entrar, alargó el brazo y encendió las luces del techo y, en un instante, toda la biblioteca se llenó de una luz clara. Las sombras retrocedieron y desaparecieron tras las hileras de libros.
Era una mujer estirada, de unos cuarenta y cinco años, que se movía por la habitación muy consciente de la fuerza de su feminidad. Llevaba un vestido claro y liso, hasta los tobillos, y un jersey rojo y liso. Su largo cabello oscuro caía suavemente y descansaba sobre el montículo de su pecho izquierdo. Bajo la cascada de pelo se balanceaban dos grandes pendientes de madera. El vestido se le ajustaba al cuerpo. Unos zapatos de tacón acentuaban la ligereza de sus pasos al avanzar flotando desde la entrada hacia la cama de mimbre del señor Wald. Allí se detuvo con una mano en la cintura, como una resuelta campesina esperando a una cabra rezagada. Cuando dirigió sus rasgados ojos castaños hacia Shmuel, que la estaba mirando, no sonrió, pero su rostro mostró cierta simpatía curiosa con un ligero toque de desafío. Como preguntando: ¿Y tú? ¿Qué quieres? ¿Qué sorpresita nos traes hoy? Y también como queriendo decirle que, efectivamente, ella aún no sonreía, pero que su sonrisa por supuesto era posible y por supuesto era probable.
Al entrar, dejó una ligera ráfaga de perfume de violetas, pero también un vago eco del agradable olor a ropa recién lavada, a almidón y al calor de una plancha de vapor que él había captado anteriormente, cuando avanzaba por el pasillo junto a las puertas cerradas.
Shmuel se disculpó:
—¿Parece que no he llegado en un buen momento?
Y se apresuró a añadir:
—¿He venido por lo del anuncio?
Ella volvió a posar en él sus ojos castaños, seguros de su poder, observó su figura con interés y también con agrado, y lo miró tan fijamente a los ojos que Shmuel se vio obligado a bajar la vista. Examinó su barba desgreñada con la calma que se mira a un animal adormilado. Y asintió, no dirigiéndose hacia él, sino hacia el señor Wald, como confirmando absolutamente las primeras conclusiones que había sacado. Shmuel Ash, por su parte, la miró un par de veces y se apresuró a apartar la vista, pero en ese breve intervalo pudo apreciar el marcado surco que bajaba desde su nariz hasta el centro de su labio superior. Ese surco le pareció inusualmente profundo y, aun así, delicado y seductor. Ella retiró un montón de libros de una de las sillas, se sentó, cruzó las piernas y se colocó el bajo del vestido.
A la pregunta de si había llegado en un mal momento, no se apresuró a contestar, como si hubiese decidido analizar la cuestión desde todos los ángulos para poder dar una respuesta responsable y autorizada. Al final dijo:
—Llevas mucho tiempo esperando. Seguro que ya habéis estado conversado los dos.
A Shmuel le sorprendió su voz, que sonaba saturada y desganada, aunque, pese a todo, era una voz práctica. Segura. No hablaba como preguntando, sino como exponiendo sucintamente los resultados de algunos cálculos que entretanto había estado haciendo en su fuero interno.
Shmuel dijo:
—Su marido me ha sugerido que la esperase. Por el anuncio, entiendo que...
El señor Wald abrió los ojos e intervino. Se dirigió a la mujer:
—Dice que se llama Ash. Ash con álef. Esperemos que sea así6.
Y se dirigió a Shmuel para corregirlo, como un maestro paciente corrigiendo a un alumno:
—Pero yo no soy el marido de la señora. No tengo el honor ni el placer. Atalia es mi compradora.
Tras dejar que Shmuel se debatiera un momento en su sorpresa, el hombre se dignó a explicar:
—Pero no en el sentido de cliente o consumidora, sino en el sentido de dueña y señora: como se utiliza en «señor de cielo y tierra»7, o también en «conoce el buey a su amo»8.
Atalia dijo:
—Vale seguid los dos con esto todo lo que queráis. Creo que os estáis divirtiendo.
Sin sonreír dijo esas frases, y también sin pausa entre «vale» y «seguid». Pero también en esa ocasión su voz cálida parecía asegurarle a Shmuel que todo era posible aún si no se excedía ni un ápice y no se ponía en ridículo. Le hizo a Shmuel cuatro o cinco preguntas breves y una de ellas la repitió con énfasis y con palabras más sencillas, porque no había quedado satisfecha con la respuesta. Luego se quedó callada un momento y, a continuación, consideró conveniente añadir que todavía quedaban varias preguntas más por aclarar.
El señor Wald dijo en tono jocoso:
—¡Seguro que nuestro invitado tiene hambre y sed! ¡Nos ha llegado directamente desde las cumbres del Carmel! ¡Dos o tres naranjas, un pedazo de tarta, un vaso de té, podrían hacer aquí maravillas!
—Vosotros seguid haciendo maravillas y yo iré a poner agua a calentar. —La sonrisa que se resistía a llegar a sus labios, apareció ahora en su voz.
Dicho lo cual, dio media vuelta y desapareció por la entrada por la que había llegado, esa de la que Shmuel Ash ni se había percatado hasta su llegada. Pero ahora, al salir, sus caderas se zambulleron en la cortina de cuentas de estilo oriental que cubría la entrada. La cortina no se calmó enseguida, nada más desaparecer ella, sino que continuó formando ondas y produciendo una especie de borboteo o murmullo que Shmuel deseó que no cesase.
7
A veces el curso de la vida se ralentiza, vacila como el agua de un canalón que corre y abre un estrecho surco en la tierra del patio. Ese flujo se detiene en un montículo de tierra, se paraliza, se acumula por un instante en un pequeño charco, titubea, intenta roer el montículo de tierra que le obstruye el camino o pasar por debajo. Ese obstáculo hace que el agua se divida y prosiga su correr formando tres o cuatro hilos muy finos. O que ceda y sea tragada por la tierra del patio. Shmuel Ash, cuyos padres habían perdido de golpe todos los ahorros de su vida, cuyo trabajo de investigación estaba estancado, cuya carrera universitaria se había interrumpido y cuya amada se había casado con su antiguo novio, decidió aceptar el trabajo que le ofrecieron en la casa del callejón Rabbi Elbaz. Incluidas las condiciones de alojamiento e incluido el salario mensual, que era muy modesto: dedicaría unas cuantas horas al día a hacer compañía al hombre inválido, y el resto del tiempo lo tendría libre. Y también estaba Atalia, que casi le doblaba la edad y, a pesar de todo, cada vez que se iba de la habitación suponía una pequeña desilusión para él. A Shmuel le parecía captar una especie de distancia, o de diferencia, entre sus palabras y su voz. Sus palabras eran escasas y, con frecuencia, también punzantes, pero su voz era cálida.
Dos días más tarde, dejó su habitación en el barrio de Tel Arza y se trasladó a la casa del patio enlosado y cubierto por la sombra de la higuera y el emparrado, a esa casa que le había encantado nada más verla. En cinco cajas de cartón y un petate viejo llevó su ropa, sus libros, su máquina de escribir, y también carteles enrollados con las imágenes de Cristo agonizante en brazos de su madre y con los héroes de la revolución popular de Cuba. Cargó el tocadiscos bajo el brazo y, en la mano, la pila de discos. Esta vez no tropezó con el taburete de la puerta de entrada, sino que tuvo la precaución de pasar por encima con una gran zancada.
Atalia Abravanel le fue explicando por orden sus obligaciones y las costumbres de la casa. Le enseñó las escaleras de caracol de hierro que subían desde la cocina hasta su buhardilla. De pie, junto a esas escaleras, lo instruyó sobre su trabajo y sobre la rutina de la cocina y la colada, con una mano bien abierta en la cintura mientras la otra revoloteaba sobre el jersey del joven, quitándole de la manga una brizna de paja o una hoja seca que se había enganchado a la lana. Precisa con las palabras, práctica, y, aun así, con una voz que hacía pensar a Shmuel en una habitación oscura y cálida, dijo:
—Mira. Así funcionan las cosas. Wald es un animal nocturno: duerme siempre hasta el mediodía, porque se pasa las noches en vela y permanece despierto hasta primeras horas de la mañana. Cada tarde, de cinco a diez, once como mucho, conversarás con él en la biblioteca. Y ese, más o menos, es todo tu cometido. Cada día, a las cuatro y media, irás allí a rellenar el queroseno y a encender la estufa. Darás de comer a los peces del acuario. No tienes por qué esforzarte demasiado en inventar temas de conversación, ya se encargará él de buscaros un gran surtido de temas, pues enseguida te darás cuenta de que es de esos que hablan sobre todo porque no pueden soportar ni un minuto de silencio. A ti no te dé miedo discutir con él, al contrario, él revive precisamente cuando le llevan la contraria. Es como un perro viejo que aún tiene ganas de que alguna vez llegue algún extraño, porque así tiene un motivo para ponerse en guardia y empezar a ladrar, e incluso, muy de cuando en cuando, para morder un poco. Solo jugando, claro. Por otra parte, podréis tomaros todo el té que queráis: aquí hay una tetera, aquí, té y azúcar, y aquí, una caja de galletas. Cada tarde, a las siete, calentarás en la cocina la papilla que te estará esperando siempre sobre la placa eléctrica, cubierta de papel de plata, y la colocarás delante de él. Normalmente devora la comida con apetito y rapidez, pero, si se queda satisfecho con un poco o se niega por completo a probarla, tú no lo obligues. Solo pregúntale si ya se puede retirar la bandeja y ponla tal cual en la mesa de la cocina. Hasta el servicio es capaz de llegar él solo, con las muletas. A las diez, recuérdale siempre que se tome los medicamentos. Y a las once, o incluso un poco antes, le dejas sobre el escritorio un termo lleno de té caliente para la noche, y con eso ya puedes marcharte. Después de despedirte de él, ve un momento a la cocina y friega el plato y la taza y que se quede todo en el escurridor que hay encima del fregadero. Por las noches normalmente lee y escribe, pero casi siempre por la mañana hace pedazos cuanto ha escrito por la noche. Cuando está solo en su habitación, a veces le gusta hablar consigo mismo. Dictarse a sí mismo en voz alta o incluso discutir consigo mismo. O hablar durante horas por teléfono con alguno de sus tres o cuatro viejos enemigos. Tú, si por casualidad lo oyes alzar la voz fuera de tus horas de trabajo, no hagas caso. Muy de cuando en cuando se echa a llorar por la noche. No te acerques a verlo. Déjalo tranquilo. Y en cuanto a mí... —Por un instante se abrió en su voz una pequeña brecha de duda que al instante se cerró—. No importa. Ven aquí. Mira: aquí está el gas. Aquí, el cubo de la basura. La placa eléctrica. Aquí, café y azúcar. Galletas. Pastas. Frutos secos. En el frigorífico hay leche, quesos y también algo de fruta y hortalizas. Aquí arriba hay latas de conservas, carne, sardinas, guisantes y maíz. Algunas llevan aquí desde la época del asedio de Jerusalén. Este es el armario de los cacharros. Este es el cuadro de luces. Aquí está el pan. Tenemos una vecina enfrente, una mujer de mediana edad, Sara de Toledo, que al mediodía trae una comida vegetariana para el señor Wald y al atardecer deja sobre nuestra placa eléctrica una papilla hecha en su cocina. Es un arreglo pagado. La papilla, que ella lleva hasta la cocina por la tarde, puede alcanzar también para ti. Al mediodía arréglatelas por tu cuenta: hay un pequeño restaurante vegetariano por los alrededores, en la calle Ussishkin. Aquí está el cesto de la ropa sucia. Todos los martes viene la asistenta. Bella. Si te va bien, Bella puede lavar también tu ropa y limpiar un poco tu habitación sin que tengas que pagar nada. Por alguna razón, uno de tus predecesores tenía mucho miedo de Bella. No tengo ni idea de por qué. Tus predecesores al parecer se estaban buscando a sí mismos. Qué encontraron, no lo sé, pero uno de ellos no permaneció aquí más de unos cuantos meses. Las horas libres arriba, en la buhardilla, al principio los fascinaban, pero después los agobiaban. Seguramente tú también has venido aquí a aislarte para buscarte a ti mismo. O tal vez para escribir un nuevo tipo de poesía. Es posible que el asesinato y las torturas ya se hayan acabado y es posible que el mundo ya esté cuerdo y libre completamente de sufrimientos y que solo esté esperando con impaciencia a que por fin llegue un nuevo tipo de poesía. Aquí siempre hay toallas limpias. Y esta es mi puerta. A ti ni se te ocurra venir a buscarme. Nunca. Si necesitas algo, si surge algún problema, simplemente me dejas una nota aquí, sobre la mesa de la cocina, y yo con el tiempo satisfaré todas tus necesidades. Pero no empieces a venir corriendo a verme por soledad o lo que sea, como los que estuvieron aquí antes que tú. Esta casa al parecer provoca soledad. Pero, por supuesto, yo no entro en ese terreno. No tengo nada que ofrecer. Y otra cosa... Cuando está solo, no habla únicamente consigo mismo, sino que también grita a veces: me llama por las noches, llama a personas que ya no están, les suplica, les implora. Puede que también te llame a ti. Eso le pasa especialmente por las noches. Tú no le hagas caso: simplemente intenta darte media vuelta y seguir durmiendo. Tu único cometido en esta casa es muy específico, de cinco de la tarde a once, los gritos nocturnos de Wald no están incluidos en el sueldo. Tampoco otras cosas que puede que ocurran aquí algunas veces. De todo lo que no sea asunto tuyo, simplemente mantente lejos. Toma, casi se me olvidaba, coge estas llaves. No las pierdas. Esta es la llave de la casa y esta, la de tu habitación. Puedes entrar y salir cuando quieras fuera de las horas de trabajo, por supuesto, pero tienes completamente prohibido traernos invitados. O invitadas. Eso no. Esta no es una casa de puertas abiertas. ¿Y tú, Ash? ¿Gritas a veces por las noches? ¿Deambulas por la casa dormido? ¿No? No importa. Olvida la pregunta. Y otra cosa: también me firmarás aquí que te comprometes a no hablar de nosotros. Bajo ningún concepto. A no dar ningún detalle. Tampoco a tus parientes. Tú simplemente no le cuentas a nadie cuál es tu trabajo aquí y ya está. Si no te queda más remedio, puedes decir, por ejemplo, que eres el vigilante de la casa y que por eso te alojas aquí gratis. ¿He olvidado algo? ¿O tal vez tú? ¿Quieres pedir algo? ¿O preguntar algo? A lo mejor te he asustado un poco.